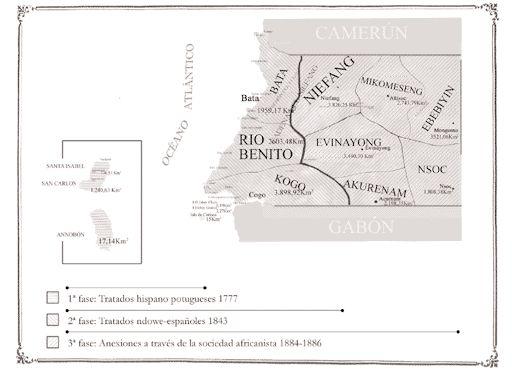
This page intentionally left blank
No nos dejéis en manos de nuestros hermanos de color los pamues, que no respetarán nuestros derechos y nos trataran como esclavos. Edmundo Bosio: Conferencia Constitucional, Madrid 6 de noviembre 1967.
Este es el recorrido histórico de Guinea Ecuatorial. Pero unos cuantos kilómetros cuadrados por sí sólo no forman un estado. Es preciso, además, la existencia de habitantes plurales cuya convivencia sea posible gracias a unos pactos. Los juristas dirían mediante normas o leyes que garantizan dicha convivencia. A pesar de la falta de unanimidad en las referencias históricas y de que podemos estar en desacuerdo con varios planteamientos, sin embargo hay verdades incuestionables. Entre ellas, el que la Guinea Ecuatorial actual es una formación de cuatro territorios (Annobón; Bioko; Región del Litoral Continental, que incluye las islas adyacentes y la Región del Interior Continental) y cinco naciones o tribus ya descritas. Desarrollaron lenguas y culturas propias anterior a la presencia española. El hecho colonial los aglutinó en beneficio propio e interpretó los hechos según su conveniencia: enfrentando los unos contra los otros acabó imponiendo su voluntad.
Esta política, unida al reordenamiento de los límites internacionales, ha hecho que algunos de estos pueblos pasen a ocupar la situación de minoría clásica, mientras que la otra etnia se situaba en posesión de mayoría con todas las prerrogativas que le concede un estado tiránico. Una segunda evidencia irrefutable es, como se verá más adelante, el hecho de que la dictadura es especialmente demoledora contra las minorías, porque ataca las mismas raíces de sus culturas. Macías creó las bases de un estado que descansara sobre la supremacía étnica y se rodeó de colaboradores, ideólogos y ejecutores del plan. Se debe aclarar en este punto que no toda la etnia fang es causante de la dictadura, sino que el régimen, valiéndose de sus resortes, utiliza unos individuos incontrolados e incontrolables (parte del grupo fang) para ejecutar su política represiva contra los demás grupos étnicos. También contra los otros fang que no forman parte del clan o se salen del guión. Como consecuencia de ello, por una parte el dedo acusador de las minorías señala al fang como grupo; mientras que la mayoría fang (excluida) no acaba de entender ese veredicto de las minorías.
La organización administrativa actual del Estado, según el Decreto-Ley de 3 de agosto de 1980, divide el territorio de Guinea Ecuatorial en siete provincias: a) Provincia del Litoral con 6.68111’12 Km./2. b) Provincia de Centro Sur (9.913’83 Km./2).c) Provincia de Wele Nzas (5.477’33 Kms2). d) Provincia de Kie-Ntem (3.942’88 Kms2). e) Provincia de Bioko Norte (776’53 Kms2). f) Provincia de Bioko Sur (1.240,63 Kms2). g) Provincia de Annobón con 17,14 Kms2. Este dibujo reproduce los mismos esquemas occidentales con un claro desinterés sobre las nacionalidades históricas de sus pueblos. Sólo con esta división administrativa, negando el derecho de la soberanía territorial de sus naciones, difícilmente puede crearse un espacio de convivencia donde el respeto y el reconocimiento de esa diversidad sea la verdadera esencia de la democracia. Sobre las generaciones presentes y, sobre todo, futuras recae el deber de aportar luces en todos aquellos claro-oscuros silenciados antaño y acallados por la dictadura nguemista.
Desde el punto de vista de la representatividad étnica en los órganos de gestión del aparato administrativo, el reparto de cuotas entre bubis y fang se empieza a fraguar a partir de la Provincia. El gobierno autónomo estaba formado por cuatro consejeros bubis, tres fang (uno de ellos Presidente del gobierno, por lo que se equilibraban las fuerzas bubi–fang) y un ndowe. Los annoboneses quedaron fuera del juego. Las diputaciones quedaron representadas por seis fang, cinco bubis, tres españoles y testimonialmente dos ndowe y dos annoboneses. No se explica por qué el ndowe, la minoría mayoritaria, fuera el más castigado desde entonces. Si atendemos al censo de este periodo (1966-1967); los fang representaban casi el 72% de la población, con un territorio de casi el 64%; los ndowe ocupan el segundo lugar con un porcentaje del 20% de la población y un territorio del 29% y los bubis con una población próxima al 5% representaban el tercer grupo étnico en un territorio del 7%. El malestar por este reparto fue latente durante la Conferencia Constitucional: el grupo ndowe no cesó en reclamar más presencia en todos los órganos de gestión del nuevo estado. Sin embargo Macías, como posteriormente Obiang, no atenderá a sus exigencias. Pero fue cuidadoso con las recomendaciones del pacto Constitucional por lo que se refería al reparto de poderes con los bubis. Su primer gobierno todavía respetó esa proporción de fuerzas. Los fang asumieron la Presidencia de la República (como resultado de las urnas), siete carteras ministeriales, una vicepresidencia de la Asamblea Nacional, una Presidencia del Consejo de la República y el Gobierno Civil de Bata. A los bubis, gracias al pacto Macías-Bosio y en cumplimiento del párrafo quinto del documento sometido a Referéndum sobre la Constitución (1968), les correspondió la Vice-presidencia de la República, cuatro ministerios, la Presidencia del Tribunal Supremo, la Presidencia de la Asamblea Nacional y la del Gobierno Civil de Fernando Póo. Un ministerio se reservó al grupo ndowe, por su apoyo a las tesis de Macías. Una vez más los annoboneses quedaron fuera. Tanto los bubis como los fang aceptaron el reparto como el más adecuado para unos y menos malo para otros. Ni los unos se acordaron de Annobón que siempre han reclamado como parte de Fernando Poo, según la distribución administrativa de 1959, ni los otros de los ndowe: por aquello
de que “todos somos hermanos”, según ofrendas de Macías32.
A partir de aquí los ndowe que creyeron en la posibilidad de un país de diversidad cultural comprendieron que con Macías aquel ideal iba a ser una realidad difícil. Entendieron que los derechos de su pueblo en ese estado que se estaba construyendo no podrían estar representados ni reconocidos si no es mediante una mayor presión reivindicativa. Pero para entonces su capacidad de maniobra se había debilitado. España se había retirado sin restituir los territorios recibidos en 1843. El único interlocutor válido ahora era un Macías con hambre y sed de venganza.
Con el gobierno de Macías Nguema, especialmente desde el cinco de marzo de 1969, ese equilibrio frágil de poder (bubifang) empieza a inclinarse hacia un poder tribal. El golpe de estado de 5 de marzo de ese año era la coartada que le sirvió a Macías para reordenar el poder en la medida de sus intereses. Al no sentir la presión de España, con la que había roto por considerarla instigadora principal de dicho golpe, no encontrará tampoco motivos para repartirse el poder con los bubis. Desde entonces los bubis fueron perdiendo sus cuotas de poder y, en todo caso, su representatividad empezaba también a ser testimonial. Porque se había impuesto un nuevo sistema. El nguemismo es una doctrina o manera de concebir el estado guineo–ecuatoriano. De confundir el país de todos con la estructura clánica del Ayong, familiar y de amigos. Un estado de valores rancios donde la falta de equidad y justicia son sus verdaderas señas de identidad. Un espacio donde sus gestores se escogerán por el grado de aproximación familiar y no en función de la capacitación de cada uno. Donde se funden el parentesco y la lealtad. A ellos se les reservarán los puestos estratégicos para seguir alimentando el terror y la corrupción. Son todos estos devotos los que sostienen en sistema. Con ellos nada cambiará excepto aquellas cuestiones de su interés.
El periodo que va desde 1935 hasta 1959 marca el inicio de los conflictos étnicos en Guinea Ecuatorial, aunque el problema ndowe–fang en la región llevaba más de medio siglo. Finalizada la ocupación efectiva del interior continental (las demás regiones ya lo estaban) España pretendió llevar a cabo la colonización económica con la producción del café. Hasta entonces su actividad mercantil en la Región Continental, si exceptuamos la trata de negros, se había centrado en la explotación de madera y algunos cultivos especiales como el aceital de palma y cocos, iniciados a mediados de los años veinte. La antigua isla de Fernando Poo llevaba cuatro décadas de intensa actividad económica con la producción del cacao para la cual se necesitó, además, la mano de obra reclutada del interior continental a partir de 1926. Es el primer contacto importante entre la población riomunensa (concretamente fang) y la de Fernando Poo. El cacao de Bioko cotizaba muy bien en el mercado internacional y Malabo (antes Santa Isabel) se convirtió en el centro político-administrativo colonial, además de la capital económica. Por su parte la región insular de Fernando Poo llevaba años de docencia. La primera escuela de Fernando Poo se construyó en Santa Isabel (Malabo) por los claretianos en 1883. Ambas circunstancias jugaron a favor de la población fernandina (bubis y criollos) encumbrándola en los mejores puestos de la administración y proporcionándoles mejores coberturas para la formación de sus descendientes. Sin embargo el colectivo fang recibe tardía la formación docente, si exceptuamos aquellos que ya estaban por las inmediaciones de Bata, Mbini (antes Río Benito) o Kogo. Niefang fue el primer distrito del interior en el que se construyó la primera escuela cuarenta y tres años después de la escuela claretiana de Santa Isabel. Unas de las demarcaciones más castigadas en ese sentido fueron: Mongomo, cuya primera escuela se abre en 1939 y Nsork en 1944. Para entonces la Isla de Fernando Poo disponía de diversas escuelas de Artes y Oficios, colegios infantiles, colegios femeninos y seminaristas y colegio de enseñanza secundaria. A pesar de las limitaciones en el campo de la enseñanza y empresarial, el ímpetu de los fang les permitirá conquistar mayores cuotas de poder. Fueron incrementando el número de matriculados, gracias a su proximidad cada vez más a la región litoral continental, y poco a poco se iban disciplinando como empresarios del subsector cafetal. Buena parte de las plantaciones del café eran de su propiedad. Por detrás de Fernando Poo, por lo que se refiere a la inversión colonial en educación se refiere, estaban las demarcaciones de Bata, Río Benito y Kogo, incluidas las islas de Corisco y Elobeyes. De manera que los ndowe también se beneficiaron de la estructura educativa colonial. Su mayor proximidad con los blancos les permitió ser (junto con los fernandinos) los primeros emancipados. Los ndowe a cambio optaron por aplicarse como administrativos y subalternos de la administración colonial.
Esta política colonial tuvo su importancia en el desarrollo social de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Los bubis y criollos pudieron iniciarse como emprendedores y se convirtieron en propietarios de determinadas plantaciones de cacao. Digamos que el poder económico del nativo estaba en manos de los bubis y criollos. También les permitirá reclamar mayores mejoras infraestructurales porque el cacao de la isla sostenía buena parte del presupuesto de las colonias. Los fang tenían a favor el hecho de que una parte importante de la madera de las colonias españolas en la zona procedía principalmente del interior continental. El okume tenía buena demanda en los mercados internacionales. Además, el café desde 1927 se había convertido en el tercer recurso en importancia de la colonia.
Desde entonces las reivindicaciones de los fernandinos empezaron a encontrar una respuesta desde la Región Continental, fundamentalmente por los fang, alegando éstos que también contribuyeron, primero con su mano de obra y segundo con las exportaciones del café y madera, en el desarrollo de Fernando Poo. Algunos fang incluso llegan a reivindicar derechos civiles en Fernando Poo por haber fundado el poblado Sácriba fang. Posiblemente estemos ante una exageración reivindicativa, pues se trata de un espacio territorial dentro del que originariamente corresponde a los bubis. A todo esto los ndowe, aquellos que se decantaron por la actividad empresarial, optaron por el cultivo de cocos, cuya contribución en los ingresos de la colonia era insignificante. Estas circunstancias influyeron en el devenir político posterior. Los intereses coloniales se dividieron en dos: por una parte estaban aquellos que preferían los beneficios del cacao y apoyaron los objetivos políticos de Fernando Poo. Por otra parte estaba el capital maderero colonial y los intereses del café. Estos apostaron por las tesis de los fang. De modo que la acción colonial, lejos de propiciar mecanismos de encuentro, en crear una cultura solidaria, ahondó las diferencias entre los diferentes pueblos. Ni siquiera consiguió el pretendido equilibrio entre los dos grupos. El fang partía con desventaja porque la población fernandina tenía mejor formación, incluso en términos absolutos.
Sin embargo, no es hasta el período de la Provincia cuando el problema territorial (Fernando Poo–Rio Muni) aparece en escena. Los fernandinos se mostraban más recelosos porque buena parte de la renta de la Región Ecuatorial española se destinara a sufragar infraestructuras en Río Muni, porque para entonces la Isla de Fernando Poo disponía de equipamientos sanitarios, de educación y de comunicaciones y transporte. Alegaron que Fernando Poo era la productora y Río Muni la beneficiaria. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en las estadísticas del año 1962 (comienzo del Plan de Desarrollo) observamos que de los 2.036,5 millones de las antiguas pesetas de presupuesto de aquel año, Río Muni contribuía con un 49,09 por ciento y Fernando Poo con el resto.
A medida que se aproximaba la independencia el colonialismo, no se sabe si para asegurar su influencia, optó por el fang. El carácter calculador, reivindicativo y la inteligencia del hombre ndowe –decían– les podrían crear dificultades en un futuro inmediato. En realidad se trataba de castigar a Uganda (y a su pueblo) por sus continuas quejas por los incumplidos pactos con Bonkoro. Los bubis por su parte estaban mejor preparados. Sabían lo que querían y no serían fácilmente manejables. Acabarán declarando la separación o independencia de su país, Fernando Poo. Sin embargo la apuesta por un hombre fang, sobre todo si es de alguna de las demarcaciones con menor índice de alfabetezación, parecía ofrecer mejores garantías y la unidad de los territorios por el bien de la metrópoli. Esto explica el hecho de que los dos presidentes de la Guinea Ecuatorial provengan de la comarca de Mongomo. Les fue bien durante el periodo autonómico con Bonifacio Ondo Edu de Evinayon. Con este juego el colonialismo, además, creía evitar revueltas posteriores del grupo étnico mayoritario. Pero quedaba pendiente de resolver la cuestión de las minorías bubi y criolla de Fernando Poo. A fin de cuentas ellos seguían siendo la clase elitista del país y el cacao de esta isla sostenía buena parte del presupuesto de la colonia. Así, apartado el ndowe del debate socio–político, hablar de Guinea ecuatorial quedaba simplificado en dos regiones y dos etnias. Esta división quedó patente durante las Conferencias Constitucionales en Madrid y con esta fractura social se llega a la independencia. Para España el arreglo pasaba por una solución salomónica entre las dos regiones o etnias. Deberán repartirse los altos cargos de la administración: si el presidente es de Río Muni, o sea, fang, el Vice-presidente debe ser de Fernando Poo, es decir, bubi, según el párrafo quinto del documento sometido a referéndum. Todavía hoy se sigue respetando esa especie de pacto o recomendación colonial. Todos los gobiernos de la Guinea independiente, desde Macías, han tenido como primer ministro a un bubi, cuestión diferente es que lo sean de puro decoro. Los ministerios deberán guardar la misma proporción. Pero este equilibrio, como se verá más adelante, no iba a garantizar la estabilidad. Porque tanto la Vice–Presidencia como los ministerios reservados para los bubis tendrán un carácter simbólico: algún Vice–Ministro o Subsecretario General afín al Presidente será quien verdaderamente gobierne el ministerio. Aparte de que paulatinamente la proporción de ministerios y altos cargos que los representen se irá reduciendo, también se les reservarán competencias de tercera categoría33. De manera que al descontento de los ndowe y annoboneses ignorados y desahuciados del escenario socio-político desde el periodo de la Provincia, se unirá el de los bubis y el de aquellos fang abandonados por el sistema. Primero fueron los fang okak de las demarcaciones de Evinayong, Nsork y Acurenam. Se les consideró votantes de Ondó Edú. Seguidamente les tocó a los fang de Mbini y Kogo también okak. Unas veces se les acusaría de estar próximos a los ndowe y en otras como seguidores de Atanasio Ndongo. En tercer lugar les tocó al resto de los fang. En esta ocasión a la facción ntumu. Los primeros en encabezar esta lista fueron los de Ebebiyín. Su prosperidad económica, por ser la más productiva del interior continental, creaba recelos para los demás. Pero el sectarismo siguió su avance hasta en la misma región de Mongomo que quedó dividida en dos facciones, por lo menos. Y es que cuando no se denuncia y combate la injusticia no sólo nos hacemos corresponsables de la misma sino que su voracidad, más temprano que tarde, una vez eliminado a los enemigos, adversarios o “indeseables”, acabará buscando nuevas víctimas. En ese caso saldrá en busca de aquellos que lo alimentaron, silenciaron o se beneficiaron de ella.
Los políticos moderados, contrarios a una independencia prematura, sostenían la necesidad de prepararse a sí mismos y a la población para responder ante el nuevo desafío que se les presentaba. Instaron a que España prolongara la autonomía por lo menos cuatro años más con el fin de adaptar el futuro estado a su pluralidad étnica. Las urgencias de otros entendieron que estaban capacitados para asumir el reto y que el proyecto de un Estado unitario planteado por España era el más adecuado para los intereses de todos. De todos los suyos. Tenían prisa por hacerse con el poder, lo tenían al alcance de la mano. Durante la Conferencia Constitucional, no cesaron en reclamar como fecha tope de la Independencia el 15 de julio de 1968. No estaban dispuestos a dar tregua, más aún teniendo en cuenta que la Comunidad Internacional no cesaba en presionar a España para que pusiera fin a su acción colonial en esos territorios.
Además, a su lado tenían el apoyo de la mayoría de su etnia. La presencia española era un gran inconveniente porque representaba de alguna manera un modelo de equilibrio entre las personas. Pretendía promover la idea de un estado único al margen de las etnias. Los independentistas de Río Muni también defendían la creación de un estado único pero con base en su etnia. Esa era la diferencia. De manera que el autogobierno que proponía España no era el modelo adecuado aunque garantizara sosiego. El camino hacia la independencia prematura con sus riesgos era para ellos el único viable. Entendieron que la cuestión étnica era secundaria y de fácil solución. En todo caso, una vez alcanzada la independencia unificada, todas las otras cuestiones “menores”–decían– (y esta era una de ellas) se resolverían desde dentro. Al día de hoy (37 años después) siguen sin resolverse. Seguramente porque siguen siendo cuestiones menores. Es la teoría defendida por Kwame Nkrumak en Ghana. En sus reivindicaciones independentistas para su país llegó a pronunciar frases como: “la independencia debe otorgarse de inmediato”. “Preferimos un autogobierno malo que un gobierno correcto ejercido por otros”. “Lo primero que hay de buscar es el reino de lo político, y todo lo demás se os dará por añadidura...”–decía a su pueblo–. Así lo entendieron los políticos riomunenses. Sus urgencias y hambre de poder no les permitirán dar tiempo al tiempo para disciplinarse y consensuar voluntades. Había que unir lo más pronto posible los territoriose instaurar una democracia de mayoría étnica. Una estrategia que con el paso del tiempo acabaría por dominar a todos los demás. Nadie (excepto Edmundo Bosio) se imaginó su maquiavélico plan hasta que Macías lo puso en marcha. España, o no se percató de esta política, o la consintió.
En verdad, no queremos seguir la reglas colonialista: pas d’élite, pas d’ennuis porque el mayor fracaso de un esfuerzo colonizador está en no saber preparar dirigentes. Fernando Mª Castiella y Maiz. Conferencial Constitucional oct.1977
Cuando se independiza, Guinea Ecuatorial era un estado insuficientemente capacitado. Apenas poseía un número de funcionarios y profesionales suficientes para llevar a cabo los servicios y las tareas administrativas imprescindibles de entonces. En todo caso la mano visible de la ex–metrópoli se encargaría de cubrir el resto. Pero carecía de una estructura autónoma capaz de seguir alimentando el crecimiento del sector público y del previsible desarrollo del país. Por otra parte, la distribución del guineo–ecuatoriano con formación por regiones era desigual. La mayoría procedían de las familias acomodadas de Fernando Poo y de Bata, porque contaron con todas las facilidades escolares dentro y fuera del país, gracias a sus prerrogativas de emancipados, empresarios o funcionarios. Las demás demarcaciones se tenían que conformar con los vestigios que proporcionaba el sistema. Era una situación que amenazaba con quebrar el sistema, como así ocurrió. Esta nueva clase media poseía unos privilegios que anhelaba el resto de la población. Macías, lejos de prometer (y proporcionar después) un sistema de educación que pudiera extender estos beneficios al conjunto del Estado, no cesaba en repetir durante la campaña electoral de 1968: “todos estos bienes serán nuestros si echamos a los blancos”. Con este mensaje Macías dejaba claras sus intenciones. La reconciliación nacional se desvanecía, porque también eran blancos los emancipados, empresarios y funcionarios guineanos. La vehemencia de Macías caló en una población con hambre de venganza contra aquellos que a su entender vivían, se comportaban y colaboraban con los europeos. A los pocos meses de la independencia (expulsados los españoles blancos) esta clase media se convirtió en el centro de todas las iras. A partir de entonces se inicia un proceso de persecución brutal. Sobre todo ser profesional (o intelectual) era sinónimo de antipatriota o de un sujeto desestabilizador del orden y de la armonía. Por su parte, aquel somatén que señalara con el dedo a alguno de estos españoles negros verá recompensada su traición con algún ascenso meteórico en la estructura del poder. A partir de entonces cualquiera que quisiera aspirar al poder o vengarse de algún vecino sólo tenía que presentarlo a Macías, o algún otro acólito suyo, denunciándolo por “alta traición a la Nación guineana y sus Instituciones gubernamentales” (estoy reproduciendo el artículo 5 de los Estatutos del Partido Único Nacional de Trabajadores). De este modo se inicia el camino que ha conducido hacia la pérdida de valores, de afán por la superación, de armonía y respeto etc. En definitiva del juego limpio. En esa carrera por la venganza, Macías quiso premiar a su familia, región y cómplices: la nueva política de becas beneficiará sólo a ellos. Enseguida sus nuevos aliados (la antigua URSS, China y Cuba) se llenaron de estudiantes guineo–ecuatorianos con cierta sintonía con el sistema. Para algunos de ellos, el requisito de una base académica previa para acceder a determinados estudios especializados era lo que menos importaba. La Universidad Patricio Lumunba (en Rusia) se encargará de extender cualquier certificado que les convertirá en profesionales o técnicos con licencia para trabajar como tales, excepto en el país que los ha formado. Macías necesitaba “cuadros” rápidamente y de los suyos, y los tuvo. Había que sustituir cuanto antes toda la estructura administrativa colonial. A los pocos años los Jesús Buendi, Luis Maho, Manuel Castillo Barril etc, fueron acusados por su “alta traición” a la Nación y relevados de sus funciones por el nuevo activo humano procedente del Este de Europa. Con ellos también viajaron un nutrido grupo de militares que le hicieron el trabajo sucio a Teodoro Obiang aquel 3 de agosto de 1979.34
Obiang Nguema, aunque durante los primeros años quiso cambiar esta dinámica, acabó reafirmando la estrategia iniciada por su antecesor. En los primeros años de su mandato no cesaba de reafirmar su intención de crear un gobierno y una administración tecnócrata. Pero sus acólitos, aquellos que habían ascendido a lo más alto procedentes “de profundis”, pronto acabaron con aquel discurso. Este colectivo, sin estudios, no estaba dispuesto a aceptar cualquier otra forma de organización que no les garantizara tierras gratis, alimentos gratis, dinero gratis y sobre todo mucho tiempo libre para malgastarlo y cometer fechorías. Es el mejor escenario posible para este “cuerpo de inteligencia” del sistema. Se hacen llamar miembros de seguridad o más suavemente “los amigos de Obiang” –aunque esta nueva denominación incluye también a aquellos extranjeros (fundamentalmente españoles) con intereses empresariales en Guinea–. Teodoro Obiang y su guardia pretoriana se necesitan. Obiang conoce de la lealtad infranqueable de los suyos, porque si se la retiran qué mas sabían hacer. Por su parte, ellos son conscientes de que sólo Obiang (o el nguemismo) les garantizará toda la corrupción. Entre otras razones porque el mismo Obiang también la practica. Ellos lo saben y, lo que es más, él sabe que los suyos lo saben. Por lo que no tendrá autoridad siquiera moral de impedírselo a los suyos. Porque el verbo se practica con el ejemplo. Parte de ese dinero servirá para que los hijos de estos privilegiados reciban formación en escuelas y universidades extranjeras, mientras crece el déficit también en la infraestructura de educación nacional. Con este panorama la educación deja de ser un derecho y pasa a ser un elemento de diferenciación social y de opresión. Un pueblo poco capacitado, amordazado y privado de sus herramientas de intervención, no podrá participar en la transformación de las estructuras del país y dará por buenos los dictados venidos de la cumbre. Por su parte, los intelectuales guineanos no han acertado todavía a ejercer su influencia, a ser referente de opinión o creadores de inquietudes. Los que viven en Guinea podría pensarse que el miedo a perder las fuentes de ingreso, su posición monopolista, o incluso la vida misma son condicionantes que los impiden remar en sentido contrario al sistema. Más difícil resulta entender la postura del intelectual residente en el extranjero. En cualquier caso, entre todos parece sobrevolar en el ambiente la actitud de franca retirada.
Física y políticamente, Guinea Ecuatorial alcanzó la independencia como un sólo país, pero su población quedó moral y étnicamente dividida desde entonces Irene Yamba Jora: La razón de un pueblo. 1995
Se pueden extraer diversas conclusiones respecto de la historia reciente de este país, posiblemente todas discutibles. Pero a nadie se le escapa el hecho de que la evolución socio-política de Guinea Ecuatorial ha premiado de manera desigual a sus pueblos. A partir de 1968 los nuevos dueños de los territorios colonizados por España, lejos de construir un estado diverso y plural apostaron por un estado disperso y letal. Apoyándose sobre su clan se marcaron como meta silenciar las demás sensibilidades. Las consecuencias inmediatas de esta política tribal se antojan desgarradoras, especialmente para las minorías étnicas. Francisco Macías Nguema pocos años después de la independencia impulsó la idea de la “unidad tribal” con el eje central en su etnia y tribu. Durante la proclamación oficial del Partido Único Nacional (PUN), llegó a afirmar: “sólo el PUN iba a ser el partido unificador de ideas, de contenido nacional y unificador de tribus”. Su fundamentalismo, definitivamente asentado con Teodoro Obiang, se construirá sobre la base de potenciar una política de asimilación étnica. Para conseguirlo había que ocupar rápidamente toda la geografía nacional para que, acto seguido, con el discurso de la mayoría y de que todos somos guineanos, encontrar un argumento a su modelo de democracia. Además la Comunidad Internacional no se ocupará de los derechos históricos de las minorías si de lo que se trata es defender el derecho de las mayorías numéricas. Esta política rápidamente se iba consolidando con la aplicación de ciertas herramientas efectivas: primero los poderes administrativos, políticos y sobre todo el militar se concentraron en manos de familiares sin formación donde su único vehículo de comunicación era su lengua materna. Al día de hoy apenas un 0,5% del ejército, fuerzas y cuerpos de seguridad tiene representación de la minoría. Este Cuerpo Militar, como en la gran mayoría de los países africanos, que no ha conocido ninguna guerra externa ni puede sobrevivir a ella, se crea y alimenta con el único propósito de someter a la población asustada y para defender a su presidente, venido a jefe de tribu. Segundo la capacidad económica se convirtió más que nunca en un bien escaso sólo al alcance de estos elegidos, arropados por la impunidad que garantiza la corrupción. Y tercero un sistema policial y de opresión se encargó de anular cualquier posibilidad de rebeldía popular, sobre todo de las demás etnias. La sumisión era un hecho.
Los tres factores anteriores servirán como base para instituir un modelo de gestión cuyos únicos beneficiarios serían los cómplices del sistema. Ellos serán los únicos que le iban a garantizar la perpetuidad en el poder a su presidente. A cambio vivirían por encima del bien y del mal. Impunemente asesinarán, ultrajarán, maquinarán golpes de Estado y también ignorarán y pisotearán los derechos y las culturas minoritarias. Enseguida estos tres elementos (las tres patas del sistema) permitieron instituir el temible dicho de “Covogo nña nkovo”, que en traducción literal del fang al español quiere decir: hable en el verdadero idioma, lengua o dialecto. Es decir, en fang. Porque los demás habían desaparecido de un plumazo o habría que hacerlos desaparecer, incluso el oficial que es el español según la Constitución. Son separatistas aquellos que hablen en ndowe, bubi o annobonés. Así, el derecho de autodeterminación cultural (de aprender y hablar en público y en privado el idioma nativo) pasó a ser un delito. El nña nkovo, el carnet del PUN y una placa colgada en el pecho con la foto de Macías se habían convertido en elementos básicos para superar el día a día: para efectuar transacciones, buscar empleo, sortear atropellos, realizar gestiones administrativas o para desplazarse dentro del territorio nacional. Sobre todo el nña nkovo. ¿Podría alguien ser guineano sin hablar el fang? Y es que la única identificación como guineano consistiría en usarlo. Los demás pasarán a ser extraños en sus propias tierras; la tierra de sus antepasados. Este atropello contra el derecho irrestricto que tiene todo pueblo de hablar su propio idioma perdura al día de hoy. Lo normal debe ser hacerlo en fang en todos los estratos de la vida pública y privada. No es porque sea malo para los fang (y todos los que voluntariamente así lo deseen) hacer uso de este derecho: de hablar el fang. El problema reside en que precisamente esta facultad sea restringida a las demás culturas. Esta antesala del conflicto étnico sólo puede contenerse gracias al cordón de contención del sistema. Porque esta política monolingüista se entendió desde un principio (y se entiende hoy) por las minorías como mecanismo de exclusión y de aniquilación contra todos los que no pertenecen a la etnia fang. Este es uno de los grandes focos de discordia, porque cuando a un pueblo se le impide el uso de su lengua, nervio de su personalidad, sólo le queda rebelarse contra dicha norma. Es cierto que la construcción de los Estados–Nación en Europa fue posible, además, a partir de una lengua nacional que actuó como una superestructura activa capaz de definir cada estado. Pero para entonces, tanto las fuerzas capitalistas como movimientos sociales, habían tejido unas estructuras sociales y de mercado con identidad propia. Además, se trataba de poblaciones relativamente homogéneas que compartían una misma cultura. Incluso así, con el paso del tiempo, la tolerancia que ha ido forjando un regionalismo moderado en estos países también está forzando el reconocimiento de su pluralidad lingüística y/o en la necesidad de re-dibujar nuevos espacios basados en la identidad de los pueblos. Porque el clásico modelo de Estado-Nación no acaba de responder a los símbolos de identidad de su diversidad. Esa es una cuestión pendiente en la nueva Europa de los pueblos que se está configurando.
No quiero ser altanero, pero muchos vamos a regalar a los demás la independencia de Guinea., de la cual yo no podré ser ni un grano de arena. Saturnino Ibongo, Conferencia Constitucional 1967, Madrid
A partir Macías Nguema, desde un principio, se ignoró el concurso de las demás naciones. Durante sus frecuentes exaltaciones patrióticas (por cualquier acontecimiento oficial u ordinario) era preceptivo recordar los que según él eran los héroes de la independencia de Guinea Ecuatorial: Enrique Nvó, Acacio Mañé y Salvador Ndong Ekang. Lista a la que más tarde se añadiría Pedro Ela Nguema. No podía faltar un pariente muy próximo. Ninguna mención a Saturnino Ibongo, ese representante, emisario incansable ante las Naciones Unidas, cuyos servicios no agradecidos (ni reconocidos hasta hoy) forjaron el Acta Constitucional y la Independencia de Guinea a cambio de un asesinato estéril a los pocos meses de la Independencia del Estado. Macías en esa carrera por la confusión, los consideraba “héroes” de la independencia de un estado (de Guinea Ecuatorial) inexistente para entonces. Las reivindicaciones soberanistas de los ndowe se remitían a sus acuerdos con los españoles. Las de los bubis a la autogestión de su territorio histórico de Fernando Poo. En ninguno de los dos casos se podría hablar de la lucha por la independencia del estado de Guinea Ecuatorial sino de sus respectivos territorios. Además parece incongruente que el mismo Macías se auto–proclamara después padre o fundador de Guinea Ecuatorial. Sin embargo su demagogia omitía explicar la génesis de ese estado del que se había convertido en dueño. Tampoco se preocupó de explicar cuál fue la contribución de cada nación y de otras personas que también lucharon contra el colonialismo en esos territorios. Desconociendo la historia de aquel país, se sintió el creador del Estado de Guinea Ecuatorial. Su idiosincrasia tribal le permitirá confundir el Estado con el Ayong. A partir de entonces, y con Teodoro Obiang en el poder, el bubi pasaría a llamarse despectivamente “bubito”, y de los ndowe se dudaría incluso sobre su existencia: ¿quiénes son los kombes? es la pregunta que los margina. A los demás fang se les recordará que no son de las vísceras del sistema.
Posiblemente, como su antecesor, Obiang hubiera sido un estupendo jefe de su Ayong. Domina sus entresijos y sabe establecer equilibrios entre los suyos. A diferencia del Estado, el Ayong se rige por criterios de autoridad. Los equilibrios del sistema y la divinidad del jefe se consiguen cediendo parcelas de poder a los que conforman el cinturón de contención del sistema. Pero las claves de un Estado se sustentan con otras variables. Por ejemplo, se necesita establecer equilibrios culturales, sociales, políticos y económicos. Porque es así como se construye un país de valor añadido. Dicho de otra manera, los estados necesitan un gobierno, mientras que el Ayong necesita un poder. Esta es la transformación llevada a cabo por los regímenes nguemistas. Con ellos Guinea Ecuatorial como Estado ha quedado confundida con la gran familia desde su idiosincrasia. En la parte más alta de la pirámide del poder está el jefe, actualmente Teodoro Obiang Nguema. A continuación estarán los hijos, hermanos, esposas y cuñados. Esta es la primera línea, junto con el presidente y asesorados por el consejo de ancianos, la que decide sobre las grandes cuestiones que afectan la estructura de “su país”. Seguidamente están los escogidos por los primeros por afinidades y fidelidades. Podrán intervenir en algunos cónclaves y proponer miembros para el tercer anillo del sistema. Todos asumirán unos poderes complementarios y delegarán los que les convengan. Servirán y respetarán exclusivamente los intereses de su jefe; porque como se dice por ahí: “Si estás con dios, qué importan los ángeles”. Ahora que empiezan a sonar los violines de una posible sucesión hereditaria, sólo la fe en la Comunidad Internacional mantiene la esperanza en una población debilitada. Otro régimen clonado como el de Obiang probablemente sea la estocada definitiva. Mientras tanto, en esta maraña de poder, la población parece haber abdicado en la lucha por su libertad. Unos por la defensa de sus intereses y otros por la incertidumbre del futuro (el temor a lo desconocido) acaban haciendo de la dictadura un mal menor. En este escenario la acción política de la oposición por sí sola se presenta como insuficiente. La historia está llena de ejemplos de la insolvencia de la política (si no va acompañada de una revolución social) por cambiar el curso de las dictaduras.
Guinea Ecuatorial es, para los amantes de las estadísticas, un país de 28.051,46 Km2 de tierra firme, de poco más de 300.000 Km2 marítimos y con unas costas de 296 kms. El censo oficial cifra su población próxima a 500.000 habitantes con una previsión de 750.000 para el 2015. Sus reducidas dimensiones (escasa densidad demográfica y territorial) y la falta de otros atractivos determinaron que apenas se la conociera en el contexto internacional hasta que, a partir de la primera mitad de la década de los noventa, se convirtiera en uno de los productores de petróleo más importante de la región ecuatorial con una producción actual próxima a los 350.000 barriles/día. Las consecuencias de su explotación tienen dos implicaciones fundamentales: una de índole económica y otra social.
La explotación descontrolada de este subsector ha dado lugar a una apuesta arriesgada en cuanto a la planificación económica se refiere. El petróleo ha pasado a ser la única apuesta para el desarrollo del país. El éxito de una política de esta naturaleza depende de la eficiente coordinación de los tres elementos esenciales: capital, mano de obra y buena gestión estatal. Si los excedentes de las exportaciones se canalizan productivamente hacia la economía no exportadora, si los excedentes salariales de la mano de obra del sector exportador se van convirtiendo en fuente futura de empresarios nacionales y si la acción recaudatoria permite fomentar inversiones productivas en la economía no exportadora; posiblemente el modelo permitirá desarrollar el país. Y, a todo esto, para que la economía funcione, se necesitan unas instituciones solventes que creen y garanticen una estabilidad a las inversiones. Lo demás es pura mafia, impunidad y corrupción. Lamentablemente estos tres o cuatro factores no pueden producirse en Guinea Ecuatorial en las condiciones actuales. Veamos: para que los excedentes del sector exportador se canalicen convenientemente a otros sectores es fundamental que el capital exportador esté en manos locales o que tenga un compromiso más allá del puramente especulativo; que el mercado interior sea relativamente grande y en proceso de expansión y que la cultura de la intermediación financiera haya calado en la economía. Por su parte, los salarios podrán ser fuente de una futura inversión si son adecuados y están en posesión de la población asentada en el país. En Guinea Ecuatorial más del 85% del personal cualificado y obrero de este sector son extranjeros cuyos salarios se transfieren directamente a sus orígenes de donde importan los productos de consumo personal: alimentos, vestuarios y demás imprescindibles. Por último, el uso productivo de los ingresos públicos es inversamente proporcional al grado de la corrupción. Una corrupción que se ha convertido en un verdadero cáncer contra el desarrollo del país. Una corrupción que, en definitiva, ha cristianizado los bienes de todos en una finca de la familiar nguemista. En su conjunto, en estas condiciones, la descapitalización que se está produciendo por la explotación irracional de este recurso compromete seriamente el desarrollo integral de este país a medio y largo. El cacao y, sobretodo, el café pasaron a la historia. La tala abusiva de madera también complica seriamente el futuro de este subsector. Y de la pesca, teniendo en cuenta la contaminación de las aguas por la actividad petrolera, no parece presentar cuadro optimista para el país. La cuestión es, ¿qué será de este país cuando se agoten sus reservas del petróleo, si no se establecen mecanismos correctores en su política integral? Se desconoce a ciencia cierta el potencial de que dispone Guinea Ecuatorial. Pero el dogma de fe de las multinacionales especuladoras del sector viene alimentando la creencia de que Guinea Ecuatorial se ha convertido en una cantera inagotable del oro negro. Que tiene reservas de petróleo y gas para varios siglos. Posiblemente sea cierto. Pero tampoco parece descabellado mantener dudas razonables sobre estas informaciones, sobre todo si perdura esta vorágine explotadora. La referencia más inmediata se tiene de la vecina Gabón. La todopoderosa Gabón de Omar Bongo de los años setenta que dilapidó sus reservas en apenas una década y media. Atrás quedaron aquellos años dorados de los setenta y ochenta cuando la renta per cápita de los gaboneses era la segunda más alta de África. Seguramente también a ellos, la ELF y compañía, les aseguraron que su país era la otra Arabia Saudí.
Aprovechándose de la opacidad que garantiza todo estado dictatorial, a lo largo de este tiempo el círculo de Teodoro Obiang no ha hecho sino tejer una enredo financiero a su favor y allegados. Los ingresos que supuestamente Obiang ordenaba a favor de la cuenta del Estado de Guinea en el extranjero, aquella a la que él denomina de las “futuras generaciones”, acabarían transferidas a su cuenta personal y a las de su camarilla. El Informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado Norteamericano, de julio de 2004, y reproducido por el diario El Muni (agosto de 2004), pudo destapar parte de este enredo. En tan sólo dos años (abril 2000-abril 2002) la cuenta personal de Teodoro Obiang en el Riggs Bank, denominada otong (riachuelo en fang), había recibido unos ingresos por valor de 11.500.000 &. El informe revela además que por las mismas fechas, buena parte de la oligarquía nguemista desvió una ingente cantidad de recursos nacionales hacia diferentes cuentas en Bancos estadounidenses.35
Gracias al informe reseñado, ahora se sabe que Obiang no sólo no está diciendo la verdad en esta materia, y quizás en otras tantas, cuando afirma reiteradamente que: “los beneficios del petróleo están depositados en una cuenta en el extranjero para las Futuras Generaciones”, sino que se apropia indebidamente de los recursos del país como si fueran suyos. Al mismo tiempo que mantiene a su población en estado de semi-esclavitud y cautividad privándoles de toda posibilidad de desarrollarse. Sólo incomprensibles intereses estratégicos extranjeros pueden seguir dando amparo a un presidente de legalidad ilegítima,. porque está estafando a su pueblo. Por lo que se refiere a las Instituciones Financieras Internacionales es otra historia. Siempre tendrán abiertas sus puertas para que entren los dólares que el clan Obiang está robando a su pueblo. Cuando deje de ser presidente posiblemente toda esa fortuna pasará a ser una donación a favor de esas Instituciones Financieras extranjeras. De hecho ya lo son. Se les acusarán de apropiación indebida, pero difícilmente repatriarán el botín al país de origen. Si ha sido así con otros ex-dictadores, nada debe asegurar que vaya a ser diferente con el club de los nguema. Mientras llegue ese día la fortuna de Obiang seguirá generando intereses en unas cuentas opacas lejos de Guinea Ecuatorial. Cuando se produzca un nuevo escándalo como el del Banco Rigg, enseguida los fondos serán transferidos a otra entidad financiera; tal vez en otro país. Todo sea por corporativismo del sector, se supone. Y qué decir de la Comunidad Internacional. Esa que defiende como prioritario “el buen gobierno” o los Derechos Humanos.¿puede acaso un presidente seguir haciendo cosas que no estén dentro de sus atribuciones de jefe de estado y quedar impune en este mundo global? A Noriega (Panamá), por ejemplo, se le acusó por tráfico de drogas y cumple condena en las cárceles de los E.E.UU. Otros tantos fueron juzgados y condenados. Otros están en siendo perseguidos, juzgados o han sido forzados a abandonar el poder. No se ignora la ferocidad de la dictadura de Obiang, de las consecuencias de su política tribal contra las minorías, de su corrupción organizada; pero también se sabe de la impunidad con la que hasta ahora la Comunidad Internacional le premia. ¿Qué intereses ocultos se esconden bajo la dudosa argumentación de los países occidentales de “defensa a la democracia”, cuando en muchos casos sobrevuela la sombra de protección a unas dictaduras?. Llama la atención que precisamente desde algunas de esas sociedades democráticas, de gobiernos progresistas y no progresistas, desde donde se protegen esas dictaduras, sea también donde se persiguen la los disidentes del régimen de Obiang. El poder sólo se justifica cuando es por el bien común, que es de todos; cuando ese bien común es de nadie o de muy poca gente entonces es corrupción, insolidaridad y dictadura.
Dos cuestiones previas, como realidades, antes de abordar la cuestión nacionalista en Guinea, deben quedar matizadas:
Por una parte, que Guinea Ecuatorial es un Estado, porque así se reconocen internacionalmente aquellos 28.051 Km2 enclavados en el Golfo de Biafra, no se discute. No se puede decir lo mismo que sea una nación socio-culturalmente o desde su acepción moderna. Desde el punto de vista socio-cultural, es un estado heterogéneo. Es un elemento característico en todos los países africanos no siendo por eso un inconveniente de que muchos de ellos vayan avanzando sobre la idea moderna de Estado-Nación. En Guinea se sigue un proceso contrario. El concepto Nación moderno va camino de ser sustituido por el de Estado-Etnia. Ello es así porque Teodoro Obiang ha sido incapaz de consolidar un Estado plural que regule el hecho diferencial de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Su cultura le lleva a conformar estructuras y gobiernos de corte tribal y regional. Sírvase un ejemplo: más del 90% de su gabinete está representado por los suyos. La Función Pública, altos puesto de gestión privada, representaciones diplomáticas, y por supuesto el ejército están acaparados por ellos. Todo, absolutamente todo, debe ser y es para ellos. Nada para los demás. Se multiplicarán, si es necesario, para coparlo todo. Esto sólo pasa en Guinea Ecuatorial, de entre los países vecinos. Dígase Camerún, Gabón, Nigeria, Centro África, Chad etc. Países que tienen superado este tribalismo caduco. Hay que reconocer una cierta habilidad en su discurso: “todos somos guineanos”. Pero qué casualidad que una pequeña región lo acapare todo. Hay que recordar al nguemismo que también son guineanos los bubis de Ureka, basek de Ngonamanga, annoboneses de San Antonio de Palé o fang de Kukumankuk, por ejemplo. Todos ellos con la misma capacidad que aquellos para asumir también responsabilidades ministeriales, representaciones diplomáticas, mandos militares o cuadros en el sector privado. Este sectarismo que hace que la gestión de la “cosa común” tenga el monopolio exclusivo de un reducido sector o simplemente impida que el resto puedan disfrutar de los beneficios de su “democracia a lo ecuatoguineano” (cito términos textuales del Presidente Obiang), ha propiciado una organización (un estado) en declive. Ha disparado, asimismo, todas las alarmas de los demás pueblos en clave nacionalista y/o regionalista. Es un país que vive la fiebre nacionalista encubierta, o no, que dificulta aún más un diálogo sincero en aras al bien común. Todos se atrincheran en sus culturas, que algunos esgrimen como base de su hecho diferencial y que, en cualquier caso, los que pueden quieren imponer a los demás.
Por otra parte, que el mestizaje es una realidad con la que el mundo global actual se debe ir acostumbrando no se discute ni en China. Tampoco el que los nacionalismos basados en el hecho diferencial van perdiendo fuerza a favor de otro concepto de nación en término jurídicos–políticos e incluso regionales, siendo este último un grado inferior del nacionalismo. Cuestión diferente es que la velocidad en ese recorrido varía por regiones, culturas y circunstancias políticas–sociales. Probablemente, algún día, los hutus y tutsis formen una sola nación burundés o rwandesa; lo mismo que los ndowe, bubis, fang y annoboneses en Guinea Ecuatorial. Será necesario para ello que las diferentes tribus superen sus enclaves tribales y acepten el mestizaje, incluso cultural. De otra manera, si el nacionalismo étnico pretende imponer una nación étnica, la idea de un Estado se difumina con las continuas rencillas con el caer la noche.
Mientras se avanza hacia esa idea de Estado moderno, una cuestión de singular importancia, común en aquellos estados con diversidad étnica o de aquellos que aspiran a descentralizar políticamente el Estado, es la de delimitar la soberanía territorial, fundamental para determinar los derechos de la vecindad civil de sus pueblos. Todos tendrán los mismos derechos administrativos en el conjunto del estado, pero reservándose los derechos civiles según región y nación. En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, la condición de que todos son guineo–ecuatorianos no excluye la particularidad de cada pueblo o nación y, en consecuencia, el reconocimiento de su localización geográfica. Como Estado de Naciones que es, o debe ser, es el resultado de la conjunción de diversos territorios y de sus naciones. Como se ha analizado en la primera parte de este libro, la llegada de las diferentes etnias en el actual espacio geográfico de Guinea Ecuatorial se fraguó en momentos históricos y circunstancias diferentes. Las circunstancias particulares o coloniales que llevaron a unos y otros en regiones diferentes a las originarias no son suficientes o no les deben conceder ningún derecho civil (igual o superior) en esa región como a los originarios. Únicamente a estos les corresponde ese derecho mientras que a los demás les toca el derecho administrativo como parte del estado que son. Las bases históricas que permiten reconocer esos derechos civiles son:
I) Región Annobonesa: La isla de Annobón de 17,14 Km2 pasa a ser territorio español en 1777 por el Tratado hispanoportugués. Para entonces los únicos habitantes de esta tierra eran los Annoboneses.
II) Región Bubi: Por el tratado anterior, la antigua isla de Fernando Poo de 2017,16 Km2 se convierte en territorio español. Sus pobladores en esa fecha eran los bubis.
III) Región Ndowe: Hay que señalar dos momentos históricos diferentes:
a) Los acuerdos del 15 marzo de 1843 con una extensión de 8.460 Km2 que va por la costa desde el Río Campo (frontera con Camerún) hasta el río Muni y por el interior según las delimitaciones del anexo C.
b) Las anexiones de la Sociedad de Africanistas (previo acuerdo con los ndowe) en 1884 de aproximadamente 10.160 Km2. Véase anexo A.
IV) Región Fang. Para delimitar el espacio territorial correspondiente a la etnia fang caben dos planteamientos:
a) Tomando como referencia los trabajos de Manuel de Iradier y teniendo en cuenta el Tratado de París: si del conjunto de los 26.000 Km2 de la Región Continental más del 70% es la región ndowe (8.479,03 más 10.160), la soberanía fang se reduce a menos del 30%; es decir poco más de 7.300 Km2.
b) Partiendo de la distribución administrativa de 1935, que a su vez parte de los acuerdos ndowe-fang de 1885 y que han servido de base para delimitar la Región del Litoral: En cualquiera de los dos casos la región ndowe se reduce a 8479,03 Km2, de los cuales 17,46 corresponden a Corisco y Elobeyes y 8.461, 57 son continentales. En este caso la región fang sería de 17.538,13 Km2. Desde este supuesto los límites territoriales entre ndowe y fang quedan delimitados a partir de la distribución administrativa del año 1935. Véase el anexo C.
A partir de esta base última (que ha servido para hacer posteriores reformas administrativas territoriales) se puede afirmar que la región Fang representa el 63,68% del territorio nacional, la región Ndowe, el 29,06%, la región Bubi, el 7,19% del territorio nacional.y la región Annobonesa es el 0,06%.
Pero veamos cómo se ha engendrado y se manifiesta el nacionalismo en Guinea.
Con el boom del petróleo la situación se volvió aún peor para los demás grupos étnicos, o mejor para el nacionalismo fang. Creó una nueva clase de terratenientes que aprovechándose de los beneficios de una ley del suelo aprobada a su medida les iba a permitir adueñarse de cuantos solares quisieran, incluidos aquellos que constituían el derecho consuetudinario de determinados pueblos y familias. Dicha ley acababa de legitimar el saqueo y la profanación de unas tierras cargadas de historia, cultura y recuerdos. Unos espacios con una historia vinculada a unos pueblos. El post-nguemismo deberá resolver estas expropiaciones. Porque el buen ejercicio de la justicia de modo alguno deberá legitimar esos derechos dudosamente adquiridos. Este cúmulo de circunstancias ha contribuido a avivar la llama de los demás nacionalismos y regionalismos; si tenemos en cuenta además que la fortuna petrolera se extrae fundamentalmente en Bioko y en el Litoral de la región continental mientras que su población autóctona es la más castigada por las hambrunas. En estas circunstancias, estas comunidades, apoyadas sobre la nueva corriente nacionalista o regionalista internacional, encuentran más razón por seguir en la senda de sus reivindicaciones soberanas porque son pueblos que no han conocido la libertad. Pasaron de la inmigración a la esclavitud, de esta al colonialismo y de aquí a la dictadura. La negativa a reconocer las libertades políticas y civiles de estas minorías, y sobre todo, su existencialismo diferencial; es la más clara violación de sus libertades. Les corresponde por derecho reivindicarlas. Del mismo modo que a la mayoría de los fang; aquellos a los que se les recuerda su no pertenencia a las vísceras del sistema.
El primer testimonio escrito del poder benga ante las autoridades españolas se remonta a 1843 (17 de marzo), en que Bonkoro I, como rey o jefe único de todos los bengas y también como caudillo o jefe superior de las tribus de la costa, somete a España un territorio comprendido entre río Benito y el cabo de Santa Clara, por el litoral, extendiéndose por el interior por las cuencas del Benito, Muni, Munda y sus afluentes...” Abelardo Unzueta 1944;34
A medida que el proyecto Guinea como estado unificado iba camino de convertirse en realidad, el grupo ndowe seguía preguntándose (como Adolfo Bote durante la Conferencia Constitucional) “¿por qué España no se acordaba de los acuerdos del Ministerio de Asuntos Exteriores en la calle Calatrava?”: la respuesta podría estar en las recomendaciones de Leoncio Fernández Galilea. Sabían que en ese diseño les tocaría la parte marginal, como mucho. Consolidada la dictadura, los intelectos, políticos y grupos sociales ndowe empiezan a organizarse en torno a la idea de reivindicar una posición más acorde con lo que ellos habían aportado territorialmente en la formación de Guinea. En eso se asienta el nacionalismo ndowe. Un nacionalismo integrador, diseñado por sus precursores: Saturnino Ibongo, Agustín Eñeso y otros que defendieron la construcción de un Estado donde queden representadas todas las diferentes etnias salvaguardando la personalidad cultural de cada una. El idioma español debería ser el primer nexo entre ellos y que sólo, con el paso del tiempo, una vez superados los problemas típicos de encaje de cualquier nuevo matrimonio, conformar una gran Nación. Desde estas premisas la nueva generación nacionalista ndowe no ha hecho sino recuperar esta idea integradora dotándola de un elemento adicional: la distribución político–territorial (en estaduales) en clave federal. A su vez, el nuevo nacionalismo ndowe no ha cesado en reclamar, si no exigir, mayor participación en la gestión política del Estado. Sustentan esta postura sobre las siguientes bases:
1ª.–Histórica: De los naturales del actual estado, los ndowe fueron los primeros que llegaron a Guinea Ecuatorial. Ocuparon un extenso territorio y desarrollaron en él su cultura. Se trata de un derecho de reconocimiento internacional. Por ese derecho y reconocimiento (la redundancia se hace necesaria) se negocia la cesión a favor de España dichas posesiones. Porque si no, ¿cómo iba a suscribir España tales acuerdos con ellos si no les reconoce previamente el derecho de esa soberanía? ¿Validaría la Comunidad Internacional (Francia sobre todo) tales tratados? Abundando sobre este reconocimiento, de hecho el Acta de Berlín (26 de febrero de 1885), considerando la primera cláusula de los acuerdos Bonkoro–Llerena, recoge una división de la que es hoy la Guinea Continental en dos territorios: a) el Litoral. Comprendía desde el río Campo hasta la bahía de Corisco. Incluía los Ríos Muni y Munda así como todas aquellas tierras que forman la cuenca de estos ríos y del Mbini, al norte del Muni. O sea,, todo el reinado de Bonkoro. b) el interior. Todos los territorios anexionados para España por la Sociedad Africanista hasta los límites con las colonias francesas.
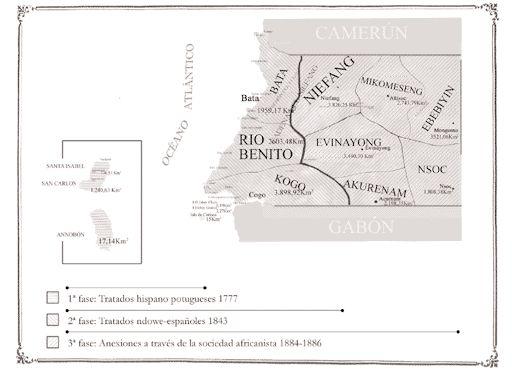
La guinea continental española debía ser: a) en el litoral, según comunicó a las autoridades francesas el sr. Guillemar de Aragón en 1846, la costa desde el río Campo hacia el sur, la bahía de Corisco con sus ríos Muni y Munda y todas aquellas tierras en dicha época
habitadas por individuos de la raza Benga que reconocieron la autoridad y supremacía del rey Bonkoro. b) en el interior, por consiguiente, toda la cuenca de los citados ríos y el Benito al N. del Muni... (Ricardo Beltrán y Rózpide)
2ª.–Distribución territorial posterior: Los acuerdos de 1843 no se estaban cumpliendo. La administración colonial empezó cuestionándoles los territorios anexionados por la Sociedad de Africanistas. Seguidamente, en su intento de disponer de mayor mano de obra para profundizar en su labor colonizadora, propició mayores mecanismos de acercamiento de la población fang hacia las posesiones de los ndowe. Por recomendaciones y arbitraje de la propia administración colonial, representada por el gobernador José Montes de Oca, el rey Ukambala (Bonkoro III) accede negociar con los fang los límites territoriales de ambos pueblos. Son los acuerdos ndowe–fang de 1885, meses después de la Conferencia de Berlín. De ahí el término Niefang cuya traducción del fang al castellano equivale a “límite fang” o límite de los fang, y que a su vez da nombre a una demarcación situada a unos 70 kms aproximadamente de Bata. A pesar de que este pacto reducía en más de la mitad la soberanía ndowe (pues ignoró las concesiones hechas a España a través de la Sociedad de Africanistas), en teoría beneficiaba a ambas partes. Porque la falta de mediación española hacía difícil la convivencia de dos pueblos que se odiaban entre sí. Al sistema colonial le interesaba ese escenario porque ya se sabe: “río revuelto, ganancias de pescador”. De hecho las recomendaciones del Gobernador Ramos Izquierdo apuntan hacia esta dirección: “tanto las tribus de la costa como las del interior se odian entre sí. Los odios y rivalidades que existen se pierden en la noche de los tiempos, y conviene que, por ahora, subsistan, pues ello impide que confraternicen y que pudieran llegar un día a hacer causa común contra nosotros, por lo cual nos interesa mantener por ahora esos antagonismos con habilidad, diplomacia y suspicacia...” (Ramos Izquierdo 1912;77)
Estos acuerdos permitieron a su vez a Hernández–Pacheco redistribuir la Región Continental en tres zonas porque el pacto ndowe–fang no resolvía el problema entre los fang. Se pensó en reorganizar la Región Continental atendiendo a la realidad geo–cultural y política de sus indígenas. Sus trazados recomendaban dividir el territorio continental en tres regiones a las que llamó países: País del Litoral o costero, País Granítico y País Estratocristalino. Basó sus trabajos en las alineaciones montañosas que dividen el territorio continental en cuatro partes. Sistema Norte, al norte de Mbini; Nudo de Alén entre Niefang y Evinayon; Sistema Central, del Gabón a Calatrava; Montes del Sur, al sur del río Utambonia y de los tres grandes ríos que atraviesan o limitan la región continental: el río Campo al norte de los montes de Micomeseng y Bata; el río Utamboni, que separa el sistema Central de los Montes del sur y el río Mbini. Sus trabajos permitieron dividir el interior continental en dos: la zona norte quedaría para los ntumu y la del sur par los okak. La referencia divisional sería el río Benito (Mbini).
No hemos encontrado una horizontalización de los recursos y de su distribución, sino una invasión de nuestro espacio, como se registra ahora. Los bubis se sienten como invadidos, primero por los colonizadores españoles y ahora porque no nos dan la oportunidad de participar en la cosa pública Justo Bolekia; Periódico El Muni 10/06/04)
Si el nacionalismo ndowe es integrador, no puede decirse lo mismo del bubi. Su nacionalismo es excluyente o separatista, si se prefiere. Para ellos lo único que importa es la isla de Bioko, que según ellos es su isla. Lucharán, y no cesarán en ello, hasta recuperarla. Después decidirán con quién o quiénes quieren convivir o asociarse. Como fechas precursoras de este movimiento caben destacar las reuniones del 27 de agosto de 1964 en Baney y la del 18 de agosto de 1966 en Rebola. En la primera de ellas se discutirá y aprobará, como único punto del orden del día, la Separación de la isla de Bioko del conjunto del territorio colonial español en el golfo de Biafra. Desde entonces sus máximos exponentes (Edmundo Bossio, Aurelio Nicolás Itoha, Luis Maho Sicahá etc, como precursores) defenderán incisivamente la autodeterminación de Bioko, tierra de sus antepasados, y su derecho a la libre asociación con cualesquiera otra región o estado. El tiempo, favorecido con la política nguemista, ha dado la razón a los temores de Edmundo Bosio contra su pueblo: “sus hermanos de color no respetarán su cultura y arrasarán con todo sus tierras”. La división administrativa–económica del país en dos provincias y posterior unificación en un sólo gobierno autónomo, unido a los desequilibrios acentuados durante el gobierno autonómico, no acababan de satisfacer sus intereses. La economía de la isla de Fernando Poo (y por tanto su nivel de desarrollo) estaba por encima del conjunto del país. Independientemente de que la población fang llega en Fernando Poo obligado por el sistema colonial como mano de obra barata, el privilegio económico de la isla pronto se convirtió en el imán que atraería a la población riomunense. Su presencia, que por otra parte no respetará las costumbres locales, empezaba a crear problemas de convivencia con los autóctonos y amenazaba la continuidad de su cultura. Los bubis que habían huido de la servidumbre a la que fueron sometida por las tribus del continente, aprovechándose de su mayoría numérica y que llegaron a Fernando Poo haciéndola tierra suya; veían con preocupación el incremento de la población riomunensa. La supervivencia de su población pasaba por un control de esta inmigración. Edmundo Bosio fue claro en ese sentido: ...“otra vez las tribus continentales, abusando de su mayoría, tratan de someternos a servidumbre, lo malo es que ahora ya no tenemos tierra a donde ir”. “Si nos dejáis abandonados (refiriéndose a España), sabed que echáis sobre nosotros un porvenir de hambre y de miseria” (Edmundo Bosio, Conferencia Constitucional; 6 noviembre 1967). Además los Bubis, siempre han esgrimido su hecho diferencial y han censurado la profanación de su cultura por parte de la inmigración procedente de Río Muni.
Haz el bien con tu hermano y también él te lo hará... Proverbio bubi: pena a bomatuo lele, buetae a lo sá lele..)
Por otra parte, el modelo autonómico empezaba a decantar los recursos generales en proporción desigual hacia las infraestructuras de la región continental. Para la población de Fernando Poo este reparto no correspondía con la capacidad de generación de ingresos de ambas provincias. No se apreciaba una voluntad de construir un proyecto global ni de respetar el reparto de poderes bubi–fang. Cada uno tiraba por su parte y pretendía imponer su voluntad sobre la otra. Los demás no contaban. En este juego, Fernando Poo tenía todas las de perder. La influencia de los riomunenses (concretamente los fang) en los estratos de poder amenazaba por sobrepasar. Y aunque desde un principio el bubi mostró su discrepancia con el modelo de gobierno que se gestaba a iniciativa de España, el mal sería menor mientras se mantuviera una cierta correlación de fuerzas. Pero el nguemismo, como el capitalismo, es implacable. Los ha ido arrinconando y poco a poco también su presencia en los órganos de poder se ha ido difuminando. El sistema era malo entonces (porque ignoró a las demás naciones) y ahora es horrible, porque excluye a todos. Con el paso del tiempo la nación bubi ha ido intensificando su mensaje, no siempre entendido por el régimen que se ha encargando de satanizarlo tacándolo de separatista. Tampoco en el escenario internacional, poco propenso a aceptar el desmembramiento del diminuto estado de Guinea Ecuatorial, atendería las reivindicaciones bubis. De ahí que la nueva corriente bubi, escasa por eso, apueste por un sistema Federal de naciones como aquel modelo de Estado que permitirá el concurso de todos en aquello que el profesor J. Bolekia denomina “cosa pública del Estado”. Porque le permitirá defender su lengua, cultura e idiosincrasia y a vivir libremente en su territorio (Justo Bolekia. Periódico El Muni 10/06/04).
Para los fang “la independencia era buena noticia, ya que el pueblo quedaba libre y el nuevo presidente era fang, pero Macías defrauda las esperanzas del pueblo fang cuando trata de favorecer solo a los
suyos, los demás fang eran de segunda mano... (Monttes; El Semanal Guineano 30.03.04)
El nacionalismo fang parte de la idea de la mayoría numérica para imponer una cultura única. Estamos ante un nacionalismo absorbente y sectario o regional. Con esta base tanto Teodoro Obiang como su antecesor Macías, y todos los fang nacionalistas, defenderán e impulsarán la uniformidad étnica del estado y a partir de un poder coactivo. Su proyecto de transformar Guinea en un Estado-Etnia va camino de consolidarse, si no se median medidas correctoras a partir de las reivindicaciones de los demás grupos étnicos. La Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 61º periodos de sesiones (11 de marzo de 2005) advierte del empeño de la dictadura por “convertir a Guinea Ecuatorial en un país mono-étnico” y recomienda releer su historia (origen y asentamiento de sus pueblos) “para entender y encontrar una solución de convivencia consensuada”. Las bases para su consecución, algunas ya comentadas, consisten de imponer su lengua o idioma y reservar los puestos marginales de la vida pública y privada a aquellos que se identifiquen o se relacionen en idioma fang. Muchos de esos nacionalistas abiertamente se pronuncian solicitando que ya es hora de que en Guinea Ecuatorial se hable en idioma nacional. A la pregunta de ¿cuál debe ser ese idioma? Responden sin escrúpulos: –El que se vote mayoritariamente–. O sea, que la democracia de un hombre un voto tendría que ser la que dicte sentencia.
Pero este nacionalismo es además regional de ahí que una reflexión negligente haría pensar que el fang como etnia o nación es la responsable de los males de este país o que todos los fang son depositarios de los beneficios del sistema. Y no lo es. En términos absolutos los fang han sido y siguen siendo los más castigados por el régimen, porque la visión sectaria del Estado impulsado desde Macías también se extiende hasta los confines clánicos. La dictadura, desde Macías, se preocupó primero de hacer una división étnica: por un lado los fang y por otro el resto. En principio casi todos los fang aplaudieron el modelo. Porque siendo todos “hermanos”pensaron, era su victoria frente a los demás. Se equivocaron porque a renglón seguido Macías separó los fang en: ntumu y okak. Enseguida a estos últimos, que se les identificó con el Nkô de Ondó Edú,
empiezan a sentir la frustración y la persecución36.Los fang marginados, no obstante, deberán conformarse sólo con la sombra que les brinda el hecho de ser de la misma etnia (fang) que la del presidente. Alguna ventaja acabarán teniendo frente a los annoboneses, bubis o ndowe. Mientras que los otros fang (ntumu en su mayoría) festejaban la táctica de Macías porque ahora habría más pastel por repartir.
La cuchilla del engaño suele cortar a su dueño Proverbio fang: Okeng mekeng wa keng wo mot emien.
También estos últimos se equivocaron porque el sistema acabó atrincherándose en su clan y comarca. De esta manera ser fang, ntumu e incluso de Mongomo ha pasado a ser una mera condición necesaria, pero no suficiente para los beneficios del sistema. Hay que identificarse aún más. Hay que pertenecer al club de los “elegidos”. Lo llaman N’goo ête, algo así como las entrañas del sistema, y lo exaltan con jactancia. Es el círculo íntimo donde se cuecen todas las maldades del régimen. Gozará de todos los derechos porque son los dueños del patrimonio nacional, incluso de la vida del resto de la población. En definitiva el sistema ha acabado marginando a más del 95% de la población, cierto es que en diferentes niveles de exclusión. De ahí que también este colectivo, defraudado por un modelo de gestión que a priori les iba a garantizar las mismas ventajas que a los demás, reclame el fin de la dictadura. Un cambio en la dirección del país, pero sin cambiar el modelo. La fórmula de un estado centralizado o una descentralización administrativa y de una democracia de mayoría numérica sigue siendo su apuesta. Nada que ver con la apuesta de la otra mayoría: la mayoría de las etnias.
Los annoboneses defiende la unidad nacional, siempre que sean tenidos en cuenta también como parte de un todo. Caso contrario, “si no contamos en nada o para nada, mejor que nos dejen marchar y buscar por nuestra cuenta nuestro destino” – me repite un amigo, que por razones de confidencialidad prefiero mantenerlo en anonimato–. De manera que el nacionalismo annobonés está a caballo entro el ndowe y el bubi. Abogan por una estructura de país a partir de la pluralidad étnica, caso contrario estarán más próximos a las tesis de los bubis. Este doble posicionamiento está relacionado con sus orígenes (ya expuesta) y sobre todo con la evolución política del país desde la colonia. A partir del periodo colonial, a pesar de todas las inclemencias, los annoboneses perseveraron en formarse pero descuidaron la lucha reivindicativa. Como los ndowe, se conformaron con los retales de poder y esperaron la clemencia de los que regían los destinos del país. A Macías no le resultó difícil zanjar el problema. Su lejanía es una variable añadida al abandono que les viene sometiendo el sistema. Los 670 kms que separa esta isla de Malabo serían suficientes para aislarlos e incomunicarlos del centro de decisiones del Estado y de privarles de todas las ventajas que pudieran ofrecer un Estado de derecho. Con Obiang la cuestión era tan sencilla como dar visto bueno a la política de su antecesor y carpetazo. Los diferentes gobiernos de Teodoro Obiang, incapaces de dar cobertura asistencial a las poblaciones de Guinea Ecuatorial, menos se preocuparán por la suerte que les pudiera tocar a los annoboneses. Abandonados a su suerte padecerán epidemias, insuficiencias sanitarias y de educación. A cambio serán premiados de vez en cuando con una legión de hombres del sistema para profundizar en el mestizaje unidireccional. Con este panorama el nacionalismo annobonés se cuestiona la viabilidad del actual modelo de estado con un posicionamiento claro: “Si somos parte del todo, también queremos participar de los beneficios que genera ese todo; de no ser así, debemos y tenemos el derecho de organizarnos libremente”. Su modelo de estado ajustado a la pluralidad étnica es el Federal en cuatro estaduales: Annobón, Bioko, Litoral e Interior (Partido Democrático Federal de Guinea Ecuatorial).
This page intentionally left blank
Las minorías nacionales tienen el derecho de administrar soberanamente el eje central de su identidad: su cultura. Esto incluye asuntos de idioma, educación, tradiciones culturales y credo, que es el factor
crítico de su identidad. (Liberal Report 2000;56).
Se puede concluir por lo tanto que en Guinea Ecuatorial ningún pueblo, etnia o región es soberano. El esquema actual de servidumbre a favor de una minoría en el poder es justo lo contrario de lo que debe ser una sociedad plural y tolerante, frente al cual nadie se siente legitimado sobre otros y nada debe comprometer al resto a aceptar sus dictados. Este análisis hubiera sido innecesario si los gestores de Guinea Ecuatorial gobernaran con criterios igualitarios. Eso no es así porque la cultura tribal que invade a sus mandatarios y los lazos familiares que sobreviven en estos ambientes les impedirán proyectar sus mentes hacia fuera. En estas condiciones los antagonismos étnicos juntamente con esta visión sesgada de Estado no permitirán crear una idea de un estado plural. “Las naciones cívicas, afirma Will Kymlicka, serán“neutrales”con respecto a las identidades etnoculturales de sus ciudadanos, y definirían la pertenencia nacional en términos de adhesión a ciertos principios de democracia y de justicia”
La soberanía de un pueblo o de una región no se crea, sencillamente es un derecho intrínseco que o se ejerce o no se ejerce. Si un pueblo no disfruta de su independencia simplemente es un pueblo sometido y le corresponde por derecho denunciar las injusticias de las que es objeto y por deber luchar por su liberación. Desde esta perspectiva, las reivindicaciones de las minorías no son una simple cuestión de capricho como se sostiene a menudo. Al contrario, la defensa de sus derechos y el fomento de cualquier unidad atómica están basados en los Derechos Humanos internacionalmente admitidos. Porque ninguna sociedad ni país puede llamarse una democracia si no reconoce, aplica y respeta también los derechos de las minorías. La libertad individual y la dignidad humana se postulan como la base de todos los derechos, un derecho universal e intrínseco al mismo hecho del ser humano. Las sociedades modernas son cada vez más heterogéneas en términos raciales, étnicos, culturales, o religiosos, debido a esta diversidad, siempre habrá grupos mayoritarios y unas minorías. La lucha por la reafirmación (del poder o de la identidad) o simplemente por la supervivencia en uno u otro caso a menudo desemboca en conflictos cuyo arbitraje corresponde al poder central; el de todos y para todos. Es por lo que un estado debe ser aquella estructura que dé amparo a todos sus ciudadanos y sensibilidades, independientemente de su condición o procedencia. Esto implica la obligación de los gobiernos de abstenerse de todos los intentos de asimilación coactiva y de proteger a las minorías contra otras formas de asimilación forzada (Liberal Report 2000;53). Porque dondequiera que existan minorías la mayoría debe respetar su ser diferente como parte integral y de su innato e inalienable derecho a ser diferentes y libres. Si estas reglas básicas se ignoran sistemáticamente, es cuando surgen recelos por el modelo y reivindicaciones nacionalistas o de identidad. Especialmente ahora que el debate respecto de un nuevo modelo de estado que atienda los derechos de los pueblos va tomando cuerpo en muchas partes del mundo frente a ese centrismo rancio. El fracaso del modelo Estado–Nación, en su afán de crear culturas únicas y los desequilibrios económicos mundiales, como consecuencia del pensamiento único; ha acelerado la idea de autogestión locales y regionales. El resurgimiento del nacionalismo étnico en la Europa del Este tras el fin de la guerra fría, los derechos de los indígenas en latinoamérica o las reivindicaciones nacionalistas en la Europa Occidental; han contribuido en reabrir este debate, también en África, especialmente sobre el derecho de las minorías. Se observa además cómo en las democracias occidentales el derecho de estas minorías y grupos etnoculturales va siendo cada vez más una cuestión normativa. África por razones obvias no es una excepción, menos Guinea Ecuatorial, porque las sociedades africanas previo al hecho colonial (incluso posterior a él) se adecuan fundamentalmente sobre la base de sus valores culturales. Por su parte la dinámica internacional evoluciona hacia ese concepto de estados libres, plurales e interculturales. Porque la libertad es diversidad y democracia. Es por lo que hay que caminar hacia formas de vida más tolerantes donde también las minorías, cualquiera que sea su dimensión, puedan sentirse cómodas y suficientemente representadas.
En la práctica los africanos (mayoritariamente) no se identifican, todavía, con ideologías políticas como en Occidente...” (Muakuku Rondo Igambo 2003)
Lo más probable es que la situación no hubiera sido diferente si un Bonifacio Ondo Edu, algún ndowe, bubi o annobonés hubiese sido el Presidente de la Guinea Independiente. Porque el problema de este país es fundamentalmente social–étnico, aunque su solución requiera además herramientas políticas. Cuando se independiza Guinea Ecuatorial el desencuentro entre etnias y regiones, y por lo tanto la fractura social, era de tal magnitud que cualquiera que hubiese sido el Presidente seguramente se habría amurallado con los suyos, y a resistir. Las prisas que dieron paso a su independencia prematura y unificada favorecieron después un sistema que ha castigado a casi todos. Por lo que hay que acabar con él. Una nueva reordenación de Estado a favor de la ciudadanía y en contra de la exclusión serán las grandes cuestiones que en el día después del nguemismo se deben resolver como punto de partida hacia la democracia. Esta se debe entender como aquella caja de herramientas que permitirá corregir los errores del pasado y proporcionar mecanismos adecuados para la construcción de un estado multinacional.
Un sistema de “gobierno del pueblo, hecho para el pueblo, por el pueblo y responsable ante el pueblo” es el modelo defendido por Daniel Webster (1830) como el menos malo. A partir de aquí a este sistema se le bautizó como democracia por su cualidad de responder a las preferencias de los pueblos. La democracia –afirmó Churchil– “puede ser un sistema imperfecto o deficiente pero al menos permite que todos vivan en él”. La democracia también es a) dignidad. El respeto a los derechos fundamentales de cualquier persona es la base sobre la que se debe sustentar cualquier ejercicio de justicia. b) Diversidad. Es una característica inherente a la propia definición de Estado y al derecho de libre movilidad de las personas. A su vez, es lo que nos hace únicos (no tenemos por qué ser iguales, pero sí estar sujetos a las mismas reglas de juego) y nos permite examinar nuestra capacidad tolerancia. c) Diálogo. Esencial para llegar a acuerdos que a su vez darán paso a una sociedad justa. Digamos en este sentido que la democracia es un juego de equilibrios en el que todos deben ceder parte de sus posiciones estratégicas en beneficio del bien común. La negativa a esta cualidad, en una sociedad heterogénea y profunda, donde por otra parte los criterios étnico-regionales son más importantes, se entenderá como una pseudo-colonización hacia los excluidos. d) Derecho a la autodeterminación. Tiene que ver con el derecho a la existencia humana, su libertad y con la defensa de su identidad. Por ser un derecho de los pueblos, les permitirá la libre elección de su gobierno y tener soberanía sobre sus recursos. e) Desarrollo. La realización de toda persona, aquello que llaman empoderamiento, a partir de sus propias capacitaciones. Es la expresión suprema de la libertad humana y la fase última de la democracia. Una sociedad es demócrata si sus habitantes están en disposición de realizarse libremente conforme a las reglas de juego establecidas y a partir de sus capacidades.
Sin embargo no todas las formas de organización y gobierno responden al mismo estilo de democracia. Cada pueblo o estado debe adecuarlo a las particularidades de su población. Fundamentalmente hay dos posiciones de las que se pueden derivar otras formulaciones: a) la democracia de las mayorías. Sus defensores afirman que es la que mejor responde a un modelo de gobierno del pueblo y para el pueblo. Goza de mayor aceptación y se defiende sobre todo en sociedades homogéneas o, en su caso, siempre que se puedan evitar vías de exclusión de las minorías. b) democracia de consenso. Sus partidarios consideran que las democracias de mayorías son excluyentes y altaneras. Porque la esencia fundamental de la democracia es que todos los que están afectados por una decisión deberán tener la oportunidad de participar en la toma de esa decisión de manera directa o a través de sus representantes elegidos. “Impedir que los grupos perdedores participen en la toma de decisiones –dice Artur Lewis– es una clara violación del significado primordial de democracia”. “Que prevalezca la voluntad de las mayorías es el significado secundario de la democracia” (Arend Lijphart 2000).
Las democracias clásicas basadas en la voluntad mayoritaria del pueblo no se ajustan a las características de la mayoría de los países africanos. En estos países las fuerzas nacionalistas, regionalistas, tribales o religiosas son más profundas y poderosas que los conceptos ideológicos; las mayorías absolutas en estas sociedades son antidemocráticas porque su gobierno (de la mayoría) presagia, más que una democracia, una dictadura encubierta de la mayoría. Una deficiencia ideológica que condiciona la actuación de los dirigentes en beneficio de su identidad étnica, regional o de su religión. Pero también es la razón fundamental por la que las minorías siempre se verán relegadas a todo tipo de marginación. Porque estas diferencias subdividen a la sociedad en verdaderas subsociedades. Además, a partir de la definición de Daniel Webster, la democracia en las sociedades heterogéneas (como las africanas) se debe entender como sistema de gobierno de los pueblos y para los pueblos. Ello supone la obligatoriedad de que esos pueblos discutan las claves de dicho sistema. La ausencia de este requisito hará que se esté en un estadio de imposición de voluntades y de que algunas naciones se sientan invadidas o colonizados por los que en teorías son sus connaturales.
Las crisis de legitimidad son un necesario preludio para el cambio, pues cuando la legitimidad o el consenso se diluyen, a veces sólo hace falta dejar pasar el tiempo para que las estructuras se deshagan Walden Bello 2004;51
La política llevada a cabo desde la independencia consiste en defender un Estado abstracto y con una cultura homogénea. De ahí que este tipo de Estado y las instituciones que lo sustentan haya perdido toda su legitimidad porque son incapaces de salvaguardar el principio de la neutralidad etnocultural que sustenta cualquier Estado plural. Uno de los ocho criterios que propone Robert A. Dahl para medir la efectividad de la democracia es el derecho a ser elegido (Arend Lijphart 2000). En Guinea Ecuatorial, la ausencia de una concepción ideológica impedirá cualquier tipo de gobierno dirigido por un candidato de etnia minoritaria. En consecuencia, el actual modelo de Estado no funciona; es excluyente. Hay que sustituirlo. Se seguirá languideciendo con él, si se quiere, pero ya no da más de sí. Es decir, si un político perteneciente al grupo minoritario, o a una determinada región, por la sencilla razón de serlo, no puede ser elegido o invitado a formar parte de los órganos de decisión o gestión, entonces estamos ante un sistema agotado. Fue mal concebido porque partió de bases equivocadas. Ahora cabe reformularlas. Además, las estructuras de un estado no deben ser estáticas. No tienen por qué serlo. Han de ir acomodándose a la voluntad del pueblo que las hizo posible. Si durante la Conferencia Constitucional (Madrid 1967) la “mayoría” de las naciones guineanas optaron por un estado centralizado, es esa misma mayoría, habida cuenta de los nefastos resultados de casi cuatro décadas, la que ahora solicita la revisión de ese pacto.
Lo que pretendo sacar a la palestra es la gobernabilidad del Estado de Guinea Ecuatorial. Un Estado cuyas instituciones sean capaces de maximizar el bienestar social de todos. Porque si aceptamos que el modelo actual es insolidario y genera ingobernabilidad, parece razonable construir otro marco de concentración socio–político que elimine la marginacion y la violencia de la que es objeto gran parte de la población. Una fórmula, en definitiva, que permita consensuar la gobernabilidad y convivencia de todos. “La voluntad de las personas que forman una comunidad plural permitirá fórmulas para resolver controversias e incompatibilidades. Hará posible objetivos comunes sin dejar de preservar sus identidades respectivas”. Tomo prestado el razonamiento político del Partido Federal Democrático de Guinea Ecuatorial. La fórmula democrática que permitirá corregir las imperfecciones del actual sistema será aquella que surja de un Pacto Social entre las diferentes naciones o etnias. Es decir una democracia de consenso, basado en reconocimiento y respeto de esa diversidad étnica y en la participación plural de todos. Incluso en la definición del modelo de estado. Permitirá maximizar la representatividad de la mayoría gobernante y responder al modelo del gobierno por y para los pueblos. En ese ejercicio se requiere, dejando al margen todos los movimientos y organizaciones políticas, sentar en pie de igualdad a annoboneses, bissio, bubis, fang y ndowe para consensuar entre todos un nuevo marco de interrelación. Porque la mayoría numérica no puede, ni bebe, suplantar los derechos históricos de los pueblos. La política o políticos se limitarían a dar forma a esa voluntad plural. La democracia entendida en estos términos entraña una dimensión de relaciones e interlocución entre el gobierno y la sociedad civil a partir de un diálogo y negociación permanente entre los representantes regionales y sociales desde las bases. Por lo tanto se debe derivar el actual modelo central hacia soberanías nacionales, no tanto territoriales. El proceso hacia esta nueva realidad puede ser lento pero se trata más bien de un camino sin vuelta atrás. Porque la mayoría de las naciones de Guinea Ecuatorial así lo demandan como receta correctora de los errores coloniales y a los desplantes de los gobiernos post-independencia contra los demás pueblos y regiones. Y porque los sistemas de gobierno de las dictaduras y centristas han iniciado su fase final.
En este proceso habrá que tener claro dos cuestiones: a) no será posible avanzar de manera individualizada. Ninguna de las partes, incluso la misma política de unidad de estado centralizado, podrá conseguir sus objetivos si no cuenta y pacta con las demás. La idea de una nación (guineo-ecuatoriana) sólo será viable si se asume por todos. b) Una cuestión políticamente decisiva es por una parte la definición del modelo de estado y por otra parte su plasmación real. Podrá ser fácil superar los debates teóricos (autonomía, federación, libre asociación o cualquier otro modelo), cuestión diferente será su despliegue práctico. De ahí que nada debe hacer pensar que se trata de un proceso que se puede culminar fácilmente. Más bien es un largo camino que se tiene que recorrer ordenadamente, sorteando varias dificultades. La precipitación será mala consejera y los cambios radicales podrían violentar el proceso. Su éxito consistirá en elaborar una nueva Constitución que reconozca y asegure, entre otros aspectos, la voluntad irrevocable de avanzar hacia otra fórmula de estado, previamente pactada por las etnias; establecer un equilibrio entre ellas y regiones en cuanto a la participación o pertenencia en los órganos de alta gestión de la administración pública, cuadros del sector privado y sobre todo en el ejército, cuerpos y fuerzas de seguridad; determinar nueva fórmula de elegir al jefe de estado y/o gobierno. Mientras se camina hacia la culminación del modelo, sobre todo durante la primera fase del proceso, periodo de transición, hace falta una figura moderadora y de consenso. José Mecheba Ikaka lo denomina “hombre de Estado” capaz de conjugar en un gobierno facciones moderadas de diversas tendencias donde cada una de ellas muestre sincera disposición de aproximación a otras. En ese ejercicio, el que todos deban sacrificar parte de sus planteamientos estratégicos en beneficio del interés común, es en eso en lo que radicarán los acuerdos. Se trata de que los nacionalismos sean más integradores que excluyentes, y de que la cultura territorial esté suficientemente abierta a los demás pueblos o comunidades.
El éxito de la transición democrática española se debió a que durante su proceso negociador las tres facciones (franquistas, reformistas y rupturistas), temerosos de un nuevo fracaso que pudiera conducir a una nueva confrontación civil, alcanzaron acuerdos mediante el sistema de trueque de favores entre ellos. Digamos que la historia jugó un papel positivo. Ninguna de ellas tenía fuerza suficiente (democráticamente hablando) para imponerse sobre las demás. Se tenía que evitar a toda costa los errores de la Segunda República que podrían reproducir el drama de los años 1936–39. Bien haríamos los guineo-ecuatorianos si nos aplicamos en el ejemplo español. Porque la historia nos confirma que a la larga la dictadura y la exclusión social nos perjudican a todos. Sus imprevisibles vientos acaban castigando a todos. Incluso aquellos que en un momento determinado han formado, forman o pudieran formar parte de ese cordón de contención. Ahí está el ejemplo de la realidad guineana. Buena parte de la oposición política de Guinea, ahora en exilio, formaron parte de ese mismo sistema (otros lo alimentaron) contra el que dicen ahora combatir. Será por aquello de las ironías de la vida.
Las instituciones o políticas sociales han de ser juzgadas por la bondad de los estados sociales que produzcan; es decir, por sus consecuencias (consecuencialismo). La bondad de tales estados sociales ha de ser juzgada sólo en función de la utilidad que los diferentes individuos obtendrían en tales estados. Amartya K.Sen 1997;17
La cuestión es garantizar constitucionalmente los derechos y deberes de todos y concertar órganos encargados de velar por su correcta aplicación. Son fórmulas que en otras democracias están garantizadas por ley. Se debe avanzar hacia un sistema legislativo bicameral: a) la cámara de la ciudadanía formada por los representantes electos por voluntad de dicha ciudadanía según sistema electoral. b) La cámara de las nacionalidades integrada (en la misma proporción) por todas y cada una de las diferentes etnias. Sus miembros vendrán designados desde sus respectivas comunidades, o sea, nacionalidades. La cámara de la ciudadanía le correspondería deliberar aquellas cuestiones que no afecten a la estructura del estado, ni lo comprometan en un futuro, y que sean propias de la funcionalidad administrativa del estado. Sus decisiones se deberán aprobar por mayorías. Los demás asuntos se resolverán en la cámara de las nacionalidades. A esta cámara le correspondería velar por el cumplimiento del pacto consensual, aprobar las enmiendas constitucionales previo referéndum popular si fuera el caso.
Podemos tomar como ejemplos para ilustrar la eficacia de una democracia consensual a aquellos países que a pesar de sus grandes diferencias religiosas, culturales o étnicas, funcionan sin apenas desequilibrios sociales. Es el caso de Suiza o Bélgica. La constitución Belga, por ejemplo, recoge el mandato de que la formación de sus gabinetes se lleva a cabo con la idea de representar con un número aproximadamente igual de ministros de la mayoría de habla flamenca y de la minoría de habla francesa. En Suiza nos encontramos con una estructura similar. Los grupos lingüísticos están representados en una proporción aproximada al número de ciudadanos que representan. Algunos países latinoamericanos (Ecuador, Perú, México etc.) están llevando a cabo fórmulas de concentración política con el fin de romper con la histórica discriminación étnica de la que es objeto varias comunidades indígenas. La región de Somalilandia (al norte de Somalia), a pesar de las reticencias de la comunidad internacional por reconocerlo como estado libre, se está esforzando en consensuar voluntades entre las diferentes tribus. Recientemente Burundi, un país azotado por las diferencias tribales entre tutsis y hutus, acaba de aprobar una constitución con alta dosificación étnica: una presidencia asistida por dos vicepresidentes de etnias diferentes a la del presidente; un reparto cuasi proporcional de Diputados y Senadores entre las etnias, garantizado a partir de un sistema de cooptación si el resultado de las urnas no lo asegurara. En cuanto a la reestructuración del ejército la Constitución garantiza que la etnia mayoritaria (los hutus con más del 85% de la población) en ningún caso puede superar el 50% de efectivos en todos y cada uno de los rangos y cuerpos. Igualmente en los diferentes órganos de gestión pública y privada los puestos quedarán garantizados por cooptación. También Nigeria está llevando un proceso de reforma constitucional afín de encontrar acomodo de su amplia diversidad étnica en las distintas regiones federadas del país etc., sólo son algunos de los ejemplos de los que los guineanos se deben aplicar en beneficio del bien común.
Los partidos políticos son un refugio de conspiradores contra el pueblo. Sólo el PUN va a ser el partido unificador de ideas, de contenido nacional y unificador de tribus, Macías Nguema
A menudo los términos nación, región, país y estado tienden a utilizarse de manera indistinta. Generalmente tienen connotaciones diferentes. El término nación, definido por primera vez por el austriaco Otto Bauer (1907) como “comunidad de carácter”, a su vez producida por una comunidad de destino; no acaba de tener una definición universalmente aceptada. Proviene del latín (natio–onis) –equivalente a una comunidad con costumbres y tradiciones comunes– y ha ido evolucionando conforme los Estados, por su madurez, han ido incorporando otros objetivos más allá de los puramente raciales, étnicos o culturales, como la igualdad o la libertad entre los miembros de una comunidad heterogénea. Su carácter polisémico permite que sea definida a partir de elementos objetivos: cultural, lengua, raza etc,. O sea, desde los aspectos socio-culturales de un pueblo. En este sentido, la nación ndowe se asociará a la cultura ndowe, la bubi a la cultura bubi, la fang a la cultura fang etc,. También puede definirse desde consideraciones socio-políticas: nación guineo-ecuatoriana, nación gabonesa o camerunesa. Esta definición implica el consentimiento de todas y cada una de las naciones (definidas socio-culturalmente) de formar una misma comunidad. Si el proyecto se construye a partir de esa voluntad de todos, lo normal es que se sentirán o identificarán con esa nación en su definición más amplia. Es decir, Estado de naciones. El vocablo región por su parte se utiliza para aludir a un concepto geográfico determinado. De manera que las delimitaciones, pactos, conquistas o reconocimientos histórico–territoriales marcarán el alcance de dichas regiones. La expresión país suele estar manipulada debido a que es imprecisa. Pues se trata de la conjunción de nación y región. De ahí su sentido ambiguo. Unas veces se utiliza como nación, otras como territorio o región. En cuanto al Estado, podemos tomar como aproximación la definición de Max Weber quien lo identificó como el “legítimo detentor del monopolio del uso de la fuerza en un territorio para el mantenimiento del orden”.(36) Una definición que no excluye otras consideraciones. De ahí también se le considere como una organización inventada por el hombre en su deseo de integrar espacios territoriales o nacionales, aunque también hay estados formados una sola nación o territorio. En este sentido, un Estado es una expresión jurídica de una nación o de naciones. De modo que las naciones son la esencia misma del estado de las que depende su soberanía. Dicho de otra manera, la soberanía de un estado es derivativa de las soberanías originarias (valga la redundancia) de las naciones que lo constituyen. Su organización socio-política debe ser a partir de las voluntades de esas naciones. Por esta cualidad, si aceptamos la existencia de un Estado (como Guinea Ecuatorial), estamos obligados a aceptar su pluralidad nacional o diversidad cultural, respetarla y permitir su libertad de manifestación y de salvaguardar la personalidad jurídica de todas ellas. Como quiera que la cultura no es estática, sólo sus cambios no impuestos deben de ser los que determinen su evolución posterior.
El ingenio de una democracia nacionalmente uniforme, basada en la idea republicana de una unidad política homogénea y soberana, no resulta ya adecuada en contextos plurinacionales y globalizados. Ferran Requejo 2002.
El régimen de Guinea Ecuatorial no ha cesado de orquestar una campaña de descrédito contra cualquier intento de reafirmación regional y nacional. A menudo los términos nacionalismo y regionalismo se manipulando en términos separatistas. Es un discurso fundamentalista que tiende a bendecir la mayoría étnica. Un error. El nacionalismo (como afirmación de la identidad de un pueblo) en Guinea Ecuatorial es una realidad basada en la diversidad cultural de sus pueblos e historias. Desde Francisco Macías hasta Teodoro Obiang se han limitado a hablar de un estado único centralizado, culturalmente unitario y de ideología política única. Primero con el PUNT (Partido Único Nacional de Trabajadores) de Macías y después con el PDGE (Partido Democrático de Guinea Ecuatorial) de Obiang. La militancia en estos partidos (incompatible con cualquier otra asociación) era y es obligatoria. De este modo se niega a la población su libre derecho de asociarse y a las minorías el de ser diferentes y de defender sus valores. En este juego peligroso (además de poco responsable) también participan algunos que llevan la vitola de ser políticos de la oposición con abundante formación contemporánea. El espejo de este escenario es el mismo calificativo que se asigna a los diferentes partidos políticos en Guinea Ecuatorial. A algunos de ellos por la procedencia regional o pertenencia étnica de su Presidente o Secretario General se les acusan de tribal, separatista, excluyente etc., independientemente de su contenido programático o ideológico. Como si tal cosa (luchar por los derechos de una región de la que se es originario, o por defender su cultura) por sí sola fuera una herejía. Los otros parecen tener la quintaesencia de las verdaderas fuerzas integradoras, defensores de la moderación y de los valores democráticos. Contrariamente a esto, basta observar quiénes forman los equipos de gestión de los diferentes partidos políticos guineo–ecuatorianos y recrearse en sus programas políticos para concluir en el carácter marcadamente regional (incluso tribal) de todos ellos. En consecuencia, y a priori, la misma consideración tienen los unos como los otros. Una vez más estamos ante una sociedad que mayoritariamente premia las variables culturales y regionales y castiga las ideológicas y la capacitación de las personas. Ninguno de ellos se plantea el problema de las minorías. Sencillamente no existe; no las necesitan. Sin embargo todos manifiestan su amor por la democracia. Su democracia. Aquella que no entiende de consensos, porque ignoran o no tienen nada que pactar con los demás. No es difícil escuchar en cualquier debate socio–político la expresión un tanto amenazante como hastía: “somos la mayoría”. Para ellos, en unas elecciones libres a partir de los esquemas actuales, su mayoría absoluta quedará garantizada porque detrás de ellos está toda la etnia. En cualquier caso unos pactos posteriores entre ellos harán el resto. Irene Yamba puso el dedo en la llaga al criticar la actitud de “algunos dirigentes, miembros de la extinguida POC (Plataforma de la Oposición Conjunta), con prepotencia y arrogancia, avalados por su pertenencia a una mayoría étnica, que no han requerido ni el apoyo ni el consenso de las minorías. Han obviado en todo momento los problemas étnicos del país, incluso, con una actitud casi cínica, han negado públicamente la existencia de tales problemas. El único problema de Guinea desde su visión es Obiang, dicen”37. Es un craso error plantear en estos términos la mayoría democrática, sobre todo si se piensa en clave de Estado. También a ella se puede y debe llegar a partir de acuerdos entre etnias. La singularidad del país así lo recomienda. El reconocimiento de la diversidad es la base que debe servir de plataforma para construir un Estado plural. Porque cualquier Estado que aspira abandonar la intolerancia debe resolver no sólo las contradicciones entre clases sociales, sino también la oposición existente entre comunidades.
A diferencia de los estados centristas de antaño, un estado moderno se debe de entender como sujeto político de las libertades plurales. De ahí que el regionalismo que se defiende en este trabajo trate de ofrecer una alternativa al régimen centralista e insolidario, que ampare los derechos inherentes de todos. Debe ser un regionalismo que pretende además preservar espacios donde se puedan estimular las diferentes culturas que conforman el Estado y salvaguardar asimismo la emancipación de toda persona. Este es el debate que el poder central y los que aspiran a él, y por la cuenta que le trae, viene rehusando pero al que necesariamente se ha de plantear en un futuro próximo. Porque la rigidez de los estados–nación empieza a ser cuestionada, incluso en la propia sociedad occidental y porque ese poder central y autoritario, responde cada vez menos a las aspiraciones de un espacio de convivencia y de autogestión. En cambio la autonomía política de las naciones o regiones se contempla como contrapunto a este modelo caprichoso. Ya que a través del pluralismo social se fomentará mejor la comunión entre la administración y los ciudadanos. Dicho de otra manera, compartir soberanía equivale a compartir decisiones. De ahí que las posibilidades de acceso al poder de todas las nacionalidades sea el indicador más apropiado para evaluar la madurez o la altura democrática del Estado, empezando por sus políticos y grupos de opinión. Además, apoyados por el concepto de la ciudadanía, se facilita una participación más adecuada en la gestión de los asuntos públicos y permitirá asimismo a los gobiernos locales tener una mayor incidencia en los temas generales del conjunto del estado y muy especialmente en aquellos que les afectan. Por otra parte el autogobierno, además de ser un derecho de las naciones y de los individuos, expresa el sentido de la diversidad y es un factor positivo para el desarrollo de las regiones.
Un régimen político representativo es la fuerza educativa que enseña a los hombres a mirar más allá de sus propios intereses inmediatos y a conocer las justas demandas de los otros hombres. Porque compartiendo el gobierno los individuos aceptan los resultados, Jonh Stuart
Mill (Dilys M.Hill 1980).
Los debates a cerca de uno u otro modelo requiere una claridad previa: ¿qué se pretende conseguir con la nueva estructuración de la Administración o del Estado?. Su respuesta permitirá enfocar con “acierto” el modo de descentralizar el Estado. Sin esta respuesta previa, si se apuesta por las autonomías, si no se salvaguardan y se permite el desarrollo de las diferentes culturas, los federalistas y/o nacionalistas no se verán o sentirán identificados en ese Estado. Seguirán con sus reivindicaciones. Si, por el contrario, se impone el federalismo los autonomistas verán con escepticismo la viabilidad futura del Estado. Lo entenderán como una antesala a su desgajamiento y podrían solicitar garantías para que tal desenlace no se produzca. De ahí que cualquiera de las dos fórmulas, siempre mirando hacia el futuro, debe partir de cesión de posicionamientos atrincherados por parte de todos, incluido el estado. En ese caminar todos deben reconocer la pluralidad étnica y, al mismo tiempo, la realidad de Guinea Ecuatorial como Estado.
El discurso político de la oposición (excepto de aquellos que todavía siguen anclados en el pasado estéril) está avanzando en la dirección de descentralizar la estructura del país. Unos encuentran en el modelo autonómico la receta ideal, mientras que los otros creen que es la federación el escenario más idóneo. Son dos modelos que responden a objetivos diferentes. Mientras que la estructura autonómica se centra en los objetivos de gestión administrativa; la federación añade a estos objetivos la salvaguarda de las identidades nacionales y resuelve la cuestión de las soberanías nacionales, por cuanto que permite a cada región federada moverse en el marco de sus propias atribuciones (autogestión), sin la coacción mediática del poder central. Los defensores del modelo autonómico son contrarios a la Federación de Naciones por considerarla una antesala del independentismo. Los federalistas rebaten los temores de los autonomistas afirmando que: a) es un sin sentido el miedo al separatismo. Pues el acto de la federación es una “manifestación voluntaria” de los pueblos por unirse en una misma estructura política, pudiendo optar por la separación. b) un modelo autonómico, porque no parte de la voluntad de los pueblos sino de los políticos, tarde o temprano acabará chocando con las pretensiones de los pueblos. Considerarán insuficientes su capacidad de autogestión y rebrotarán tensiones separatistas. c) es poco probable que las autonomías (incluso con mayor grado competencial) acaben resolviendo el problema, mientras no se resuelva la cuestión étnico–cultural. Las autonomías españolas, por ejemplo, algunas de ellas con mayor grado de competencias que determinados estados federales, siguen considerando insuficiente la estructura autonómica. Algunas autonomías incluso lo consideran como el menos indicado para arbitrar el hecho diferencial de sus naciones. El sector crítico del nacionalismo catalán o de Euskera, por ejemplo, censura su excesivo centralismo desde Madrid y su negación a reconocer (desarrollar) el hecho cultural en estas comunidades, además de considerar insuficientes algunos traspasos competenciales: Aeropuertos y puertos, financiación, gestión de empleo etc. Una de las razones de ello, afirma Lluís Armet, es porque “se ha impuesto una visón administrativa que política del hecho autonómico. Así, ha faltado un proyecto político capaz de actuar de motor del proceso de transformación el
Estado”38. De manera que, según los federalistas, el federalis mo es la alternativa válida al separatismo. Sólo una federación mal concebida y una falta de diálogo posterior podrían dar lugar a reivindicaciones independentistas. En los Estados Suizos (desde 1874) o Alemán (1949), por ejemplo, esta problemática no se ha planteado. Aquí se podrá discutir el nivel competencial de las regiones federales y se podrá sostener que se trata de sociedades con largo recorrido democrático. Pero alguna vez tuvieron que empezar. Estos temores independentistas se manifiestan incluso por políticos cuyas naciones son pro-federales. Sin duda nuestro pasado histórico referenciado en España influye sobremanera en nuestra concepción política y de Estado. No es que de por sí sea malo. La cuestión es que se tratan de realidades diferenciadas. Los estados africanos deben construirse con parámetros africanos, como se ha comentado anteriormente. Es decir desde África. Es aquí donde un modelo federal toma fuerza. Porque facilitará solucionar el problema del reconocimiento de la diversidad y al del desarrollo de sus diferenciadas culturas. De nuevo tomo prestada la argumentación política del Partido Federal Democrático de Guinea Ecuatorial que defiende el federalismo porque, a su entender, “esta fórmula es la depositaria de estabilidad y garante de la soberanía y autogestión de los pueblos o naciones guineanas. Es un tipo de contrato y consecuentemente de aceptación voluntaria para poner en común ciertos aspectos y mantener la individualidad diferenciada de quienes lo forman...”.
En las interrelaciones sociales, los individuos se interrelacionan basándose en lo que suponen que se les ofrece y en lo que pueden esperar obtener. Amartya Sen 1999)
Por su parte, las exigencias de una reforma federal obedecen a la voluntad de adecuar el Estado según su dimensión plurinacional, plurilingüística y pluricultural. De responder a las realidades históricas geoculturales y geopolíticas de sus pueblos. Este reordenamiento territorial deberán tener a su vez dos implicaciones: A) su reflejo en la política lingüística, para favorecer el desarrollo de las diferentes culturas. Necesariamente habran dos idiomas co-oficiales por región: el oficial (que también lo será para todo el estado) y el regional (según la nación en cuestión). De manera que los guineo–ecuatorianos se identificará también como: annoboneses, si viven y trabajan en Annobón o bubis, si viven y trabajan en Bioko. Ser de una región, o manifestar ser de ella, implica también asumir su cultura, su lengua y contribuir a su desarrollo. Los políticos catalanes, por ejemplo, defienden la nacionalidad catalana en los siguientes términos: “son catalanes los que viven y trabajan en Cataluña”. Parece más razonable identificarse con el espacio geográfico en que vives voluntariamente y te realizas como persona y contribuir en la difusión de su cultura, porque permite mejor convivencia con los naturales (u originarios) de esa región. Si al colonialismo europeo se le critica su falta de asentamiento en África, igualmente de negativo se debe juzgar la falta de arraigo y sintonía de aquellos que anteponen sus orígenes y cultura a la que es de su residencia habitual.
B) Para fortalecer las regiones el gobierno debe descansar a su vez sobre tres pilares:
1.–Atribución de funciones regionales. La autodeterminación de ciertos organismos públicos, sin llegar a quebrar la unidad estatal, se materializa a través de la descentralización. Es el reconocimiento, mediante acto legislativo, de que las regiones pueden adoptar libremente políticas propias en determinadas materias. La administración central conjuntamente con los estaduales, fijará la macro-Política del Estado: las competencias generales del estado como la defensa nacional, política económica, el sistema educativo, cooperación exterior etc. Las autonomías federales en el marco de sus competencias, capacidad financiera y circunstancias decidirán las herramientas adecuadas para llevar a cabo sus micro-políticas.
2.–Mecanismos de participación social. Un modelo de Estado unificado, si no se establecen mecanismos correctores, sólo permite imponer a la fuerza la cultura dominante. Además, en un Estado centralizado, las soluciones o enfoques uniformes generalmente están abocados al fracaso. De ahí que la descentralización sea el modo que mejor legaliza la participación de las diferentes nacionalidades en ese proyecto común. La macro-política (sus órganos de gestión) deberá ser gestionada desde el punto de vista de una participación plural. Es la manera de garantizar también la pervivencia de todos y el desarrollo de sus culturas a través del uso de sus respectivas lenguas o idiomas, si se sanciona constitucionalmente y se fomenta su libre ejercicio en la región que les corresponda.
3.–Gestión autónoma de las finanzas. Dos argumentos respaldan esta necesidad: a) Una autosuficiencia de recursos facilitará a las regiones adecuar su proceso de desarrollo sostenido. b) Atajar la corrupción que arruina este país. El nguemismo ha demostrado que mientras los parámetros del clan sean los que primen sobre el interés del conjunto, los recursos de ese conjunto siempre serán expropiados por el poder impunemente. Una autonomía financiera, cuanto menos, reducirá esta tendencia. Cada estadual gozará de una capacidad autónoma de legislar y recaudar los recursos de su jurisdicción a partir de un Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (ACPFF) revisado periódicamente. La financiación autonómica o estadual diferenciará dos tipos de orígenes: 1) recursos propios. Serán los gestionados (recaudados) por la propia comunidad. Una parte de los cuales financiarán sus necesidades y la otra parte se remitirá al estado central. Una parte de esta contribución se entenderá como sostenimiento del Estado (o pago a sus prestaciones) y la otra se redistribuirá al resto de los estaduales como fondo de solidaridad con ellos. Los porcentajes y condicionantes de estas asignaciones serán objeto de debate y revisión periódica en el marco de la ACPFF. 2) recursos recibidos. Serán los que provengan de la administración central y de instituciones y organismos exteriores. Junto con los recursos propios, contribuirán a financiar las necesidades del correspondiente estadual.
...la finalidad de la representación proporcional consiste en representar tanto a las mayorías como a las minorías y, en vez de hacer que
los partidos estén representados por exceso o por defecto, intenta traducir los votos de forma proporcional a los escaños. Arend Lijphart 2000
La diferencia entre las democracias de mayorías con respecto de las de consenso también se refleja en sus respectivos sistemas electorales. El modelo de las mayorías apostará por el sistema de mayorías. En sociedades en dictadura, fragmentadas o de marcado componente tribal, no parece ser el sistema electoral más adecuado porque favorece al régimen o en su caso a las tribus mayoritarias. En sociedades de democracia occidental se le critica por su tendencia a sobre-representar a los partidos grandes. De manera que el partido ganador casi siempre se beneficia de todos los votos, sobre todo si las jurisdicciones son uninominales. Sale elegido el candidato que alcance dicha mayoría. En caso contrario, para garantizar la mayoría, se recurre a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, con lo que se excluye del juego a los partidos menos representados. Será suficiente con una mayoría simple para que el vencedor quede investido. A esta modalidad se la denomina “mayoría relativa-absoluta”. El legislativo francés, por ejemplo, es elegido mediante este sistema. Una de las variantes de este sistema (el de las mayorías absolutas) es el de las mayorías relativas. Se elige al candidato con más número de votos, alcance o no la mayoría absoluta. Algunos países africanos (Bostwana e Islas Mauricio) utilizan esta variante. Otra de las variantes es el del voto alternativo. Mediante este sistema, se requiere que los votantes elijan a varios candidatos ordenados por propias preferencias. Saldrá elegido aquel que obtenga la mayoría absoluta en las primeras preferencias de los votantes. Caso contrario, se precede a complejas operaciones: el candidato menos elegido en primeras preferencias se elimina automáticamente. Sus votos se traspasan a las segundas preferencias de los demás candidatos. Se avanza sobre este proceso hasta alcanzar un vencedor de mayorías en la segunda y así sucesivamente.
En cualquier caso los gobiernos de las mayorías parlamentarias, al concentrar todo el poder en manos de la mayoría (la redundancia se hace necesaria) propicia enfrentamientos y conflictos. Porque la minoría, en el mejor de los casos, siempre estará en la oposición. No se les permitirá participar en la toma de las decisiones en los asuntos que les afecta. Estas minorías (siempre excluidas del poder) entenderán como antidemocrático cualquier gobierno de esas mayorías. Si a estos fallos del sistema se añaden la corrupción del Estado y el concepto distorsionado de poder en África es fácil entender que los oprimidos, que se sienten excluidos del sistema, reivindiquen otras formas de gobierno o de representación.
La democracia de consenso preferirá por el contrario un sistema electoral que propicie una representatividad tanto de las mayorías como de las minorías. Es en las sociedades heterogéneas donde la democracia representativa se presenta como el marco de relaciones más adecuado por su capacidad para garantizar una representatividad suficiente de unos y de otros. Optará por un sistema de Representación Proporcional. Generalmente suele ir acompañado de representaciones matemáticas para ajustarse a su objetivo. Sus tres variantes más utilizadas son: a) la Representación Proporcional por lista, que es la más corriente. Aunque con algunas variaciones, consiste en que lo que se votan son los Partidos. Los escaños se asignan en función de los votos obtenidos por cada lista. Para que el representante del partido vencedor obtenga el mandato de formar gobierno, deberá tener apoyos suficientes del Parlamento para su investidura. España utiliza este sistema. b) fórmula mixta nominal–proporcional. Mediante este sistema algunos miembros de legislativo (tres cuartas partes en Italia, la mitad en Alemania etc.) son elegidos por el sistema de mayoría relativa en distritos de miembro único. Los demás se eligen por el sistema de lista. Los electores disponen de dos votos, uno por cada variante. c) sistema de voto único transferible. Los votantes emiten su veredicto ordenando a los candidatos en relación directa a sus preferencias. Mediante este sistema, se establece una cuota mínima de votos para que un candidato sea elegido. Los votos excedentes de aquellos candidatos que cubran este techo se transfieren proporcionalmente a candidato que aún no lo ha alcanzado. Finalizada esta primera fase, se procede a una segunda. Consiste en traspasar los votos del candidato con menos votos (que queda eliminado) a los otros candidatos, en orden inverso. Y así sucesivamente hasta cubrir todos los escaños. El proceso finaliza con el triunfo del candidato con más votos.
La defensa de un gobierno representativo y una democracia de consenso o plural, está animada por el deseo de impulsar un estado de equilibrios para todos. Pues la concepción rígida y monolítica del actual Estado de Guinea Ecuatorial impide a las personas fomentar sus derechos consustanciales. La nueva regulación del Estado deberá permitir una representatividad democrática al máximo nivel para que de la simple coexistencia étnica se pueda construir un marco de convivencia. Sus instituciones deberán salvaguardar la libre elección, la protección de las minorías y mayorías y la presunción de que el gobierno opera sobre la base de un amplio consenso. Porque si la democracia es la forma más justa de sociedad, un gobierno representativo es su mejor expresión. De lo que se trata es de encontrar un modelo que recoja la pluralidad del Estado en el Parlamento. En este sentido se recomienda para Guinea Ecuatorial un sistema electoral de Representación que sea Proporcional Simple y Alternativo (RPSA). Hay que dejar claro una vez más que esta obra defiende un sistema político federal en Guinea Ecuatorial al que hay que llegar una vez recorrido una etapa, llámese autonomía o transición. El razonamiento que se expone a continuación se circunscribe en ese proceso transitorio, e igualmente válido para la elección del Jefe del Estado Federal. Pues los responsables de cada estadual podrán designarse por criterios diferentes.
En una democracia los votantes con su voto, además de ejercer su derecho democrático de elegir a sus representantes, asumen una responsabilidad por dicha elección. Por su decisión son responsables subsidiarios de los destinos del país. Por estas dos cuestiones (derecho a votar y “corresponsabilidad” de gestión), este modelo (RPSA) pretende casar ambas realidades. Para ello se establecerán dos condicionamientos básicos: a) Los electores ordenarán sus candidatos por preferencias sin que se pueda repetir nacionalidad alguna de los candidatos. b) Los electores no votan directamente al presidente sino a presidenciables. Sus votos se computan como puntos, que a su vez se traducirán en escaños. Cada presidenciable obtendrá la sumatoria de puntuación de todas las preferencias de los electores. Los candidatos que obtengan mayor puntuación de cada etnia serán los presidenciables que en una especie de cónclave decidirán al Presidente Electo. Estará asistido (por mandato constitucional) por dos vice presidentes de etnias diferentes a la suya, elegidos de entre los presidenciables que forman el cónclave o los que estos designen. Con esta fórmula lo que se pretende es de igualar las posibilidades de elección de todos los candidatos con independencia de su etnia o región. La falta de consenso entre los presidenciables en el cónclave (superado un tiempo máximo establecido constitucionalmente) los deslegitima a todos por su incapacidad de llegar a acuerdos. Los segundos presidenciables (también por etnias y por el mismo sistema) serían los encargados de elegir Presidente y Vicepresidentes y así sucesivamente hasta agotar todas las preferencias o llegar a acuerdo. Si no lo hubiera se convocarían nuevos comicios. Este modelo asegura que el encargado de formar gobierno lo será gracias a las preferencias mayoritarias de todos porque parte de una doble mayorías: los presidenciables que llegan al conclave son los más votados y el Presidente electo (de los cinco) es el que más apoyos ha obtenido. El sistema pretende asegurar también que las actuaciones del Presidente, por estar sujeto a los apoyos obtenidos en el cónclave, no se desmarcará de los compromisos sellados y porque sus Vicepresidentes dejarán de ser meras marionetas del Presidente; pues podrán retirarle la confianza. El modelo se cierra: a) garantizando igual número de diputados entre las provincias y b) asegurando el criterio de vecindad (residencia) civil que no administrativa. Esta segunda condición no deberá estar vinculada, o no es consecuencia del modelo electoral, sino que es derivativa de la misma realidad geopolítica y cultural.
...Severo, hermano, amigo, ¿quieres que nos callemos el hecho de que un grupo de personas se reunían durante noches enteras para escribir los panfletos que sacaba Macías y su famosa “La Verdad de Macías Nguema Biyogo Nñegue Ndong”, o que redactaban los artículos incendiarios que se leían por radio o aparecían (escasas veces fue) por el periódico en la redacción del famoso opúsculo “El Baile de los Malditos” por el que se celebraba macabramente la masacre de Bata de más de un centenar de presos indefensos...? Agustín Nsé Nfumu
El 12 de octubre de 1968 Guinea Ecuatorial se inscriben en el censo de países libres, al menos eso parecía. En la práctica era el inicio de la confirmación de los temores de aquellos que se opusieron a la precipitada andadura independiente de este país. Todavía hoy, y con más fuerza, resuena el grito de Bosio, varias veces repetidas durante la Conferencia Constitucional: “si el intento de vida común entre Fernando Poo y Río Muni durante el periodo de gobierno autónomo fue un total fracaso, aun con la supervisión, cuidado y vigilancia de España; ¿qué será ahora esa vida en común obligada, contra la voluntad de las partes y sin protección materna?”. Mucho más desgarradora fue la súplica: “no nos dejéis en manos de nuestros hermanos de color los pamues, que no respetarán nuestros derechos y nos tratarán como esclavos”. Y acaba sentenciando: “si lo hacéis os declaro responsables frente la historia, ante vuestra conciencia y ante Dios del genocidio que se cometa contra el pueblo de Fernando Poo” (Edmundo Bosio; Conferencia Constitucional 1967). Los augurios de Bosio (por otra parte previsible), tras la no aceptación de las tesis de los ndowe durante la Conferencia Constitucional, no tardaron en cumplirse y extenderse contra todos los confines del país. Cinco meses de independencia bastaron para que los asesinatos de Atanasio Ndongo y Saturnino Ibongo se convirtieran en la campanada de inicio. Bonifacio Ondo Edu, Edmundo Bosio, Agustín Eñeso, Manuel Castillo Barril, Jesús Buendi, etc. iban ampliando la fatídica lista de manera vertiginosa, cuya estadística fiable (al día de hoy) sigue siendo una incógnita. Al margen del hecho puramente cuantitativo (no siendo con ello menos importante) hay interrogantes que reclaman la atención y justicia.
Severo, hermano, amigo, ¿cuántas cosas hace uno de joven que no interesa que se sepan; cuando ha avanzado en edad y se convierte a la política, cuando se viste con los colores de la oposición y se erige en “corregidor de injusticias”?....“te pediría que explicaras a la familia afligida de nuestro llorado economista Jesús Ndongo Buendi el proceso de su detención, su encarcelamiento, cárcel en la que murió. Creo, Severo, hermano, que si hay que hacer política, si hay que tratar asuntos del pueblo, lo primero es reconciliarse con este pueblo, reconocer mínimamente las faltas cometidas contra este pueblo. El pueblo es ingenuo políticamente, pero no es tonto.. Agustín Nsé Nfumu
¿Ordenó Macías la muerte de Saturnino Ibongo, que pocos minutos después de despachar con él en la Presidencia yacía muerto en las puertas de la cárcel de Bata? ¿Alguien se tomó por su cuenta la venganza, con el deseo de adquirir mayor reconocimiento por parte de Macías?¿Cómo murieron, quién ordenó y/o traicionó a todos y cada uno de esta larga lista? ¿Quiénes instigaron supuestos golpes de estado?¿Qué compensaciones se ganaron estos somatenes?, ¿quién le segó la vida (autor material o ideólogo) y por qué a Pastor Torao, Job Obiang, Andrés Molongua, Felipe Inestrosa, etc.? Sin duda estas y otras cuestiones cuanto menos se deben esclarecer. Macías Nguema y Obiang Nguema consintieron estas muertes. En algunos casos las ordenaron o fueron autores directos, y en otros simplemente no reprimieron los excesos de sus escuadrones de la muerte. Estos se aprovecharon de esa maraña creada por el desorden, el odio y ambición de poder para asestar sus venganzas personales. Algunos de ellos todavía campan libremente dentro y fuera del país con la aureola de demócratas y futuros redentores contra la dictadura que ayudaron a alimentar. Pero la historia se debe escribir desenmascarando todos y cada uno de estos episodios y actores. La reconstrucción de este país no puede hacerse encubriendo estos crímenes, porque nos haría a todos corresponsables de ellos. Algunos ejecutantes de estos sucesos tímidamente los desvelan, pero sin profundizar. El Baile de los Malditos, por Daniel M. Oyono Ayingono; Carta del Corazón, de Agustín Nsé Nfumu entre otros (que muestran el grado de degradación de este país) deben ser el hilo conductor para su esclarecimiento.
El agua del caracol hace hervir al mismo caracol. Proverbio ndowe: Meba ma môtoba matotyietye mômeni
Una ley de punto final es necesaria para una convivencia pacífica, pero es indispensable rajar este melón por justicia. Este es un mandato que debe asumir aquel gobierno con vocación de sustituir el nguemismo y se preste a normalizar y democratizar el país. La población por su parte, sobre todo aquellos que han sufrido de manera particular la pérdida de los suyos, debe exigir esa justicia por derecho. Una reconciliación nacional pasa por que esos autores rindan cuentas ante la justicia popular. En otras partes del mundo así ha sido.
This page intentionally left blank
El río tiene curvas por falta de consejero. (Proverbio ndowe: Ediba è kotemetyendi na mba molevi).
La realidad objetiva permite concluir pues de que en este país existe un problema de convivencia entre las etnias, pueblos y clanes alimentado en parte por la xenofobia impuesta desde Macías y culminada con Obiang. Admitir que el problema de Guinea Ecuatorial se reduce a una simple cuestión de la dictadura de Obiang; o es desconocer la realidad del país o sencillamente se trata de hacer un ingenuo ejercicio de habilidad dialéctica e interesada. La política sistemática de exclusión implantada por los nguemistas, y que pretende imponer la uniformidad despreciando y combatiendo por todos los medios lo diferente, ha llevado a que Guinea Ecuatorial sea hoy por hoy un país que construye muy fácilmente alambradas en las que cada grupo se sitúa o se le enclava en una trinchera determinada. Se trata de un Estado creado a partir de un escenario de desconfianzas mutuas. En estas circunstancias sólo un modelo de equilibrio social, nacido de un Pacto Social entre los diferentes grupos étnicos, podrá evitar conflictos nacionalistas y proporcionará mecanismos de intervención en las cuestiones comunes a todos: participación de todos en lo político, económico y social. El consenso permitirá crear estructuras estables a partir de pautas de conductas comunes, creará bases de confianzas mutuas y mitigará los efectos del desamor entre los pueblos. De este modo se construirá un Estado de “voluntades libremente asociadas” (estoy citando a Jose María Carrascal) en el que todos se sentirán identificados; o sea, una nación moderna. Por su parte, toda nación o pueblo tiene el derecho a la autodeterminarse, de escoger su modo de organización político, social, cultural o económico y de su libre asociación porque el derecho a la libertad es supremo. De ahí que a raíz del desafecto que va camino de perpetuarse en Guinea Ecuatorial como consecuencia de la negativa o incapacidad de su clase dirigente a gobernar la diversidad y para la diversidad, no sea posible nuevas fórmulas de convivencia; lo razonable es encontrarse con reivindicaciones de estado de gestión federada incluso de libre asociación.
La constitución actual de Guinea Ecuatorial defiende un modelo de mayorías absolutas a imagen y semejanza como por ejemplo del modelo español. Posiblemente debido a su pasado histórico. De hecho cuando determinados políticos guineoecuatorianos se refieren a la democracia sencillamente transcriben en sus programas algunas recopilaciones de los manuales ideológicos españoles afines. Estamos haciendo nuestro el derecho internacional, cuando nos interesa, obviando nuestra realidad. Guinea Ecuatorial, como casi todos los países africanos, no es un Estado-Nación sino un Estado de Naciones. De manera que conjugar ambas realidades es un ejercicio que bien merece la pena. Si aprendemos de lo que se ha hecho mal, seguro que podemos hacerlo mejor. De ahí que los debates de una nueva realidad deben pasar de consideraciones políticas de a corto plazo a las de un modelo de Estado. Es decir, mirando hacia el largo plazo. Y porque en ocasiones el criterio de unanimidad puede ser mejor que el de las mayorías cuantitativas y los pactos son la mejor receta preventiva que los regímenes intolerantes. Se trata, en definitiva, de introducir más futuro en el presente. Las discusiones políticas actuales sólo centran su foco de atención sobre la dictadura de Obiang y en todo caso sobre una descentralización administrativa del estado. Mientras que los debates del modelo de estado deben pretenden modificar el marco de relaciones entre las diferentes naciones con la pretensión de salvaguardar el desarrollo integral de todos los pueblos. No se trata de sustituir un gobierno (o poder) por otro porque si fuera así, el poder seguirá siendo vertical o, tal vez, dictatorial. Teodoro Obiang es una parte del problema, pero no el problema en sí. El pueblo fácilmente olvida a quien no ve. Pasó con Macías (que algunos hoy ven como el menos malo) y pasará con Obiang. El problema es el sistema. No basta con destituir a Obiang, como se hizo con Macías, habría que cambiar el modelo de estado monoétnico por otro que esté en disposición de integrar todas las sensibilidades nacionales.
Hagamos las regiones sin tener que romper Francia. Georges Pompidou, ex-presidente francés
Guinea Ecuatorial, o como quiera que se llame en un futuro, como estado debe sobrevivir a la dictadura. Se necesita una nueva Constitución nacida de un Pacto (una nueva Conferencia Constitucional si cabe) con clara vocación descentralizadora del aparato estatal a favor de un sistema regional, que a su vez se derive hacia regímenes de representación local. El ämbo, bubi, fang o ndowe tienen cada uno (y entre todos) el deber de defender e identificarse con su cultura y región sin tener que disgregarse necesariamente del conjunto del territorio. Porque en última instancia todo ser humano (muy especialmente el africano) se identifica mediante una localización atómica que le diferencia de los demás, sin que ello suponga excluirle o excluirse del proyecto común. De lo que se trata es de reconstruir un estado africano (Guinea Ecuatorial) desde África. A partir de los parámetros africanos. Las reformas deben ser más estructurales donde todas las etnias puedan participar en término de equilibrios inter-étnicos. La fórmula que permitirá aspirar a este objetivo será aquella que reconozca explícitamente esta pluralidad y permita espacios de autogestión. Nuestra democracia, la de todos, no puede ser fruto de una simple importación del modelo. Es un producto que requiere realizar determinados ajustes para adaptarlo a la realidad de cada consumidor.
Diversas razones justifican el debate de otro modelo de organización social y política: a) las características de este país, fundamentalmente sus reducidas dimensiones territoriales y de población y por su enclave geopolítico. La falta de consenso, debido a una política de asimilación forzosa, a la larga podría propiciar un desinterés de los grupos excluidos de formar parte de un estado monolingüe que no les identifica y propiciar desgajamientos territoriales. Esta circunstancia a su vez podría influir a favor de los intereses, siempre latentes, de países vecinos por desgarrar la Estado guineo-ecuatoriano. b) La propia dinámica internacional y el nuevo orden económico mundial. Se observa a menudo cómo se está produciendo un proceso de construcción y reconstrucción de nuevos estados o de creación de nuevas ciudadanías. Las nuevas relaciones entre territorios, identidades e instituciones van propiciando un nuevo espacio de regulación social. Atrás ha quedado aquella filosofía política de la Edad Media cuya única preocupación consistía en concentrar todo el poder político en la Administración Central del Estado. Los Estados-nación cada vez son más débiles mientras van aflorando los nacionalismos y regionalismos. Todas las naciones modernas han abolido (otras lo están haciendo) el absolutismo en beneficio de una descentralización del estado. Esta nueva configuración a su vez propicia un regionalismo del desarrollo como sistema de ordenación social. En estos países, el regionalismo ha permitido crear una clase empresarial y un modelo económico local más comprometido con el desarrollo, la cooperación y el corporativismo social de la región. Desde esta perspectiva económica, en las sociedades desarrolladas, se observa además cómo las políticas microeconómicas están desplazando a las macroeconómicas. Porque, también, teniendo en cuenta que el desarrollo se debe observar como pequeñas realizaciones y desde los micro–espacios (por su cercanía con la población) parece evidente que sean desde las organizaciones locales donde los programas regionales tengan mayor percepción. c) Asumiendo que la participación popular es la base de toda democracia, porque propicia un poder real de decisión de la población por controlar las acciones del estado, resulta obvio discutir una fórmula que descentralice dicho poder. Y porque todo intento de imponer criterios unilaterales casi siempre desemboca en enfrentamientos.
A los políticos guineanos, los de la oposición, aquellos que aseguran defender la democracia, que proclaman luchar contra la dictadura nguemista, hay que reclamarles unas propuestas alternativas al actual modelo de Estado; que miren hacia el futuro. No se debe desviar la atención en luchar simplemente contra Obiang, si a cambio no se debate la cuestión del nacionalismo y se proponen alternativas que ofrezcan acomodo a todos. Porque la democracia también presupone la acomodación étnica y porque una mayoría étnica es poco representativa de la democracia. El Regionalismo (entendido como una exigencia de una nueva organización político-administrativa) y la descentralización política (como un requerimiento democrático) son las dos caras de la democracia. No es posible hablar de democracia en Guinea Ecuatorial si no se resuelven estas cuestiones. Ni de integración nacional si el territorio está minado de incomprensibles barreras de intolerancia. El futuro (a diferencia del pasado) no está escrito, de manera que recomponer las estructuras devastadas por la dictadura será el puente que separa la democracia del nguemismo.
Por su parte la sociedad civil en su expresión más global (o simple) se debe organizar (luchar) para conquistar sus derechos y libertades, para vencer la intolerancia y evitar sobre todo que Guinea se convierta en un país mono-étnico o de discurso bipolar. Las conquistas sociales que han marcado el curso de la historia casi siempre han nacido de una sociedad organizada, de una rebeldía cívica de una región o etnia que han acabado forzando nuevas vías de convivencia.
Termino. En la medida en que seamos capaces de abrir este debate, de llegar a puntos de encuentro y construir un Estado de las nacionalidades, estaremos en condiciones de democratizar nuestra vida política y social y de construir un país de valor añadido. Porque de eso se trata.
ANEXO A: Territorios cedidos por las autoridades ndowe a España a través de la Sociedad de Africanistas en octubre de 1884.
Territorio Kms2 representante tribu
Cóngoa 928 Besse Balengue Utongo 1.040 Bedekaki Itemu Bañe 1.360 Ikopu Itemu Alto Utamboni 2.064 Mangómue Nvico Medio Utamboni 624 Badedi Nvico Bajo Utamboni 256 Biome Nvico Muni (Bitika) 1.120 Ngando Nvico Noya 1.488 Chuku Nvico Moa 1.280 Utanga Nvico
Total cesiones 10.160 Km2.
Nota: por estas fechas España llegó a acuerdos con los primeros fang ya presentes en los territorios de Paluviole, Ba y del Ungongo = 3.140 Km2 y de 36.700 Km2 en Mombe-Benito, Lanya. Buena parte de esta extensa superficie paso a los dominios francesas por el Tratado del Muni. (Fuentes: Manuel Iradier 1958)
ANEXO B: El rey Uganda: El último rey Ndowe.
La historia colonial reconoció como rey a Bodipo en tiempos de Lerena (1843), con el nombre de Bonkoro I. Le sustituyó su hijo Vane (Bonkoro II). A pesar de que los Pactos de Tika instaban a que todos los Ndowe fueran una única unidad política, se produjo una bicefalia en el reinado: Bonkoro II ostentaba el reconocimiento de gran parte del pueblo mientras que Imunga (quien en teoría ostentaba todo el poder) reinaba sólo en el norte de Corisco. A la muerte de Bonkoro II (1874) le sucedió su hijo Ukambala (Bonkoro III). Por su parte a Imunga le sucedió Combeyamango. Fue sucedido (1883) por Iyengte hasta que en 1886 Fernando Utimbo le sucede en el trono.
La reunificación del reinado se produce con Santiago Uganda en 1906. Recuperando el espíritu de Tika. Su reinado dura hasta el 6 de junio de 1960, fecha de su fallecimiento en el hospital de Kogo. Desde entonces España no permitirá sucesión alguna. A diferencia de Utimbo o de Bonkoro III, Uganda no fue bien visto por las autoridades eclesiásticas y políticas españolas. Era protestante, no católico, muy reivindicativo de los acuerdos suscritos en 1843. Se le criticó su poco amor por España. Sobretodo Leoncio Fernandez quien no cesaría en recomendar la marginacion Ndowe. Como castigo ninguno de sus hijos serán promocionado. Desde entonces poco podía hacer Uganda ante la decadencia de su pueblo. A pesar de todo gozaba de mucho reconocimiento español e internacional. Fue condecorado con la medalla de Alfonso XIII, creada en 1902. También recibió (1944) del gobierno español la medalla de Africa o de la Paz. Manuel M. Pérez C.M.F. en su artículo dedicado a los reyes Benga, en la muerte de Uganda, concluye con las siguientes palabras: “Quiera Dios que en los últimos momentos haya visto la luz, que durante su vida le permaneció oculta, la Única Verdad y que de ella goce” (véase diversos números de la Revista Misional: La Guinea Española).
ANEXO C: Para determinar la frontera entre Ndowe y Fang, basta con delimitar cual es la región Ndowe. A tal efecto hay que remitirse a la distribución administrativa del año 1935. Según la cual, la Provincia del Litoral o Región Ndowe tiene la siguiente distribución: (Nota: Información tomada en su literalidad de los Resúmenes del Gobierno general de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea. Año 1950-51)
a) Demarcación Territorial de Bata con 1.959,17 Km2: Limita al norte, con Camerún, por el río Campo, desde su desembocadura hasta el norte del poblado de Ayamiken. Al Este, con la demarcación territorial de Niefang, baja de norte a sur hasta cruzar la carretera general que va a Niefang (punto kilométrico 45) y continúa desde este punto torciendo ligeramente hasta el río Mongó que vierte sus aguas al Benito. Al sur desde la desembocadura del río Túbana, siguiendo el curso de éste hasta las fuentes del río Bikom, continuando por él hasta su desembocadura en el río Boara. Sigue el curso del río hasta su cruce con la carretera de Bata a río Benito por el kilómetro 24. Continúa una línea recta desde ahí hasta cruzar la carretera de Sandy. Desde ahí sigue el curso del río Mongó, hasta las proximidades del poblado de Moguomo. Al oeste con el Océano Atlántico.
b) Demarcación Territorial de Río Benito con 2.603,48Km2: limita al norte, con las demarcaciones territoriales de Bata -en la forma ya descrita- y con la de Niefang, de la que la separa el río Benito en su curso comprendido entre las confluencias con los ríos Mongoya y Laña. Al Este limita con la demarcación territorial de Evinayong, siguiendo la divisoria una línea que tiene su arranque en la confluencia del Laña con el Benito y termina en Monte Mitra, formando un ángulo rectilíneo cuyo vértice se apoya en Monte Bindung. Al sur linda con la demarcación territorial de Kogo, por una línea que, saliendo del Monte Mitra, se dirige rectamente a Monte Miangha, y desde éste, por los montes Duro, Bmbanyoko y siguientes de la divisoria de aguas entre el Muni y el Atlántico, pasa a terminar en el poblado de Cabo San Juan. Al oeste limita con el Océano Atlántico.
c) Demarcación Territorial de Kogo con 3.898,92 Km2, excluida la superficie de las islas de Corisco y Elobeyes: Limita al norte, con las demarcaciones del Benito y Evinayong; descrita la primera, forma la divisoria con la Evinayong una línea que, arrancando del Monte Mitra y pasando por Monte Mikueñong, termina en el poblado de Nsogobor, al Noroeste del monte Ngokun. Este: limita con la demarcación territorial de Evinayong y con la de Akurenan. La separación con la de Evinayong está establecida por una línea que, partiendo del poblado Nsogobor, alcanza las aguas del río Tega hasta que las vierte en el Utamboni por Bidoga, siguiendo las del Utamboni hasta Abenelan, y desde este poblado comienza el límite con la demarcación de Akurenan por el camino indígena que cruza repetidamente el río Miá hasta que éste se aparta definitivamente hacia el Sudoeste, desde cuyo punto sigue la divisoria formada por el curso ascendente del río para terminar en la frontera del Gabón. Sur: con el Gabón francés por el estuario del Muni y por el Utamboni hasta que éste corta la frontera, cuya línea sigue hasta el río Miá.
1.–El derecho consuetudinario (vigente al día de hoy) en muchas culturas africanas es un conjunto de normas no escritas pero reconocidas y respetadas por todos que han permitido una convivencia sin grandes disturbios entre naciones y pueblos limítrofes o familias. Mencio-naré dos aspectos como ejemplos: a) con respecto de los territorios y solares. Los primeros pobladores de cada región serán los titulares de la misma. Este derecho obliga al reconocimiento de forma automática de la propiedad territorial de dicho espacio como derecho inalienable a favor de sus descendientes, adquirido de sus antepasados. b) respecto de la propiedad o pertenencia de los hijos en una familia. Para las sociedades matriarcales, los hijos pertenecen a la familia del padre, siempre que los progenitores se hayan casado previamente al nacimiento del hijo. En caso contrario (madre soltera) los hijos pertenecen a la familia de la madre. De manera que los hijos de una mujer soltera fang o ndowe siempre serán de la familia de esta mujer. Le corresponderá a esta familia designar el nombre de la criatura, cuyos apellidos serán de la familia materna.
2.–Reis: moneda fraccionada portuguesa. Su múltiplo (el mil-reis) se convirtió en la unidad monetaria y posteriormente se sustituyó por el escudo y éste por el euro.
3.– Los bubis de Batete en sus fiestas sacaban en procesión solemne un cayuco que conmemoraba aquel utilero que les permitió llegar en las “tierras amarillas de la sed y las tierras verdes de las lluvias.
4.–Para los estudiosos del tema, el amplísimo trabajo de Gunther Tessman se halla publicado en diversas entregas por la Revista: la Guinea española Nºs: 1334 y 1335; 1381 y siguientes.
5.–Véase el plano-mapa página 125.
6.–Con la llegada de los fang esta región pasó a llamarse Mongó y los españoles la acabaron llamando Mongomo: Ver Memorias de un Viejo Colonial de Leoncio Fernández.
7.–Los bengas bautizaron este río como Moony, que significa: silencio, o “estad en alerta”. Los españoles lo transcribieron como Muni. Los portugueses lo llamaron “do Angra” que equivale a peligro y los ingleses lo tradujeron por “Danger”.
8.–Lichechi: plural de vichechi. Referido a una persona o pueblo extraño, guerrillero o bárbaro.
9.–La esclavitud fue abolida definitivamente en Francia en 1848; el primer tratado para la abolición de la trata entre España e Inglaterra se firma el 23 de septiembre de 1817. A pesar de todo no desapareció. En 1835 (28 de junio) se firma un nuevo acuerdo (hispano-británico) que introduce ciertas modificaciones: preveía sanciones a negreros infractores.
10.–Mepôlô, plural de Mpôlo.
11.–Atendiendo al árbol genealógico ndowe, véase la publicación de Augusto Iyanga (1994), diremos:Etômba à one o los one; Etômba à benga o los benga etc.
12.–Betungu es el plural de Etungu, pertenecientes a un mismo Etômba.
13.–Betômba: plural de Etômba.
14.–Los bulus son una ramificación de los Bêti, en Camerún.
15.–Los padres franceses bautizaron el río Wolo como río Benito. Los ndowe lo llaman Eh yóo, (“sí es”). El nombre Wolo se debe a los fang. En su última inmigración dirección a río Muni lo confundieron con éste último. Según sus leyendas cuando abandonaron las alturas en dirección al mar, se encontraron en el camino con otro río para ellos tan grande como el Ntem (río Campo) y otros dos más: el Nkomo y el Abanga; y admirados entonces de tan inesperado encuentro fluvial, exclamaron diciendo cada uno: “mabo ma wolo bie ye dulu, ye mare” traducido: los pies nos han hecho traición en el viaje y en la huida. (Revista: Guinea española nº 1392 año 1953). Desde entonces llamaron a este río Wolo.
16.– Leoncio Fernandez Galilea: Memorias de un Viejo Colonial...
17.–La primera organización militar, denominada Cuerpo de Policía Indígena, en estos territorios se constituyó en 1904. Hasta entonces, la seguridad militar de la zona (desde 1896) corría a cargo de la Infantería y de la Marina española. Fue reorganizada por R. O. del Ministerio de la Guerra de 20-9- 1907 pasando a llamarse Guardia Civil de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, sustituyendo de esta forma al cuerpo de la Policía Indígena, las Fuerzas de la Infantería y de la Marina. Con la Ley de Presupuestos de 1908 se creó la Guardia Colonial que perdurará hasta el fin de la colonia.
18.– Ver: Luis Trujeda Incera 1957.
19.–Nzama-dulu: se refiere a cuando un miembro del clan se relaciona sexualmente con una esposa de algún miembro del clan.
20.–Ver Iradier: África, la exploradora tomo II pg 407.
21.–Véase el anexo A
22.–El término Igombegombe en Kombe equivale a decir paraguas.A este árbol se le denomina así por la forma de sus hojas. Los coloniales españoles lo llamaron “árbol-paraguas” y los franceses, “badamier”.
23.– Mepôlô es plural de Mpôlô.
24.–Ver Donato Ndongo 1998.
25.–Véase el anexo B
26.–Léase, por ejemplo, la Guinea Continental de Abelardo Unzúeta, la Exploradora de Iradier II volumen o Memorias de un Viejo Colonial de Leoncio Fernandez.
27.–Ver Revista: la Guinea española nº 1390 año 1953.
28.–Ver la Revista Misional: La Guinea Española nº 1390 año 1953.
29.–Los acuerdo de París fijaron definitivamente estos límites de modo que al norte limite con Camerún, el río Campo y el paralelo 2º 10´; al Este por el río Utamboni y el meridiano 9º este de París; al sur hasta la vaguada del río Muni y del Utamboni hasta el punto que este último porta por vez primera el 1º de latitud norte y este paralelo hasta su intersección con el 9º de longitud este de París.
30. De esta lista de Diputados, tres eran españoles: Fernando Fernández Echegoyen, Jorge Ledesma Delgado y Juan Orensanz Moreno.
31.–Léase la intervención de Adolfo Bote, uno de los representante del grupo ndowe durante Conferencia Constitucional, segunda fase.
32.–El documento sometido a Referéndum el 11 de agosto de 1968, en su apartado quinto dice: “que el Vice-presidente será natural de la Provincia distinta a la del Presidente”. El apartado sexto del mismo documento “recomendaba” que el órgano legislativo estuviera formado por una Asamblea de 35 diputados:12 de Fernando Poo, o sea, bubis; 19 de Río Muni, es decir Fang; 2 Annoboneses y 2 representantes de Corisco y Elobeyes.
33.–En Guinea Ecuatorial hay tres categorías de ministros: Ministros de Estado, Ministros y Ministros Delegados. El rango de cada uno viene determinado por la complicidad con el cordón de contención del sistema. Los primeros son miembros de las entrañas del sistema. A ellos se les reserva aquellas carteras llamadas económicas, para que no pare la rapiña y de mayor poder político. Sus decisiones gozan de la más absoluta autonomía. Los segundos ocuparan carteras intermedias y sus actuaciones, si no son excesivas, gozarán de cierta libertad. Los últimos, casi siempre, se les coloca un Secretario General (de la cuna) que es, en definitiva, quien controla el ministerio y por encima de ellos está el propio Presidente.
34.–El 3 de agosto es el día del golpe de Estado de Obiang a Macías.
35.–El diario El Muni de agosto-septiembre de 2004 revela parte de los beneficiados, entre ellos figuran: su esposa Constancia, su hijo Teodorín, su actual primer ministro Miguel Abia Biteo, Pastor Micha Ondo, Gabriel M.Obiang etc.
36.–Durante la campaña electoral de 1968, los líderes se presentaron con símbolos diferenciadores: la de Macías Nguema era un Gallo. La de Bonifacio Ondó Edú era una gacela, que en fang se llama Nkô. La derrota electoral de éste último sirvió para que toda la disidencia sea bautizada como Nkô, sinónimo de persecución y muerte.
37.– Léase: Jose María Carrascal 2004.
38.– Ver La razón de un pueblo:1995.
39.– Ver: Federalismo y el Estado de las autonomías (1988).
This page intentionally left blank
ABELARDO de UNZUETA y YUSTE: Guinea Continental española.. Ed, Instituto de Estudios Políticos (1944).
ABELARDO de UNZUETA Y YUSTE: Islas del Golfo de Guinea. Ed, Instituto de estudios políticos. Madrid (1945).
AGUSTÍN NSE NFUMU: Carta del Corazón (Ibano) 1992.
ANTONIO de VECINA VILADACH: Los Bujebas (bissio) de la Guinea Española. Instituto de Estudios Africanos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid (1957)
ARCADIO de LARREA– CARLOS G.ECHEGARRAY: Leyendas y Cuentos Bujebas. Instituto de Estudios Africanos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid (1956)
AMARTYA SEN: Desarrollo y Libertad: Ed, Planeta (1999).
AREND LIJPHART: Modelos de democracia: Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países. Ed, Ariel Ciencia Política (2000).
AUGUSTO IYANGA PENDI: Bibliografía de las lenguas de Guinea Ecuatorial y africanas.. ed, Nau llibres (1996)
AUGUSTO IYANGA PENDI: El pueblo Ndowe: Etnología, sociología e historia.. ed, Nau llibres ( 1992)
AUGUSTO Panyella: Proceso de transformación de la cultura Fang y sus problemas. Conferencia 21 de febrero de 1962 Salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
AUGUSTO Panyella: Esquema de la etnología de los Fang–Ntumu de la Guinea Española. Instituto de Estudios Africanos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid (1959)
AUGUSTO PANYELLA y JORGE SABATE i PI: Los cuatro grados de la familia de los fang de la Guinea Española, Camarones y Gabón.
Instituto de Estudios Africanos. Madrid (1957)
AUGUSTO Panyella y JORGE SABATER: Esquema de la antroponimia Fang de la Guinea Española desde el punto de vista etnológico.Ed, Salamanca (1958) Autonomías regionales: aspectos políticos y jurídicos. Ed, Presidencia del gobierno (español). Instituto Nacional de prospectiva (1977).
CARLOS VIVER i PI SUNYER: Las autonomías políticas.Ed, Instituto de estudios económicos (1994).
CLAUDIO ESTEVA FABREGAL: Algunos caracteres del sistema de propiedad fang. Ed, Revista de Trabajo. Madrid (1964) Comisión Derechos Humanos de las Naciones Unidas 61º periodos de sesiones, tema 11 del programa provisional Conferencia Constitucional 1966–1967 Madrid.. Construyendo democracia y poder local: ed, cooperación municipal al desarrollo(1). Antigua–Guatemala (1998).
DANIEL OYONO AYINGONO: El Baile de los Malditos (1976)
DILYS M. HILL: Teoría Democrática y Régimen Local (1980). Traducido por Joaquín Hernández Orozco. Instituto de Estado de Administración Local, Madrid.
DIVERSOS AUTORES. Federalismo y el estado de las autonomías; .ed, Planeta (1988)
EDUARDO GARRIGÓS: Las autonomías: historia de su configuración territorial. Ed, Anaya (1995).
ENENGE A`BODJEDI: Cuentos Ndowe I : ed, Serie Ndowe (2003)
FERNANDO Nájera: La Guinea española y sus riquezas forestales.Ed, Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. La Moncloa, Madrid (1930).
FRANCISCO HERNÁNDEZ PACHECO: Rasgos fiográficos y geológicos de las tierras africanas de influencia española. Universidad Central, Madrid (1943).
FERRAN REQUEJO (cord): Democracia y pluralismo nacional. Traducción original de Joseph Costa Ed, Ariel, S.A. (2002).Guinea Ecuatorial independiente: Referéndum sobre su Constitución. Editora Nacional. Paseo de la Castellana, 20 Madrid (1968)
H. RAMÓN ÁLVAREZ: Leyendas y Mitos de Guinea. Instituto de Estudios Africanos.Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid (1951)
JAIME Nosti: Notas geográficas, físicas y económicas sobre los territorios españoles del Golfo de Guinea. Ed, Talleres Topográficos Espasa–Calpe.S.A. (1942).
JERÓNIMO BECKER y GONZALEZ: Tratados, Convenios y Acuerdos. Ed, Liga africanista española(1918).
JESÚS FERNÁNDEZ CABEZAS: La persona Pamue desde el punto de vista biotipológico. Conferencia del 20 de junio de 1949. Ed, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Estudios Africanos (1951).
JOAQUÍN NAVARRO y LUIS NAVARRO y CAÑIZARES: Posesiones españolas en el Africa Occidental. Ed, Imprenta y Litografía del depósito de la Guinea (1900).
JOAQUÍN J.NAVARRO: Apuntes sobre el estado de la costa occidental de África y Principalmente de las posesiones españolas en el golfo de Guinea, ed. Imprenta nacional (1859).
JOSÉ DÍAZ de VILLEJAS: La Guinea de Iradier y la de hoy. Conferencia del 10 de diciembre de 1955 Ed, la Casa de la Guinea Española (1956).
JOSE MARÍA CARRASCAL: España la Nació inacabada. Ed, Planeta 2004
JUAN DE LIZÁUR y ROLDÁN: Geología y geografía física de la Guinea Continental española. Conferencia del día 25 de enero de 1945. Ed, Dirección General de Marruecos y Colonias (1946).
JUAN DE MIGUEL ZARAGOZA:Ensayo sobre el Derecho de los pamues de Río Muni. Ed, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 1963.
JUAN Mª BONELLI Y RUBIO: Conferencia sobre las “Notas sobre la geografía humana de los territorios españoles del golfo de Guinea y geografía económica de la Guinea Española” pronunciada los días 13 y 28 de noviembre de 1944 a cargo de Editada y publicada por la Dirección General de Marruecos y Colonias (1945).
JUAN Mª BONELLI RUBIO: Concepto de indígena en nuestras colonias de Guinea Ecuatorial: conferencia Madrid 17 diciembre. Ed, Instituto de Estudios Políticos Internacionales y Coloniales (1946).
JUAN BENEYTO: Las autonomías: el Poder regional en España. Siglo XXI de España editores S.A (1980).
JULIO ARIJA: La Guinea Española y sus riquezas: estudios coloniales.Ed, Espasa Caspe S.A.(1930).
JULIO A.PRAT:Los entes autonómicos en la descentralización Funcional de Uruguay. Ed, Librería–Editorial Amalio M. Fernández. Montevideo (1971).
JUSTO BOLEKIA: Aproximación a la historia de Guinea Ecuatorial; ed. Amarú.(2003). La Razón de un Pueblo. La historia se repite: ed, Mey (1995). La Región Ecuatorial Española al día. Dirección General de Plazas y Provincias Africanas e Instituto de Estudios Africanos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid (1963).
LEONCIO EVITA: Cuando los Kombes luchaban. Instituto de Estudios Africanos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid(1953)
LEONCIO FERNANDEZ GALILEA:Memorias de un Viejo Colonial y Misionero Sobre la Guinea Continental Española. Ed, Revista El Misionero.
LIBERAL REPORT, de Liberales Institut. Una declaración de principios liberal democráticos relacionados con las minorías etnoculturales, nacionales y pueblos autóctonos. (Berlín, septiembre de 2000).
LUIS TRUJEBA INCERA: Los pamues de nuestra Guinea: estudio de su derecho consuetudinario. Instituto de Estudios Políticos.Colección España ante el mundo. Madrid (1957)
MANUEL LOMBARDERO VICENTE: Cartografía del África Española. Conferencia del 7 de mayo de 1945. Ed, Dirección Generan de Marruecos y Colonias (1946).
MANUEL Iradier: Conferencia pronnciada en el Instituto de Estudios africanos. 17 de febrero de 1954
MANUEL Iradier: La exploradora: viajes y trabajos de Iradier. Tomo I, II. Ed. Asociación Euskera (1958).
MANUEL CASTILLO BARRIL: Síntesis valorativa de las culturas autóctonas de la Guinea Ecuatorial. Ed, Fénix–Artes Gráficas (1966).
MARIANO DE CASTRO–DONATO NDONGO: España en Guinea. Ediciones Sequitur (1998).
MARIANO L. CASTRO & Mª LUISA DE LA CALLE: Origen de la colonización española en Guinea Ecuatorial. Universidad de Valladolid (1992)
MONTES: El semanal guineano. Pg 1–2 (30.03.2004). Municipalismo y Regionalismo. Recopilaciones sobre los aspectos municipales y regionales en la obra de Gumersindo de Azcárate, dirigida por Sebastián Martín Retortillo (1979).
MUAKUKU RONDO IGAMBO: Guinea Ecuatorial: De la esclavitud colonial a la dictadura nguemista. Ed, Carena (2000)
MUAKUKU RONDO IGAMBO: África Subsahariana y Occidente: Historia de una dependencia. ed, Carena (2001)
MUAKUKU RONDO IGAMBO: Pobreza desarrollo y globalización en el sur del sur, Ed, carena (2003)
MUNDO NEGRO:Revista Misional Africana nº 495–abril 2005
OLMO B., JOSE: Guinea Española. Editorial Dossal S.A.. Madrid (1944). Periódico el Muni. Nº julio/agosto de 2004. Posesiones españolas en el África Occidental. Ed, Imprenta y litografía del depósito de la guerra (1900).
RAMOS IZQUIERDO y VIVAR, LUIS: Colonias españolas del Golfo de Guinea.. Ed, imprenta de Felipe Peña Cruz (1912). Revista: La Guinea Española. Diversos números. Resúmenes del Gobierno general de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea. Año 1950–51
RICARDO BELTRAN y RÓZPIDE: La Guinea Española. Ed, Jose Gallach, Barcelona.
SANTIAGO ALCOBE y AUGUSTO Panyella: Biodimámica de las poblaciones actuales de Guinea Continental Española. Conferencia Internacional de Africanistas Occidentales. 4ª Conferencia. Ed, Dirección General de Marruecos y Colonias (1954)
This page intentionally left blank
PRÓLOGO...........................................9
INTRODUCCIÓN......................................15
PRIMERA PARTE: – Origen y asentamiento de las nacionalidades guineanas: sus derechos históricos.
1.0.–Nación: un concepto equívoco. . . . ................23
1.1.–El pueblo ämbo .................................25
1.2.–El pueblo bubi ..................................27
1 2.1–Organización socio-política bubi..................29
1.3.–Los playeros. . . ..................................30
1.3.1 -El Pueblo Ndowe..............................30
1.3.1.1 -Organización socio-política Ndowe..............38
1.3.2. –El pueblo bissio. ...............................39
1.4.–El pueblo Fang..................................41
1.4.1 -Organización socio-política Fang..................48
SEGUNDA PARTE: El papel de los diferentes grupos étnicos y la acción colonial.
2.0.–Fechas claves. . ..................................55
2.1.–El papel de los Ndowe en la creación del Estado de Guinea Ecuatorial...........................56
2.2 –Acuerdo de cesión de soberanía del territorio de los Ndowe .......................................58
2.3.– El post-Pacto Bonkoro-Llerena. . . . ................62
2.4.–Exploraciones españolas en la región continental. . . . . 66
194 | Muakuku Rondo
2.5.– La presencia francesa. . ..........................67
2.6.–La Conferencia de París. ..........................68
2.7.–Los Territorios Españoles del Golfo de Biafra. ...........................................70
2.8.–Gobierno autonómico. . ..........................72
2.9.–La Conferencia Constitucional. . . ..................74
2.10.–Guinea Ecuatorial...............................78
2.11.–Los errores de la colonización. . ..................80
2.12.–Referendum Constitucional.......................87
TERCERA PARTE: Causas de los conflictos étnicos en Guinea Ecuatorial.
3.1.– La distribución bipolar del poder y la exclusión social. .....................................91
3.2.–Conflictos étnicos e interterritoriales. ...............95
3.3.–Por qué se apostó por las tesis riomunenses. .........98
3.4.–La traición de las urgencias. . .....................101
3.5.–La política educativa: un instrumento de exclusión social. ....................................103
3.6.–La filosofía del poder y la exaltación tribal.. . . . ......106
3.7.–El nña nkovo como base para la construcció de un estado.......................................108
3.8 –Un estado construido a partir de la estructura del ayon..................................110
3.9.– El apoderamiento de los recursos y corrupción......112
3.10.– Posicionamiento poderamientos nacionalistas......117
3.10.1.–La cuestión de la soberanía de los pueblos........119
3.10.2..–El nacionalismo Ndowe.......................123
3.10.3.–El nacionalismo Bubi.........................128
3.10.4.–El nacionalismo Fang y el N’goo éte. . . . ........131
3.10.5.–El nacionalismo Annobonés...................133
CUARTA PARTE: Propuesta para la gobernabilidad de estados multiétnicos
4.1– El derecho de los pueblos y de las minorías. ........137
4.2– La soberanía de un pueblo.......................138
4.3–La democracia...................................140
4.4–El consenso.. . . . ................................143
4.5–Una democracia basada en garantías constitucionales. . ...................................147
4.6–El Regionalismo y la descentralización del poder & estado. .................................150
4.7–El dilema entre autonomía o federalismo. ...........155
4.8–Representación Parlamentaria. . ....................161
4.9–Ley del punto final...............................166
Conclusiones......................................169
Anexos ...........................................177
Notas.............................................181
Bibliografía........................................187
This page intentionally left blank
edicionescarena mayo de 2006