C. DE LAS REFORMAS LIBERALES
A LA GRAN DEPRESIÓN, 1856-1929
SANDRA KUNTZ FICKER
El Colegio de México
Introducción
Como se ha visto hasta aquí, en la actualidad existe un animado debate acerca del desempeño de la economía mexicana en las décadas posteriores a la independencia. Aun cuando no se pueden identificar con precisión los momentos de recuperación y retroceso, los matices o las diferencias regionales, parece haber suficientes indicios de que el crecimiento acumulado fue escaso y que en todo caso no se reflejó en la construcción de infraestructura (puertos, caminos o la gran innovación de la época, los ferrocarriles) ni en la aparición de instituciones financieras o en el aumento del comercio exterior. En todo caso, para la década de 1850 la economía mexicana era a todas luces pequeña, fragmentada hacia adentro y cerrada hacia fuera; exhibía un amplio predominio del campo sobre la ciudad, un nivel bajo de mercantilización y, en parte por las mismas razones, una escasa especialización.
En este capítulo analizamos las condiciones que permitieron a la economía superar esta situación de estancamiento o franco rezago y emprender el complejo proceso de transición de una economía tradicional al crecimiento económico moderno. En la base de la recuperación económica y del tránsito a la economía moderna se encuentra una secuencia de cambios institucionales de corte liberal, que comenzó con las Leyes de Reforma (1856) y la Constitución de 1857 y continuó hasta finales del siglo. Gracias a estos cambios se movilizaron recursos que se mantenían inmóviles (como la tierra), se incorporaron a la actividad otros que permanecían ociosos (como los yacimientos minerales del norte), se mejoraron los derechos de propiedad (sobre la tierra y los recursos del subsuelo) y se eliminaron las trabas e impuestos a la circulación interior que impedían la formación de un mercado nacional (las alcabalas). Sin embargo, la puesta en práctica de estas medidas no fue ni inmediata ni lineal, lo cual en un primer momento acentuó el rezago respecto a otros países latinoamericanos de características similares y postergó el inicio de la recuperación económica hasta el último tercio del siglo XIX.
Una vez iniciado, es posible distinguir dos fases en este proceso: una primera, de recuperación y crecimiento por adición de recursos, resultante en buena medida de los cambios institucionales mencionados, y una segunda, en la que el crecimiento estuvo acompañado por transformaciones estructurales, como la industrialización y la urbanización, que son las que constituyen propiamente al moderno crecimiento económico, pues le permiten sostenerse en el tiempo y lo hacen, dentro de ciertos límites, irreversible. En el caso de México, en ausencia de un mercado nacional fuerte e integrado, y ante la falta de ahorro interno y el escaso desarrollo de mercados formales de capitales que pudieran apuntalar la inversión productiva en una escala superior, esta segunda fase sólo fue posible gracias a una mayor apertura e integración a la economía internacional, en la que encontró los capitales indispensables para la inversión y los mercados para sus productos. Tal solución era viable en virtud de que, desde mediados del siglo XIX, la economía internacional experimentaba un proceso de integración en el que participaban tanto mercancías como capitales, y en el cual los países más avanzados demandaban grandes cantidades de alimentos y materias primas y actuaban como exportadores de capital. De ahí que la transición de la economía mexicana se haya producido con la importante contribución del capital extranjero y en el marco de un modelo de crecimiento liderado por las exportaciones.
Hasta hace poco tiempo, en la historiografía económica prevaleció una interpretación básicamente negativa de todo este proceso. Se consideraba que el modelo de crecimiento exportador generaba dependencia y distorsionaba las bases del desarrollo, pues la especialización en la producción de bienes primarios y su orientación externa impedían el despliegue de la industria y el desarrollo del mercado interno, lo cual se veía agravado por el origen foráneo de muchos de los capitales invertidos. Sin embargo, las investigaciones de Haber (1992, 2006) mostraron hace tiempo que la economía mexicana de hecho se industrializó en el marco de ese modelo, y este y otros autores (por ejemplo, Salvucci, 2006; Kuntz Ficker, 2007 y 2010b) han confirmado que el auge de las exportaciones, lejos de impedir el desarrollo de la economía mexicana, creó las condiciones para el cambio estructural, tanto en el terreno de la modernización económica (provisión de infraestructura y de servicios urbanos) como en el de la industrialización. En este sentido, puede hablarse de un modelo de crecimiento exportador con industrialización. De hecho, esta última sentó las bases para que, tras el derrumbe del sistema económico internacional —que imposibilitó la continuidad del desarrollo sustentado en las exportaciones— provocado por la crisis de 1929, la economía mexicana pudiera transitar a un nuevo modelo liderado por la industria a partir de la década de 1930.
Por estas razones, en este capítulo se sostiene que existió una clara continuidad entre las últimas décadas del siglo XIX (cuando se estableció el modelo de crecimiento, en cercana coincidencia con el régimen político llamado Porfiriato [1]) y la década de 1920. El fenómeno sociopolítico que conocemos como Revolución mexicana impuso perturbaciones coyunturales en la producción y distribución de bienes, pero no una ruptura radical en el patrón de desarrollo: el sector exportador siguió al frente del proceso de crecimiento, por cierto, en forma más unilateral que antes; el capital extranjero continuó ocupando un lugar importante en la economía y, una vez superado el caos en el mercado interno provocado durante la contienda armada, la industria siguió prosperando, dentro de ciertas limitaciones que no eran muy distintas a las del periodo anterior. En cambio, el marco institucional que normaba la actividad económica sí experimentó una ruptura trascendental, que sin embargo no se materializó de inmediato, sino en ritmos desiguales en el corto, mediano y largo plazos. Por ello, pese a su origen revolucionario, el cambio terminó siendo, como bien afirma Alan Knight (2010: 489), de carácter incremental.
Este capítulo se organiza de la siguiente forma. Luego de un apartado acerca de las tendencias generales de la economía entre 1856 y 1929, se divide en dos secciones principales. La primera analiza el largo tránsito que tuvo lugar desde una economía de antiguo régimen hasta una fundada en el crecimiento económico moderno, y que se inició en la segunda mitad del siglo XIX. Se ocupa del proceso de cambio institucional que preparó y acompañó esta transformación, en la cual destacan una primera fase de recuperación económica y otra de transición propiamente dicha. Aunque se concentra en los años de cambio más intenso, ofrece algunos indicadores de largo plazo que muestran los resultados fundamentales del proceso. La segunda parte se dedica al último tramo del periodo, que coincide aproximadamente con el primer tercio del siglo XX: estudia los alcances de la transformación económica y las debilidades del modelo de crecimiento, para adentrarse luego en el impacto de la Revolución sobre la economía y el desempeño de ésta hasta finales de los años veinte, destacando los aspectos de continuidad y ruptura respecto de la trayectoria anterior.
1. Las tendencias generales de la economía, 1856-1929
Al principio del periodo, la economía mexicana poseía muchos de los rasgos que caracterizan una economía de antiguo régimen: la población crecía muy lentamente, y la mayor parte vivía en el campo y se dedicaba a la agricultura, en general fuera de la economía monetaria; la actividad productiva se encontraba sujeta a los ciclos de la naturaleza (las estaciones, el régimen de lluvias) y a fuentes de energía de origen natural, como los bosques, los animales y la fuerza humana, que por su índole limitaban la escala de la producción. Además, el arcaísmo de los transportes mantenía un estado de severa fragmentación de los mercados, que en los vastos territorios del norte resultaba ser un franco aislamiento, lo que a su vez desalentaba la especialización. La actividad monetaria se sostenía gracias a la minería, cuyo producto más importante, la plata, no sólo aportaba el principal medio de cambio en el mercado interno, sino también la divisa con la que México saldaba su déficit comercial y que constituía, además, el componente básico de sus exportaciones. No obstante su importancia, la minería acusaba también rasgos de estancamiento y creciente atraso tecnológico, y su despliegue se veía limitado por la falta de inversión. La actividad artesanal predominaba en pueblos y ciudades y era la principal abastecedora interna de calzado, ropa, herramientas para el trabajo agrícola y algunos insumos para la minería, como velas y soga. Junto a ella existía una modesta planta industrial, sobre todo de textiles de algodón, cuyo crecimiento era sofocado por la falta de crédito, la estrechez de los mercados y un marco institucional adverso y cambiante. En los puertos y las ciudades más importantes se desplegaba una significativa actividad comercial, en buena medida originada en las importaciones, muchas de ellas de tipo suntuario, que complementaban la oferta interior de bienes de consumo. Esa actividad era la principal ocupación de una clase empresarial pequeña pero pudiente que incursionaba también en la minería, la compra de tierras, el agio, los transportes internos o la acuñación de moneda. En términos generales, la economía exhibía un claro estancamiento, escasa especialización productiva y una limitada participación en el mercado internacional.
Si bien la información estadística para las primeras décadas de este periodo es muy escasa, existe consenso en que la economía mexicana se encontró postrada por las continuas guerras, por las deficiencias del marco jurídico y por la falta de inversión, tanto nacional como extranjera, hasta al menos el último tercio del siglo XIX, en franco rezago dentro del contexto latinoamericano. Los pocos indicadores disponibles así lo confirman: por ejemplo, según datos de Bulmer-Thomas (1998), al mediar el siglo las exportaciones mexicanas sumaban sólo 3.20 dólares per cápita, lo que colocaba a México en el lugar 15 en una muestra de 20 países latinoamericanos. El prolongado estancamiento con probables coyunturas depresivas explica que las pocas cifras disponibles para esos años se comparen desfavorablemente con las que se registraron al comenzar el siglo XIX. Es el caso de la acuñación de moneda, que promedió 22.6 millones de pesos entre 1801 y 1810, mientras que promedió apenas 16.5 millones entre 1856 y 1870. De hecho, sólo se acercó a los niveles de principios de siglo en 1871-1875, cuando ascendió a 21 millones de pesos como promedio anual. Es probable, sin embargo, que todas estas cifras estén afectadas en alguna medida por el subregistro y el contrabando. No obstante, tal percepción se confirma con el nivel extremadamente bajo del que arrancan las actividades económicas una vez que se empezó a llevar un registro más o menos regular de su desempeño. La evolución del comercio exterior, reconstruida a partir de 1870, es indicativa de esta situación (véase la gráfica C1).
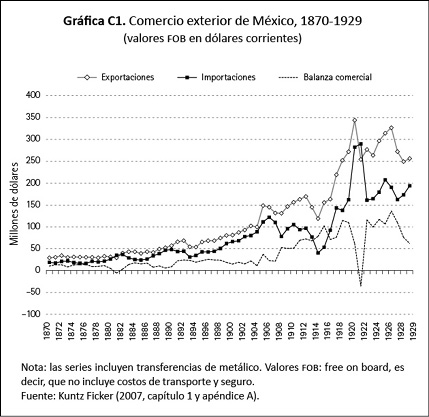
Como veremos más adelante, al inicio del periodo el comercio con el exterior no sólo era muy modesto en sus dimensiones, sino que su composición revelaba la precariedad de una economía tradicional y poco diversificada. A partir del decenio de 1870 sus dos dimensiones empezaron a crecer a un ritmo sin precedentes, de manera que, pese al desempeño irregular de las décadas de 1910 y 1920, las exportaciones totales crecieron a una tasa media anual de 5%, y las importaciones de 4%, entre 1870 y 1929. Las exportaciones per cápita pasaron de 3.44 dólares en el decenio de 1870 a 20 dólares en el de 1920, y el comercio total de 6 a 34 dólares por habitante en los mismos años, lo que permitió a México converger en ese aspecto con otros países latinoamericanos. La expansión del comercio exterior lo llevó a adquirir un lugar decisivo en la actividad económica, como lo muestra su creciente participación en el producto interno bruto (PIB), que pasó de 14% en 1856 a 24% en 1900.
El comercio exterior es un indicador importante pero parcial del desempeño económico, y desafortunadamente es el único más o menos confiable de que se dispone para las primeras décadas de nuestro periodo. Un indicador más completo es el PIB, sobre el que tenemos algunas estimaciones aproximativas para el periodo anterior a 1895 y un recuento más regular —aunque todavía impreciso— a partir de entonces. El cuadro C1 ofrece esta información para años seleccionados.
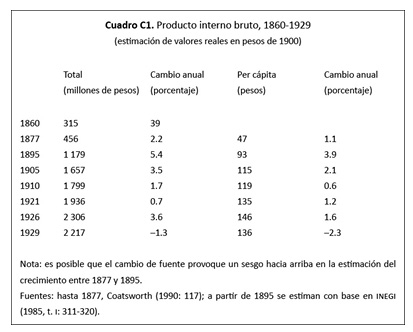
Al igual que en las cifras del comercio exterior, las estimaciones del PIB real parten de un nivel extremadamente bajo en 1860. En ambos casos debe tenerse en cuenta que a comienzos del periodo la economía mexicana se encontraba escasamente monetarizada, y una parte considerable de la actividad económica transcurría fuera de la esfera mercantil. Más de 80% de la población habitaba en el medio rural y se dedicaba a la agricultura, y sólo una pequeña porción de ella estaba vinculada a la producción para el mercado, sobre todo en el centro de México. Por tanto, el crecimiento inicial del PIB denota también la ampliación de la esfera de la economía que se registraba en las cuentas nacionales y un mejor recuento estadístico de las actividades económicas. En cualquier caso, el crecimiento se intensificó a fines de los años 1870 y continuó a un paso muy aceptable hasta 1905, lo cual se aprecia mejor cuando se atiende a las tasas per cápita. A partir de entonces, el proceso de crecimiento muestra desaceleraciones y altibajos que afectaron su continuidad, aunque, de acuerdo con las cifras, no cesó sino hasta el último trienio de los años veinte. Los datos disponibles permiten reconstruir a grandes rasgos la evolución del PIB entre 1860 y 1929, la cual se aprecia en la gráfica C2.
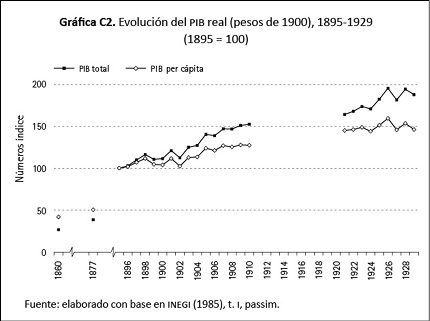
El comportamiento de los indicadores presentados en las gráficas C1 y C2 revela tanto las tendencias de largo plazo como las coyunturas de crisis por las que atravesó la economía mexicana. Las más graves tuvieron lugar en 1884-1885, 1891-1893, 1907, 1914-1916, 1921 y, por supuesto, la Gran Depresión que estalló a fines de 1929, de la que no nos toca ocuparnos aquí pero que aparece como el desenlace de un declive que en México empezó algunos años atrás. Casi todas las crisis tuvieron un componente externo, es decir, fueron causadas en parte por recesiones en la economía internacional, particularmente perceptible en las de 1891, 1907 y 1921. La gravedad de las crisis fue mayor a medida que la economía mexicana se encontraba más integrada a la internacional. En algunos casos el factor externo se combinó con fenómenos climáticos y crisis agrícolas que agudizaron y profundizaron los efectos de la depresión, como sucedió en 1891 y 1907. La caída que se observa en los años centrales de la década de 1910 (gráfica C1) tiene un origen distinto a las otras, pues fue causada fundamentalmente por el estado de guerra generalizada que vivía el país, aunque en parte contrarrestada, en el caso del sector externo, por el auge de la demanda internacional de productos estratégicos a consecuencia de la primera Guerra Mundial. En cualquier caso, la Revolución debió provocar una caída de varios puntos porcentuales en el ingreso nacional y una recuperación desigual en los distintos sectores de la actividad productiva.
Pese a los altibajos, las estimaciones sugieren que entre 1860 y 1926 la economía mexicana creció en términos reales a una tasa media anual de 3.1% (2% per cápita), un ritmo muy respetable para los estándares de la época y, sobre todo, en comparación con la trayectoria anterior. Las causas, la naturaleza y los alcances del crecimiento económico que México experimentó durante este periodo son el tema del presente capítulo.
2. De la recuperación al crecimiento económico moderno
2.1. Instituciones y economía en la era del liberalismo
Entre 1856 y 1929 tuvieron lugar dos secuencias de intenso cambio institucional, las cuales condicionaron el rumbo que seguiría la economía mexicana durante muchas décadas. La primera de ellas tiene que ver con las reformas liberales y apuntó a la creación de una esfera privada de la economía frente a las corporaciones de antiguo régimen, a la consolidación de libertades económicas y al perfeccionamiento de los derechos de propiedad. La segunda se asocia con el episodio dramático de la Revolución mexicana, y condujo a la creación de una esfera estatal de la actividad económica y de nuevos mecanismos para la intervención del Estado, así como a cambios en los derechos de propiedad, los derechos laborales y el lugar de la empresa privada, nacional y extranjera, en el proceso de crecimiento. Este apartado se ocupa de la primera de ellas.
El primer ciclo de cambio institucional que transformó el marco de condiciones jurídicas en que se desarrollaba la actividad económica se produjo entre 1856 y finales del siglo XIX. En términos formales, comenzó con la Ley de Desamortización de 1856 y la Constitución de 1857. No obstante, diversas circunstancias complicaron y retardaron la materialización de estos cambios en el marco legal, al menos hasta que los liberales retomaron el poder en forma definitiva con la restauración de la República (1867). A partir de entonces, la concreción de las nuevas reglas del juego se produjo en forma desigual y más o menos incompleta, dependiendo de la resistencia que en cada ámbito imponían las condiciones preexistentes. La fase liberalizadora en el terreno jurídico llegó a su fin en la década de 1890 pues, como se verá en su momento, en el primer decenio del siglo XX se introdujeron cambios legales que revertían algunas de las disposiciones liberales y anticipaban el giro institucional que produciría la Revolución mexicana.
El instrumento más importante del cambio institucional del orden liberal fue la Constitución de 1857, la cual contenía preceptos que buscaban incidir directamente en la economía. Prescribía la libertad de ocupación y prohibía la prestación de trabajos personales sin consentimiento del prestador. Eliminaba los fueros y los tribunales especiales en el ámbito económico, lo que despojaba a mineros y comerciantes de cualquier estatus jurídico especial. Establecía la inviolabilidad de la propiedad privada, salvo casos de expropiación por utilidad pública y previa indemnización; privaba a las corporaciones civiles o eclesiásticas de capacidad legal para adquirir o administrar bienes raíces, exceptuando “los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución”, y prohibía la existencia de monopolios o estancos, con algunas excepciones como la acuñación de moneda. Asimismo, definía la esfera de acción de los distintos poderes, y la de la Federación respecto a los estados. Finalmente, en sus prevenciones generales decretaba la abolición de las alcabalas y aduanas interiores. Algunos de estos preceptos encontraron grandes dificultades para concretarse o simplemente no lo hicieron, como el de la prohibición del trabajo obligatorio, y otros vieron postergada su aplicación, como la abolición de las alcabalas. En el primer caso, el cambio en las reglas formales no fue capaz de vencer la dependencia de la trayectoria, [2] que encontraba sus raíces profundas en las instituciones coloniales, y la persistencia de aspectos coercitivos en las relaciones laborales obstaculizaron la formación de un mercado laboral libre y competitivo durante todo el periodo. En el segundo, fue la resistencia de los gobiernos estatales, originada en la fragmentación del poder que se produjo a resultas de la Independencia, lo que frenó durante varias décadas la aplicación de la ley. Con todo, la Constitución creó una esfera para la acción individual y la propiedad privada, amplió las libertades económicas y acotó considerablemente los monopolios y las prohibiciones. Al mismo tiempo, estableció los márgenes de actuación del Estado, que se habrían de ampliar y consolidar en los siguientes años.
Ciertos ámbitos de la economía concentraron en mayor medida los esfuerzos de cambio institucional. La estructura de la propiedad territorial fue radicalmente transformada como resultado de un conjunto de leyes, que fueron desde la de desamortización decretada en 1856 hasta las que se ocupaban de los terrenos baldíos, los deslindes y la colonización (1863, 1875, 1883 y 1894). Este conjunto de cambios cumplió parcialmente sus propósitos. La desamortización buscó individualizar las propiedades pertenecientes a las corporaciones civiles y eclesiásticas. Si bien en el caso de estas últimas la ley se aplicó en todos sus alcances, en lo que se refiere a las comunidades de indígenas y mestizos prevaleció una gran ambivalencia, de manera que ni se eliminó de tajo la propiedad comunal de los pueblos ni se le respetó plenamente. Muchas comunidades sobrevivieron, aunque con una creciente presión sobre recursos que escaseaban a medida que aumentaba su población; otras lo hicieron en fiera competencia con las haciendas por el agua y los bosques y expulsando a la población excedente; algunas más desaparecieron por obra del fraccionamiento y del despojo a manos de haciendas y compañías deslindadoras. Las leyes sobre baldíos apuntaban a privatizar los extensos terrenos de propiedad nacional, que se mantenían inexplotados y, secundariamente, a colonizar el territorio.
Por esta vía, una gran cantidad de tierras adquirió valor y fue privatizada en un proceso que, si bien favoreció la concentración de la propiedad, ciertamente contribuyó a transformar recursos ociosos en factores productivos. Aunque en muchos casos se perfeccionaron los derechos de propiedad, limitaciones en el aparato administrativo dejaron lugar a numerosos pleitos, despojos y márgenes de incertidumbre. Por su parte, el erario obtuvo un beneficio considerable: la venta de bienes eclesiásticos le produjo 23 millones de pesos, y la de terrenos públicos, 117 millones de pesos a lo largo de 30 años. La colonización, en cambio, fue un rotundo fracaso, pues aun cuando las leyes contemplaban subsidios y franquicias para los colonos y sus familias, México no resultaba un destino muy atractivo para los migrantes europeos, quienes preferían países más prósperos como Estados Unidos o Argentina, ni para los de Estados Unidos, que en su mayoría se movían dentro de su propio país en el marco de la expansión de la frontera demográfica hacia el oeste del territorio. Con todo, algunas colonias de inmigrantes se establecieron a lo largo del periodo, tanto de ingleses y franceses como, en mayor medida, de norteamericanos, y la zona más favorecida por los asentamientos fue el noroccidente del país.
Otro campo en el cual el cambio institucional imprimió modificaciones cruciales fue el de la minería, sector que hasta entonces se encontraba regido por las Ordenanzas promulgadas en 1783, modificadas desigualmente por leyes estatales a lo largo del siglo XIX. Ese ordenamiento no sólo era anacrónico, sino incompatible con la adopción de formas modernas de asociación empresarial y de adelantos tecnológicos. El Código Minero de 1884 reemplazó las ordenanzas coloniales y por primera vez hizo de la minería un asunto de competencia federal; además, contempló la sociedad accionaria como mecanismo para reunir capitales. Sin embargo, preservó el carácter imperfecto de la propiedad, pues ésta aparecía bajo la forma de una “concesión” que podía ser revocada o adjudicada a otra persona mediante el “denuncio” de no cumplirse ciertas condiciones, entre las que estaba la explotación continua (un requisito de por sí difícil de cumplir). Naturalmente, estas condiciones generaban inseguridad en la propiedad y desalentaban la inversión. Un nuevo código de 1892 amplió los derechos de propiedad, garantizando su continuidad —que podía llegar a ser “irrevocable y perpetua” con el solo pago anual de un impuesto federal— y suprimiendo el denuncio como mecanismo de adquisición. Además, introdujo la plena libertad de explotación y eliminó las restricciones en la extensión territorial de las propiedades.
Los dos ámbitos hasta aquí mencionados (propiedad inmueble y minería) fueron los que experimentaron la más dramática transformación como resultado directo del cambio institucional. Gracias a éste, vastos recursos que permanecían ociosos fueron incorporados a la actividad creadora de riqueza en tanto factores de producción. Probablemente el periodo que nos ocupa es en la historia de México el que más intensamente convirtió recursos naturales en factores productivos, y fue esta adición cuantitativa de recursos la primera causa de que recomenzara el crecimiento económico una vez que se alcanzaron condiciones mínimas de estabilidad política y social. Se calcula que la política de deslindes involucró un tercio del territorio nacional, aunque su incidencia regional fue muy variada: los deslindes alcanzaron enormes proporciones en los estados menos poblados, como Chihuahua, Baja California, Coahuila y Sonora, mientras que fueron mucho menores en estados de abundante población indígena, como Puebla y Oaxaca. Por lo que hace a la minería, un indicador del aumento en las inversiones lo proporciona el ingreso derivado del impuesto del timbre sobre pertenencias mineras, que pasó de 278 000 pesos en 1893-1894 a más de dos millones en 1909-1910. Estas inversiones se encuentran en el origen del impresionante crecimiento de la producción en los últimos lustros del siglo XIX, así como del establecimiento de una industria moderna de beneficio de metales.
Si bien muchos de estos cambios favorecieron la inversión y la activación de recursos que permanecían inutilizados, tuvieron efectos negativos en términos de la distribución de la riqueza. María Luna habla de un “orden liberal regresivo”:
La política económica desarrollada para modernizar la producción perdió su función redistributiva:[3] la legislación agraria favoreció la concentración de tierras [y] la ley minera permitió que pronto se duplicara la producción pero los fundos pasaron a ser propiedad de las grandes compañías extranjeras (Luna, 2006: 300).
Un tercer cambio institucional de gran trascendencia fue la abolición de las alcabalas. Aun cuando ésta se había previsto desde la Constitución de 1857, muchos estados opusieron una resistencia exitosa a la aplicación de esta medida hasta el último lustro del siglo, que se sustentaba tanto en la dependencia de algunos de ellos respecto de los ingresos alcabalatorios, como en la defensa de su autonomía financiera y su esfuerzo por contener la centralización fiscal. La importancia de la eliminación de las alcabalas radica en al menos tres aspectos: la culminación del esfuerzo de centralización hacendaria; el rediseño parcial del sistema fiscal, y, lo que es aún más significativo, la unificación del mercado nacional, que por primera vez podía atravesarse sin trabas ni contribuciones que entorpecieran la libertad de movimiento y de comercio garantizadas por la Constitución.
Progresivamente, el Estado federal amplió sus facultades y funciones. En 1884 fue autorizado para expedir códigos nacionales, lo cual hizo posible, entre otras cosas, la expedición del Código de Comercio, que fue complementado en 1888 con la incorporación de una ley que reglamentaba las sociedades por acciones y sustituido por un nuevo código en 1889. El campo de acción de la esfera federal se amplió hasta abarcar vías generales de comunicación, minería, aguas, patentes y marcas, ámbitos que fueron materia de leyes de alcance nacional y para los que se crearon agencias especializadas en el gobierno federal. Asimismo, apareció la estadística nacional como base de las políticas de desarrollo.
El alcance del cambio institucional y de su influencia efectiva sobre la realidad económica es aún materia de debate entre los historiadores económicos. En la interpretación más optimista, a cargo de Marcello Carmagnani, la progresiva instauración de un orden liberal, mucho más que un mero cambio en las leyes, representó la sustitución de un orden jerárquico y corporativo por otro de actores privados cuyos “derechos económicos” se encontraban garantizados, y que participaban libremente en la conformación de grupos de interés de carácter dinámico con capacidad para influir sobre las políticas públicas por medio del Congreso (Carmagnani, 1994: 33). Ello hizo posible una interacción permanente entre la economía pública y la privada, entre el Estado y el mercado, que impuso al primero la tarea de promover la economía y creó nuevos espacios de acción para la empresa privada. En una línea argumentativa compatible con ésta, Edward Beatty (2001) ha estudiado la relación entre “ley formal y comportamiento económico”, y sostiene que las políticas públicas del régimen liberal crearon incentivos que favorecieron el crecimiento económico. Por su parte, Paolo Riguzzi ha puesto en duda los alcances de esta transformación, en la medida en que el nuevo diseño institucional no siempre se materializó en la práctica, o lo hizo en medio de grandes limitaciones y distorsiones impuestas por las condiciones preexistentes (dependencia de la trayectoria), por la persistencia de instituciones informales que lo contradecían y por las resistencias al cambio que ofrecían distintos sectores sociales. En algunos casos, el extenso marco temporal en el que se verificaron los cambios “absorbió y dispersó la carga de innovación” del cambio institucional (Riguzzi, 1999: 211). En fin, en una versión mucho más pesimista, autores como Haber, Razo y Maurer sostienen que lo que observamos en este periodo es una estabilización del poder político sustentada en alianzas estratégicas con ciertos grupos económicos (los grandes financieros-industriales que dominaron el escenario) mediante la provisión selectiva de derechos de propiedad que, sin embargo, no se consolidaron como un bien público —es decir, al alcance de todos—, sino como privilegios otorgados a cambio de la transferencia de rentas, por parte de sus beneficiarios, para sostener a un régimen autoritario. El crecimiento económico que tal sistema hizo posible fue mayor que el del estado de inestabilidad anterior, pero menor al que se hubiera producido bajo un gobierno limitado por un orden democrático, el único capaz de garantizar universalmente los derechos de propiedad (Haber, Razo y Maurer, 2003: 345).
2.2. Las condiciones materiales de la transición
Entre 1857 y 1867 México se vio envuelto en una serie de trastornos: la guerra civil entre liberales y conservadores (1857-1860) y posteriormente la guerra para combatir la intervención francesa y el imperio de Maximiliano (1862-1867), que interrumpieron la aplicación del nuevo marco legal y crearon serias perturbaciones a la actividad económica. Aunque, en parte como consecuencia de ello, la información cuantitativa sobre estos años es muy escasa y de dudosa confiabilidad, todo apunta a que éste fue un periodo con pocos cambios en las características y dimensiones de la actividad económica y con escaso crecimiento. El PIB parece haber caído en términos reales entre 1845 y 1860 (Coatsworth, 1990: 117). Los ingresos públicos de fuentes ordinarias se desplomaron en la década de 1850 con respecto a las anteriores (de 16.8 millones de pesos como promedio anual en 1840-1849 a 9.8 millones en 1850-1859), y apenas aumentaron en la siguiente (11.5 millones de pesos en promedio entre 1860 y 1869) (Carmagnani, 1983: apéndice). En fin, la industria textil, que había prosperado gracias a la iniciativa gubernamental del Banco de Avío, se estancó, de manera que el número de husos reportado en 1850 aumentó muy modestamente para 1865 (de 136 000 a 152 000) (Cárdenas, 2003: 122). Estos indicios del desempeño económico coinciden con las impresiones y testimonios de los actores involucrados, y también con los estudios de caso que, como el de David Walker (1991), se han realizado sobre ese periodo. No obstante, cabe destacar que en estos años se fundó el primer banco del país (el Banco de Londres y México, abierto en 1864) y se buscó el reordenamiento del sistema hacendario con principios que, en parte, serían retomados durante el Porfiriato.
La incorporación de recursos antes ociosos y cambios institucionales favorables a la inversión fueron las principales causas de la reactivación económica que experimentó México a partir de la década de 1870. Sin embargo, esta reactivación por adición de recursos se produjo dentro de los parámetros tradicionales de la economía mexicana. Sólo en un segundo momento, ese proceso dio paso a cambios estructurales que significaron la transición al crecimiento económico moderno. Este tránsito no se puede explicar sin una serie de factores decisivos, que incluyen la situación propicia creada por un mercado internacional pujante y en expansión, que demandaba alimentos y materias primas en cantidades crecientes, así como la vecindad con Estados Unidos, una economía ascendente que ya poseía uno de los mercados más grandes del mundo. Entre los factores internos más importantes deben mencionarse el crecimiento de la población y los cambios en los patrones de asentamiento demográfico, la construcción de ferrocarriles y la inversión extranjera. A ellos dedicaremos las siguientes páginas.
2.2.1. Cambio demográfico y modernización económica
En la segunda mitad del siglo tuvo lugar la transición de un lento crecimiento demográfico a uno más acorde con la necesidad de poblar el territorio: se transitó de tasas promedio inferiores a 1% entre 1850 y 1870, a tasas de entre 1 y 2% en promedio anual a partir de 1870 (véase el cuadro C2, adelante). Ello hizo que la población aumentara de 7.9 millones de habitantes en 1854 a 13.6 millones en 1900 y a 15.2 millones en 1910. Adicionalmente, a partir de 1880 se produjo un fenómeno de intensa migración interna. La población, tradicionalmente concentrada en el centro y sur del país, se movilizó hacia el vasto territorio norteño, que se había mantenido escasamente poblado debido a la falta de medios de comunicación y a las incursiones violentas de indios en busca de alimentos y ganado. Gracias en parte a la expansión ferroviaria, a la política de deslindes y al creciente control estatal sobre el territorio, el norte se volvió más habitable para muchas personas y familias en busca de un mejor modo de vida. Muchos de ellos provenían del México central: escapaban del peonaje en las haciendas o de sus propias comunidades, expulsados por la presión sobre los recursos provocada por el crecimiento demográfico y la expansión de los latifundios, y se incorporaban a actividades relacionadas con la minería o con la agricultura y la ganadería comerciales o de exportación. Se trataba, así, de fuerza de trabajo que transitaba de usos menos productivos a otros más productivos, lo cual contribuía al crecimiento de la economía y frecuentemente significaba también una mejoría neta en sus condiciones de vida. En un contexto de crecimiento demográfico, entre 1857 y 1910 la población de los estados del noreste y del noroeste pasó de 17 a 21% del total nacional, mientras que la del centro-norte (Zacatecas y Aguascalientes), el Bajío (Guanajuato y Querétaro) y el sur (Yucatán, Tabasco y Chiapas) disminuyó de 29 a 20% del total (Kicza, 1993, passim). La redistribución también favoreció a zonas del centro (ciudad de México, Morelos, Hidalgo y Guerrero) y al estado de Veracruz. Por otra parte, el porcentaje de la población que habitaba en el medio rural, si bien siguió siendo elevado, empezó a disminuir (de 80% en los años de 1850 a 70% en 1910), al mismo tiempo que se produjo un importante crecimiento de las ciudades “intermedias”, de más de 20 000 habitantes: su número aumentó de 32 en 1877 a más de 80 en 1910 (véase mapa C2, adelante). El florecimiento de las ciudades reflejaba, en buena medida, los avances de la modernización económica que permitieron ampliar los servicios urbanos (electricidad, drenaje, pavimentación, tranvías) y proveer a sus habitantes de bienes públicos y privados (educación, comercio, administración) que eran más escasos en el medio rural. La urbanización, por su parte, contribuyó a ampliar las dimensiones del mercado y a crear una población consumidora para la producción industrial.
2.2.2. Territorio, transportes y comunicaciones
Entre 1856 y 1929 México no sufrió más amenazas a su integridad territorial ni experimentó cambios dramáticos en su fisonomía. No obstante, sí pasó por una serie de cambios en la división político-administrativa del territorio nacional. Algunos de ellos se produjeron en entidades que vivieron intensas transformaciones socioeconómicas durante este periodo, por lo que vale la pena mencionarlos (véase mapa C1).
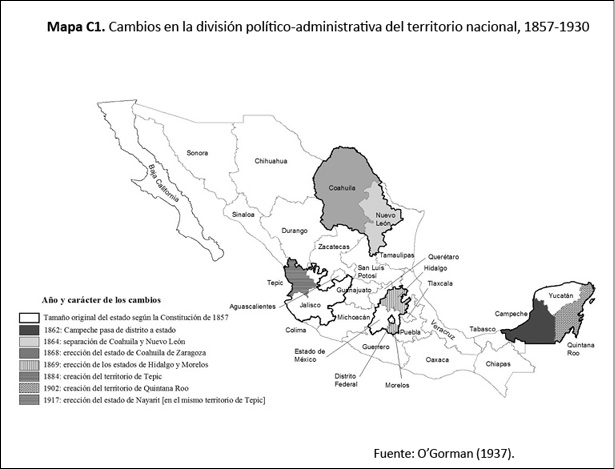
Tres de estas modificaciones encuentran su origen en los años de la guerra contra la intervención, y se decretaron en uso de facultades extraordinarias por parte del Ejecutivo en funciones, Benito Juárez. En febrero de 1862 el gobierno erigió al distrito de Campeche en estado a fin de aislar los efectos de la desobediencia a los decretos del centro por parte de Yucatán. Además, con propósitos estratégicos de defensa del Estado de México, en junio de ese mismo año se crearon en él tres distritos militares, dos de los cuales se convertirían en 1869 en los estados de Hidalgo y Morelos. El tercer cambio tuvo lugar tras la ruptura entre Juárez y el gobernador de Coahuila y Nuevo León, Santiago Vidaurri. En febrero de 1864 aquél decretó el restablecimiento del estado de Coahuila, y lo confirmó cuatro años después, intentando acotar por esta vía el poder de que gozaba Vidaurri en esa vasta zona del norte del país.
Durante el Porfiriato se produjeron dos modificaciones en la división político-administrativa de la República. En 1884, y aparentemente como respuesta a una solicitud de sus ciudadanos, el entonces presidente Manuel González (1880-1884) creó el territorio de Tepic. En 1902 la península de Yucatán sufrió una segunda escisión, esta vez de su porción oriental, con la que se formó el territorio de Quintana Roo. En ambos casos, la razón más evidente de estas medidas parece haber sido la creación de territorios que dependieran en forma directa del gobierno federal. El último cambio que se verificó en nuestro periodo fue la erección del estado de Nayarit en lo que fuera el territorio de Tepic, según lo prescribió la Constitución de 1917 (Kuntz Ficker, en prensa).
México es un país de inmensas cadenas montañosas y casi ningún río navegable, cuya población se concentró históricamente en el interior y no en las costas, por lo que la comunicación dependía esencialmente de la arriería y el transporte carretero. Al comenzar el último tercio del siglo XIX los caminos más importantes seguían siendo el de México a Veracruz; las dos rutas de la ciudad de México hacia el norte (hacia San Antonio y hacia Santa Fe), y las que conectaban las zonas más pobladas, desde la capital hacia Guadalajara, Acapulco y Oaxaca. De acuerdo con un reporte oficial, en 1877 había en el país 8 700 kilómetros de carreteras federales, pero más de la mitad (4 500 km) sólo era transitable utilizando animales. Además, muchos caminos se encontraban en un estado de gran deterioro y abandono por lo que el tránsito a lo largo de ellos era costoso, lento e inseguro.
En estas condiciones, los costos del transporte eran tan elevados que impedían la comercialización a larga distancia de los productos de bajo valor, entre los que se encontraban el maíz y el frijol. Incluso los artículos de mediana densidad de valor, como el algodón, el azúcar y el trigo, resultaban excesivamente recargados en su precio final por los costos de transporte, de modo que los únicos susceptibles de traslado a larga distancia eran aquellos que concentraban un alto valor en un pequeño volumen, como los metales preciosos. Esa circunstancia impidió la formación de un mercado nacional durante casi todo el siglo XIX, y limitó incluso la intensidad de la actividad comercial en circuitos de corta y mediana distancias.
Más aún. Hasta el último cuarto del siglo XIX México se mantuvo al margen de la revolución internacional en el transporte terrestre que representó la introducción del ferrocarril, y en pronunciado rezago frente a la mayor parte de América Latina. Mientras en Cuba el primer ferrocarril se concluyó en 1837, en Perú en 1849 y en Argentina en 1857, en México la primera línea, el ferrocarril de México a Veracruz, cuya construcción se había iniciado desde 1836 pero se había visto interrumpida en numerosas ocasiones debido a la inestabilidad interna o a las amenazas externas, se inauguró apenas en 1873. El también llamado Ferrocarril Mexicano estuvo lejos de resolver el atraso ferroviario del país, tanto por su limitada cobertura territorial (una extensión de 425 km) como por sus elevadas tarifas.
El problema del transporte empezó a superarse sólo a partir de 1880, gracias a una estrategia gubernamental encaminada a desarrollar un sistema ferroviario nacional que incluso se adelantó a otras medidas de fomento económico, y que fue respaldada por subsidios directos a la construcción de las líneas. De ahí que pueda afirmarse que los ferrocarriles fueron la mayor apuesta del grupo porfirista a favor de la modernización económica de la nación. Sin embargo, en ese entonces el país no disponía ni de los recursos ni de la capacidad técnica y organizativa para emprender por sí solo un proyecto de tal envergadura, por lo que su realización requirió que México se abriera al capital extranjero. El Ferrocarril de Veracruz era de propiedad inglesa, lo mismo que otras rutas construidas posteriormente en la misma zona, mientras que las grandes líneas troncales que se tendieron a partir de 1880 hacia el norte del país eran de propiedad estadounidense. Por una prescripción contractual introducida por Porfirio Díaz en 1880, todas las compañías ferroviarias de capital extranjero jurídicamente se consideraban mexicanas.
En menos de 12 años los ferrocarriles atravesaron el territorio desde la capital hasta la frontera con Estados Unidos, y desde la altiplanicie hasta el golfo de México; antes de 1910 cruzaron también el istmo de Tehuantepec y tocaron la frontera con Guatemala. En ese año, la red ferroviaria federal se acercó a 20 000 km; en su trazado, cruzó las ciudades más pobladas y los principales centros de actividad económica, además de extenderse en zonas periféricas (Yucatán, la costa del Pacífico). Desafortunadamente, este esfuerzo implicó sacrificar la inversión en caminos, que en la década de 1890 fueron relegados a la jurisdicción estatal. Para 1910, la red carretera nacional apenas alcanzaba los 13 000 km y era de calidad muy desigual.
Los ferrocarriles redujeron drásticamente los costos del transporte, promovieron una mayor movilidad de la población y una especialización productiva más acorde con las ventajas comparativas de cada región. Si bien esa disminución tuvo efectos favorables en todas las actividades económicas, concentró sus beneficios en aquellas que se veían particularmente obstaculizadas por la carestía del transporte, es decir, las relacionadas con bienes voluminosos y de bajo valor unitario, como muchos productos agrícolas para el consumo interno (maíz, trigo, frijol), combustibles e insumos para la producción (leña, carbón, materiales de construcción) y minerales no preciosos o de baja ley (plomo, cobre y zinc). Los artículos más valiosos, como los metales preciosos y algunos productos agrícolas de exportación (el café, los tintes, la vainilla), tenían una mayor tolerancia a los altos costos de transporte, en la medida en que éstos representaban una parte proporcionalmente pequeña de su precio final. En este sentido, la principal contribución económica de los ferrocarriles fue la consolidación de un mapa productivo interno diversificado y complejo, y la integración de un mercado crecientemente nacional (Kuntz Ficker, 1995).
La expansión del transporte terrestre se complementó con la ampliación de las obras portuarias y el aumento en las conexiones marítimas. Se modernizaron los puertos principales, y otros de regular importancia fueron acondicionados para el tráfico de altura. De hecho, el tráfico relacionado con el comercio exterior se realizó predominantemente por la vía marítima (69% del total entre 1900 y 1928), pese a las conexiones ferroviarias que enlazaban a México con Estados Unidos, su principal socio comercial. La mayor parte del tráfico marítimo se concentró en Veracruz y Tampico, mientras que en el Pacífico destacó, aunque muy lejos de aquéllos, el puerto de Mazatlán. En fin, la modernización alcanzó también a las comunicaciones: se tendió una red telegráfica de dimensiones considerables (con 78 000 km en 1911), nació la comunicación telefónica, mejoraron los servicios postales y se introdujo el cable submarino, que conectó a México con el mundo de los negocios en el ámbito internacional.
2.2.3. Inversión extranjera
Salvo contadas excepciones, hasta el último tercio del siglo XIX México fue un país con muy escasa inversión foránea. Casi todas las empresas mineras financiadas con capital extranjero que se establecieron en la década de 1820 habían fracasado para 1850, debido a factores que iban desde el agotamiento de las minas hasta los elevados costos de la producción, la escasez de fuerza de trabajo o las limitaciones institucionales que se imponían a la participación directa de inversionistas extranjeros en actividades económicas. El fusilamiento de Maximiliano en 1867 acentuó la marginación del mercado internacional de capitales que padecía México, debido al rompimiento oficial con las principales potencias europeas, para no mencionar la condición de deudor insolvente que el país adquirió desde finales de la década de 1820 y que mantuvo todavía durante varios años.
Entre los factores que permitieron superar esta situación de aislamiento se encuentran, por un lado, la progresiva estabilización política, que generó una imagen más confiable del gobierno mexicano frente a los posibles inversionistas extranjeros y contribuyó a suavizar las asperezas con los países de Europa. Por el otro, el interés creciente de Estados Unidos por continuar el tendido de vías férreas más allá de su propio territorio y por invertir en el sector minero. El año de 1880 marca una discontinuidad en este aspecto, debido a que entonces se concretaron las principales concesiones a empresas estadounidenses para construir ferrocarriles y las de varias potencias europeas para participar en la banca, y estos emprendimientos fueron seguidos por abundantes inyecciones en la minería y en tierras relacionadas con los deslindes.
Riguzzi (2010: 394) propone la existencia de un patrón temporal en el arribo de capitales extranjeros a la economía mexicana: en la década de 1880 se concentraron en los ferrocarriles, la minería de plata y el sistema bancario; en los años noventa, en la minería de oro y metales industriales y en la metalurgia; entre 1901 y 1913, los campos privilegiados fueron los servicios públicos, la electricidad y el petróleo, y en este último sector continuaron a lo largo de la década de 1910. Las inversiones de los años de 1920 se caracterizaron por una considerable disminución y una mayor concentración empresarial, y se destinaron a la metalurgia moderna, la electricidad y algunos campos emergentes, como la industria química y el ensamblaje de automóviles, mientras que se produjo una aguda desinversión en el sector petrolero.
Se estima que para 1910 México había recibido 700 millones de dólares de inversión extranjera directa, la mayor parte de Estados Unidos (37%), seguido por Gran Bretaña (29%) y Francia (27%). En realidad, respecto a otros países latinoamericanos, México tuvo la ventaja de disponer de un espectro diversificado de orígenes de la inversión, lo cual favoreció cierta autonomía en la toma de decisiones, pese a la asimetría de desarrollo frente a las potencias económicas (Riguzzi, 2003). En el contexto latinoamericano, México ocupó el tercer lugar como receptor de inversión extranjera hacia 1910; sin embargo, no fue un territorio especialmente pródigo en materia de utilidades: con una rentabilidad promedio de 3.5%, se ubicó apenas en el decimoprimer lugar. En todo caso, la inversión extranjera desempeñó un papel crucial para reiniciar el crecimiento y para desarrollar el potencial económico del país, dada la insuficiencia de ahorro interno y el modesto ritmo de formación de capital que caracterizaba a la economía mexicana.
2.3. El modelo de crecimiento:
los componentes de la transformación
La conjunción de estos factores produjo una aceleración en el proceso de crecimiento, que representó una clara discontinuidad respecto a la trayectoria anterior. El cuadro C2, que ofrece indicadores básicos del desempeño de la economía mexicana durante todo el periodo, ilustra el ritmo de la transformación.
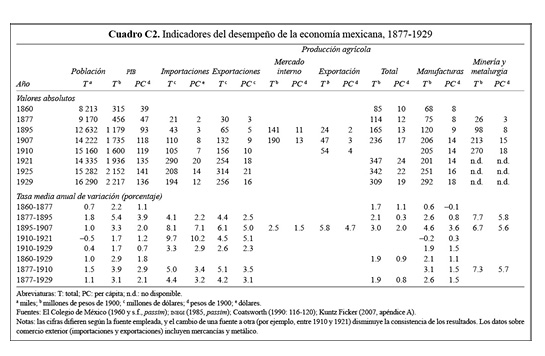
Como sucede en otros casos, la información es más incierta y fragmentaria a medida que retrocedemos en el tiempo. Aunque las cifras son incompletas y deben tomarse con reserva, sugieren que en la década de 1860 la economía mexicana exhibió aún un pobre desempeño: el PIB per cápita creció al modesto paso marcado por el producto agrícola: 1% anual. La producción manufacturera mostró un pobre aumento, y, aunque no se dispone de cifras para otras actividades, el bajo nivel que muestran las primeras cifras disponibles y el contraste con la evolución posterior permiten afirmar que su desempeño no pudo haber sido bueno en la fase temprana. En todo caso, los indicadores confirman que entre 1877 y 1910 se intensificó el crecimiento de algunos sectores, que de esta manera desempeñaron un papel protagónico en la transición económica y en el crecimiento del PIB. Se trata de la actividad minero-metalúrgica, el comercio exterior, la industria y la agricultura de exportación, que crecieron a tasas superiores a 5% como promedio anual, mientras que, en contraste, la agricultura para el mercado interno avanzó muy lentamente. Aun cuando no aparecen en el cuadro, las finanzas reflejaron en buena medida esa expansión general. Sin embargo, mientras que el auge en las finanzas públicas se tradujo en obras que favorecieron el crecimiento económico, el desarrollo de la banca privada no produjo como consecuencia una ampliación equivalente en el crédito disponible para la inversión. Veamos cada uno de estos aspectos con mayor detenimiento.
2.3.1. La minería
La minería fue el principal campo de actividad de la inversión foránea, atraída por la extensión de los ferrocarriles, la legislación liberal y los estímulos fiscales. Entre los grandes inversionistas se contaron los Guggenheim (Asarco) y las familias de banqueros Rothschild y Mirabaud (El Boleo). Aunque el panorama de la minería mexicana estaba dominado por empresas de Estados Unidos (en 1900 había unas 800 en operación), también los británicos invirtieron en este sector (con unas 40 empresas) y los franceses incursionaron con un par de compañías. Muchos mexicanos participaron tanto en la minería como en la metalurgia, aunque con una presencia relativa mucho menor, que se reflejaba en la propiedad de unas 150 empresas en todo el país.
El sector minero-metalúrgico fue el más exitoso en términos de realizar su potencial y contribuir al crecimiento de la economía. Junto al aumento en la producción de plata y el arranque de la producción de oro en gran escala, tuvo lugar la ampliación geográfica y productiva de la actividad, incorporando a la explotación nuevas áreas y productos que antes no eran rentables, como el plomo y el cobre, y que gozaban de una pujante demanda en el mercado internacional. La introducción de avances técnicos (el uso de energía eléctrica y procedimientos de punta en el procesamiento, como la cianuración y la fundición, entre otros) posibilitaron un mejor aprovechamiento de los minerales de baja ley y una reducción sustancial de los costos unitarios, y permitieron contrarrestar los efectos de la depreciación de la plata. Además, gracias a las políticas proteccionistas del gobierno estadounidense y al programa de exenciones fiscales iniciado por el gobierno mexicano, a partir de la década de 1890 muchos empresarios norteamericanos trasladaron sus procesos productivos a México, lo que dio lugar al nacimiento de una industria metalúrgica en gran escala y con tecnología moderna. Ésta multiplicó los eslabonamientos productivos y la derrama económica del sector minero, aumentando además el valor agregado de las exportaciones, que dejaron de ser de carácter estrictamente primario. El valor de la producción minera pasó de 25 a 240 millones de pesos entre 1877 y 1910 (una tasa media de crecimiento de 7% anual), y pese a los avatares de la Revolución, alcanzó 336 millones en 1928. Aun cuando este sector ocupaba una porción reducida de la fuerza de trabajo (unos 130 000 trabajadores hacia 1905), su producto per cápita rebasó al de la agricultura, poniendo de relieve el abismo de productividad que existía entre ambos sectores (véase el cuadro C2).
2.3.2. Comercio exterior, industrialización y mercado interno
A partir de mediados del siglo XIX, la economía internacional experimentó un proceso de globalización promovido por el crecimiento de las grandes potencias y la reducción en el costo del transporte marítimo. Al principio México apenas participaba en el comercio internacional con la venta de unos cuantos artículos “exóticos” que se comerciaban en Europa (tintes, vainilla, maderas preciosas, pieles y cueros) y la moneda de plata, que servía para saldar cuentas en el exterior y compensar una balanza mercantil deficitaria, y que las potencias comerciales empleaban en su tráfico con Oriente. En 1870, 78% del valor exportado consistía en metálico, es decir, monedas de plata. En cuanto a sus importaciones, eran las características de una sociedad tradicional que no utiliza el comercio como un instrumento para la inversión productiva, sino para satisfacer la demanda de bienes suntuarios de las clases acomodadas: textiles, abarrotes, papel y libros, cristal y loza, representaban 70% de su valor. Por otra parte, el comercio se hallaba fuertemente concentrado en unos cuantos países europeos: en 1856, Inglaterra, Francia y Alemania proporcionaban 75% de las importaciones mexicanas, e Inglaterra sola absorbía 77% de las exportaciones. La primera novedad fue una creciente participación de Estados Unidos, que en aquel año aportó sólo 14% de las importaciones y adquirió 16% de las ventas mexicanas en el exterior, pero hacia 1872 su participación en las importaciones había subido a 26% y en las exportaciones a 36% del total, porcentaje que aumentó rápidamente a partir de entonces (Herrera, 1977: 84).
El sector exportador empezó a cambiar a fines de la década de 1870, en virtud de la recuperación de la minería y del despliegue de algunas exportaciones agrícolas (principalmente el henequén). Mejoras en los puertos y en las conexiones marítimas extendieron el boom a las zonas costeras y a nuevos productos (hule, chicle y maderas en Veracruz, Campeche y Tabasco; café en Chiapas y Oaxaca), favorecidos por la elasticidad en la oferta de mano de obra que mantenía bajos los salarios. En los años noventa a las exportaciones de plata se sumaron las de oro, y cobraron brío las de cobre y plomo; en conjunto, los productos mineros aportaron hasta 60% del valor de las exportaciones mexicanas hasta antes de la Revolución (véase gráfica C3, adelante). Por otra parte, en el norte del país la cercanía de la frontera con Estados Unidos y la consolidación de la gran propiedad favorecieron el auge ganadero, cuyos productos se destinaron básicamente al mercado del país vecino. En las primeras décadas del siglo XX las actividades agrícolas de exportación se extendieron en el interior del territorio, con productos como el ixtle y el guayule, y prosiguieron su expansión en las franjas costeras: petróleo en Tampico y Veracruz, plátano en Tabasco, garbanzo en Sonora y jitomate en Sinaloa. Para los años veinte, el mapa exportador abarcaba prácticamente todo el país (véase el mapa C2).
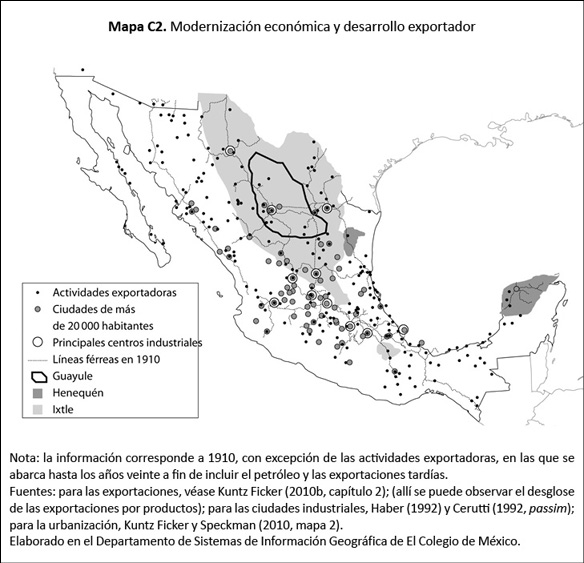
El crecimiento en las ventas de muchos de los productos emergentes se tradujo en un desempeño extraordinario del sector exportador en su conjunto, al punto de convertirse durante unas décadas en el más dinámico de la economía y en el eje del modelo de crecimiento. El valor real de las exportaciones de mercancías aumentó de 5 millones de dólares en 1870 a 158 millones en 1911 y a 309 millones en 1925, el punto más alto en la era exportadora, con una tasa media de crecimiento de 7% anual. Aun cuando sus términos de intercambio declinaron, su poder adquisitivo en relación con las importaciones se multiplicó por siete entre 1870 y 1929. Además, las exportaciones se diversificaron considerablemente: el número de productos necesarios para rebasar 80% de su valor total aumentó de dos en 1870 (plata y productos ganaderos) a 23 en 1929. Incluso cuando las condiciones en el mercado internacional empeoraron durante los años veinte, en México el sector exportador seguía incorporando nuevos artículos y nuevas regiones productoras.
Las importaciones también crecieron (su valor aumentó 4.5% anual en promedio entre 1870 y 1925) y sobre todo modificaron su composición: los bienes de producción, que en 1870 representaban sólo 30% del total, llegaron a 70% a partir de 1900, convirtiéndose en el principal instrumento para la modernización económica y la industrialización. Las importaciones de maquinaria, el mejor indicador disponible de la formación de capital en el México de estos años, se multiplicaron por 110 entre 1872 y 1929, al pasar de 268 000 dólares en 1872 a 29.5 millones en 1929, con una tasa de crecimiento de 8.6% como promedio anual.
Entre los factores que coadyuvaron a estas transformaciones se encuentran la adopción de una política comercial favorable a la industrialización a partir de los años noventa (mediante un arancel que protegía a las industrias de la competencia externa y liberalizaba la introducción de bienes de capital) y la depreciación de la plata respecto al oro. La devaluación ofrecía un “premio” a los exportadores en la medida en que pagaban sus costos de producción en moneda de plata mientras que obtenían oro por sus ventas externas; al mismo tiempo, favorecía a la industria al imponer una barrera adicional a las importaciones, cuyo costo se encarecía en proporción a la devaluación. Los efectos de la depreciación real del tipo de cambio cesaron cuando México adoptó un patrón de cambio oro mediante la reforma monetaria de 1905. Un tercer factor que no debe soslayarse es la importancia de Estados Unidos en dicha transformación. Esta nación no sólo fue el origen de la mayor parte de los recursos invertidos en México en este periodo, sino que también se convertiría en el principal socio comercial de México, principal proveedor de los bienes de capital empleados en la modernización de la economía mexicana y destino primordial de las exportaciones que ésta empezó a producir en medida creciente. La cercanía geográfica con la economía de más rápido crecimiento en esos años marcó una diferencia crucial para el desarrollo económico de México. Contra lo que muchas veces se ha pensado, ello no significó que el país más débil se viera necesariamente sometido a los imperativos del más fuerte, pues en muchas coyunturas decisivas México supo hacer valer sus principios y exigencias en una relación bilateral que, siendo desigual, no fue necesariamente desventajosa para México (Riguzzi, 2003). La relación económica con Estados Unidos, potenciada por el tendido de ferrocarriles desde el decenio de 1880, se intensificó aún más a consecuencia de la Revolución mexicana y la primera Guerra Mundial.
La historiografía ha perdido muchas veces de vista la conexión entre el auge de las exportaciones y los procesos de modernización económica y de industrialización que tuvieron lugar en este periodo, que queda al descubierto en la medida en que buena parte de los recursos empleados en la importación de bienes de producción se originaron en el sector exportador, el primer sector productor de excedentes y el único generador de divisas en la economía de la época. Pese a que una porción de la riqueza creada en él salía del país en la forma de utilidades sobre el capital extranjero, se estima que una parte muy significativa permanecía en México (79% en 1910; 66% en 1926), donde se reinvertía o se utilizaba para el pago de salarios e impuestos y la compra de insumos. Además de estas derramas y eslabonamientos, las exportaciones poseían externalidades positivas sobre otras actividades productivas (como la provisión de energía eléctrica, agua potable, infraestructura de transporte, obras portuarias) y efectos multiplicadores mediante la dinamización del comercio y la inversión en las localidades involucradas. Lo que es aún más importante, en México la industrialización fue un proceso endógeno que se verificó en el seno del modelo de crecimiento exportador (Haber, 2010: 412 y passim).
A diferencia del sector exportador, dominado por el capital extranjero, el desarrollo de la industria estuvo por lo general a cargo de empresarios nacionales, no necesariamente nativos, que hicieron sus fortunas en el comercio y la agricultura o incursionaron en actividades manufactureras desde décadas atrás. El impulso industrializador partió de una pequeña base establecida en el periodo precedente, principalmente en la rama textil: para la década de 1850 ésta contaba con alrededor de 12 millones de pesos invertidos, disponía de unos 50 establecimientos de todo tamaño (de los cuales unos 15 operaban en mayor escala) y ocupaba a casi 10 000 trabajadores en todo el país, produciendo un millón de piezas de manta al año. Aún entonces, los altos costos del transporte y la estrechez del mercado interno obstaculizaron la expansión de la industria, de manera que el brote inicial no condujo a una “revolución industrial” (Potash, 1983).
La industrialización mexicana cobró brío durante la década de 1890, alimentada por los ferrocarriles, el proteccionismo arancelario, la devaluación de la plata y el crecimiento del mercado interno. Se establecieron nuevas fábricas de cigarros, cerveza, papel, jabón y sobre todo de textiles de algodón, al tiempo que se modernizaron y ampliaron las ya existentes. En un segundo momento se fundaron plantas productoras de cemento, vidrio y lo que sería la mayor empresa productora de hierro y acero de Latinoamérica: la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Además de satisfacer la nueva demanda, la industria avanzó en la sustitución de importaciones, que se encontraba muy adelantada en algunas ramas hacia el final del periodo. El producto industrial creció a una tasa de 3% anual entre 1877 y 1910 (4.6% entre 1895 y 1910), lo que hizo aumentar su participación en el PIB a 9% en 1895 y a 13% en 1929, sin contar aquí a la industria metalúrgica, que aportaba probablemente 3 o 4% más al valor de la producción industrial (véanse los cuadros C2 y C5).
En particular, el crecimiento de la industria textil fue sobresaliente: entre 1877 y 1910 el número de fábricas pasó de 86 a 145 al tiempo que su tamaño crecía (el número de trabajadores por fábrica pasó de 126 a 222), como también lo hacía la productividad (la producción de manta aumentó de 140 a 708 piezas por huso en el mismo lapso). En esta y en otras ramas, el crecimiento de la industria fue acompañado por una mayor concentración geográfica, de manera que unas cuantas ciudades experimentaron el mayor florecimiento industrial: Puebla, Veracruz, Guadalajara, el Distrito Federal, Chihuahua, Torreón y, con particular brío, Monterrey. Mario Cerutti (1992) ha mostrado que la región norteña comprendida entre las tres últimas poblaciones fue el principal semillero de energía empresarial del país. Sus protagonistas incursionaron en el comercio, la agricultura, la ganadería, el crédito, la minería, la metalurgia y la industria. De hecho, algunos de los grupos empresariales más connotados del presente, como los Milmo, Garza, Sada, Zambrano, tuvieron su origen en este primer impulso en pos de la industrialización.
No obstante, como observa Stephen Haber (1992), la industria mexicana adolecía de deficiencias notables. Durante todo el periodo estuvo marcada por altas barreras de acceso y una considerable subutilización del equipo instalado, lo que, aunado a la baja productividad del trabajo, resultaba en altos costos unitarios de producción y minaba su competitividad. Del lado de la demanda había también constreñimientos importantes, relacionados en buena medida con el bajo nivel de ingresos de la mayor parte de la población. Aun cuando aquí no es posible otorgar a este tema la atención que merece, es preciso considerarlo aunque sea brevemente.
En primer lugar, resulta claro que en estos años tuvo lugar un mayor crecimiento tanto de la población en general como del sector que participaba en la economía monetaria. No obstante, miles de personas permanecieron atadas a sus comunidades o a las haciendas como peones endeudados, y en tales condiciones participaban muy escasamente en el mercado. En el sur del país, masas de trabajadores fueron incorporadas a las plantaciones de café y henequén bajo relaciones laborales que combinaban algún grado de coerción extraeconómica con remuneraciones salariales bajas, aunque generalmente superiores a las de su ocupación anterior. Debe recordarse que, pese a la notable modernización económica que tuvo lugar, México siguió siendo un país predominantemente agrario y la mayor parte de su población siguió habitando en el medio rural. En muchas actividades agroganaderas se extendió el pago de salarios, aunque no es posible estimar la cantidad de trabajadores que intervinieron en ellas. Sólo tenemos cifras del grupo que participaba en el sector moderno de la economía (ferrocarriles, industria, minería y metalurgia): su número rebasó los 800 000 trabajadores en 1910, lo cual (suponiendo, en una estimación baja, que cada trabajador se mantenía a sí mismo y a tres dependientes) colocaba a 21% de la población (3.2 millones en 1910) en calidad de consumidores. A ellos habría que sumar las clases medias formadas por rancheros y pequeños y medianos propietarios de tierras, así como a los grupos urbanos ocupados en los servicios, el transporte, el comercio y las actividades artesanales, que aumentaron en número y en capacidad de consumo. La población urbana, 30% del total en 1910 —parte de ella ya contabilizada en el sector moderno de la economía— representaba 4.5 millones de personas presumiblemente ligadas, de manera directa o indirecta, al mercado.
En fin, si bien la fuerza de trabajo asalariada creció en forma considerable, sus percepciones no siempre mejoraron con el tiempo. Aunque los datos son poco consistentes, el cuadro C3 muestra las tendencias básicas en la evolución de los salarios.
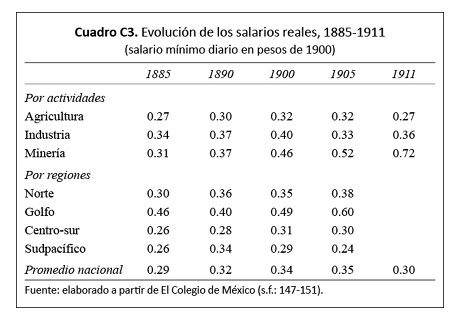
Los salarios mínimos reales aumentaron entre 1885 y 1900, pero tuvieron un comportamiento más irregular en la última década, con excepción del sector minero y las zonas del norte y el golfo, en las que siguieron subiendo. En contraste, los salarios agrícolas se elevaron para luego retroceder al bajísimo nivel del punto de partida, como en el centro-sur y en la región sudpacífica, única en la que el salario real cayó respecto al nivel inicial. Ello permite comprender mejor las características del mercado que se formó: de dimensiones modestas debido a la desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso, pero también concentrado en ciertas regiones y actividades y probablemente en las grandes ciudades.
Un aspecto insuficientemente estudiado en el caso de México es el del capital humano, es decir, la inversión encauzada a la educación de la población y a la capacitación de la fuerza laboral. Investigaciones acerca de otros países (como las recopiladas en Núñez y Tortella, 1993) han mostrado que la capacitación laboral tiene resultados directos sobre la productividad del trabajo, pero también cualquier otro tipo de educación (incluyendo la informal) posee efectos y externalidades positivas que favorecen el crecimiento económico, por ejemplo al estimular la movilidad geográfica y ocupacional de la población. Sin ser espectaculares, los avances realizados en este ámbito son perceptibles desde el Porfiriato. Aunque el fomento a la educación era en principio responsabilidad de los estados, el presupuesto federal destinado a este rubro creció de cero a 2.3 millones de pesos entre 1870 y 1907. Aún más, en el Distrito Federal y los territorios federales el gasto en educación aumentó de menos de 500 000 pesos en el primero de esos años a 6.3 millones en el último. En el ámbito nacional, el número de estudiantes por cada 1 000 habitantes aumentó más del doble: de 23 a 59 entre 1878 y 1910, y el porcentaje de población alfabeta de más de 12 años pasó de 17 a 29% entre 1895 y 1910, aunque en medio de agudos contrastes regionales: mientras que en el D.F. alcanzó casi a la mitad de la población (49%) y en estados prósperos, como Coahuila y Nuevo León, a una tercera parte de ella, en entidades pobres como Oaxaca y Chiapas no rebasó 13% del total (Guerra, 1988, I: 410-411; Estadísticas, 1956, passim).
2.3.3. La agricultura: atraso y modernización incipiente
La historiografía está lejos aún de reconstruir el desarrollo de este ámbito fundamental de la actividad económica, que a lo largo de todo el periodo siguió ocupando a la mayoría de la población y en la que se observan las mayores continuidades respecto a la trayectoria anterior. La poca información disponible indica una severa subutilización de los recursos al inicio del periodo: en 1862, sólo 13.2% de la superficie del país se encontraba en cultivo; una tercera parte de ésta se empleaba en la producción de maíz y una cuarta parte en frijol y cereales, principalmente trigo y cebada. En las siguientes décadas, la política de deslindes contribuyó poderosamente a ampliar la frontera agrícola, aun cuando el aprovechamiento óptimo de los recursos incorporados por este medio encontró como límite la concentración —y la presumible subutilización— de la propiedad. Incluso con la reserva con que deben tomarse las cifras, en el cuadro C4 se presenta la evolución de algunos de los principales cultivos a lo largo del periodo de estudio (para mayor detalle, véase Marino y Zuleta, 2010: cap. 10).
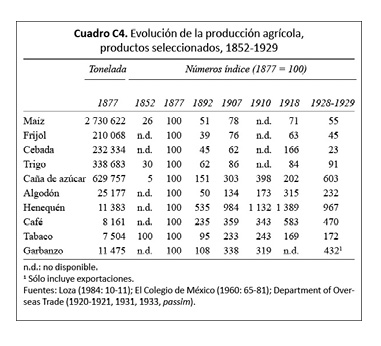
El cuadro toma como base el tonelaje producido en 1877 y ofrece números índice para distintos años entre 1852 y 1929. Las cifras de 1852 provienen de una vaga estimación, lo que las hace poco confiables, y las de 1877 sobrestiman gruesamente la producción, sobre todo de granos básicos, por lo que deben tomarse con reserva. Aun así, en términos generales es posible observar una tendencia ascendente en la producción de casi todos los artículos, más clara entre 1892 y 1907, seguida por un declive que a veces se percibe en 1910 y a veces hasta 1918, afectando a la mayor parte de los productos en la década de 1920. Por otra parte, los artículos de consumo básico, como el maíz y el frijol, que se cultivaban en todas las unidades agrícolas del país y frecuentemente se consumían en ellas sin pasar por el mercado, crecieron menos que los artículos de la agricultura comercial, ya fuera para el mercado interno, como el trigo, la caña de azúcar y el algodón, o para la exportación, como el henequén y el café. Varios factores explican esta disparidad. En primer lugar, una creciente diversificación productiva, que entrañaba también una mayor especialización y un mejor uso de los recursos disponibles, pero que en ocasiones implicaba el desplazamiento de los productos menos valiosos (cuyo ejemplo más representativo es el maíz) por otros con mayor valor comercial. Se trataba de una opción acertada desde el punto de vista económico, que daba un uso más productivo a la fuerza de trabajo y aumentaba la rentabilidad de la explotación agrícola, pero que podía afectar la oferta de productos básicos y en ciertas coyunturas creaba crisis de escasez que debían paliarse con importaciones. En segundo lugar, el contraste se explica por el hecho de que la producción de bienes básicos se encontraba estrechamente vinculada a la agricultura de subsistencia y a las formas más tradicionales de explotación de la tierra, razón por la cual prevalecieron métodos muy rudimentarios de cultivo. En cambio, la agricultura comercial adoptó una serie de innovaciones, desde la experimentación de nuevos cultivos y la selección de semillas, hasta una organización más eficiente del trabajo. En algunos casos se introdujeron sistemas de riego, como sucedió en La Laguna y más tardíamente en las zonas productoras de garbanzo y jitomate en Sonora y Sinaloa, y en otros se incorporó maquinaria para el procesamiento de productos como henequén, azúcar, café, algodón, caucho y guayule.
Todo ello hizo que la agricultura comercial se volviera más productiva, lo que ampliaba la brecha que la separaba de la agricultura tradicional, y en particular de la de productos básicos. Así, por ejemplo, la producción nacional de maíz creció a una tasa media de apenas 2% por año entre 1852 y 1907, mientras que la de azúcar lo hizo a 8% en promedio en ese mismo lapso, y la de algodón a 6% anual entre 1892 y 1929. Ello sucedió en medio de agudas disparidades regionales. Los estados que siguieron atados a los cultivos tradicionales (como Zacatecas y Guerrero) experimentaron un menor crecimiento agrícola que los que transitaron hacia la especialización en artículos comerciales (como Veracruz, Morelos y Yucatán).
El mayor problema del sector agrícola no fue, como algunos han sostenido, el desplazamiento de la producción de maíz (que por sí solo representaba 46% del volumen de producción agrícola en 1892), sino la lentitud con que se produjo el tránsito hacia la agricultura comercial y el hecho de que la de subsistencia no haya adoptado mejoras que incrementaran su productividad. Como resultado de ello, y aunque hubo un desarrollo notable en la producción agrícola de exportación (su valor creció 6% anual entre 1895 y 1907), la producción agrícola total, frenada en su crecimiento por la de subsistencia (que representaba 80% del total), apenas creció a una tasa de 3% anual en el mismo periodo (véase el cuadro C2, antes).
2.3.4. Crédito y finanzas
En los primeros lustros del periodo de estudio, la hacienda pública siguió padeciendo los problemas ya endémicos de una escasa recaudación interna, una severa dependencia de los derechos aduanales y un déficit permanente, exacerbado durante la guerra civil y la de intervención. Seguía viva la tensión entre el gobierno federal y los estatales dentro de la lógica confederal, a tal punto que se mantuvo a grandes rasgos la distribución de las fuentes de ingreso que había prevalecido en los regímenes federales de la primera mitad del siglo. Las estimaciones presupuestarias para 1861 consideraban ingresos por 9.9 millones de pesos y egresos por 15.5 millones, lo que arrojaba un déficit de 5.6 millones de pesos. En ese año se calculaba el monto de la deuda externa en 62.2 millones de pesos, además de 92.8 millones por concepto de deuda interior. La gravedad de la situación llevó a suspender el pago de la deuda externa en julio de 1861, con las consabidas consecuencias de intervención militar (1862) y establecimiento del Imperio de Maximiliano (1864-1867), que fue desconocido por el gobierno liberal encabezado por Benito Juárez. El enfrentamiento entre los dos gobiernos abarcó el terreno fiscal y empujó a ambos a imponer préstamos forzosos y, por supuesto, a dedicar casi toda la recaudación a atender las necesidades de la guerra entre 1862 y 1867, año en que se restableció el sistema republicano bajo la bandera liberal.
El triunfo de la República no significó un alivio inmediato para las finanzas públicas, pero sí el inicio de un cambio del sistema fiscal en un doble sentido: por un lado, el desarrollo de fuentes internas de ingreso que reducirían la dependencia respecto de los derechos aduanales, y por el otro, una centralización que contribuiría al fortalecimiento político y administrativo del gobierno federal. La clave de la transición hacendaria fue el derecho del timbre, originalmente ideado por Matías Romero, que se imponía a los contratos y operaciones de compraventa y cuyo alcance se amplió progresivamente hasta convertirse en un derecho de consumo. Su contribución a los ingresos federales pasó de 13% en 1870 a 40% en 1900, aunque disminuyó a 29% en 1910. Si bien el comercio exterior siguió siendo la principal fuente de ingresos, su participación se redujo de 64% en 1870 a 44% en 1910. Al mismo tiempo, la reactivación económica contribuyó a incrementar la recaudación, que pasó de 15.8 millones de pesos en 1870 a 43 millones en 1890 y a 111 millones en 1910.
La transición fiscal se completó con la eliminación de las alcabalas en 1896, que por su parte requirió la progresiva reestructuración de las finanzas estatales para hacerlas descansar en impuestos directos, particularmente sobre la propiedad. Aun cuando el proceso favoreció a la Federación en detrimento de los estados, éstos se vieron beneficiados por la bonanza general de la economía y a veces por el auge de las exportaciones. En conjunto, los ingresos de los estados aumentaron más de tres veces, al pasar de 8 a 28 millones de pesos entre 1881 y 1908, aunque lo hicieron en un marco de gran disparidad. Por ejemplo, mientras que los ingresos de Zacatecas no llegaron a duplicarse entre 1879 y 1909, los de Yucatán se multiplicaron por más de ocho en el mismo lapso. Y no obstante la persistente desigualdad en este rubro, para finales del siglo las finanzas públicas de prácticamente todos los estados se habían equilibrado, emulando el logro de la hacienda federal.
Por otra parte, el gasto público creció a una tasa media de 6.2% anual entre 1867 y 1910, tres veces por encima del crecimiento de la población. En los lustros iniciales, los egresos se concentraron en mantener a flote el aparato estatal, pero a partir de la década de 1880 comenzó un programa de promoción económica que en su momento culminante (1890) absorbió 37% de los egresos, al tiempo que crecía un modesto gasto social, que llegó a representar 8% del total (en 1910). Todo ello se produjo en el marco de una visión liberal que aspiraba al equilibrio de las finanzas públicas, lo que se logró a partir de mediados de los años noventa. Para cuando reapareció el déficit en 1908, las reservas federales alcanzaban 50 millones de pesos, de manera que aquél no se tradujo en deuda y se absorbió fácilmente con el excedente acumulado.
La nueva orientación del gasto representaba una mejoría neta respecto a la trayectoria anterior, mas no significaba brindar una atención uniforme a todos los ámbitos ni a todos los estados por igual, lo que a la postre contribuyó a agudizar los contrastes preexistentes en los niveles de desarrollo. Así, por ejemplo, se realizaron obras portuarias de importancia en Veracruz y Tampico, pero mínimas en los puertos del Pacífico sur; mientras que los ferrocarriles abundaron en el centro y norte del país, escasearon o se completaron en forma tardía en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de por sí marginados por otras razones del proceso de desarrollo. Además, a partir de mediados de los años noventa la política de gasto se volvió más restrictiva, por lo que el superávit se sostuvo a costa de disminuir la oferta de bienes públicos. Carmagnani (1994; 2010: cap. 7) ha mostrado que la combinación de un sistema fiscal regresivo con un gasto público concentrado y cada vez más restrictivo, generó una creciente inequidad en la política presupuestal, que se resintió en los últimos años del régimen porfirista.
El saneamiento de las finanzas públicas se completó con la recuperación del crédito externo, luego de medio siglo de insolvencia y marginación de la comunidad financiera internacional. Tras la restauración de la República, el gobierno liberal repudió las deudas contratadas por el Imperio y reconoció las propias, incluidas las del periodo anterior a la intervención, pero postergó su pago hasta obtener condiciones más favorables, lo que mantuvo cerrado el crédito externo hasta la década de 1880. El proceso de renegociación comenzó en 1883 y terminó en 1888, cuando México obtuvo un préstamo que marcó el reingreso pleno del país a los mercados financieros europeos. A partir de entonces, el gobierno utilizó moderadamente el endeudamiento externo como un complemento de sus recursos, empleándolo para el pago de acreedores internos y para promover la modernización económica. El valor nominal de la deuda creció de 142 millones de pesos en 1867 a 437 millones en 1910, pero su tamaño respecto a las exportaciones disminuyó de 592% a 150% a lo largo del mismo periodo. La reorganización hacendaria, la consolidación del crédito externo, así como otros aspectos importantes de la política económica de la época (la política arancelaria, la organización del sistema bancario y la consolidación de los ferrocarriles a la que nos referiremos más adelante) deben atribuirse en buena medida a la labor de José Yves Limantour, quien fuera secretario de Hacienda de 1893 a 1911. No obstante, es preciso decir que muchos de sus logros tienen su origen en la gestión de sus predecesores en ese cargo. Si, como dijimos antes, algunas de las innovaciones en materia fiscal se originaron en proyectos ideados décadas atrás por Matías Romero, la reorganización del crédito público se produjo sobre las bases que estableció Manuel Dublán en los años de 1880.
Las finanzas privadas tuvieron un desenvolvimiento menos espectacular, aunque notable comparado con la trayectoria anterior. Los trabajos de Marichal (1997) muestran que México exhibió un serio rezago en la creación de un mercado de capitales e instituciones financieras modernas respecto a la mayoría de las economías latinoamericanas. A consecuencia de ello, prevalecían fuentes informales de crédito ligadas a redes familiares o empresariales, mercados segmentados con tasas de interés muy variables y un panorama general de escasez para los préstamos de mediano y largo plazos que requería la inversión productiva. Aunque el mercado de dinero se fue ampliando y especializando gradualmente, la aparición de instituciones bancarias fue tardía y lenta: el primer banco (de Londres y México) se fundó en 1864; 11 años después abrió sus puertas un banco de carácter estatal, en Chihuahua, y 17 años después del primero, el segundo banco nacional. La expansión del sistema bancario se produjo en dos oleadas entre 1875 y 1907: en los primeros 10 años (de 1875 a 1884) se fundaron ocho bancos, y entre 1888 y 1907, 33 bancos más.
Los estudios de Ludlow y Marichal (1986) muestran que la columna del sistema bancario fue el Banco Nacional de México (Banamex), un banco privado de capital predominantemente extranjero, establecido en 1884, que actuó como banco de gobierno al ejercer funciones de intermediación en la reorganización de la deuda pública externa, de administración de diversos ramos fiscales y en tanto prestamista de corto plazo del propio gobierno. No obstante, al mismo tiempo operó como banco comercial, estableciendo sucursales y oficinas por todo el país y otorgando créditos a particulares. Actuaba también como banco de inversión en la medida en que mantenía un portafolio de acciones de muchas empresas (Marichal, 2010). Hasta 1889, Banamex gozó de un virtual monopolio en la emisión de billetes, que cesó cuando empezaron a fundarse bancos estatales con facultades limitadas en este terreno. No obstante sus funciones e importancia para el sistema financiero de la época, resulta difícil afirmar que Banamex haya hecho las veces de un banco central, aunque el tema es materia de debate entre los especialistas (véase Marichal, 2010 y Maurer, 2002).
En 1897 se dictó la primera ley bancaria de la historia de México, que alentaba la fundación de bancos en los estados y también la de bancos especializados en el crédito de mediano y largo plazos. El sistema bancario se expandió por dos medios: de un lado, mediante el establecimiento de sucursales por parte de los bancos nacionales en los estados, del otro, por la fundación de algunos bancos de alcance estatal, que sin embargo no abarcaron todas las entidades del país. En este sentido, una pieza interesante del sistema bancario fue el Banco Central Mexicano, que se fundó en 1898 y cumplió la importante función de garantizar el intercambio de los billetes de los bancos estatales por los de otros bancos, actuando como una clearing house (Marichal, 2010). En cuanto a la banca hipotecaria, pese a las intenciones del gobierno, en los hechos muy pocos bancos de esta naturaleza se fundaron, por lo que los bancos de emisión, autorizados sólo para proveer créditos de corto plazo, debieron cumplir imperfectamente esa función, lo que hicieron ampliando los plazos de los préstamos mediante prórrogas y refrendos. Ello los llevó a inmovilizar su cartera de créditos, lo cual tuvo serias consecuencias durante la crisis económica de 1907.
Un último componente del sistema financiero establecido durante el Porfiriato fue la Comisión de Cambios y Moneda, organismo creado en 1905 con el fin de gestionar la transición del sistema monetario desde uno que en teoría era bimetálico, pero en la práctica se basaba en la plata, hasta el llamado patrón de cambio oro. Esta transición representó un paso más en la integración de México a la economía internacional, si bien sus implicaciones económicas (por ejemplo, el hecho de que el patrón oro facilitaba la transmisión de las fluctuaciones económicas externas, o que ponía fin a la protección indirecta que otorgaba la devaluación de la plata) han sido desde entonces materia de debate (Zabludowsky, 1992).
Aun con sus limitaciones, el sistema bancario contribuyó a unificar el mercado financiero y a reducir las tasas de interés a entre 6 y 8% anual, y aunque estuvo lejos de crear una oferta suficiente de crédito, mejoró notablemente las condiciones respecto a la situación anterior. Según los cálculos de Randall (1977), el crédito real per cápita casi se multiplicó por 10, al aumentar de 0.35 pesos (de 1900) en 1882 a 31 pesos en 1910. No obstante, Maurer y Haber (2007) sostienen que el control del sistema por una pequeña élite y la práctica del autopréstamo limitaban el acceso al crédito y el crecimiento económico, propiciando una estructura industrial más concentrada y menos competitiva.
A falta de organismos formales, las empresas industriales o la agricultura comercial satisfacían medianamente sus necesidades de crédito en círculos informales, en tanto las actividades de exportación complementaban estas fuentes internas con el recurso al crédito externo. En medio de este panorama general de escasez, el sector más afectado era también el más numeroso en la economía mexicana, es decir, el de los productores agrícolas orientados al mercado interno, para los cuales existían muy pocas opciones de financiamiento y elevadas tasas de interés. Riguzzi (2002) considera que la aguda escasez de crédito —sobre todo en el ámbito rural— representó un constreñimiento crucial para el desarrollo de la economía mexicana.
3. Continuidades, perturbaciones y rupturas:
1900-1929
3.1. Una transición incompleta:
¿causas económicas de la Revolución?
La transición que se produjo en los últimos lustros del siglo XIX tuvo lugar en el marco de una economía pobre y atrasada, que no superó esos rasgos aun si hubo cierta convergencia económica con otros países y pese a que los logros alcanzados contrastaban muy favorablemente con la trayectoria previa de la propia economía mexicana.[4] Además, si en algunos ámbitos se experimentaron rupturas importantes, en otros prevaleció la dependencia de la trayectoria: gran concentración de la propiedad y del ingreso, amplias franjas de economía de subsistencia, una aguda escasez de capitales, así como profundas disparidades regionales en términos demográficos, económicos, sociales y culturales. La propia transición no fue uniforme, y el gobierno, de conformidad con el horizonte liberal, omitió aplicar medidas redistributivas, entre individuos y entre regiones, que matizaran las diferencias provocadas por la dotación de recursos o las condiciones preexistentes. Además, aunque el Estado apareció como el agente más importante de la modernización económica, no pudo o no quiso llevar su propio programa liberal hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, las políticas de privatización e individualización de la propiedad raíz, supuestamente encaminadas a crear la pequeña propiedad, fracasaron doblemente en su propósito: por un lado, no evitaron que la propiedad se concentrara; por el otro, no hicieron desaparecer la comunidad indígena tradicional. El resultado fue que la transición en el campo fue incompleta y distorsionada, y permaneció como fuente de tensiones y origen de una inequidad imposible de superar.
A las tensiones propias de toda transición, en México se sumó el problema de la vulnerabilidad externa, característica del crecimiento hacia fuera. En 1907, una crisis económica originada en Estados Unidos se transmitió a la economía mexicana por medio de su sector externo y afectó gravemente a la minería norteña (sobre todo del cobre), provocando el cierre de empresas y el despido de miles de trabajadores. La crisis repercutió en la agricultura y a la industria, al consumo, al sistema bancario y a las finanzas públicas. Además, coincidió con fenómenos climáticos que produjeron escasez de alimentos en distintas partes del país, lo cual obligó al gobierno a importar maíz para distribuirlo entre las clases pobres. La depresión económica generó desazón entre varios sectores de la población: por un lado, la fuerza de trabajo móvil del norte, que no encontró refugio en los restos de la economía tradicional, erosionada por la modernización y empobrecida por la pérdida de cosechas; por el otro, los propietarios rurales y otros empresarios medios endeudados e insolventes, y los comerciantes, empleados y clases medias ascendentes. El que la economía empezara a recuperarse dos años más tarde impide hablar de esta crisis económica como una “causa” de la Revolución, aunque no se puede descartar un impacto indirecto por el descontento creado en algunos sectores de la población.
3.2. El cambio institucional
del Porfiriato tardío a la Revolución
El marco institucional de la economía mexicana empezó a modificarse en el sentido de una mayor intervención estatal y hasta de un mayor nacionalismo en la última década del Porfiriato, lo cual tiende un puente de continuidad con el régimen que lo siguió. Una explicación plausible es que, en la estrategia de desarrollo del grupo gobernante, la fase de apertura y atracción de recursos externos indispensables para impulsar el crecimiento había quedado atrás, y lo oportuno era transitar a un estadio de mayor control sobre el origen y la operación de las empresas extranjeras, e incluso de una intervención directa cuando se juzgara imprescindible. Aunque en un lugar secundario, también se empezó a vislumbrar la necesidad de aligerar las tensiones sociales mediante ciertas medidas que, en el mediano plazo, produjeran una lenta redistribución del ingreso a favor del sector más pobre de la población. Después de todo, la insuficiente atención prestada a estos aspectos restaba viabilidad al modelo de crecimiento e intensificaba los contrastes que generaba el proceso de modernización. Veamos algunas dimensiones de esta transición.
La crisis de 1907 reveló la existencia de una pesada cartera vencida en los bancos de emisión que limitó severamente su disponibilidad de fondos. En este contexto, en 1908 el gobierno reformó la ley bancaria con el propósito de ampliar los alcances del crédito, creó la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, con el fin de otorgar créditos a los productores agrícolas y refinanciar sus deudas, y dispuso de 25 millones de dólares en bonos para respaldar su plan de salvamento. A decir de Abdiel Oñate (1991), la Caja de Préstamos abrió el camino que habría de seguir el Banco Nacional de Crédito Agrícola, creado en 1926 como un banco de préstamos para el fomento de la modernización del campo.
Asimismo, la presencia regulatoria del Estado se reforzó de diversas maneras en los últimos años del Porfiriato. La ley minera de 1909 volvió a la antigua definición de “dominio directo de la nación” para referirse a los depósitos de minerales (excluyendo los combustibles, que se consideraban propiedad del dueño del suelo), y reintrodujo el mecanismo del denuncio como forma para adquirir propiedades mineras, aunque, a fin de ofrecer garantías a la propiedad existente, restringió el uso de ese mecanismo a los “terrenos libres”; además, al igual que en la ley de 1892, la propiedad caducaba solamente por la falta de pago del impuesto establecido. Para valorar el alcance de estas modificaciones, baste decir que el concepto de “dominio directo” fue retomado literalmente en el artículo 27 de la Constitución de 1917, aunque en él se extendió su aplicación a los combustibles y otras sustancias y se volvió a la condición de mantener una explotación regular para conservar las concesiones. La ley minera de 1926 fue aún más restrictiva: demandaba altos depósitos de garantía para otorgar concesiones de exploración y pruebas de existencia de mineral para otorgar las de explotación, las cuales debían renovarse cada 30 años, y además limitaba la proporción de empleados extranjeros a 10% de la planta laboral.
Por otra parte, entre 1903 y 1907 el gobierno se aventuró por primera vez a participar directamente en la actividad económica, mediante la llamada “mexicanización” de los ferrocarriles. Ésta consistió en la adquisición de una parte mayoritaria de las acciones de algunas de las principales compañías, que sumaban dos tercios de la red nacional, para formar la corporación Ferrocarriles Nacionales de México. La fusión permitió eliminar la duplicación de líneas, reducir los costos de operación y sanear las finanzas de la nueva empresa. A diferencia de posteriores intervenciones del gobierno, ésta se realizó dentro de los parámetros de un orden liberal: por la vía del mercado accionario y no de la confiscación o la expropiación. Lo que es más, en ese momento el gobierno respetó la autonomía operativa y de gestión de la empresa, asumiendo sólo la participación que le correspondía en el Consejo de Administración.
En fin, en la última década del Porfiriato se dictaron otras disposiciones que frenaban o revertían parcialmente la “liberalización regresiva” de las últimas décadas del siglo anterior. En particular, cabe destacar el decreto de 1902 que suspendió las actividades de las compañías deslindadoras y desautorizó el denuncio de terrenos que se encontraran ocupados, ofreciendo en cambio la entrega de títulos a quienes hubieran estado en posesión pacífica de aquéllos por 30 años o más, lo cual significaba admitir que la propiedad podía tener origen en la posesión. En 1909 se reforzó esta nueva orientación política con la expedición de una ley en la que el plazo exigido para legitimar la posesión se reducía a 10 años, y se explicitaba el propósito de “proteger a la clase indígena y evitar que sea víctima de los grandes propietarios”. Estas medidas prefiguraban, aunque de manera tibia y tardía, algunas de las que se dictarían en el curso de la Revolución.
3.3. El impacto económico de la Revolución mexicana
Contra lo que a veces se piensa, el estallido de la guerra civil en noviembre de 1910 no provocó un colapso generalizado de la economía mexicana ni de las finanzas públicas. La actividad económica, que desde 1909 había empezado a recuperarse de la crisis, para este momento había reanudado su crecimiento, que prosiguió con relativa normalidad hasta 1912, como lo sugiere la información disponible acerca de la producción industrial, el comercio exterior, los depósitos bancarios y los ingresos públicos. Durante el régimen de Francisco I. Madero se produjeron numerosas huelgas y una creciente presión sobre las finanzas gubernamentales (debido a la necesidad de dedicar mayores recursos a la pacificación del país), lo que lo obligó a elevar algunos impuestos. Adicionalmente, el tráfico ferroviario resintió los asaltos y ataques de algunas fuerzas rebeldes, y en Morelos, la producción azucarera empezó a resentir los efectos de la actividad de los zapatistas. Sin embargo, estos hechos tuvieron un efecto poco perceptible en los indicadores macroeconómicos.
El impacto de la guerra civil sobre los distintos sectores económicos fue desigual, y se concentró entre mediados de 1913 y 1916, cuando aquélla tuvo su mayor alcance geográfico y demográfico. Aun entonces, prácticamente no tocó el sur y sureste del país ni la península de Baja California, y en muchos estados del centro tuvo una incidencia transitoria y menor, mientras que fue mucho mayor en el norte y el centro-norte del territorio. En el nivel macroeconómico, los ámbitos más afectados fueron los sistemas monetario y ferroviario, lo que tuvo un efecto dramático en el mercado interno, los precios y la circulación de bienes. La industria padeció más que las exportaciones, la agricultura de subsistencia más que la comercial, y en términos generales, el campo sufrió más que la ciudad. No obstante, en la medida en que el aparato productivo no fue destruido, tras la contienda armada las actividades económicas empezaron a recuperar —a un ritmo desigual— su nivel anterior. Menos inmediato, aunque más duradero, fue el impacto de los cambios institucionales impuestos por el nuevo régimen, cristalizados en la Constitución de 1917.
3.3.1. Los efectos directos
Como se dijo antes, el impacto directo de la Revolución sobre la economía se concentró en los años de 1913 a 1916, cuando se generalizó la guerra civil. En ese lapso no sólo se produjo la mayor destrucción material causada por los hechos de armas, sino que se socavaron o echaron por tierra muchos de los acuerdos institucionales que se habían consolidado en tres décadas de estabilidad política y que permitían al país gozar de certidumbre para la inversión y amplio crédito externo. Los hechos más notables del rompimiento revolucionario tuvieron que ver con el sistema financiero y la red ferroviaria, y sus efectos impactaron a la economía mexicana en su conjunto, incluso si la actividad productiva no se paralizó y las exportaciones experimentaron un auge sin precedentes.
El sistema monetario empezó a erosionarse como resultado de la fuga de capitales (sobre todo dinero metálico) a cargo de empresarios e individuos acaudalados, que produjo escasez de circulante y disminución en las reservas bancarias. En 1913, Victoriano Huerta exigió a Banamex y al Banco de Londres préstamos extraordinarios para sostener su régimen frente a los embates de los ejércitos rebeldes. El problema se agravó cuando, en ese mismo año, Venustiano Carranza, líder de la facción constitucionalista, decretó varias emisiones de billetes para financiar la lucha contra Huerta, y éste a su vez redujo la reserva legal y casi duplicó la circulación de billetes (de 117 a 222 millones de pesos entre noviembre de 1913 y abril de 1914) (Garciadiego y Kuntz Ficker, 2010: 572). Varios gobiernos estatales hicieron sus propias emisiones y, meses más tarde, Francisco Villa adoptó con singular entusiasmo esta práctica, inundando los mercados de dinero sin respaldo metálico. Este fenómeno, aunado a la fuga de capitales y al retiro de las monedas en circulación, provocó el colapso del sistema monetario. La cotización del peso cayó de 49.5 centavos de dólar en febrero de 1913, a 7 centavos en julio de 1915. La proliferación de dinero fiduciario de escaso valor y vigencia geográficamente limitada produjo, además, una escalada inflacionaria. El precio de los alimentos en la ciudad de México se multiplicó por 15 entre mediados de 1914 y mediados de 1915, y la hiperinflación continuó hasta 1916 en todo el país, con la consecuente caída en los salarios reales y en la capacidad de compra de la población. Al mismo tiempo, el uso militar de los ferrocarriles y la destrucción estratégica de instalaciones y equipo ferroviario ocasionaron la dislocación del sistema de transportes, el cual había desempeñado un papel crucial en la conformación de un mercado interno que abarcaba prácticamente todo el país. La convergencia de ambos fenómenos provocó la desarticulación del mercado nacional e impuso serias dificultades para la circulación de bienes en el interior del territorio. Ello explica las características del impacto que la Revolución tuvo sobre la economía: más severo en la distribución que en la producción de bienes; mayor en las actividades que dependían del abasto y de los mercados internos; menor en aquéllas que desembocaban directamente en el mercado exterior. Por ejemplo, las industrias productoras de bienes de consumo, que resentían menos las dificultades de distribución a larga distancia debido a que abastecían mercados regionales, fueron menos golpeadas que las fabricantes de bienes intermedios, que surtían el mercado nacional y padecieron en mayor medida por la falta de medios de transporte. Así, de acuerdo con Haber (1992), la producción de cemento, vidrio, hierro y acero cayó mucho más que la de productos alimenticios y textiles.
El sector exportador fue el menos afectado por la guerra, debido en parte al emplazamiento geográfico de muchas actividades exportadoras en áreas periféricas del territorio (henequén, petróleo, cobre, café), y en parte a la parcial coincidencia temporal entre la Revolución y la primera Guerra Mundial (agosto de 1914 a noviembre de 1918), pues esta última intensificó la demanda internacional de productos estratégicos (petróleo, fibras, minerales) durante los años de mayor violencia revolucionaria y el inicio del nuevo régimen. Los altos precios en oro que esos productos alcanzaron en el mercado externo elevaron extraordinariamente las utilidades de las actividades de exportación, y en algunos casos contrarrestaron los descensos en la producción (como en la minería). La demanda externa representó un poderoso incentivo para continuar la producción incluso en algunos escenarios de la guerra civil, como sucedió con la explotación minera en los estados de Chihuahua y Durango, aunque también fomentó la explotación desmedida de recursos, causante de aumentos espectaculares en las exportaciones de ixtle, pieles y ganado. Por ejemplo, el aumento en las ventas de ixtle no era un reflejo de la ampliación de la zona explotada, sino más bien de la recolección inmoderada de arbustos que terminó por agotar el recurso en forma prematura. Algo similar sucedió con el ganado (y su producto derivado, las pieles): se dispuso de los hatos ganaderos hasta dejarlos exhaustos, lo cual cobraría su factura al iniciarse los años veinte.
El valor real de las exportaciones de mercancías cayó de 138 millones de dólares en 1910 a 108 millones en 1914, pero luego experimentó un ascenso continuo hasta alcanzar 219 millones de dólares en 1922 (Kuntz Ficker, 2007: 80). Como veremos en seguida, algunos productos agrícolas y mineros mantuvieron su importancia en las ventas externas. Junto a ellos, la gran novedad de la década de 1910 fue el primer boom de las exportaciones de petróleo en la historia nacional. Aunque la exploración en busca del hidrocarburo comenzó desde fines del siglo XIX, fue a partir de 1911 que se produjo la mayor oleada de inversiones en la actividad, en un escenario dominado por grandes consorcios extranjeros que controlaban 95% de la producción. El auge productivo arrancó en 1914, en plena guerra civil, y para 1919 México se convirtió en el segundo productor mundial. La producción pasó de 17 millones de barriles en 1912 a 87 millones en 1919 y a 193 millones en 1921, aunque empezó a declinar a partir del siguiente año.
La agricultura padeció también en forma desigual los efectos de la contienda armada pues, en general, la producción de básicos destinados al mercado interno (maíz, frijol) se vio mucho más afectada que la de bienes orientados a la exportación (henequén, café). Ello se debió en parte a que muchas veces estos últimos se producían en sitios alejados de las zonas alcanzadas por la guerra. Por ejemplo, el henequén se cultivaba en Yucatán y el café en Veracruz y Chiapas, en zonas en las que no se vivieron enfrentamientos armados; en cambio, las principales regiones productoras de granos, ubicadas en el centro y centro-norte del territorio, fueron escenarios centrales de la Revolución. Además, la producción de exportaciones se hacía bajo el incentivo de los altísimos precios que se ofrecían en el mercado internacional, mientras que los artículos de consumo básico enfrentaban grandes obstáculos para llegar al consumidor, eran blanco frecuente de confiscaciones y materia de especulación; al final, los productores eran retribuidos, en el mejor de los casos, con billetes de escaso valor. Más aún, en esas zonas muchas haciendas fueron abandonadas por sus dueños, que huyeron del país, o por sus trabajadores, que se sumaron a la “bola”, lo que provocó la suspensión de los cultivos. Otras fueron temporalmente incautadas por los revolucionarios, aunque esto no implicó siempre el cese de la producción. Por su parte, el movimiento zapatista prácticamente arrasó con la producción azucarera de Morelos, donde las tierras se tomaban por la fuerza (destruyendo las instalaciones productivas) y se repartían en una suerte de reforma agraria de facto, destinándose a otros usos. Por último, como destaca Alan Knight (1996), fenómenos climáticos afectaron las cosechas de artículos básicos y la falta de transporte obstaculizó su distribución, lo que generó episodios de aguda escasez y carestía de productos de primera necesidad. Debido a estas circunstancias, la guerra civil tuvo un efecto dramático sobre el abasto de alimentos y el bienestar de la población. En forma un tanto paradójica, en 1917, cuando ya la facción encabezada por Venustiano Carranza se había proclamado triunfante y se empezaba a estabilizar la situación, el impacto de todos los factores mencionados se acumuló para desembocar en el llamado “año del hambre”.
A los efectos más visibles de la guerra deben sumarse los provocados por la movilización de grandes contingentes de personas en los distintos ejércitos, por las huelgas y paros de trabajadores y patrones, por las epidemias y por la emigración a Estados Unidos, que en conjunto debieron crear graves dificultades a la actividad productiva. Además, las facciones en pugna imponían contribuciones de guerra, ocupaban temporalmente fábricas y minas, incautaban la producción y especulaban con los productos básicos. Los recursos así obtenidos servían para comprar armas en la frontera, para pagar a los ejércitos o para enriquecer a los jefes militares, pero raras veces se reinvertían productivamente. En suma, que si bien la producción no se detuvo, sus frutos se disiparon en la vorágine revolucionaria, mientras que los de las empresas extranjeras buscaban refugio seguro en el exterior. Esto significa que, incluso si es posible sugerir que la guerra civil no destruyó la planta física ni colapsó la actividad productiva, también parece cierto afirmar que fracturó durante un tiempo el mecanismo que liga la generación de riqueza con la reinversión y el crecimiento económico, lo cual resultó en varios “años perdidos” para la economía nacional.
Las finanzas públicas no reflejaron de manera inmediata el estado de guerra que vivía el país, pero se deterioraron rápidamente a partir de 1913 debido al desorden administrativo, a la dificultad para cobrar los impuestos y a la ocupación de aduanas y propiedades por parte de los ejércitos revolucionarios. Con el fin de captar recursos para la guerra, desde mediados de 1914 Venustiano Carranza decretó impuestos sobre la producción petrolera y elevó los de otros artículos, como el henequén, además de las contribuciones extraordinarias que cobraban y administraban autónomamente los distintos grupos rebeldes. A la larga, el control de los carrancistas sobre las principales aduanas y los productos de exportación más importantes les dieron una ventaja decisiva en el desenvolvimiento de la guerra. Por su parte, el sector financiero se vio afectado en forma profunda y duradera por la contienda armada, lo cual se reflejó en el colapso del sistema bancario (que comenzó en 1913 con la quiebra del Banco Central Mexicano y alcanzó su culminación tres años después, con la incautación de los bancos), en la suspensión del pago de las deudas interna y externa, así como en la desaparición de la modesta bolsa de valores que se había abierto en la ciudad de México en 1905, con la consecuente reducción en la oferta de capitales. En particular, la Revolución mexicana conllevó decisiones que afectaron la vinculación de México con el exterior y la relación del Estado con el sector privado de la economía. En enero de 1914 se suspendió el pago de la deuda externa, que ascendía a 600 millones de dólares (de los cuales 300 correspondían a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México), lo que marginó al país de la comunidad crediticia internacional durante varias décadas. Una vez que el bando constitucionalista adquirió el control de la situación, Carranza decretó en 1915 la confiscación de las principales empresas ferroviarias y, en 1916, la incautación del sistema bancario. Tres de los principales logros del largo régimen porfirista se derrumbaron así en menos de tres años. Aunque estas medidas no eran por supuesto irreversibles, tuvieron un efecto profundo sobre el clima de inversión y el crédito del país durante un periodo que rebasó su propia vigencia, como veremos más adelante.
3.3.2. El impacto institucional
En febrero de 1917 se promulgó una nueva Constitución, que reemplazó a la Constitución liberal de 1857 y reflejaba la concepción que la facción triunfante tenía acerca del curso que debía seguir la nación. Como se puede comprender, la Constitución de 1917 imprimió cambios en el marco institucional que habrían de tener consecuencias de largo plazo para el desenvolvimiento de la economía mexicana y que de inmediato provocaron fricciones con algunos sectores productivos. Los artículos constitucionales que generaron mayor controversia fueron el 27 y el 123. En el primero se prescribía que todos los recursos del subsuelo pertenecen originalmente a la nación, y al mismo tiempo se sentaban las bases para la reforma agraria y el fraccionamiento de los latifundios, otorgando rango constitucional a la ley agraria promulgada por Carranza en enero de 1915. En el artículo 123 se establecían nuevas condiciones laborales, como el salario mínimo y la duración de la jornada laboral, entre otras prerrogativas importantes.
Las disputas más serias se produjeron con las empresas extranjeras que explotaban el petróleo en México, las que vieron amenazadas sus propiedades no sólo por ese artículo, sino por sucesivas exigencias del gobierno y crecientes impuestos a la explotación. Las protestas de las compañías petroleras suscitadas por el artículo 27 arreciaron cuando, en 1918, se expidió una ley que establecía la obligación de que registraran sus títulos de propiedad o arrendamiento, pues de lo contrario se les podía considerar vacantes y susceptibles de denuncio. Las empresas se negaron a realizar el registro bajo el argumento de la no retroactividad de las leyes. Las tensiones llegaron al máximo cuando, en 1921, el presidente Álvaro Obregón (1920-1924) elevó los impuestos sobre el petróleo de exportación. El gobierno adoptaba esta aparente medida de fuerza en un momento en que esperaba con ansias el reconocimiento de Estados Unidos, por lo que no pudo sostenerse en su exigencia y se vio obligado a retroceder, reduciendo los impuestos y las amenazas de afectación a las propiedades petroleras. Las compañías, organizadas en la poderosa Asociación de Productores de Petróleo en México, que ante el aumento de impuestos habían amagado con detener la producción y habían ejercido fuertes presiones sobre el gobierno estadounidense para que endureciera su posición frente a México, también terminaron por ceder. Así, pese a las fuertes tensiones iniciales, las empresas petroleras y el gobierno revolucionario llegaron a un modus vivendi a mediados de los años veinte. De acuerdo con la ley reglamentaria publicada en diciembre de 1925, el gobierno respetaría las propiedades de las empresas (redefinidas como concesiones), en tanto aquéllas pagarían sus impuestos (que ya se habían reducido considerablemente) y mantendrían la explotación. No obstante, las inversiones y la producción del sector cayeron de forma continua a partir de 1922, debido sobre todo a dificultades técnicas y a la aparición de zonas petroleras más prometedoras en Venezuela. Aun cuando el artículo 27 no tuvo mayores consecuencias durante este periodo, ofreció el instrumento legal que legitimaría la expropiación en 1938.
El artículo 123 respondía a las reivindicaciones de los trabajadores ocupados en actividades industriales y de servicios, sectores en los que había madurado una fuerza de trabajo asalariada durante las décadas de modernización económica del Porfiriato. Se trataba de un grupo relativamente pequeño (sobre todo si se le compara con los trabajadores del campo), pero con capacidad de organización, que durante la Revolución protagonizó una gran cantidad de huelgas y prestó un señalado servicio al bando triunfante al apoyarlo frente a la amenaza que representaban los ejércitos campesinos. A la cabeza de las movilizaciones obreras se encontraron los trabajadores ferrocarrileros, que constituían el sector más numeroso y mejor organizado, aunque los obreros textiles y los petroleros mostraron también una gran combatividad.
Además de las reivindicaciones mencionadas, la Constitución consagró la indemnización por accidentes de trabajo o despido injustificado, igual paga para trabajo igual (es decir, la no discriminación por sexo o nacionalidad), así como el derecho a organizarse y a realizar huelgas. Cabe agregar que también a los patrones concedía el derecho a asociarse y a efectuar paros justificados en la producción, aunque este último se encontraba mucho más restringido que el derecho de huelga.
Incluso antes de que finalizara la década de 1910, los trabajadores habían empezado a ejercer los derechos recién conquistados, obteniendo el reconocimiento de sus asociaciones y practicando el derecho de huelga para exigir la reducción de la jornada laboral y el establecimiento del salario mínimo. Los sindicatos aumentaron su poder a medida que se fusionaron en grandes confederaciones con mayor capacidad de movilización y de presión sobre las decisiones del régimen. Los empresarios también se organizaron en cámaras de industriales que pronto convergieron en una confederación. El Estado hizo valer su nueva capacidad de injerencia en asuntos económicos y sociales, y se erigió como el mediador en las disputas entre empresarios y trabajadores. Para ello se establecieron juntas de conciliación y arbitraje en todo el país, con la participación de empresarios, trabajadores y representantes del gobierno.
Las nuevas condiciones laborales no se generalizaron de inmediato, sino que se fueron imponiendo en los distintos sectores y regiones al paso marcado por la movilización obrera, las condiciones económicas y políticas del país y la cambiante relación entre los empresarios, los sindicatos y el gobierno. De hecho, la ley reglamentaria del artículo 123 sólo se expidió en 1931, en un contexto de retroceso del movimiento obrero forzado por la crisis económica internacional. No obstante, las reivindicaciones fundamentales de los trabajadores se fueron extendiendo hasta comprender todo el ambiente laboral mexicano. Como era de esperarse, el sector empresarial respondió organizándose y presionando al gobierno para frenar esos avances, lo cual, sin embargo, no ofrece una idea certera de la medida en que sus intereses se vieron afectados por el ascenso del movimiento obrero. Sólo una investigación más profunda nos permitiría emitir un juicio acerca de la manera en que estos cambios incidieron en la rentabilidad y competitividad del sector productivo en el mediano y largo plazos.
El ámbito en el que la Revolución produjo los cambios más radicales, aunque no necesariamente inmediatos, fue el de la propiedad territorial. La legislación en esta materia arrancó en 1915, con la expedición de la Ley Agraria que contemplaba el reparto de tierras por dotación o por restitución, y que fue incorporada a la Constitución en su artículo 27, y continuó durante los siguientes años con leyes que establecían la prioridad redistributiva pero admitían la existencia tanto de terratenientes como de minifundistas, sin privilegiar aún la figura del ejido colectivo. En ello la legislación no se apartaba del espíritu liberal de crear un sector de pequeños propietarios, disolviendo las antiguas comunidades al repartir las tierras entre sus poseedores, aspecto que sufriría un cambio importante en la siguiente década, y particularmente durante la presidencia de Lázaro Cárdenas.
Los asuntos de tierras se dirimían mediante las comisiones agrarias (nacional y locales), y su tratamiento se dividió entre la Federación y los estados, de manera que las solicitudes de dotación y restitución quedaron a cargo del gobierno federal, en tanto el fraccionamiento de los latifundios y la fijación de la extensión máxima de las propiedades fue competencia de los gobiernos estatales. La manera en que los estados asumieron esta responsabilidad provocó diferencias considerables en la intensidad con que se produjo (o no) el fraccionamiento y en la extensión de las propiedades individuales que se formaron a resultas de él. Curiosamente, también hubo diferencias notables en las dotaciones y restituciones por estado, pese a que éstas eran de competencia federal (lo que hacía esperar un criterio más uniforme en su aplicación), de manera que las resoluciones favorables a las solicitudes presentadas se concentraron en algunos estados, mientras que en otros el reparto agrario se redujo a su mínima expresión. En ello influyeron no sólo las diversas posturas asumidas por los gobiernos estatales, sino también el hecho de que muchos propietarios se ampararon contra las demandas de restitución y salvaron sus tierras o prolongaron los juicios durante largos años, y a que algunas grandes propiedades no fueron afectadas debido a consideraciones de racionalidad económica o a influencias políticas. De hecho, algunos grandes latifundios que habían sido confiscados durante la lucha armada, al término de ésta fueron devueltos a sus propietarios originales, como ejemplifica de manera conspicua el caso de la familia Terrazas.
En conjunto, entre 1915 y 1929 se repartieron casi 6 millones de hectáreas, equivalentes a 3% del territorio, beneficiando a 650 000 personas (18% de la PEA en la agricultura). Aunque estas cifras no son insignificantes, contrastan fuertemente con los 18 millones de hectáreas que se repartirían tan sólo durante los seis años del cardenismo. Asimismo, hasta 1929 unas 5 000 haciendas fueron desmanteladas y repartidas a minifundistas en todo el país como resultado de las leyes sobre fraccionamiento. Finalmente, debe hacerse notar que las tierras que se distribuyeron eran de calidad muy desigual y muchas veces requerían inversiones antes de ser aptas para su explotación.
3.3.3. Las condiciones económicas al término de la contienda armada
En el curso de 1917 empezó a estabilizarse la situación política, lo que contribuyó a mejorar las condiciones para la actividad económica. Con éxito desigual, el gobierno surgido de la Revolución intentó remediar algunos de los destrozos provocados por la guerra, y en ocasiones por la propia facción triunfante. Para superar el caos monetario, Carranza estableció, a fines de 1915, una Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito que al año siguiente se convirtió en una nueva Comisión Monetaria. Además, luego de varios intentos fallidos por retirar los diversos billetes en circulación, autorizó la emisión de billetes llamados infalsificables para canjearlos por las viejas emisiones sin respaldo metálico, hasta que los infalsificables empezaron a devaluarse, lo que desató la hiperinflación. A estas alturas la población se negaba a recibir los desprestigiados billetes, por lo que la solución definitiva se alcanzó, a partir de fines de 1916, gracias a nuevas acuñaciones de plata (realizadas por el gobierno aprovechando el aumento de su precio en el mercado internacional y el superávit comercial) que permitieron retirar los billetes devaluados y restablecer el sistema monetario. En los siguientes años la situación se estabilizó con base en un sistema en el que predominó la circulación metálica (dada la comprensible desconfianza en el papel moneda), y la plata sobre el oro. En cuanto a la Comisión Monetaria, cabe mencionar que en los siguientes años tuvo a su cargo funciones muy importantes, como regular el sistema monetario y los restos del sector bancario, además de administrar los bienes que formaban parte de la cartera de los distintos bancos (Marichal, 2010).
Como se ha dicho, la planta productiva del país no fue gravemente dañada por la guerra civil, lo que permitió aumentar la producción y restablecer la distribución de bienes a medida que el sistema monetario y el funcionamiento de los ferrocarriles se normalizaban. Poco a poco se restauró también el vínculo entre generación de riqueza e inversión, lo que posibilitó la reanudación del crecimiento económico. La devolución de muchas haciendas a sus dueños y el regreso de numerosos campesinos a las tierras en las que laboraban incentivó la recuperación en el campo, que sin embargo se vio frenada en algunas zonas por la epidemia de influenza —que golpeó con particular fuerza el centro y sur del país— en 1918. En conjunto, las exportaciones siguieron en auge durante los últimos meses de la primera Guerra Mundial y los primeros de la posguerra, aunque con marcadas diferencias entre los distintos productos: el petróleo y la plata gozaban de alta demanda, mientras que caía la del cobre y el henequén. Este auge fue interrumpido en 1921, a consecuencia de la primera crisis económica internacional de la posguerra, lo que produjo un fuerte impacto sobre la cuenta corriente y las finanzas públicas. Aun cuando ambos se recuperaron con cierta rapidez de ese descalabro, esta señal anunciaba el difícil entorno internacional que durante toda la década enfrentarían el sector exportador y la economía mexicana en su conjunto, en la medida en que aquél constituía el principal sustento de su crecimiento.
De acuerdo con las tendencias demográficas registradas en el primer decenio del siglo XX, para 1920 México debió contar con alrededor de 17 millones de habitantes, dos millones más de los que se contabilizaron en el censo de 1910. Sin embargo, el censo realizado en 1921 registró solamente 14.3 millones, lo cual representa un descenso nominal de 800 000 individuos respecto al número registrado en el censo de 1910, pero una pérdida total de casi dos millones de personas, si se toma en cuenta lo que la población dejó de crecer (McCaa, 2003). Esta pérdida debe atribuirse principalmente a tres causas: el descenso en la tasa de nacimientos, las muertes provocadas por la guerra y las epidemias, y la emigración a Estados Unidos. Junto al descenso demográfico tuvo lugar un importante proceso de migración interna y del campo o las localidades más pequeñas a las ciudades, de manera que la población que vivía en grandes concentraciones urbanas pasó de 8% a 12% del total. No obstante, la mayor parte de la población siguió habitando en el medio rural y ocupándose de actividades agropecuarias: 71% del total, mientras que solamente 11.5% laboraba en el sector industrial y 17% en el de servicios, todo esto según el censo de 1921 (Garciadiego y Kuntz Ficker, 2010; Matute, 1995: 201).
Al término del decenio de 1910 México se hallaba, como 50 años atrás, en una posición internacional precaria. No sólo mantenía suspendido el pago de su deuda externa, sino que enfrentaba un cúmulo de reclamaciones de ciudadanos extranjeros que exigían reparación de los daños sufridos en sus propiedades durante la guerra civil. Los principales acreedores del gobierno se organizaron en 1919 en el llamado Comité Internacional de Banqueros con Negocios en México, y se aprestaron a librar una batalla que para ellos significaba la recuperación de sus inversiones, y para México, la de su lugar en el concierto internacional. En el plano diplomático, el país no fue invitado a formar parte de la Sociedad de Naciones creada al finalizar la primera Guerra Mundial. Mientras que Francia y Gran Bretaña mantenían las relaciones con México en suspenso, Estados Unidos negó su reconocimiento a Álvaro Obregón, quien tomó posesión de la presidencia a fines de 1920. Bajo estas condiciones se inició el proceso que en su momento fue designado como “la reconstrucción”.
3.3.4. El nuevo papel del Estado: deuda, finanzas y modernización económica
Al nuevo régimen le urgía encontrar una salida al aislamiento en que se encontraba y restablecer alguna credibilidad en el exterior que le brindara holgura para llevar a cabo sus propios proyectos de reconstrucción y modernización, para no hablar de los compromisos adquiridos durante la contienda armada con distintos sectores sociales. Ello explica algunas de las decisiones adoptadas al fin de la guerra civil.
En particular, el gobierno enfrentaba el reto de reconstruir el sistema financiero que la Revolución había colapsado. Para ello, progresivamente dio marcha atrás a las medidas más radicales contra los bancos. A fines de 1918 devolvió Banamex a su Consejo de Administración, buscando que lo apoyara en las negociaciones con los acreedores internacionales, y tres años más tarde reintegró los otros bancos que sobrevivieron a la Revolución a la administración privada, e incluso reconoció las deudas derivadas de los recursos incautados a los bancos (unos 20 millones de pesos). Con el mismo propósito y a fin de obtener el reconocimiento de Estados Unidos, en 1922 el gobierno negoció con el Comité Internacional de Banqueros la reanudación del pago de la deuda externa, cuyo monto se fijó en 507 millones de dólares (casi la mitad conformada por la deuda ferroviaria) y 207 millones de intereses, además de las deudas provenientes de los bancos incautados y de las primeras acciones de reparto agrario. El resultado de la negociación se condensó en los acuerdos de Bucareli, firmados en 1923, en los que se establecía, además, la no retroactividad del artículo 27 y el compromiso de formar una comisión para atender las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses afectados por la Revolución. El saldo de este proceso fue a primera vista favorable, pues produjo el deseado reconocimiento por parte de Washington, pero generó también una gran oposición interna, que presumiblemente alentó la rebelión de Adolfo de la Huerta, ex ministro de Hacienda, a fines de 1923. Y sobre todo, parece claro que, en los términos acordados en esta primera negociación, la deuda era impagable. De hecho, a mediados de 1924 el gobierno mexicano se vio obligado a incurrir en una nueva suspensión de pagos.
En 1925, bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, se llegó a un nuevo arreglo para reanudar el pago de la deuda externa, en el cual se modificaron sus componentes desvinculando la deuda ferroviaria, con el resultado de reducir casi a la mitad su monto total, que sin embargo alcanzó los 890 millones de pesos con los intereses acumulados. Aunque tras el acuerdo vino la reanudación de los pagos, éstos se suspendieron de nuevo en 1928. A partir de entonces las negociaciones prosiguieron en un marco un tanto más favorable, que partía del reconocimiento de las capacidades reales de pago por parte del gobierno mexicano, y se admitieron descuentos importantes tanto al capital como a los intereses. El nuevo acuerdo se firmó a mediados de 1930, pero el impacto de la Gran Depresión impidió que los pagos se reanudaran entonces. Fue así que México se mantuvo en estado de insolvencia hasta la década de 1940, lo que lo privó de la posibilidad de recurrir al crédito externo para complementar sus recursos internos.
Pese a las desventajas evidentes de esa situación, gracias a los ahorros que produjo el incumplimiento en los pagos, a los recursos provenientes de la Comisión Monetaria y a dos años de superávit en las finanzas públicas, el gobierno pudo financiar la fundación del Banco de México, que tuvo lugar en 1925. Por fin México contaba con los cimientos de una banca central en el pleno sentido del término, que llegaría a tener instrumentos para regular la circulación monetaria, el tipo de cambio y las tasas de interés, lo que con el tiempo permitiría al gobierno mexicano ejercer una verdadera política monetaria, aunque por el momento sus facultades fueran muy limitadas. Aun así, en el corto plazo, el banco central contribuyó a aumentar los medios de pago no metálicos y la oferta de crédito en alrededor de 50% en tan sólo tres años, lo que representaba un logro importante tras el colapso de la década anterior. No obstante, el sistema bancario en su conjunto no recuperó entonces su nivel anterior, y de hecho se encogió notablemente respecto a sus alcances porfirianos: la razón de activos bancarios respecto al PIB, que había llegado a 32% en 1910, apenas alcanzó 12% en 1929 (Haber, 2010: 428-29). Ello imponía límites muy estrechos al financiamiento disponible para la inversión productiva, que consecuentemente permanecía atada a las redes tradicionales de carácter informal o al crédito externo. La única excepción relativa en este terreno la constituyó el Banco Nacional de Crédito Agrícola, organismo gubernamental creado en 1926 con el fin de ofrecer financiamiento a los productores del campo. El banco, cuya dotación inicial de recursos fueron los restos de la antigua Caja de Préstamos porfiriana, vio limitado su radio de acción por la discrecionalidad en el otorgamiento de créditos, que favoreció a los grandes empresarios con conexiones en la política y marginó a la inmensa mayoría de los agricultores.
Aunque el auge temporal de las exportaciones petroleras proveyó al erario de recursos abundantes al inicio de los años veinte, su situación era estructuralmente precaria. El sistema fiscal era atrasado y sumamente dependiente de los ingresos provenientes del comercio exterior y la explotación de recursos naturales, lo que acentuaba la vulnerabilidad externa; además, la situación de insolvencia del gobierno le cerraba casi cualquier fuente de crédito, interna o foránea. Del lado del gasto, brotes recurrentes de oposición y varias rebeliones armadas, además de los compromisos adquiridos con el ejército triunfante, le obligaban a dedicar un alto porcentaje de los recursos disponibles al presupuesto de guerra, dejando muy poco para las obras públicas y sociales a las que se había comprometido el nuevo régimen.
Las primeras medidas que se adoptaron para estabilizar las finanzas públicas siguieron las viejas rutas: se mantuvo el impuesto del timbre y se buscó aumentar los ingresos procedentes del comercio exterior, aunque poniendo énfasis en las exportaciones y en las actividades controladas por el capital extranjero (particularmente el petróleo), para que ambas redituaran un mayor beneficio a la nación. Además, se reforzó la política de incentivar una mayor elaboración de las materias primas antes de exportarse. También la política comercial mostró una notable continuidad: el nivel de la barrera arancelaria, que había promediado 23% sobre el valor de las importaciones entre 1892 y 1912, alcanzó 21% en promedio entre 1922 y 1929. La innovación más importante fue la introducción del impuesto sobre la renta a partir de 1924, que aunque por entonces sólo llegó a aportar 5% a la recaudación total, en las siguientes décadas se convertiría en la principal fuente de ingresos para el erario federal. De mayor importancia en este momento fueron los gravámenes a la industria, que arrojaron 20% de lo recaudado en 1929. Así, partiendo de un nivel muy alto a mediados del siglo XIX, los impuestos relacionados con el comercio exterior redujeron progresivamente su participación en los ingresos federales: de 60% entre 1870 y 1890 a 49% entre 1891 y 1912, y a 42% entre 1917 y 1929.
Las finanzas públicas registraron superávit en 1924 y 1925, y luego a partir de 1928 (y hasta 1932), con una pausa en 1926 y 1927 en que se incurrió en déficit, debido a una nueva caída en las exportaciones y a la contracción económica en Estados Unidos, que de hecho produjeron serios problemas en la balanza de pagos. Con todo, los excedentes de esos años permitieron comenzar un programa de inversión pública en carreteras y obras hidráulicas que representaba un componente central en la estrategia de desarrollo y en el papel que el nuevo orden asignaba al Estado en la vida económica del país. Estas erogaciones produjeron un cambio en la orientación del gasto público: entre 1921 y 1929 el gasto administrativo del gobierno se redujo de 77 a 64%, mientras que aumentaron tanto el gasto económico (de 17 a 23%) como el gasto social (de 6 a 13%).
Varios autores (véase Krauze, Meyer y Reyes: 1977) han destacado que la nueva orientación del gasto formaba parte de la idea más general de que el Estado debía regular y complementar a la iniciativa privada en campos importantes de la actividad económica. Ello explica el establecimiento de agencias gubernamentales que tendrían a su cargo promover la construcción de infraestructura o regular las actividades del sector privado en áreas específicas; éste fue el caso de la Comisión Nacional de Energía y otras especializadas en caminos y obras de irrigación. El tendido de carreteras se impulsó con una inversión de 28 millones de pesos, con los que se construyeron algunos caminos complementarios de la red ferroviaria y otros que representaban el principio de proyectos más ambiciosos, como la Carretera Panamericana. Desafortunadamente, la importancia concedida entonces a la expansión carretera significó también el desplazamiento de los Ferrocarriles Nacionales de las prioridades gubernamentales, y del transporte ferroviario de la función que había desempeñado en la vida económica del país, lo que ocasionó un creciente rezago del sistema ferroviario respecto a sus similares en otros países del mundo.
De hecho, el sector ferroviario se recuperó muy lentamente de los estragos causados por la Revolución. Las líneas que se mantuvieron en manos de sus propietarios (fue el caso del Ferrocarril Mexicano y del Sudpacífico) regresaron a su funcionamiento habitual al término de la guerra, aunque durante algunos años siguieron padeciendo ataques a sus instalaciones que dificultaban la operación. El avance más importante en materia de construcción tuvo lugar precisamente en la línea del Ferrocarril Sudpacífico, que en 1927 completó su recorrido por la costa occidental desde la frontera estadounidense en Nogales hasta la ciudad de Guadalajara, donde entroncaba con las líneas de los Ferrocarriles Nacionales de México. Esta última empresa se mantuvo indebidamente en manos del gobierno varios años después del estado de guerra que justificaba la incautación, y no fue devuelta a la administración privada sino hasta 1925. Aun entonces experimentó una continua interferencia por parte del gobierno que minó su autonomía y su capacidad de recuperación.
Por lo que toca a los proyectos de irrigación, cabe destacar que representaban un componente central del plan de desarrollo agrícola concebido por el gobierno, que aspiraba a conciliar la reforma agraria con la modernización económica del campo. De acuerdo con esta idea, la dotación y restitución de tierras debían apuntar al desarrollo de la pequeña propiedad parcelaria y debían ser acompañadas por el despliegue de actividades agroindustriales y de la agricultura comercial privada. Las inversiones en irrigación superaron los 45 millones de pesos en cuatro años. Hacia finales de la década el proyecto había tenido regulares resultados, sumando unas 190 000 hectáreas a los 2.3 millones que contaban ya con sistema de regadío. Pese a la importancia que el gobierno había concedido a la construcción de infraestructura, tras la recesión de 1927 la mayor parte de las obras públicas fue suspendida y las finanzas públicas fueron dominadas por una política contraccionista, que se mantuvo incluso cuando se dejaron sentir los primeros efectos de la Gran Depresión.
Otro aspecto que merece destacarse en las políticas públicas favorables al desarrollo es el del gasto en educación, es decir, la inversión en capital humano, que en esta etapa empezó a aparecer entre las prioridades gubernamentales y cuyo despliegue en las siguientes décadas no fue ajeno al auge de la industria. El presupuesto de educación, que arrancó en este periodo con una asignación de dos millones de pesos en 1920, alcanzó un máximo de 15 millones en 1923, incluso por encima del destinado a obras públicas, y disminuyó a entre 7 y 10 millones a partir de entonces. La mayor parte de esos recursos se destinaron a la educación primaria y en segundo lugar a las escuelas técnicas, que naturalmente tenían un impacto directo sobre la calificación laboral. No obstante, habría que esperar algunos años más para que apareciera un impulso consistente y decidido en pos de la educación, cuyas primeras campañas se enfocarían a alfabetizar masivamente a la población.
3.3.5. Los claroscuros de la economía
Aun con su retórica nacionalista, la Revolución mexicana no modificó el modelo de crecimiento fundado en las exportaciones, no expulsó al capital extranjero y, con la excepción parcial de los latifundios, no amenazó a la propiedad privada. En el marco de esta continuidad, en la década de 1920 se revelaron algunos de los rasgos más negativos del modelo: las exportaciones se volvieron más dependientes de un solo producto (el petróleo) y de un mercado dominante (Estados Unidos), y nuevas inversiones extranjeras en la agricultura y el sector minero-metalúrgico acentuaron la desnacionalización de la economía. Además, la lotería de productos no fue especialmente favorable para México en este decenio, por lo que el declive del sector exportador se adelantó respecto a otras economías latinoamericanas debido a la caída en las ventas de petróleo y en el precio de los metales. El desempeño de los distintos sectores exhibe fielmente las debilidades internas y las cambiantes condiciones de la economía internacional.
La agricultura siguió siendo el sector más atrasado y el que se recuperó más lentamente de los efectos de la contienda armada. Como se puede apreciar en el cuadro C4, los índices de producción de casi todos los artículos consignados cayeron respecto al nivel de 1918. Las únicas excepciones en esa muestra fueron el trigo, la caña de azúcar y el tabaco. Más allá de las cifras, resulta claro que el desarrollo agrícola era objeto de fuerzas encontradas: por un lado, la normalización de las condiciones económicas y de mercado alentaban la recuperación productiva, que también era incentivada por las inversiones del gobierno en infraestructura. Por el otro, la retórica agrarista y la incertidumbre acerca del curso que tomarían las políticas en este ámbito representaban una amenaza para medianos y grandes propietarios, lo que en algunos casos (notablemente el de la producción henequenera en Yucatán, entre otros) desalentó la inversión.
En cualquier caso, la recuperación fue desigual. Los avances más notables tuvieron lugar en el noroccidente del país, en virtud del desarrollo de una agricultura comercial favorecida por inversiones y obras de irrigación y por su vinculación con el mercado de Estados Unidos. Además, se produjo una mayor tecnificación de la industria azucarera, que cambió radicalmente su emplazamiento geográfico y experimentó una mayor concentración. En el ámbito de las exportaciones, algunos artículos decayeron (como el henequén), mientras que otros cobraron importancia (algodón, azúcar, garbanzo y plátano) y algunos más hicieron su aparición (jitomate, frutas y leguminosas), favoreciendo el desarrollo de las zonas productoras e incluso creando eslabonamientos con algunas fábricas de productos enlatados que aparecieron hacia mediados del decenio. La producción ganadera empezó a recuperarse desde el nivel muy bajo en el que había quedado al término de la Revolución. Estos progresos, significativos pero acotados a algunas zonas y productos, hicieron más violento el contraste entre una agricultura en proceso de modernización, de la que participaban muchas actividades de exportación, y una agricultura de subsistencia, técnicamente atrasada y carente de créditos e inversión. En el balance, el rezago del sector agropecuario en el contexto de la economía mexicana persistió: la fuerza de trabajo ocupada en ese sector, que representaba 69% del total, produjo sólo 22% del PIB en 1930 (Cárdenas, 1987: 17).
Aunque la minería siguió siendo una actividad crucial para la economía mexicana, sufrió una suerte desigual durante y después de la Revolución. De hecho, como se observa en la gráfica C3, ese sector vivió su mejor época entre 1892 y 1911, cuando llegó a aportar hasta 60% del valor total de las exportaciones.
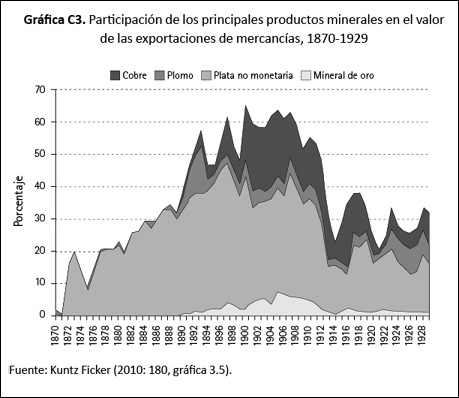
Mencionamos ya que la Revolución afectó en forma severa aunque transitoria la producción minera, que se desplomó entre 1914 y 1916 para vivir una recuperación moderada, alentada por la demanda internacional, a partir de ese momento. Las ventas externas volvieron a caer abruptamente en 1921, a consecuencia de la crisis económica de la posguerra, y su recuperación a partir de entonces fue sólo parcial y estuvo marcada por altibajos. En el balance, el desempeño de las exportaciones mineras en los años de 1920 se compara muy desfavorablemente con el que exhibieron hasta 1911. Entre los factores que lo afectaron se cuentan una legislación más restrictiva y mayores impuestos, que probablemente desalentaron la inversión, así como una demanda reducida que incidió sobre el precio de los distintos productos. De hecho, el precio del cobre cayó desde 1919 y se mantuvo por lo general bajo hasta el final del decenio, y el de la plata, que se redujo en la coyuntura depresiva de 1921, experimentó un declive continuo en los siguientes años; el del plomo volvió a subir después de ese año, pero cayó de nuevo entre 1925 y 1928.
La guerra civil y los cambios institucionales que se produjeron a consecuencia de ella tuvieron efectos encontrados sobre la actividad minera. En lo inmediato, aquélla provocó el cierre de muchas empresas pequeñas y medianas, que fueron absorbidas por otras compañías de mayor tamaño y poder económico, que por lo mismo eran capaces de resistir la tormenta revolucionaria. Ello condujo a una mayor concentración del negocio minero, y como las empresas más grandes solían ser las de origen extranjero, favoreció también la desnacionalización de la actividad. Así, irónicamente para un régimen nacionalista y revolucionario, durante la década de 1920 unas cuantas grandes empresas de origen extranjero dominaban el panorama de la minería nacional.
En el mediano plazo, la concentración y las dimensiones de la empresa minera típica hicieron rentable la introducción de innovaciones tecnológicas que contribuyeron a modernizar el sector y a dar un mayor valor agregado a los metales exportados. En particular, se empezó a utilizar la flotación selectiva, proceso que permitía separar los minerales de plomo y de zinc y que incrementó sustancialmente las ventas de este último (de 50 000 a 175 000 toneladas) entre 1925 y 1929. La actividad de grandes empresas extranjeras también alentó la diversificación productiva y regional: en estos años se difundió la explotación de minerales como el antimonio y el grafito, y se establecieron plantas técnicamente avanzadas para su procesamiento. Por último, la elevada densidad tecnológica de estas empresas hizo que la fuerza laboral ocupada en el sector minero siguiera siendo pequeña en proporción a su importancia económica, lo cual, naturalmente, disminuía su contribución al mejoramiento general de los niveles salariales.
El desempeño de la explotación petrolera fue contrastante. La producción creció incesantemente entre 1914 y 1921, pero a partir de este año empezó a caer, primero en forma moderada, después aguda, a consecuencia de la salida de capitales del sector. El volumen de crudo extraído cayó de 150 millones de barriles en 1923 a 116 millones en 1925 y a apenas 45 millones en 1929. La fuerza laboral empleada en el sector pasó de 50 000 trabajadores en 1921 a tan sólo 15 000 en 1934. Como se sabe, en los inicios de la explotación, la mayor parte del petróleo extraído se destinaba a la exportación. De hecho, en sus años de mayor auge, el hidrocarburo constituyó una contribución crucial al valor total de las exportaciones y a los ingresos públicos (representó 48% del valor exportado en 1921 y 33% de los ingresos federales en 1922), que sin embargo fue efímera y creó una dependencia muy perjudicial para el desempeño de la economía, pues la caída de las exportaciones afectó severamente la balanza de pagos y las finanzas públicas a partir de 1927. Dos datos positivos iluminan este panorama: uno es que el valor agregado de las exportaciones petroleras aumentó considerablemente (en 1929, 50% de las exportaciones era de productos refinados); el otro es que un porcentaje creciente de la producción se orientó al mercado interno (60% en 1929), indicando sus crecientes enlaces hacia delante para provecho de la economía mexicana.
Como hemos visto, en el decenio de 1920 el sector externo padecía una mayor volatilidad y condiciones desfavorables en el mercado internacional, en tanto los propietarios de tierras y yacimientos petroleros experimentaban un ambiente de incertidumbre en las reglas del juego que resultaba poco propicio para la inversión. La actividad industrial enfrentaba también algunas dificultades: por un lado, la demanda interna, golpeada por el decrecimiento demográfico resultante de la guerra civil, siguió siendo limitada y creció menos de lo esperado, debido en parte a una limitada urbanización (en 1929, 67% de la población seguía habitando en el medio rural) y al incremento de la emigración a Estados Unidos. No obstante, frente al declive de los ingresos externos y al desempeño desigual del sector exportador, el sector manufacturero era, probablemente, el más beneficiado por las políticas públicas y el ambiente de negocios: sus activos nunca fueron amenazados por la legislación o la retórica revolucionaria, y en cambio las inversiones en infraestructura y la continuidad del proteccionismo le ofrecían condiciones favorables para la expansión. En particular, se dictaron aranceles proteccionistas para mercancías como hilados de algodón, botellas de vidrio, cigarros, llantas, jabón, manufacturas de hierro y acero, de piel y de fibras. Por cuanto algunos de estos productos utilizaban materias primas que antes se destinaban a la exportación, puede decirse que la política comercial promovió crecientes eslabonamientos industriales que poco a poco darían forma a la reorientación en el modelo de crecimiento. En conjunto, los resultados del sector manufacturero eran prometedores. Junto a la planta industrial heredada del Porfiriato se establecieron nuevas fábricas de productos químicos, de conservas alimenticias y otros bienes de consumo, y empezó a operar una planta ensambladora de automóviles de capital extranjero. El producto industrial siguió creciendo y sustituyendo importaciones, y en esa medida impulsó el cambio estructural de la economía mexicana. La gráfica C4 permite apreciar aspectos interesantes de este fenómeno.
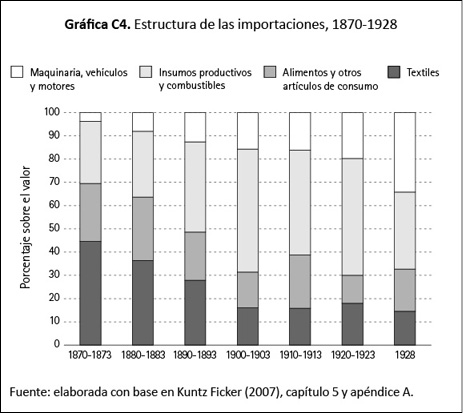
Esta imagen de largo plazo de la estructura de las importaciones muestra, en primer lugar, el tránsito de una canasta mayoritariamente compuesta por bienes de consumo (70% del total en 1870) a otra conformada en esa misma proporción por bienes de producción (casi 70% del total en el decenio de 1900). El cambio no sólo refleja la mayor demanda de bienes de capital, insumos y combustibles empleados en la modernización de la economía mexicana, sino también los avances en la industrialización que permitieron sustituir en medida creciente importaciones de textiles y otros artículos de consumo, así como algunos bienes de producción. La gráfica C4 muestra también la medida en que este tránsito fue afectado temporalmente por las vicisitudes de la Revolución, que aumentaron los requerimientos de artículos de consumo importados respecto a la década anterior, en detrimento de los bienes de producción. Asimismo se aprecia en ella el carácter dinámico del proceso de industrialización, pues a fines de los años veinte empezaron a reducirse también, proporcionalmente, las importaciones de insumos y combustibles, un indicador de que la producción petrolera y de bienes intermedios (como cemento y acero) dentro del país abastecieron cada vez más la demanda interna de esa clase de productos. En fin, el lugar destacado que entonces adquirieron las importaciones de maquinaria, vehículos y motores confirma la percepción de una economía en franco proceso de modernización.
Finalmente, una mirada a la composición sectorial del PIB nos da una idea aproximada del alcance de la transformación económica que tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta 1929 (véase el cuadro C5).
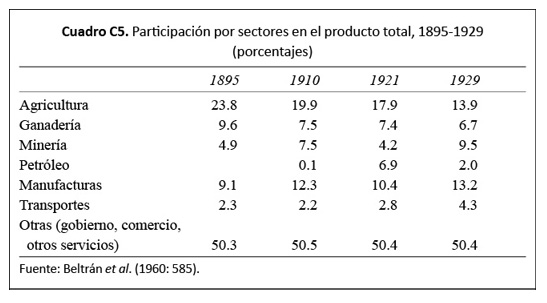
La tendencia básica es inequívoca: mientras que el producto agropecuario cayó de 33 a 21% del total entre 1895 y 1929, el producto de los sectores modernos de la economía aumentó de 16 a 29%. Lo que es más, en el registro desagregado existe cierta subestimación del avance de la industria, en la medida en que una parte del producto minero corresponde en realidad al valor agregado de la industria metalúrgica, el cual debería sumarse a las manufacturas en una contabilidad precisa del producto industrial. Si consideramos que del 9% acreditado a la minería, 3 o 4% correspondió en realidad a la actividad metalúrgica, y sumamos esa proporción al 13% de las manufacturas, tendríamos que el producto industrial habría aportado 16 o 17% del PIB hacia el final del periodo. En fin, llama la atención la drástica caída del petróleo entre 1921 y 1929 (de 7 a 2% del total), que repercutió significativamente en el desempeño del comercio exterior, la balanza de pagos y el sector público en el último lustro de los años veinte.
Epílogo
El cuadro motiva una reflexión más general acerca de la economía mexicana en la década de 1920 que nos invita a sopesar la posible incidencia de la Revolución y del nuevo entorno internacional en su desempeño. Hemos visto que la agricultura se benefició de inversiones en infraestructura y de los efectos positivos del fraccionamiento de algunos grandes latifundios improductivos. No obstante, es evidente que ello no redujo la brecha de productividad que la separaba de otras actividades: de hecho, en 1929 la productividad del trabajo en el sector agrícola era ocho veces menor que en el resto de la economía. Por otra parte, la industria continuó progresando a partir de sus orígenes decimonónicos y se diversificó. Adicionalmente, tejió una progresiva complementariedad con el sector exportador que creó las condiciones para el giro en el modelo de crecimiento que se completaría a partir de los años treinta. No obstante, siguió constreñida por las dimensiones de un mercado interno aún estrecho y por la falta de inversión, y sobre todo, siguió siendo dependiente del proteccionismo estatal. La inversión extranjera acusó una creciente concentración y, aunque su esfera de acción probablemente se amplió, su monto total disminuyó en virtud de la salida de capitales que acusó el sector petrolero. El sistema bancario se restableció después del colapso revolucionario, pero no recobró su importancia anterior. Algo similar sucedió con la red ferroviaria, el mayor logro de la modernización porfirista: se reanudó el servicio, pero nunca se recuperó la centralidad económica de este medio de transporte.
Frente a esta contracción de la esfera privada, el gobierno dio los primeros pasos en el camino de una injerencia directa en la actividad económica que habría de marcar el curso del desarrollo en las siguientes décadas. Por el momento, creó nuevos organismos, construyó caminos y obras hidráulicas, y estableció una banca central. Junto a la presencia ineludible del Estado como regulador y participante directo, la Revolución heredó otras novedades que serían fundamentales para el desenvolvimiento de la economía mexicana, como los derechos laborales y la reforma agraria.
Finalmente, el sector exportador experimentó en este decenio un prolongado declive, que no llegó a ser contrarrestado por la diversificación productiva y regional. La breve fase de petrolización de la economía a inicios de los años veinte anunciaba el pobre desempeño de otras exportaciones antes prósperas, entre las que se encontraban las de minerales y henequén. En términos cuantitativos, a partir de un valor real de 219 millones de dólares en 1922, las exportaciones de mercancías cayeron hasta 173 millones en 1927, para recuperarse levemente antes de alcanzar un nuevo suelo de 151 millones en 1930. Un proteccionismo creciente entre los países compradores, altibajos en la demanda y fuerzas recesivas en la economía internacional convergieron para dificultar la continuidad del crecimiento sustentado en las exportaciones. La Gran Depresión asestó el golpe decisivo a este modelo, pero su declive era perceptible varios años atrás.
NOTAS AL PIE
[1] Se conoce como Porfiriato el régimen que se instauró en México desde fines de 1876 hasta mayo de 1911, cuya figura dominante fue Porfirio Díaz. El general Díaz tomó el poder tras un levantamiento exitoso a fines de 1876 y ganó las elecciones realizadas el siguiente año, ocupando la presidencia hasta 1880. Luego de una pausa de cuatro años, en la que lo sucedió el también general Manuel González, Díaz volvió a la presidencia a fines de 1884 y la abandonó tras el triunfo de la revolución maderista en mayo de 1911
[2] Este concepto proviene de la nueva economía institucional y se emplea para destacar la perdurabilidad de algunas instituciones, sobre todo de índole informal (como los valores y tradiciones), y su resistencia a modificarse, independientemente de que se busque transformarlas mediante cambios en las instituciones formales. Así, por ejemplo, el establecimiento de la libertad de trabajo en la Constitución de 1857 (cambio en las instituciones formales) no eliminó el peonaje por deudas (institución informal).
[3] Aunque quizá nunca la tuvo. [N. de la coordinadora].
[4] El término de convergencia económica designa el acercamiento en las cifras del PIB per cápita de una economía respecto al de otras, y su implicación más clara es que esa economía creció más rápido que aquéllas con las cuales convergió. El fenómeno inverso se designa como divergencia económica.