Introducción
Este libro presenta el relato de Dionisio, un niño migrante hondureño detenido en Torreón, Coahuila, en 2001 y recluido en la Residencia Juvenil para Menores Infractores de esa ciudad, en espera de ser deportado a Guatemala,1 desde donde dos años antes había cruzado a México para abordar un tren hacia la frontera mexicano-estadunidense. Dionisio tenía la ilusión de ser adoptado en Estados Unidos y asistir a la escuela.
El menor, quien tenía ocho años cuando comenzó a trabajar y 12 cuando cruzó el Suchiate, fue uno de los primeros niños centroamericanos en viajar sin compañía de un familiar en esa máquina de trasiego inhumano hoy conocida como La Bestia. Su migración individual fue el signo inadvertido de una profunda crisis social precariamente atendida por los gobiernos de Centroamérica, debacle cuyo origen estructural se deriva de un modelo económico neoliberal que agrava la desigualdad económica. Esta crisis latente hace erupción en el plano internacional en 2014 con el éxodo de miles de niños centroamericanos en lo que se configura como el conflicto humanitario más intenso vivido en la frontera México-Estados Unidos.
El testimonio de Dionisio –un menor obligado por las circunstancias a ser adulto e incursionar en actividades riesgosas–, es prueba viva de los problemas de la pauperización de la infancia latinoamericana, sobre todo la rural, caldo de cultivo de la migración infantil sur-norte. Su historia, rica en datos laborales y culturales sobre diversos ámbitos geográficos de Honduras y Guatemala, da cuenta de las circunstancias difíciles que muchos niños como él han sufrido desde fines del siglo XX y principios del XXI, acosados por la violencia económica y social derivada de conflictos armados en el istmo centroamericano. A este panorama se suman la epidemia de VIH/sida heredada de la ocupación militar en la región, las catástrofes naturales –en particular la devastación dejada por el huracán Mitch en 1998–, así como las amenazas constantes de explotación laboral, sexual, el pandillerismo y, más recientemente, la expansión del crimen organizado en Centroamérica.
En 1999, cuando Dionisio abandona su vivienda rural para “tirarse a la vagancia”, como él mismo afirma, Honduras tenía 6 millones 535 mil 344 habitantes y era la nación más pobre de América Latina, con 79.7% de la población viviendo en pobreza, y 56.8% en la indigencia o pobreza extrema; los índices eran más elevados en el área rural, con 86.3% de pobreza y 68.0% de pobreza extrema.2 Como bien relata mi entrevistado, su familia no siempre disponía de alimento o lo tenía en muy poca cantidad. Del mismo modo que un hogar disfuncional expulsa a sus niños a la calle, un país con un precario o nulo Índice de Desarrollo Humano3 arroja a sus habitantes fuera de sus fronteras. Con excepción de Costa Rica y Panamá que cuentan con economías relativamente estables, el resto de las naciones centroamericanas –Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua– padece el flagelo de la pobreza y sus efectos concomitantes, lo cual las convierte en generadoras de menores trabajadores, callejerizados y expulsoras de migrantes. Ahora bien, ¿cuál era la situación económica en Honduras en el año en que Dionisio fue detenido y cuál ha sido su evolución hasta 2014? Simultáneamente es posible responder a la pregunta ¿cuáles son las condiciones sociales que obligan a los niños a emigrar de Centroamérica?
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que en 2001 Honduras era uno de los países con menor inversión social por habitante en la región: 77 dólares por persona contra un promedio de 495 dólares para América Latina.4 Un análisis de 2004 del Banco Mundial (BM) destaca la correlación del nivel de crecimiento económico en Honduras con el bajo nivel educativo. Honduras aparece junto con Haití, Guatemala y Bolivia en la clasificación de los países que no han llegado en ninguna década entre 1960 y 2000 a relaciones mutuamente potenciadoras entre crecimiento económico e inversión en capital humano. “En América Latina en general y en Honduras en particular, persisten altos niveles de inequidad que vienen reproduciéndose a través de los siglos: la pobreza se transmite entre generaciones” señala el BM, y agrega que la de América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, ya que: “El 10% más rico de los habitantes recibe entre el 40% y el 47% del ingreso total en la mayor parte de las sociedades latinoamericanas, mientras que el 20% más pobre sólo recibe entre el 2% y el 4%. En Estados Unidos, el 10% más rico recibe el 31%, y en Italia, el 27%”.5
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hondureño, en 2001 el índice de pobreza en el área rural era de 76.71%, del cual 67.18% es extrema y 9.53% relativa. En cifras concretas se traduce a un total de 2 millones 580 mil 129 personas pobres, de las cuales 2 millones 259 mil 599 lo son en grado extremo y 320 mil 531 relativo6. Para 2010 la misma fuente señala 71.6% de personas en pobreza, de las cuales 60.2% son extremas y 11.4% relativas; en cifras equivale a 3 millones 133 mil 250 personas pobres, de las cuales 2 millones 635 mil 614 son de grado extremo y 497 mil 636 relativo.7 Por pobreza relativa se entiende aquellos hogares cuyo ingreso es menor al costo de la canasta básica, mientras que la pobreza extrema designa a los hogares con un ingreso per cápita inferior al costo de la canasta de alimentos.
INE-Unicef indica que en 2009 la población de niñas y niños menores de 18 años en Honduras era de 3.4 millones, de los cuales 2.5 millones de niñas y niños estaban en situación de pobreza, es decir 72.1% del total infantil nacional. De este porcentaje, 62.1% habitaba en hogares rurales y 37.9% en urbanos.8
En el estudio Pobreza infantil en América Latina y el Caribe, realizado entre 2008 y 2009 por la Cepal y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se consigna que dos de cada tres niños y niñas hondureños viven en situación de pobreza, o sea que carecen de por lo menos uno de sus derechos básicos: agua potable, nutrición, salud, vivienda, educación, servicios sanitarios aceptables o información. El mismo documento indica que la pobreza extrema es mucho mayor en este país, y afecta a casi tres de cada diez menores de 18 años, es decir, a 29.2% frente a 17.9% de toda Latinoamérica. Honduras ostenta las cifras más altas de indigencia infantil en América Latina y el Caribe, ya que 53% de infantes vive en hogares donde los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades nutricionales de la familia. El análisis revela que la pobreza extrema infantil es mayor en las zonas rurales que en las urbanas (38.8 frente a 9.3%), y también superior entre los niños indígenas (36.1%) que en los que no lo son (17.6%).9 El estudio mide múltiples dimensiones de la pobreza infantil en América Latina y el Caribe, en relación con los derechos prescritos por la Convención sobre los Derechos del Niño.
En 2010, según el INE, 21.5% de la población en Honduras vivía con un dólar diario o menos y el porcentaje empeoraba en el área rural, con 34.7%. Ello a pesar de que la Meta 1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día”. El informe del Unicef 2012 señala que “en los últimos 8 años (2001-2009), la pobreza bajó en 4.9 puntos porcentuales (pp), es decir 0.6 pp por año. Por su parte, la pobreza extrema, se redujo en 7.8 pp, es decir casi 1 pp por año. En 2009 el 58.8% de los hogares vivían en una situación de pobreza y el 36.4% en condiciones de pobreza extrema” (INE, 2009).10
Las consecuencias más graves de la pobreza son la desnutrición infantil y la vulnerabilidad hacia las enfermedades. Según el Unicef, Honduras ha logrado avances importantes en la reducción de la desnutrición infantil. En el lapso de 1991 a 2005-2006 la desnutrición crónica disminuyó 15 pp (de 42.4 a 27.4%) con una tendencia sostenida, con una mejora en la relación talla-edad de los infantes entre 12 y 59 meses de edad. La desnutrición global, que alcanzó su nivel más alto en 1996, baja 8.8 pp. La desnutrición aguda bajó 0.8 pp entre 1991 y 2005-2006. En niños menores de cinco años las zonas rurales del país muestran índices de desnutrición superiores a las áreas urbanas. La prevalencia de la desnutrición infantil global y crónica es dos veces más alta en la zona rural que en la urbana en el lapso 2005-2006. Los niveles de subnutrición en Centroamérica (excepto en Costa Rica) reportados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el lapso 1990-2006 revelan que Honduras, junto con Nicaragua y Guatemala cuentan con el mayor número de personas subnutridas, muy por arriba de El Salvador, observándose una tendencia decreciente en Honduras y Nicaragua, a diferencia de Guatemala y El Salvador, cuya disminución no ha sido sostenida.11
En 2007 una nota del Unicef informa que “cuatro de las seis naciones latinoamericanas con los índices más altos de infección por VIH se encuentran en América Central: 2.5% en Belice, 1.6% en Honduras y 0.9% en Guatemala y El Salvador. El sida está entre las primeras diez causas de muerte en tres de los siete países centroamericanos (Honduras, Guatemala y Panamá). Se estima que en América Central existen al momento 208,600 personas con VIH de un total de 1.7 millones de personas que viven con el virus en América Latina”.12
En 2009 un estudio del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica señaló que 380 mil personas vivían con el virus de inmunodeficiencia humana y sida en Centroamérica, de las cuales la tercera parte estaba en Guatemala y Honduras. Honduras cuenta con 32.2% de los casos, Guatemala con 31.2%, El Salvador 18.4% y Panamá 8.7%. Los países con menor número de afectados son Costa Rica con 3.8%, Nicaragua con 3.7% y Belice con 1.9%. “La tasa de prevalencia del VIH en personas mayores de 15 años se estima en 2.5% para Belice y 1.5% para Honduras, las más elevadas en Centroamérica y de las más altas en el Continente Americano”, indica el informe.13
En Guatemala en 2010 se estimaba que la población adulta con VIH era de 62 mil 775 y los menores de cero a 14 años sumaban 2 mil 930; la proyección para 2015 es de 83 mil 526 adultos y 3 mil 726 menores.14
De 1985 a diciembre de 2012 el Departamento ITS/VIH/SIDA hondureño ha registrado 31 mil 51 personas viviendo con VIH. Según Onusida-Honduras la epidemia se concentra en las zonas urbanas y en la Costa Norte, donde afecta a la población en edad reproductiva y económicamente activa. El rango de 20 a 39 años de edad concentra 66% de los casos.15 En 2007, 83% de los casos de sida eran personas de 15 a 49 años.16 En 2005, 24 mil niños estaban en riesgo de orfandad por los altos índices de incidencia de la enfermedad.17 Para 2011 los huérfanos oficiales por causa del sida eran 564 de madre y mil 957 de padre (INE/EPHPM-2011).18
El Informe Gap19 destaca que en América Latina entre 2005 y 2013 el número de nuevas infecciones sólo ha descendido 3%, en contraste con la caída de 28% en el resto del mundo.20
Por otra parte, en Honduras, en el rubro de violencia hacia la niñez, el Informe Unicef 2012 apunta, con datos de la Policía Nacional, 282 homicidios de adolescentes entre 15 y 17 años; 51 homicidios de niños entre 10 y 14 años; 17 homicidios con víctimas de entre cinco y nueve años y 25 infanticidios entre cero y cuatro años, todos ellos en 2011. Con datos del INE y la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples (EPHPM), el documento registra 154 mil 350 huérfanos de padre, 30 mil 860 de madre y 6 mil 989 de ambos progenitores. Respecto a las madres adolescentes, éstas constituyen 2.8% a los 15 años, 7.5% a los 16 años y 17.4% a los 17 años (Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005-2006).21
El Observatorio de la Violencia denuncia la muerte violenta de mujeres hondureñas en el año 2012 a una tasa de 14.2 por cada cien mil habitantes mujeres (pccmh-m), lo cual se traduce en 51 mujeres muertas cada mes. En el lapso de 2005 al 2012 las muertes violentas de mujeres y feminicidios variaron de 175 a 606, mostrando una tendencia creciente de 246.3%.22
Así llegamos a 2013. La Encuesta de Hogares23 realizada por el INE arroja el siguiente panorama social: la población hondureña es mayoritariamente joven, de adolescentes menores de 19 años, es decir 43.9% del total de población del país. El rango entre cinco y 17 años está integrado por 2 millones 661 mil 272 personas, de las cuales 49.8% son niños y 50.2% son niñas, constituyendo casi un tercio del total nacional. La tasa de analfabetismo es de 14.5% en las personas mayores de 15 años y se eleva a 21.5% en la población rural. De la población entre cinco y 17 años que trabaja,24 78.9% son niños y 21.1% son niñas. Del total de 371,386 menores que trabajan, 74.1% se concentra en el área rural y el restante 25.9% en el área urbana. Los rubros de trabajo infantil son: agricultura, silvicultura, caza y pesca (59.9%), comercio mayor y menor, hoteles/restaurantes (19.0%), industria manufacturera (9.4%) y construcción y servicios comunales, sociales y personales (10.0%). Un 64.5% de los hogares hondureños se encuentra en condiciones de pobreza (al ser sus ingresos inferiores al costo de una canasta básica de consumo conformada por alimentos y bienes y servicios), de los cuales 42.5% son pobres extremos. Del 68.5% de personas pobres del área rural, 55.6% son extremos. El ingreso per cápita nacional es de 2 mil 659 lempiras,25 siendo el promedio de 6.7 años de estudio para el jefe del hogar. En el área urbana el ingreso es dos veces mayor que en el área rural: 3 mil 654 y mil 699 lempiras, respectivamente. Esta diferencia es correlativa a los años de estudio promedio del jefe del hogar: 8.1 urbano y 5.0 rural. Del total de un millón 888 mil 52 hogares, 33.2% está en condición de pobreza crónica. En consecuencia, las remesas del exterior son una fuente importante de ingresos para los hondureños26, y a veces es su única esperanza de sobrevivencia.
Honduras ostentó los índices de homicidio más altos del planeta de 2011 a 2013. En 2012, el promedio mensual fue de 500. Ese año la tendencia bajó a 85.5 asesinatos por cada 100 mil habitantes, en comparación con el año previo, 2011, cuando se había registrado una tasa de 86.5, y en ambos años casi diez veces más que el promedio mundial, de 8.8, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.27 En 2013, por tercer año consecutivo, San Pedro Sula ocupa el liderato, con una tasa de 187 homicidios por cada 100 mil habitantes.28 En 2014 Honduras tiene ya 8 millones 535 mil 692 habitantes (INE).
La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y ley vigente desde el 16 de octubre de1990, establece que todos los niños menores de 18 años tienen derechos sin distinción de raza, sexo, religión o procedencia. Este instrumento internacional convierte a los niños en sujetos sociales y su divisa fundamental es velar por el interés superior de la niñez. Recoge en 54 artículos sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Para efectos de esta ley, “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (Art. 1, Parte 1, Convención…). 193 países se han adherido a este tratado, el de más amplia ratificación de la historia, con excepción de Somalia y Estados Unidos.
Honduras se adhirió a la Convención en 1990 y cuenta desde 1996 con el Código de la Niñez y de la Adolescencia impulsado por la sociedad civil organizada. También ratificó el Convenio OIT 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, así como los Protocolos Facultativos de la Convención referidos a la Explotación Comercial de la Niñez y de la Participación de Niños en Conflictos Armados. El 17 de diciembre de 1997 se creó el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, entidad de desarrollo social y con carácter autónomo destinada a formular y ejecutar políticas de Estado en favor de la infancia y la familia. En agosto de 2001, también con una amplia participación de la sociedad civil organizada, el gobierno hondureño formuló la Estrategia para la Reducción de la Pobreza como parte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para acceder a la condonación de la deuda externa.29
La deuda externa de Honduras –la cual se elevó sustancialmente a partir de 1998 a causa de los estragos del huracán Mitch– en 1999 sumaba 4 mil 240.3 millones de dólares (mdd) y ascendió en 2004 a 5 mil 200 mdd, su máximo histórico hasta ese momento.30 Aunque el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) logró una condonación de 2 mil millones y en la administración de Manuel Zelaya el Banco Interamericano de Desarrollo condonó mil 500 millones, con un remanente de una deuda externa de mil 300 mdd, en 2012 el Foro Social para la Deuda Externa en Honduras anunció que ese endeudamiento había alcanzado de nuevo los niveles críticos previos a la condonación, o sea 3 mil 400 mdd, sin considerar la deuda interna oficialmente reconocida, de 47 mil 500 mdd.31 Cabe señalar que 2 mil 940 mdd de los fondos condonados de la deuda externa estaban condicionados a ser aplicados al financiamiento de programas sociales de salud, educación y vivienda. El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez denunció que fueron robados, utilizados en campañas políticas, dejando a maestros y empleados de salud sin salarios.32
Por su parte Bruce Harris –director regional para América Latina de Casa Alianza, filial de Covenant House, organismo de apoyo a niños sin hogar y víctimas de abuso– desde hace más de una década ha denunciado en diversos foros no sólo la matanza impune de niños de la calle en América Central, sino también que el servicio del pago de la deuda externa de los países centroamericanos no deja margen presupuestal para el gasto social.33
En las observaciones hechas al tercer informe periódico34 presentado por el Estado Parte de Honduras por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en 2007, destacan entre otras –que por falta de espacio no se reseñan– las siguientes, que dan una idea de las vulnerabilidades que pesan sobre la niñez hondureña en el primer decenio del siglo XXI:
Que el Instituto de la Niñez y la Familia no cuenta con recursos humanos y financieros suficientes y falta capacitación a su personal.
Que el Código de Familia y el Código de la Niñez y de la Adolescencia se incorpore a la legislación nacional y se armonice con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Que es necesario establecer un sistema efectivo de registro del nacimiento de todos los niños en el país, y generar una base de datos sobre los niños y niñas, especialmente los grupos vulnerables como niños de la calle, discapacitados o indígenas.
Que en Honduras, en abierta contradicción al artículo 1 de la Convención, se sigue empleando el criterio biológico de la pubertad para fijar edades diferentes de madurez para los varones y las niñas, cuya niñez termina a los 12 y 14 años respectivamente, en virtud de lo cual se fijan distintos límites de edad legal para ambos sexos.
Que haya una insuficiente información, formación y concientización adecuada sobre los derechos del niño a los profesionales que trabajan con o para los niños, en particular los agentes del orden público, parlamentarios, jueces, abogados, docentes, etcétera, para que el Interés Superior del Niño se reconozca y se aplique en la protección al menor y en la administración de justicia.
Que se permita a los niños ejercer su derecho a expresar opiniones y a su libertad de asociación para no ser reprimidos.
Que la violencia y el abuso de los niños, incluido el sexual, en el hogar sean un problema grave en ascenso, a razón de más de 4 mil casos denunciados al año y no haya suficientes servicios de apoyo físico y psicológico.
Que el Código de Familia al parecer autoriza el castigo corporal en el hogar y que no exista una prohibición explícita del mismo y de otros castigos crueles y degradantes en otros tipos de tutela.
Que se investiguen las desapariciones o matanzas extrajudiciales de niños y se enjuicie y sancione a los autores de esas atrocidades.
Que se proporcionen suficientes recursos humanos y financieros para los menores con discapacidad.
Que se preste atención particular a los niños infectados y afectados por el VIH/sida o en orfandad, con apoyo médico, psicológico, material y comunitario.
Que se formule un Plan Nacional de Acción para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil, sobre todo para los niños que son explotados en la pesca en aguas profundas, en el trabajo doméstico y aquellos que trabajan en explotaciones mineras
Que se preste mayor atención a las causas sociales que originan el problema de las maras/pandillas en el país, integradas por niños que no van a la escuela ni tienen empleo, y el gobierno se abstenga de abordar únicamente la vía punitiva.
Que la explotación sexual de menores, sobre todo niñas, y la trata de menores son un problema serio que va en aumento y no se han generado políticas públicas al respecto.35
Que se tomen medidas respecto a la marginación de los niños indígenas y su alto nivel de pobreza.
Que se preste atención especial a la situación de los niños migrantes, en particular los no acompañados y que se encuentran en situación irregular o indocumentados.36
Ante estas recomendaciones cabe preguntarse ¿qué sería de la niñez hondureña sin la contención humanitaria de los organismos de la sociedad civil de este país y la cooperación de las agencias internacionales? Las situaciones expuestas dan una idea de lo difícil y peligroso que resulta para los niños en riesgo sobrevivir en un país centroamericano. Un niño tiene un instinto natural hacia la vida; por tanto, la pregunta no es ¿por qué emigra la niñez de Centroamérica? sino ¿por qué querría quedarse? Otros motivos para emigrar se vinculan con la expansión del crimen organizado en el área centroamericana, la violencia de las maras, el deseo de reunificación familiar y el rumor de una apertura de la política migratoria del gobierno estadunidense hacia los menores de edad.
En un comunicado de prensa del 31 de julio de 2014, Casa Alianza alerta que números sin precedente de niños, niñas y adolescentes sin tutor legal están sufriendo aprehensión en América del Norte: “En tan sólo los primeros cinco meses de 2014 las autoridades migratorias mexicanas han detenido a 4,239 niños, niñas y adolescentes no acompañados, lo cual representa casi la mitad de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes que fueron detenidos en 2013. Mientras tanto, Estados Unidos ha sido testigo de un incremento mayor al 90% respecto a los años previos, con más de 57,000 niños, niñas y adolescentes no acompañados siendo aprehendidos desde octubre de 2013”.37
El resumen ejecutivo “La otra frontera de México” de la Washington Office on Latin America (WOLA) da a conocer que a lo largo de la frontera Estados Unidos-México, especialmente en el sur de Texas, la Patrulla Fronteriza ha aprehendido cuatro veces más migrantes en 2014 que en 2011 provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Un número alarmante de ellos son niños no acompañados. Los primeros ocho meses de 2014 fueron 34 mil 611 niños detenidos –de esos tres países– en comparación con los menos de 4 mil en 2011.38
Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México estima que: “De enero a junio de este año, el gobierno mexicano detuvo 9 mil niños centroamericanos no acompañados, se calcula que esta cifra llegará a 16 mil a fines de 2014, el doble que en el año 2013 […] cálculos del gobierno estadunidense señalan que entre 70 y 90 mil llegarán este año a los Estados Unidos”.39
El tránsito de los pequeños migrantes por México se hace evidente en los puntos de paso, como en Chiapas, donde quedan expuestos a las redes criminales que operan en el área. En 2011 la asociación Todo por Ellos registró alrededor de 21 mil 500 menores en situación de calle, la mitad de origen centroamericano –alrededor de 10 mil 500– y los demás chiapanecos.40
La diáspora por la crisis social centroamericana era conocida desde 2007, cuando el Instituto Nacional de Migración en México registró alrededor de 40 mil niños repatriados anualmente de Estados Unidos; aproximadamente 45% era de menores no acompañados. En la frontera sur la misma institución reportó que ese año hubo 5 mil 771 menores centroamericanos repatriados a sus países de origen.41
En el Informe del Comité de los Derechos del Niño, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, correspondiente al sexagésimo séptimo periodo de sesiones, se recomienda la cooperación trasfronteriza regional e internacional para la protección de niños que trascienden las fronteras nacionales.42
El Grupo de Trabajo Regional sobre Niñez Migrante agrupa varias organizaciones de la sociedad civil de Honduras, El Salvador, Guatemala, México (frontera sur, centro y frontera norte) y Estados Unidos. Su propósito es generar espacios de encuentro, discusión y construcción de propuestas conjuntas con una perspectiva regional sobre el tema, buscando una articulación entre los países de origen, tránsito y destino. Casa Alianza exhibe en su portal electrónico un comunicado colectivo generado en la Visita de Diálogo e Intercambio sobre Niñez Migrante realizado en Washington, D. C., del 14 al 18 de julio de 2014, que resume el encuentro: “Un conjunto de instituciones de la sociedad civil de México, Centroamérica y Norteamérica que trabajan en la temática de la niñez y adolescencia en el contexto de la migración, manifiestan su preocupación por las estrategias coyunturales que plantean los gobiernos de Estados Unidos, México y Centroamérica. Las medidas que han sido anunciadas o están en discusión no sólo van en contra de los derechos humanos y protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA), sino que, por un lado, no reducirán en modo alguno la migración, y por el otro, podrá incrementar los niveles de violencia y de riesgos para la vida e integridad física de esos niños en los países de origen y en el tránsito hacia Estados Unidos”. 43
Frente a la crisis humanitaria, los firmantes del comunicado proponen una estrategia basada en una perspectiva de derechos humanos y desarrollo que atienda la multiplicidad de factores estructurales que causan la problemática y precisan ser abordados de manera integral por los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino, con una actitud de responsabilidad compartida, generando medidas de corto, mediano y largo plazos.
México no está exento de la crisis migratoria, ya que “la cuarta parte de los 47 mil niños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos entre octubre de 2013 y mayo de 2014 son mexicanos”, según informe del Unicef.44
El 28 de agosto de 2014, en la sesión “Niños migrantes: del desconocimiento de la problemática al abandono”, organizada por el Seminario Permanente de Investigación sobre Migración México-Canadá-EEUU, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, tres conferencistas –Soledad Álvarez Velasco, del King’s College de Londres; Silvia J. Ramírez Romero, de Caminos Posibles: Investigación, Capacitación y Desarrollo, S. C., y Gabriela Morales Gracia, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.– proporcionaron información abrumadora: a) La migración infantil cobró visibilidad a partir de la segunda mitad de los noventa y había sido denunciada por organismos civiles. b) La verdadera crisis humanitaria está en los países de origen, no en la frontera sur de Estados Unidos. c) A la migración hondureña se agrega la ecuatoriana, pues Honduras es punto de engranaje, a su vez, de la ruta migratoria sudamericana, terrestre o aérea, infiltrada por las redes de corrupción: Ecuador es el quinto país de deportados después de los centroamericanos y 72% de la niñez ecuatoriana que viaja lo hace no acompañada. d) La frontera sur mexicana es porosa y violenta, con 13 puntos de cruce. e) Los estudios sobre la niñez migrante tienen un énfasis cuantitativo y hacen falta estudios cualitativos sobre los distintos perfiles de los niños migrantes, rutas migratorias, ciclos de vida, políticas públicas, consecuencias de la deportación, etcétera. f) Muchas veces esta niñez es la fuente de recursos de la familia. g) No existen estudios sobre los efectos psicológicos en los menores migrantes de las violencias sufridas en sus países de origen, durante el tránsito y en el proceso de deportación, siendo caso paradigmático el suicidio de la menor ecuatoriana Joselyn Nohemí Álvarez Quilay en marzo de 2014 en un albergue en Monterrey, México. h) Las autoridades migratorias se limitan a la repatriación automática, con visión adulto-centrista y procedimientos deshumanizados, sin ver el interés superior del menor, quien en muchos casos ha huido de la violencia familiar, policiaca y la intolerancia social, como es el caso de los “migrantes nómadas”, quienes, sin familia y sin amigos, no logran reintegrarse a un sistema familiar. i) A diferencia de las cárceles para adultos, donde hay derechos establecidos, en las estaciones migratorias el menor es sometido a interrogatorio sin haber salido del shock de la detención, la atención consular es deficiente, no se le informa de sus derechos, muchas veces es deportado el mismo día sin un análisis adecuado de la información y no se permite acceso a organismos civiles humanitarios. j) La estructura del DIF es insuficiente; los albergues privados a donde son transferidos los menores no están supervisados; los niños se sienten presos y hay un deterioro grave de la salud mental; no hay contención emocional ni agentes capacitados; la institucionalización de la niñez no es la solución. k) No existe un marco legal común ligado a la Convención de los Derechos del Niño en los países involucrados. l) La migración infantil no debe verse como un epifenómeno de la migración adulta, ya que tiene su propia estructura, redes e intereses. m) ¿Quién sí acompaña a la niñez no acompañada?: estructuras de poder, redes de trata de personas, de narcotráfico. n) Las causas de la migración infantil son múltiples: políticas, sociales, familiares, escolares, etcétera. o) Es difícil acceder a los datos sobre la niñez migrante: se habla de eventos, no hay desagregación de perfiles; las estadísticas de detenidos y repatriados difieren entre el Instituto Nacional de Migración, el DIF y la Patrulla Fronteriza. p) Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con recursos limitados y no siempre tienen la voluntad política de los gobiernos para realizar sus tareas de apoyo a la niñez vulnerable.
Las tres ponentes coinciden: la mayoría de los niños migrantes son de Honduras. La mayoría no vivía con mamá o papá, hay ausencia de figura paterna. La Agencia de la ONU para los Refugiados define: “Niña o niño no acompañado es una persona menor de 18 años que se encuentra separada de ambos padres o parientes y no está bajo el cuidado de ningún adulto, que por ley o costumbre esté a su cargo”. Por otra parte, la migración infantil tiene distintos rostros: la niñez migrante interna, transfronteriza (de circuito jornalero), repatriada, en tránsito, asegurada (detenida) y deportada, nómada, separada de sus padres, o bien las jovencitas embarazadas que van a parir sus hijos en Estados Unidos, así como los reincidentes y los atrapados en redes de tráfico.
Las redes que trafican personas, trafican con todo: drogas, armas, órganos, etcétera. Hay niños repatriados que ni siquiera cuentan con actas de nacimiento. El abandono no es sólo familiar, también es social; el Estado no se ocupa de ellos: el escenario idóneo para las redes del crimen organizado.
Una de las conferencistas del seminario, la maestra Gabriela Morales Gracia, declara con desencanto: “Fuimos una delegación a Estados Unidos para dialogar con los congresistas respecto a la problemática de la niñez migrante. Fue patético. El director de Casa Alianza Honduras dando datos escalofriantes, y el congresista responde: ‘Sí, qué grave, pero ¿cómo le hago para detenerlos y que no lleguen aquí?’”
Por su parte, la doctora Silvia J. Ramírez Romero reseña un caso: “Mi nombre es Georgette y soy de San Pedro Sula. Mi carnal de 17 años me violó a los seis años; me prostituyó a los doce años. Mi ilusión, mi sueño no era llegar a Estados Unidos, sino salir de Honduras y huir de mis familiares”.
En su resumen ejecutivo, WOLA propone: “Las soluciones más promisorias son las más difíciles de implantar políticamente. Los Estados Unidos necesitan una amplia reforma inmigratoria que establezca reglas claras de acceso a la ciudadanía y aborde programas de trabajo agrícola, visas de inmigración y trabajo, así como futuros flujos de inmigración. México debería expandir el uso de las visas humanitarias y mecanismos similares para que los migrantes víctimas de violencia o abuso, y los menores no acompañados, puedan acudir a las autoridades sin miedo a la deportación. Las unidades internas de control judicial mexicanas necesitan reformas dramáticas con el fin de que sea posible investigar y sancionar a los oficiales que cometen violaciones a los derechos humanos y otros abusos, y para eliminar la corrupción, el oxígeno que sostiene a los grupos criminales violentos. Por su parte, los gobiernos y las élites centroamericanos necesitan comenzar a proteger a sus ciudadanos contra la violencia e invertir en educación y creación de empleo en sus países.45
En 2001 un nicaragüense de 16 años, Santos Ramón Zepeda Campos, caminó desde Chinandega hasta Arizona en busca de una educación. Era bolero y había sido golpeado varias veces por la policía de su país, a causa de lo cual una vez estuvo hospitalizado dos semanas. Para protegerse dormía en los árboles; finalmente escapó de la situación y caminó durante 13 meses hasta llegar a Estados Unidos, donde recibió asilo.46
Un sueño similar perseguía Dionisio, mi entrevistado, quien, huyendo de la pobreza y la violencia familiar buscaba llegar a Estados Unidos para tener una vida nueva. Pequeño de estatura y temeroso de la aventura que iba a emprender, antes de salir de Tecún Umán, poblado guatemalteco en la frontera mexicana del río Suchiate, el niño de piel tostada realizó un rito infantil: “Me comí un corazón de gorrión pa’ darme valor pa’ venirme a México”.
El testimonio de este niño del Valle de Sula asombra por las difíciles circunstancias en las cuales –en su corta vida– se vio inmerso, pero también por su increíble capacidad para sobrevivir. Prolífico en su palabra, como la selva que lo vio crecer, Dionisio describe los paisajes de sierra, selva y mar vividos en Honduras y Guatemala, su primera infancia, su incursión precoz en el trabajo, su hambre crónica, sus afectos y desafectos, sus creencias y valores, sus triunfos y derrotas, sus miedos a la montaña, a las serpientes y a los espíritus del agua, así como su soledad y su mayor dolor: el abandono de su madre. Al narrar las escalas de su viaje por territorio mexicano, evoca las voces de los diversos interlocutores con quienes tuvo trato y que manifestaron su asombro por “el niño que va en el tren”, inmerso en una aventura de alto riesgo incluso para los adultos. Su narrativa es elocuente por lo que dice pero también por lo que calla, demasiado doloroso para ser contado.
En un trayecto no lineal que duró dos años, con retrocesos y estancias en Veracruz, Guadalajara y México, Dionisio llegó a Torreón aún con el propósito de continuar hacia Estados Unidos. Como un presagio, su llegada a esta ciudad norteña estuvo marcada por el cautiverio. Su desconfianza lo llevó a refugiarse en el cementerio, uno de sus albergues transitorios. Al cabo de un tiempo, cuando había organizado su subsistencia, fue detenido de manera accidental por traer un cuchillo que sobresalía de sus ropas. Como se verá en el curso de su relato, en la región centroamericana donde se crió es un rasgo cultural portar un machete o navaja para andar en el monte, destazar un animal, cortar una soga de pesca o bien defenderse de un medio ambiente machista y hostil. Es también la forma en que un niño de estatura muy baja, debido a su desnutrición crónica, compensa su desnivel con el mundo adulto en el que se ve obligado a incursionar. Para este menor un arma representa su seguridad contra la eventualidad de un abuso si tomamos en cuenta la intolerancia contra la infancia callejera imperante en Centroamérica y las difíciles circunstancias de su viaje. En el medio urbano de una ciudad del norte de México la diferencia cultural fue evidente y trajo como consecuencia el encarcelamiento de un niño que, después de una jornada de trabajo, se divertía “bailando con una morrita”.47
El relato de Dionisio, testimonio de la dolorosa realidad de la infancia latinoamericana en el siglo XXI, evoca a personajes marginales de la novela social inglesa y estadunidense, como Oliver Twist (Charles Dickens) y Huckleberry Finn (Mark Twain), el primero en el contexto de la Revolución Industrial británica y el segundo en el marco del esclavismo del sur rural de Estados Unidos, ambas realidades producto del capitalismo en el siglo XIX.
Encontré a Dionisio recluido en la Residencia Juvenil para menores infractores en 2001. Desde mi punto de vista las personas que llevaron a cabo la consignación48 del niño no fueron sensibles a varios hechos: que el menor se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad por ser migrante no acompañado; no tenía antecedentes penales; su agresividad tenía un carácter defensivo, no ofensivo. Podrían haberlo amonestado y puesto en custodia de algún tutor, familia sustituta o bien de un albergue para menores no delincuentes. Nadie advirtió que para un niño de su medio ambiente de origen es natural cargar un cuchillo, hecho constatable en su historia personal. Un peritaje antropológico habría resuelto el equívoco. Sin embargo en Torreón no existen ni esta práctica ni la carrera de antropología.
La autoridad policiaca torreonense libera en pocos días a los narcomenudistas al declararse adictos, aun siendo evidente su ocupación. La Procuraduría del Menor y la Familia dictó a Dionisio una condena de tres meses de reclusión por portación de arma blanca. En la Residencia Juvenil tuvo que convivir con aproximadamente 160 menores infractores, donde la ley del más fuerte es la regla y los mayores someten a los más chicos.
A punto de cumplir su sentencia, el chico de 14 años escapó para evitar ser deportado. Sus compañeros quedaron asombrados de su audacia, pues lo consideraban un ser temeroso. No imaginaron tanta fuerza en alguien tan pequeño. “Yo siempre sobrevivo” sentenció Dionisio. Ojalá su divisa se siga cumpliendo, dondequiera que esté.
La autora.
Torreón, Coahuila, verano de 2001 y Tlalpan,
Distrito Federal, verano de 2014.
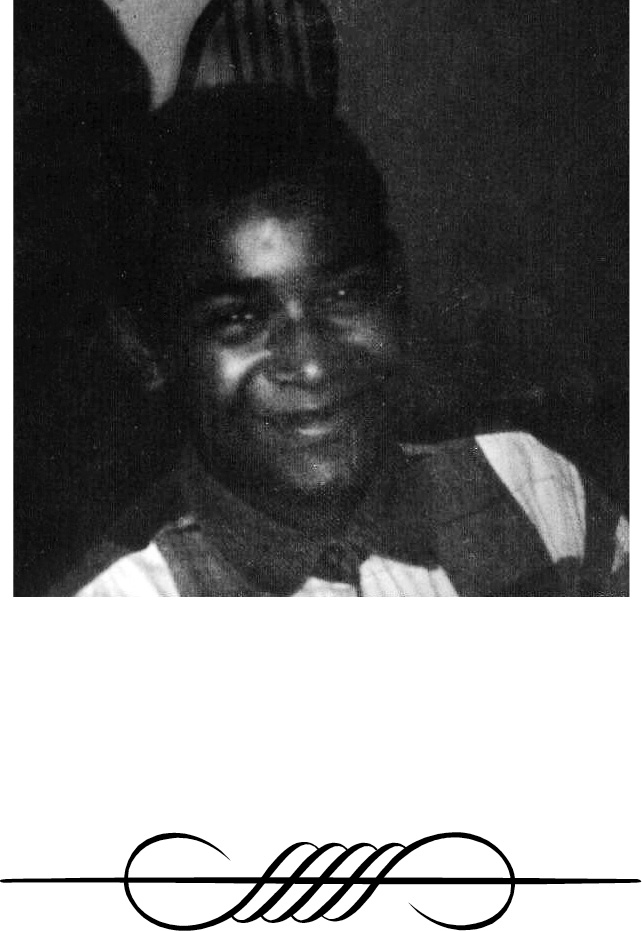
1 Dionisio declaró a las autoridades coahuilenses ser guatemalteco, con el fin de evitar su deportación a Honduras. Al final de las entrevistas confesó a la entrevistadora ser hondureño. Por su declaración de haber estudiado en la escuela Juan Ramón Molina, se infiere que su primera infancia la pasó en Tela, departamento de Atlántida. Al parecer tampoco declaró su nombre verdadero.
2 “Personas en situación de pobreza e indigencia, en áreas urbanas y rurales”, CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2012, Naciones Unidas, p. 65, en URL http://www.Cepal.org/publicaciones/xml/2/48862/AnuarioEstadistico2012.pdf [consultado el 31-VII-2014.]
3 El Índice de Desarrollo Humano, indicador generado en 1990 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mide las tres dimensiones básicas del progreso social –una vida larga y saludable, acceso a la educación y nivel de vida digno– a través de cuatro indicadores: la esperanza de vida al nacer (salud), las tasas de alfabetización y matriculación (escolaridad y escolarización) y el PIB per cápita (hoy ingreso nacional bruto per cápita en paridad de poder de compra).
4 Citado en Estado Nacional de la Infancia Hondureña 2007, Unicef-Honduras, p. xx, en URL http://www.Unicef.org/honduras/estadonacionalinfancia.pdf [consultado el 31-VII-2014.]
5 “Banco Mundial, Desigualdad en América Latina y el Caribe, ¿ruptura con la historia?”, 2004, citado en Estado Nacional de la Infancia Hondureña 2007, Unicef-Honduras, pp. 95 y 96, en URL http://www.Unicef.org/honduras/estadonacionalinfancia.pdf [consultado el 31-VII-2014.]
6 La diferencia de una unidad en la suma de estas cifras puede deberse a la conversión de fracciones de puntos porcentuales en unidades.
7 Encuestas de Mayo 2001-2010, “Serie de Pobreza en Población”, Instituto Nacional de Estadística de Honduras, en URL http://www.ine.gob.hn/index.php/servicios-ine/zona-de-descargas/category/26-indicadores-de-pobreza [consultado el 31-VII-2014.]
8 Pobreza Infantil en Honduras, INE-Honduras/Unicef, 2009, p. 1, en URL http://www.ine.gob.hn/index.php/descargar-publicaciones-2 [consultado el 31-VII-2014.]
9 “Dos de cada tres niños y niñas de Honduras viven en situación de pobreza: Cepal/Unicef (18/11/2011), Centro de Prensa, Unicef-Honduras, en URL http://www.Unicef.org/honduras/14352_22188.htm [consultado el 31-VII-2014.]
10 “ODM1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, Objetivos de Desarrollo del Milenio. Tercer Informe de País, Honduras, 2010, p. 58, en URL http://www.Unicef.org/honduras/ODM1.pdf [consultado el 2-VIII-2014.]
11 Ibídem, pp. 81-82.
12 “The 5th Central American Congress on STD’s, HIV and AIDS, will reunite scientists and specialists from diverse subject areas, people living with HIV, the Executive Director of Onusida and the princess of Norway”, Unicef, Centro de Prensa, 4-XI-2007, en URL http://www.Unicef.org/media/media_41709.html [consultado el 3-VIII-2014.]
13 “Unas 380 mil personas padecen VIH-SIDA en la región”, Notimex, 14-II-2009. [consultado el 3-VIII-2014.]
14 “Epidemia de VIH en Guatemala”, Onusida-Guatemala, en URL http://www.onusida.org.gt/epidemia-vih-guatemala.html [consultado el 3-VIII-2014.]
15 “VIH en Honduras”, Onusida. Oficina Interpaís para Honduras y Nicaragua, 14-XI-2013, en URL http://www.onusida.hn/index.php/vih-en-honduras/vi-en-honduras [consultado el 31-VII-2014.]
16 “La Respuesta al VIH de la Sociedad Civil en Honduras”, Onusida, pp. 9-10, en URL http://www.onusida.hn/images/Categoria-5/Nacionales/2008bpprincipal.pdf [consultado el 31-VII-2014.]
17 Estado Nacional de la Infancia Hondureña 2007, Unicef-Honduras, p. xix, en URL http://www.Unicef.org/honduras/estadonacionalinfancia.pdf [consultado el 31-VII-2014.]
18 Citado en “Violencia hacia la niñez”, La Infancia en Honduras, Unicef, 2012, p. 1, en URL http://www.Unicef.org/honduras/honduras_datos_infancia2012.pdf [consultado el 31-VII-2014.]
19 Un análisis Gap evalúa la brecha entre el desempeño actual y el potencial de un programa u organización, con base en criterios, normas y procedimientos, el cual incluye un plan de medidas de mejoramiento, con fines de certificación.
20 “Presentación del Informe Mundial ‘The Gap Report’”, Onusida, Oficina Interpaís para Honduras y Nicaragua, 24-VII-2014, en URL http://www.onusida.hn/index.php/recursos/centro-de-prensa/comunicados-y-noticias/213-gap-report [consultado el 1-VIII-2014.]
21 Citado en “Violencia hacia la niñez”, La Infancia en Honduras, Unicef, 2012, p. 1, en URL http://www.Unicef.org/honduras/honduras_datos_infancia2012.pdf [consultado el 31-VII-2014.]
22 Boletín Especial Violencia contra las Mujeres y Feminicidios en el Distrito Central Año 2012, Boletín enero-diciembre de 2012, edición especial núm. 12, junio de 2013, en URL http://www.Unicef.org/honduras/Mujeres_DC_2012.pdf [consultado el 2-VIII-2014.]
23 Las encuestas del INE sobre pobreza incluyen la nota siguiente: “Sólo incluye los hogares que declaran ingreso”.
24 Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guatemala es el país con mayor número de niños y niñas que trabajan con menos de la edad mínima; le siguen República Dominicana, Honduras y Nicaragua. La edad mínima de empleo es de 14 años en todos los países de la región excepto Costa Rica, donde es de 15. Véase Diagnóstico de situación del trabajo infantil y sus peores formas en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, San José, Oficina Internacional del Trabajo, 2009, pp. 14-15, en URL www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=11841 [consultado el 3-VIII-2014].
25 Una lempira equivale a 0.62633 pesos mexicanos y a 0.04870 dólares. Fuente: Banco de México, julio de 2014.
26 XLIV Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, Resumen Ejecutivo, mayo 2013, pp. 3-5, 9-11 y 13, en URL http://ine.gob.hn/index.php/censos-y-encuestas/encuestas-todos-las-encuestas-de-honduras/encuesta-permananente-de-hogares [consultado el 31-VII-2014.]
27 “Honduras, la más violenta”, CubaDebate, 28-II-2013, en URL http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/02/28/honduras-la-mas-violenta/ [consultado el 5-VIII-2014.]
28 “Las 50 ciudades más violentas del mundo en 2013”, Aristegui Noticias, I-17-2014, en URL http://aristeguinoticias.com/1701/mexico/las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo-en-2013/ [consultado el 5-VIII-2014.]
29 Estado Nacional de la Infancia Hondureña 2007, Unicef- Honduras, pp. 75-77 y 5, en URL http://www.Unicef.org/honduras/estadonacionalinfancia.pdf [consultado el 31-VII-2014.]
30 Informe de Deuda Pública, periodo enero-junio 2006, Secretaría de Finanzas, Departamento Análisis Económico Financiero, República de Honduras, en URL http://www.sefin.gob.hn/data/2007/Informe%2520Deuda%25201%2520Semestre%25202006.pdf [consultado el 3-VIII-014.]
31 “Honduras tiene deuda muy similar a la que había antes de la condonación”, La Tribuna, Honduras, 6-II-2012, en URL http://www.latribuna.hn/2012/02/06/honduras-tiene-deuda-muy-similar-a-la-que-habia-antes-de-la-condonacion/ [consultado el 3-VIII-2014.]
32 “Cardenal: Se robaron la condonación de la deuda externa a Honduras”, El Heraldo, Honduras, 31-XII-2012, en URL http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Pais/story.csp?cid=574216&sid=299&fid=214 [consultado el 3-VIII-2014.]
33 “They shoot children, don’t they?”, portal Casa Alianza, citado por Houston Chronicle, Texas, en “Where the streets are mean and brutal”, nota de Verónica Bucio, enero 22, 2001, sección A, p. 18, y “Swimming against the Tide: Casa Alianza at the World Economic Forum”, Charity Wire, 31-I-2002, en URL http://www.charitywire.com/charity49/03044.html [consultados el 4-VIII-2014.]
34 En este documento el Comité exhorta al Estado Parte de Honduras a que presente de manera conjunta sus informes periódicos cuatro y quinto a más tardar en octubre de 2012, y que en lo sucesivo presente su informe cada cinco años, conforme a lo previsto en la Convención. Los informes más recientes aún no estaban disponibles en los portales institucionales a la fecha de escribir este estudio introductorio.
35 Diez años antes Casa Alianza había señalado este grave peligro en su comunicado “Casa Alianza advierte que Centroamérica es el nuevo destino del turismo sexual”, 17-XI-1997, en URL http://www.derechos.org/ddhh/casalnza/sexual.html [consultado el 2-VIII-2014.]
36 “Comité de los Derechos del Niño, Examen de los Informes presentados por los Estados Partes en virtud del Artículo 44 de la Convención. Observaciones Finales. Honduras”, Tercer Informe Periódico, CRC/C/HND/3, 2-V-2007, en URL http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7788.pdf?view=1 [consultado el 31-VIII-2014.]
37 “Niños, niñas y adolescentes migrantes necesitan una solución regional”, comunicado de prensa, Casa Alianza, 31-VII-2014, en URL http://www.casa-alianza.org.hn/ [consultado el 3-VIII-2014.]
38 “Executive Summary: Mexico’s Other Border. WOLA Reports on Security and the Crisis in Central American Migration Between Mexico and Guatemala”, Washington Office on Latin America, p. 1, en URL http://www.wola.org/sites/default/files/Executive%20Summary%20English.pdf [consultado el 27-VIII-2014.]
39 “Frente a la crisis humanitaria que significa la migración infantil, el “Interés Superior del Niño” debe estar por encima de valoraciones políticas o administrativas: REDIM”, boletín Red por los Derechos de la Infancia en México, en URL http://derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=47&id_opcion=73 [consultado el 4-VIII-2014.]
40 “Más de 10,000 niños centroamericanos en las calles de Chiapas”, Univisión Noticias, 10-VI-2014, en URL: http://noticias.univision.com/article/1983990/2014-06-10/mexico/noticias/mas-de-10000-ninos-centroamericanos-en-la-calles-de-chiapas [consultado el 5-VIII-2014.]
41 “Analítica Internacional. Grupo Coppan, S. C. Octubre 22, 2008”, en URL http://biblioteca.cide.edu/Datos/COPPAN/2008/octubre/10.22.2008%
20COYUNTURA%20VC%20%20La%20protecci%C3%B3n%20a%20la%20ni%C3%B1ez%20migrante%20%20%20%20Oct%202008.pdf [consultado el 4-VIII-2014.]
42 Informe del Comité de los Derechos del Niño, Naciones Unidas, Nueva York, 2012, p. 52, en URL http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation_Report_219.pdf [consultado el 2-VIII-2014.]
43 “Visita de Diálogo e Intercambio sobre Niñez Migrante, Washington, D.C., 14-18-VII-2014”, Casa Alianza, Comunicado Coalición Internacional contra la Detención, en URL http://www.casa-alianza.org.hn/images/comunicado%20sobre%20nna%20migrantes%20visita%20washington.pdf [consultado el 2-VIII-2014.]
44 “Son mexicanos 25% de los menores migrantes detenidos en la frontera con EU: Unicef”, Proceso, México, 28-VII-2014, en URL http://www.proceso.com.mx/?p=378309 [consultado el 5-VIII-2014].
45 “Executive Summary: Mexico’s Other Border. WOLA Reports on Security and the Crisis in Central American Migration Between Mexico and Guatemala”, WOLA, p. 4, en URL http://www.wola.org/sites/default/files/Executive%20Summary%20English.pdf [consultado el 27-VIII-2014.]
46 “They shoot children, don’t they?”, portal Casa Alianza, citado por Houston Chronicle, Texas, en “Where the streets are mean and brutal”, nota de Verónica Bucio, 22-I-2001, sección A, p. 18, en URL https://groups.google.com/forum/#!topic/misc.activism.progressive/rMn1-Igd1D4 [consultado el 4-VIII-2014.]
47 Con el fin de reflejar la personalidad de Dionisio, en su relato se respeta su habla y uso de expresiones locales. Para mayor claridad, incluimos algunas traducciones culturales y algunos complementos explicativos entre corchetes.
El Artículo 40 de la Convención establece que al niño sujeto a un proceso penal debe tomársele en cuenta su edad; se le presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa; que podrá contar con testigos de descargo, y con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado. En el caso que nos ocupa, un intérprete cultural.