
MODIFICACIONES
1
Puso a Bobbi en el sofá y corrió al teléfono. Levantó el auricular con la intención de marcar el 0 y pedir a la telefonista el número de la unidad de urgencia más próxima. Bobbi debía ser trasladada al Hospital Municipal de Derry de inmediato. Cuanto antes. Un colapso, era lo más probable (aunque se sentía tan cansado y confundido que apenas sabía qué pensar). Una especie de colapso. Bobbi Anderson parecía la última persona del mundo capaz de sobrepasar sus límites, pero, por como estaba, lo había hecho.
Bobbi murmuró algo desde el sofá. Gardener no la entendió bien, pues su voz era poco más que un graznido ronco.
—¿Qué dices, Bobbi?
—Que no avises a urgencias —repitió ella.
En esa ocasión había logrado dar un poco más de volumen a su voz, pero aquel pequeño esfuerzo pareció dejarla exhausta. Tenía las mejillas encendidas y el resto del rostro, cerúleo; los ojos le brillaban, febriles, como piedras azules: diamantes o zafiros, tal vez.
—No, Gard, ¡a nadie!
Anderson se derrumbó otra vez en el sofá, entre jadeos. Gardener colgó el auricular y se acercó a ella, alarmado. Bobbi necesitaba un médico, eso era obvio, y él estaba decidido a ponerla en manos de alguno; pero, por el momento, su agitación parecía lo más importante.
—Me quedaré contigo —dijo al tiempo que le cogía la mano—, si eso te preocupa. Dios sabe que tú me acompañaste demasiadas…
Pero Anderson meneaba la cabeza, cada vez con mayor vehemencia.
—Sólo necesito dormir —susurró—. Dormir… y tomar algo por la mañana. Sobre todo, dormir; hace… tres días que no duermo. Cuatro, tal vez.
Gardener la miró con atención, espantado. Combinó lo que ella acababa de decir con su aspecto.
—¿En qué torpedo te has montado? —«Y por qué», agregó su mente—. ¿Has tomado anfetaminas?
Pensó en la cocaína, pero rechazó la idea. Bobbi estaba en condiciones de pagársela, sin duda, pero esa droga no mantenía despierta a una persona durante tres o cuatro días y le hacía perder más de quince kilos en…
Gardener calculó el tiempo transcurrido desde la última vez que había visto a su amiga: tres semanas.
—No —repuso ella—, nada de drogas.
Sus ojos se pusieron en blanco, centelleantes. La saliva se le escapaba por la comisura de la boca, aunque ella volvía a chuparla. Por un instante, Gard vio algo en su rostro que no le gustó, algo que casi lo asustó un poco: la misma expresión de Anne: vieja y astuta. Luego, los ojos de Bobbi se cerraron, y dejaron al descubierto los párpados teñidos con el delicado púrpura del agotamiento. Cuando los abrió de nuevo, era Bobbi la que yacía allí… y necesitaba ayuda.
—Voy a llamar a la unidad de urgencia —dijo él, mientras se levantaba otra vez—. Tienes muy mal aspecto, Bo…
La flaca mano que la mujer tendió para sujetarle por la muñeca, lo retuvo con fuerza sorprendente. Gard miró a su amiga. Aunque estaba exhausta y consumida de un modo desesperante, al menos el fulgor febril de los ojos había desaparecido. Su mirada era directa, límpida, cuerda.
—Si telefoneas a alguien —dijo, con la voz todavía insegura, pero mucho más normal—, dejaremos de ser amigos, Gard. Hablo en serio. Si avisas a la unidad de urgencia, al hospital, o incluso al viejo doctor Warwick, será el fin de nuestra amistad. No volverás a pisar mi casa. Mi puerta estará cerrada para ti.
Gardener la miró con creciente horror. Le habría gustado creer que Bobbi deliraba, pero resultaba obvio que no era así.
—Bobbi, no…
«¿… no sabes lo que dices?» Por supuesto que lo sabía, y eso era lo horrible. Le amenazaba con dar por terminada su amistad si Gardener no respetaba sus deseos. Por primera vez desde que se conocían, Bobbi usaba la amistad como garrote. Y en sus ojos había algo más: la seguridad de que esa amistad era lo último en el mundo a que él otorgaba aún valor.
«¿Serviría de algo que te dijera que te pareces mucho a tu hermana, Bobbi?»
Él se lo notó en la expresión. De nada servirá.
—No sabes qué mala cara tienes —concluyó, con mansedumbre.
—No —convino Anderson, con el espectro de una sonrisa en la boca—, aunque tengo una ligera idea, créeme. Tu rostro es mejor que cualquier espejo. Pero, Gard, lo que necesito es dormir. Dormir y… —Volvió a cerrar los ojos, pero los abrió con evidente esfuerzo—. El desayuno. Dormir y el desayuno.
—No basta con eso, Bobbi.
—No. —Su mano no había soltado la muñeca de Gardener. En ese momento la apretó con más fuerza—. Te necesito, a ti. Te llamé en mi mente. Y tú me oíste, ¿verdad?
—Sí —reconoció él, incómodo—, creo que sí.
—Gard…
La voz de Bobbi se apagó. Él aguardó, con las ideas convertidas en un torbellino. Ella necesitaba atención médica, pero lo que había dicho acerca de dar por terminada su amistad si él avisaba a alguien…
El suave beso que ella le puso en la palma de la mano, muy sucia, lo cogió por sorpresa. La miró, sobresaltado, y vio aquellos ojos enormes. El brillo de la fiebre había desaparecido; sólo reflejaban la súplica.
—Espera a mañana —pidió Bobbi—. Si mañana no estoy mejor… mil veces mejor… Iré. ¿De acuerdo?
—Bobbi…
—¿De acuerdo? —La mano se apretó, con la exigencia de que Gardener aceptara.
—Bueno, creo que…
—Promételo.
—Lo prometo.
«Tal vez —agregó Gard para sus adentros—. Siempre que al dormir no respires de manera rara. Siempre que a medianoche, cuando venga a ver cómo te encuentras, no te vea los labios azules como si hubieses estado comiendo moras. Siempre que no te dé un ataque».
Eso era tonto. Peligroso, cobarde…, pero, sobre todo, tonto. Había salido de ese gran tornado negro convencido de que el suicidio era la mejor manera de terminar con todas sus angustias, y de no provocar más angustias a los demás. Y su propósito era serio, sin duda. Había estado a punto de saltar al agua fría. Pero su convicción de que Bobbi se hallaba en dificultades
(te llamé en mi mente y tú lo oíste, ¿verdad?)
le había hecho llegar hasta allí. Le pareció oír la voz de un pomposo locutor, en uno de esos programas de preguntas y respuestas: Ahora, señoras y señores, he aquí la pregunta. Diez puntos a quien me diga qué puede importarle a Jim Gardener la amistad de Bobbi Anderson, cuando él mismo piensa darla por terminada con el suicidio. ¿Qué? ¿Nadie sabe la respuesta? ¡Bueno, he aquí una sorpresa! ¡Yo, tampoco!
—Bien —estaba diciendo Bobbi—. Bien, magnífico.
Esa agitación que era casi terror iba desapareciendo. La respiración acelerada se hizo más lenta; parte del color se borró de sus mejillas. Al parecer, su promesa había servido de algo.
—Duerme, Bobbi.
Se sentaría a vigilarla, por si se presentaba algún cambio. Estaba cansado, pero tomaría un café (y tal vez una o dos de las píldoras que Bobbi parecía haber estado consumiendo, si las encontraba). Al menos velaría junto a ella durante una noche; Bobbi había pasado más de una noche velándole.
—Ahora duerme.
Y liberó su muñeca con suavidad. Ella cerró los ojos y los abrió lentamente por última vez. Esbozó una sonrisa tan dulce que lo enamoró otra vez. Siempre había tenido ese poder sobre él.
—Como… en los viejos tiempos. Gard.
—Sí, Bobbi. Como en los viejos tiempos.
—Te amo.
—Yo también te amo. Duerme.
La respiración de Bobbi se hizo más profunda. Gard se quedó sentado junto a ella durante tres minutos; cinco mientras observaba aquella sonrisa virgen, cada vez más convencido de que ella dormía. Sin embargo, los ojos de Bobbi volvieron a abrirse con gran esfuerzo.
—Fabuloso —susurró.
—¿Qué? —preguntó Gardener, al tiempo que se inclinaba; no estaba seguro de lo que había oído.
—Lo que «es»… lo que «hace»… lo que «hará»…
«Habla en sueños», pensó Gard. Pero sintió de nuevo aquel escalofrío. El rostro de Bobbi había recobrado su expresión astuta. No estaba en sus facciones, sino dentro de ella, como si hubiese crecido bajo la piel.
—Deberías haberlo encontrado tú… Creo que era para ti, Gard…
—¿Qué cosa?
—Echa un vistazo por la casa —dijo ella, con un hilo de voz—. Ya verás. Juntos terminaremos de cavar. Verás que resuelve los… los problemas… todos los problemas…
Gardener tuvo que inclinarse más para oírla mejor.
—¿Qué cosa, Bobbi?
—Echa un vistazo por la casa —repitió ella.
La última palabra se estiró, se hizo suave y se convirtió en un ronquido. Se había dormido.
2
Gardener estuvo a punto de acercarse al teléfono. Faltó muy poco. Se levantó, pero en el centro de la sala desvió sus pasos hacia la mecedora de Bobbi. Decidió vigilarla un rato. Mientras lo hacía trataría de descubrir el significado de todo aquello.
Tragó saliva e hizo una mueca ante el dolor de garganta. Notaba que tenía fiebre. Y sospechaba que su temperatura no era cuestión de unos pocos grados de más. Pero no sólo se sentía enfermo, sino irreal.
Fabuloso… lo que es… lo que hace…
Pasaría un rato allí, sentado, meditando. Más tarde se prepararía una buena cantidad de café y echaría seis aspirinas, más o menos. Así, todos los dolores y la fiebre pasarían, al menos de momento. Quizá le ayudaran también a permanecer despierto.
… lo que hará…
Gard cerró los ojos y se adormeció. No importaba. Dormitaría, aunque no por mucho tiempo. Nunca había podido dormir sentado. Y Peter no dejaría de aparecer en cualquier momento. En cuanto viera a su viejo amigo Gard, le saltaría al regazo y le pisaría las bolas. Cuando se trataba de saltar a la mecedora donde uno estaba sentado y pisarle las bolas, Peter nunca fallaba. Horrendo despertador, si uno, por casualidad, estaba dormido.
Cinco minutos, eso era todo. Cuarenta parpadeos. No tenía nada de malo.
Deberías haberlo encontrado tú. Creo que era para ti, Gard…
Se dejó llevar. Su somnolencia se convirtió pronto en un sueño tan profundo que llegaba casi a un estado de coma.
3
Sssss…
Sigue mirando sus esquíes, simples bandas de madera que vuelan sobre la nieve, hipnotizado por su líquida velocidad. Sólo cobra conciencia de ese estado cercano a la hipnosis cuando oye una voz, a su izquierda.
—Una de las cosas que vosotros, hijos de puta, nunca os acordáis de mencionar en vuestros jodidos actos comunistas contra la energía nuclear es ésta: en treinta años de aplicación pacífica de la energía nuclear, no nos han descubierto una sola vez.
Ted lleva puesto un suéter con un reno en la pechera y vaqueros desteñidos. Esquía bien y a una buena velocidad. Gardener, por el contrario, ha perdido el control.
—Te vas a estrellar —dice una voz a su derecha.
Cuando mira descubre que es Arglebargle. Ha comenzado a pudrirse. Su gordo rostro, que en la noche de la fiesta estaba enrojecido por el alcohol, tiene el gris amarillento de las cortinas que penden de las ventanas sucias. Su carne ha empezado a deslizarse hacia abajo, tirante, medio agrietada. Arglebargle ve su espanto y estira los labios en una sonrisa.
—Así es —dice—. He muerto. Era un ataque cardíaco, sólo eso. Ni indigestión ni la vesícula. Me derrumbé cinco minutos después de que tú te fueras. Avisaron a una ambulancia, y el muchacho que contraté para que atendiera el bar me reactivó el corazón con las técnicas de resurrección, pero morí en la ambulancia.
La boca se estira, se vuelve tan inexpresiva como la sonrisa de una trucha muerta, tendida en la desierta playa de un lago envenenado.
—Morí junto a un semáforo de la avenida —agrega Arglebargle.
—No —susurra Gardener.
Es… es lo que siempre ha temido: el definitivo e irrevocable acto del ebrio.
—Sí —insiste el muerto, en tanto aceleran colina abajo, acercándose a los árboles—. Te invité a mi casa, te di alimento y bebida; me pagaste matándome en una discusión de borrachos.
—Por favor… yo…
—¿Tú, qué? ¿Tú, qué? —otra vez desde su izquierda.
El reno del suéter de Ted ha desaparecido, y ha sido reemplazado por los símbolos amarillos que indican peligro de radiación.
—¡Tú, nada! ¡Eso! ¿De dónde creéis vosotros, los antinucleares, que sale toda esa electricidad?
—Me mataste —insiste Arberg, desde su derecha—, pero ya lo pagarás. Te vas a estrellar, Gardener.
—¿Crees que la fabrica el mago de Oz? —aúlla Ted.
De pronto, unas llagas purulentas aparecen en su rostro. Sus labios burbujean, se desuellan, se resquebrajan, empiezan a supurar. Uno de sus ojos brilla en la lechosidad de una catarata. Gardener comprende, con creciente terror, que es el rostro de un hombre en la fase terminal de una enfermedad por radiación.
Los símbolos de la radiación, en el suéter de Ted, empiezan a volverse negros.
—Te estrellarás, seguro —insiste Arglebargle—. ¡Te estrellarás!
Solloza de terror, igual que sollozó después de disparar contra su esposa, al oír el increíble ruido del arma que tenía en la mano, cuando la vio tambalearse hacia atrás, contra la mesa de la cocina, con una mano en la mejilla, como si estuviera por declamar, espantada: «¡Mis tierras! ¡Jamás!» Luego la sangre que le brotaba por entre los dedos, y su propia mente, en un último y desesperado esfuerzo por negar todo lo que había pensado. Salsa de tomate, no te preocupes, es sólo salsa de tomate. Por fin, sollozar como ahora.
—Por lo que a vosotros concierne, vuestra responsabilidad termina en el cable con que enchufáis vuestra casa a la red. —Por el rostro de Ted gotea el pus. Se le ha caído el cabello y tiene el cráneo cubierto de llagas. Su boca se extiende en una sonrisa tan inexpresiva como la de Arberg. En el colmo del terror, Gardener comprende que esquía fuera de control, y que va flanqueado por dos muertos—. Pero no podías detenernos, ya lo sabes. Nadie podrá. El reactor está fuera de control, como sabes. Y así está desde… oh, más o menos desde 1939, calculo. Alcanzamos masa crítica alrededor de 1965. Está fuera de control. La explosión se producirá pronto.
—No… no…
—Te has encumbrado mucho, pero los que más se encumbran son quienes sufren la peor caída —insiste Arberg—. El asesinato de un anfitrión es el peor de los asesinatos. Te vas a estrellar… ¡A estrellar!
¡Qué cierto es! Trata de hacer un giro, pero los esquíes mantienen su terco curso. Ahora ve el viejo pino retorcido. Arglebargle y Ted, el hombre nuclear, han desaparecido. Y él piensa:
«¿Dónde están los Tommyknockers, Bobbi»?
Ve una banda de pintura roja alrededor del tronco y de inmediato el pino empieza a perder su corteza, a partirse a lo largo. Mientras se desliza sin remedio hacia el árbol, ve que éste ha cobrado vida, que se ha abierto para tragarle. El pino bostezante crece, se hincha, corre hacia él, echa tentáculos. En su centro hay una horrible negrura podrida, rodeada de pintura roja como el lápiz labial de alguna prostituta siniestra, y oye vientos oscuros que aúllan en esa boca negra y retorcida y…
4
No despierta todavía, aunque daba la impresión de que lo haría; todo el mundo sabe que los sueños más descabellados parecen reales, que hasta tienen su propia lógica espuria, pero eso no es real, no puede serlo: ha cambiado un sueño por otro. Siempre ocurre lo mismo.
Ha estado reviviendo en el sueño su antiguo accidente de esquí, por segunda vez en el día, quién lo diría. Sólo que esa vez, el árbol contra el que se estrella, el que estuvo a punto de matarlo, tiene una boca podrida, como un agujero retorcido. Despierta de repente y se encuentra sentado en la mecedora de Bobbi, tan aliviado por el simple despertar que no le importa estar entumecido de pies a cabeza; tampoco le importa el dolor de garganta, aunque la sensación es de tenerla forrada con alambre de espino.
«Voy a levantarme y me prepararé un café y unas aspirinas. ¿No era eso lo que pensaba hacer?» Empieza a levantarse. Es entonces cuando Bobbi abre los ojos. Y es entonces, también, cuando él comprende que está soñando; tiene que ser así, porque de los ojos de Bobbi brotan rayos de luz verde. Gardener recuerda la visión de rayos X de Superman en los tebeos, porque así la representa el dibujante, con rayos color de lima. Pero la luz que sale de los ojos de Bobbi se parece a la de los pantanos y hay algo espantoso en ella… tiene algo de podrido, como los móviles resplandores de las luces maléficas que flotan sobre los pantanos en las noches calurosas.
Bobbi se levanta con lentitud y mira alrededor… mira hacia Gardener. Él trata de decirle que no… Por favor, no me pongas esa luz.
Pero las palabras no salen de su boca, y cuando la luz verde, le toca ve que los ojos de Bobbi arden en ella; en su nacimiento es tan verde como las esmeraldas, tan potente como el sol. No puede mirarla, ha de apartar la vista. Trata de levantar un brazo para protegerse, tampoco le es posible: su brazo le resulta demasiado pesado. «Me va a quemar —piensa—, me va a quemar, y dentro de unos días aparecerán las primeras llagas»; uno piensa que son granos, porque así se presenta la enfermedad por radiación en sus comienzos, como unos cuantos granos. Sólo que esos granos jamás cicatrizan; no hacen sino empeorar… y empeorar…
Oye la voz de Arberg, resto descarnado del sueño anterior, y hay algo triunfal en su monotonía: Sabía que te estrellarías, Gardener.
La luz lo toca… lo inunda. Aun con los ojos fuertemente cerrados, ilumina la oscuridad, verde como la esfera de un reloj luminoso. Pero en los sueños no hay dolor de verdad; en éste tampoco. La fuerte luz verde no es caliente ni fría. No es nada. Salvo que…
¡Su garganta!
Ya no le duele.
Y oye esto, con toda claridad, inconfundible: ¡…por ciento de descuento! ¡Una oportunidad que no volverá a repetirse! ¡Créditos para todos! ¡Sofás, camas de dos plazas, juegos de…!
La placa de su cráneo habla de nuevo. Desaparece casi antes de haber comenzado.
Como el dolor de garganta.
Gardener abre los ojos… con precaución.
Bobbi está tendida en el sofá, los ojos cerrados, profundamente dormida… tal como antes. ¿Qué ha sido eso de los rayos que le brotaban de los ojos? ¡Por Dios!
Se sienta otra vez en la mecedora. Traga saliva. No hay dolor. La fiebre también ha bajado mucho.
«Café y aspirina —piensa—. Ibas a tomar café y aspirinas, ¿recuerdas?»
«Claro. —Y se acomoda mejor en la mecedora, mientras cierra los ojos—. Pero nadie toma café y aspirinas en un sueño. Lo haré en cuanto despierte».
Estás despierto, Gard.
Pero eso no puede ser, por supuesto. En el mundo consciente, la gente no emite rayos verdes por los ojos, rayos que curan la fiebre y los dolores de garganta. En los sueños, sí; en la realidad, no.
Cruza los brazos sobré el pecho y se deja llevar otra vez. No sabe de nada más, dormido ni despierto, durante el resto de esa noche.
5
Cuando Gardener despertó, una luz brillante, que entraba a raudales por la ventana del este, le daba en el rostro. Tenía un condenado dolor reumático que le provocó una mueca. Eran las nueve menos cuarto.
Miró a Bobbi y pasó unos instantes de miedo sofocante. En ese momento tuvo la seguridad de que había muerto. De inmediato se dio cuenta de que estaba dormida, pero con un sueño tan profundo, tan inmóvil, que daba la impresión de estar muerta. Cualquiera se habría confundido. Su pecho se elevaba con lentitud, con ritmo, entre pausas largas, pero iguales. Gardener le tomó el pulso, y comprobó que sólo estaba respirando seis veces por minuto. Pero se la veía mejor. Si no estupenda, mejor que el espantapájaros ojeroso que le había salido al encuentro durante la noche.
«No creo que yo esté mucho mejor», pensó.
Y fue al cuarto de baño, para afeitarse.
El rostro que lo miró desde el espejo no era tan espantoso como él esperaba, pero notó, con cierto horror, que había vuelto a sangrar por la nariz durante la noche. No mucho; lo suficiente para cubrirle parte del labio superior. Sacó una esponja del armarito situado a la derecha del lavabo y abrió el grifo del agua caliente para mojarla.
Puso la esponja bajo el agua con toda la distracción del viejo hábito; el calentador de Bobbi daba tiempo de tomar una taza de café y fumar un cigarrillo antes de que entibiara el agua, y eso en un buen dí…
—¡Aaah!
Retiró la mano del chorro, tan caliente que el agua soltaba vapor. Eso le pasaba por suponer que. Bobbi iría a saltitos por el camino de la vida, sin arreglar jamás su calentador.
Se llevó la palma escaldada a la boca y contempló el agua que salía del grifo. Ya había empañado el borde inferior del espejo. Tendió la mano, pero el grifo estaba tan caliente que necesitó ayudarse de la esponja para cerrarlo. Después puso el tapón en el desagüe, vertió un poquito más de agua caliente (¡con cuidado!) y agregó una generosa cantidad de agua fría. La yema del dedo pulgar se le estaba poniendo roja.
Abrió el botiquín y revolvió su contenido hasta que encontró el frasco de Valium con su propio nombre en la etiqueta. «Si esta clase de cosas mejora con el tiempo, ha de estar fantástico», pensó. Casi lleno, todavía. Bueno, ¿acaso esperaba otra cosa? Si Bobbi había estado tomando algo, con toda seguridad sería lo opuesto al Valium.
Él tampoco lo quería. Buscaba lo que había detrás de ese frasco, si todavía…
¡Ah! ¡Éxito!
Sacó una maquinilla de afeitar y un paquete de hojas. Miró con cierta tristeza la capa de polvo que la cubría; hacía mucho tiempo que no se afeitaba en casa de Bobbi por la mañana. La enjuagó. «Al menos ella no la tiró a la basura —se dijo—. Eso habría sido peor que el polvo».
Después de afeitarse se sintió mejor. Se concentró en la operación, y la prolongó mientras sus pensamientos seguían su propio curso.
Cuando hubo terminado, guardó otra vez los objetos del afeitado detrás del Valium y limpió el lavabo. Luego echó una mirada pensativa al grifo marcado C; decidió bajar al sótano para ver qué magnífico calentador era el que Bobbi había hecho instalar. Después de todo, su única otra preocupación era vigilar el sueño de Bobbi, pero ella parecía encontrarse bien.
Entró en la cocina pensando que se sentía bastante mejor, sobre todo ahora que los dolores provocados por la noche pasada en la mecedora empezaban a desaparecer de cuello y espalda. «¿Y eras tú el que nunca había sido capaz de dormir sentado? —se burló con suavidad—. Prefieres estrellarte en los rompeolas, ¿no?» Pero esas burlas no se parecían a las del día anterior, ácidas y apenas coherentes. Siempre olvidaba, en medio de las resacas y las terribles depresiones siguientes a la borrachera, aquella sensación de regeneración que solía sobrevenirle después. Cuando una mañana se despertaba con la conciencia de no haber echado veneno en su organismo la noche anterior… la semana anterior… quizá en todo el mes anterior…, entonces se sentía espléndidamente.
En cuanto a la gripe que había temido pescar (tal vez hasta una pulmonía), también había desaparecido. Ni dolor de garganta, ni nariz tapada, ni fiebre. Sabía Dios que se había convertido en el blanco perfecto de cualquier germen, con ocho días de borrachera, de mal dormir y el viaje final a Maine, descalzo y en medio de una tormenta. Pero todo había desaparecido durante la noche. A veces, Dios era bondadoso.
Se detuvo en medio de la cocina. Su sonrisa cambió a una momentánea expresión de desconcierto, de inquietud. Recordó un fragmento de su sueño… o de sus sueños («anuncios publicitarios de radio en la noche… ¿tiene algo que ver con el hecho de que me sienta bien esta mañana?»).
Y se borró. Él lo descartó y se contentó con su sensación de bienestar, y con el hecho de que Bobbi tuviera buen aspecto…, mejor aspecto, al menos. Si seguía dormida hasta las diez, iría a despertarla a las diez y media, como mucho. Si la veía mejor y oía que hablaba de forma racional, bien, analizarían lo que quiera que hubiera sucedido (porque algo le había ocurrido, sin duda, y Gardener se preguntó, distraído, si habría recibido alguna mala noticia de su casa… recado que le habría servido su hermana Anne, por supuesto). Si le encontraba el más leve parecido con la Bobbi Anderson desquiciada y escalofriante de la noche anterior, avisaría a un médico, aunque ella no estuviera de acuerdo.
Abrió la puerta del sótano y buscó a tientas el viejo interruptor en la pared. Lo encontró. Era el mismo. La luz, no. En vez del débil resplandor lanzado por dos bombillas de sesenta vatios cada una, única luz de aquel sótano desde tiempo inmemorial, el ambiente se iluminó con un potente fulgor blanco. Aquello parecía un supermercado. Gardener inició el descenso, buscando la vieja barandilla destartalada. Encontró, en cambio, una nueva, gruesa y firme, bien sujeta a la pared con nuevas piezas de bronce. También habían sido reemplazados algunos peldaños, decididamente inseguros.
Gardener llegó al pie de la escalera y miró alrededor. Su sorpresa estaba ya cercana a una emoción mucho más fuerte; era casi un shock. Aquel olor a sótano, algo mohoso, había desaparecido.
«Bobbi parece haber funcionado sin combustible; fuera de broma. Al límite de sus fuerzas. Ni siquiera recordaba cuántos días llevaba sin dormir. No me extraña. En toda casa hay que hacer arreglos y mejoras, pero es ridículo: ella no ha podido hacer sola todo esto. ¿O sí? No, por supuesto».
Mas Gardener sospechó que, de algún modo, así había sido.
Si hubiese despertado en este sitio y no en el rompeolas de Arcadia, sin recuerdos del pasado inmediato, no lo habría reconocido como el sótano de Bobbi, aunque había estado allí incontables veces. Y estaba seguro de que lo era porque había accedido a él desde la cocina de Bobbi, sólo por eso.
El olor a sótano no había desaparecido por completo, pero se notaba muy atenuado. El suelo, de tierra, había sido rastrillado… No sólo rastrillado. La tierra de los sótanos se estropea al cabo de un tiempo; quien piense utilizar ese ambiente por períodos largos tiene que buscar alguna solución al problema. Al parecer, Anderson había transportado una carretada de tierra y la había puesto a secar antes de meterle el rastrillo. Era probable que eso fuese lo que refrescaba la atmósfera.
Varios tubos fluorescentes pendían de las vigas viejas, por medio de cadenas y soportes de bronce. Lanzaban un fulgor blanco e igual. Tenían unos tubos sencillos, exceptuando los que iluminaban la mesa de trabajo, que eran artefactos para dos tubos. La luz resultaba tan intensa allí que parecía la adecuada para un quirófano. Se acercó a la mesa. Era nueva.
Hasta entonces, Anderson había tenido allí una mesa de cocina común, revestida de fórmica, sucia e iluminada con una vieja lámpara de escritorio flexible; siempre la tenía atestada de herramientas, casi todas en malas condiciones, y algunas cajas de plástico, llenas de tornillos, tuercas, clavos y objetos similares. Era el típico rincón para pequeñas reparaciones, armado por una mujer que no sabe mucho de esas cosas, ni se interesa por ellas.
La vieja mesa de cocina había desaparecido siendo remplazada por tres mesitas ligeras y largas, como las que se instalan en las ferias de la iglesia, puestas extremo contra extremo, para formar una sola mesa larga. La superficie estaba sembrada de herramientas, rollos de cable, fino y grueso, latas de café llenas de clavos sin cabeza, pernos, grapas… docenas de artículos diferentes. O cientos.
Y también había pilas.
Bajo la mesa vio una caja de cartón llena hasta el borde de ellas. Una enorme colección de pilas de larga duración, todavía en sus cajitas: pilas de todo tamaño y potencia. «Aquí debe de tener doscientos dólares en pilas —pensó Gardener—, y aún hay más en la mesa. ¿Qué demonios…?»
Aturdido, caminó a lo largo de la mesa como si estuviese dedicado a revisar la mercadería para decidir si la compraría o no. Al parecer, Bobbi se había dedicado a varias tareas diferentes al mismo tiempo… y Gardener no sabía con seguridad a cuáles eran. En medio de la mesa había una gran caja cuadrada, con la parte frontal deslizada a un lado para dejar a la vista dieciocho botones diferentes. Junto a cada botón se veía el título de una canción popular: Gotas de lluvia sobre mi cabeza; New York, New York; Tema de Lara… A su lado, una lámina de instrucciones pegada a la mesa la identificaba como Única y Exclusiva Campanilla Digital para Puertas Sonido de Plata (Made in Taiwan).
Gardener no imaginaba qué interés tendría Bobbi en instalar una campanilla que le permitiera programar una canción diferente a voluntad. ¿Para que Joe Paulson disfrutara del Tema de Lara cuando acudiera a entregarle algún paquete? Pero eso no era todo. Hubiera comprendido el uso de la campanilla digital, aunque no el interés de Bobbi en ella. Pero Bobbi parecía estar modificando aquel artefacto, pues lo había conectado a una radio del tamaño de una maleta pequeña.
Entre las entrañas abiertas de la campanilla digital y la radio (cuya lámina de instrucciones también estaba pulcramente pegada a la mesa), se extendían seis cables: cuatro finos y dos algo más gruesos.
Gardener lo observó todo durante un rato y siguió su inspección.
«Un colapso. Ha sufrido un colapso mental grave».
Allí había algo que él reconoció: un accesorio para calderas: se conectaba a la chimenea para que reciclara parte del calor que se perdía. Era ese tipo de artefacto que Bobbi veía en un catálogo o en la ferretería de Augusta y hablaba de comprar. En realidad nunca lo hacía, porque, de ser así, se vería obligada a instalarlo.
Al parecer, ella lo había comprado… e instalado.
No se puede decir que ha tenido un colapso y «eso es todo»; en los casos de gente creativa, rara vez se puede decir que eso sea todo. Los colapsos nunca son bonitos, pero cuando se trata de alguien como Bobbi tienen algo de asombroso. Fíjate en todo esto.
«¿Lo crees?»
Por supuesto. No quiero decir que los creativos, por ser más finos o más sensibles, tengan colapsos más sensibles y finos. Pero los creativos tienen colapsos creativos. Y si no lo crees, repito: fíjate en todo esto.
Allí estaba el calentador: un bulto blanco y cilíndrico a la derecha del sótano. Parecía el mismo de siempre, pero…
Gardener se acercó, movido por la curiosidad a ver cómo se las había arreglado Bobbi para arreglarlo tan bien.
Ha tenido un ataque de mejoras domésticas. Y lo más curioso es que no ha establecido diferencias entre cosas tales como arreglar el calentador y modificar las campanillas para la puerta. Barandilla nueva. Suelo renovado. Dios sabe qué más. No es de extrañar que esté exhausta. Y a propósito, Gard, ¿de dónde sacó Bobbi los conocimientos necesarios para hacer todo? Si le dio por leer Mecánica Popular, tiene que haber estudiado fuerte.
Su primera sorpresa, su primer deslumbramiento, se iba convirtiendo en una profunda inquietud. Aquella mesa no sólo le mostraba las pruebas de una conducta obsesiva (montones de elementos demasiado bien organizados, láminas sujetas con chinchetas por los cuatro ángulos). Tampoco se trataba sólo de una aparente manía por no discriminar entre reparaciones útiles y renovaciones tontas (tontas en apariencia, se corrigió Gard).
Lo que le daba escalofríos era pensar (tratar de pensar) en la enorme cantidad de energía aplicada a todo aquello. Para hacer sólo lo que había visto, Bobbi tenía que haber ardido como una antorcha. Algunos proyectos, como la iluminación, estaban terminados. Otros, aún pendientes. Y la cantidad de viajes a Augusta que habrían sido necesarios para conseguir todos los elementos… Y la tierra nueva con que había reemplazado la vieja.
¿Qué la habría impulsado a tanto?
Gardener no lo sabía, pero no le gustó imaginar a Bobbi allí, de un lado para otro, trabajando en dos proyectos diferentes a la vez, o en cinco, o en doce. La imagen era demasiado clara. Bobbi arremangada, y con la camisa desabrochada hasta los senos, sudorosa y con el cabello recogido en una apresurada cola de caballo, ardorosas las pupilas, pálida, con excepción de dos parches muy rojos en las mejillas. Bobbi, con expresión de demente, cada vez más ojerosa, que atornillaba, soldaba, rastrillaba tierra, subía y bajaba por su escalerilla, inclinada hacia atrás como una bailarina, para arreglar el calentador.
Gardener tocó el esmalte de la carcasa y retiró la mano de inmediato. Parecía el mismo, pero era imposible; estaba caliente como el infierno. Se puso en cuclillas y abrió la puertecilla del fondo del tanque.
Entonces fue cuando, de verdad, perdió todo contacto con el mundo.
6
Ese calentador había funcionado siempre con gas propano. Las cañerías de cobre que le proporcionaban el gas le llegaban de los tubos instalados detrás de la casa. El camión de la empresa Dead River Gas, de Derry, acudía una vez al mes y los reemplazaba, si era necesario; y solía ser así, porque el tanque estaba tan gastado como ineficaz…, dos cosas que solían ir a la par, pensándolo bien.
Lo primero que observó fue que las cañerías de cobre no estaban conectadas al tanque. Pendían por detrás, sueltas, con los extremos tapados con trapos.
«Santo Dios, ¿cómo se las arregla para calentar el agua?», pensó. Entonces echó un vistazo dentro de la puertecilla y por un instante quedó petrificado.
Su mente parecía despejada, sí, pero había vuelto a él esa sensación de flotar desconectado, ese aislamiento. Otra vez ascendía como el plateado globo de un niño. Tenía conciencia del miedo, pero era opaco, poco importante, si lo comparaba con la horrible sensación de haberse soltado de sí mismo. ¡No, Gard, por Dios!, gritó una voz lastimera dentro de él.
Recordó un episodio vivido en la feria de Freyburg cuando aún no tenía diez años. Había entrado en el Laberinto de los Espejos con su madre y ambos se separaron. Fue la primera vez que sintió esa extraña sensación de estar alejado de sí, de encontrarse a la deriva, lejos o por encima de su cuerpo físico y de su mente física (si acaso tales cosas existían).
Podía ver a su madre, oh, sí; cinco madres, diez, cien; algunas, bajas; otras, gordas o flacas. Al mismo tiempo, veía a cinco, diez, cien Gard.
A veces veía que una de las imágenes se reunía con una de su madre y tendía la mano, casi distraído, esperando tocar los amplios pantalones de ella. En cambio, sólo encontraba el aire… u otro espejo.
Vagó durante largo rato, quizá presa del pánico. Pero no recordaba haberlo experimentado como tal. Cuando por fin halló el camino de salida, sólo después de quince minutos de avanzar, retroceder y toparse con nuevas barreras de cristal transparente, nadie actuó como si estuviera asustado. Su madre arrugó la frente y la despejó de inmediato. Eso fue todo. Pero en realidad, él se había sentido presa del pánico, tal como en ese momento: esa sensación de que la mente se desatornilla, como una pieza de maquinaria que se desarmara en gravedad 0.
Se presenta… pero pasa. Espera, Gard. Sólo aguarda a que pase.
Se sentó sobre los talones, observando la puertecita abierta en la base del calentador, mientras aguardaba a que le pasara, tal como una vez esperó que sus pies lo condujeran por el pasillo correcto, fuera de aquel terrible Laberinto de los Espejos, en la feria de Freyburg.
Al retirar las cañerías de gas había quedado una zona redonda y hueca en la base del tanque. Esa zona estaba llena de cables enmarañados: rojos, verdes, azules, amarillos… En el centro de la maraña se veía una huevera de cartón: GRANJAS HILLCREST, decía el letrero azul. SELECCIÓN A. En cada uno de los huecos había una pila alcalina seca, con el terminal positivo hacia arriba. Un diminuto artefacto en forma de chimenea coronaba los terminales; todos los cables parecían acabar (o empezar) allí. Cuanto más miraba, en un estado que no era exactamente pánico, más se convencía de que su impresión original (que los cables estaban enmarañados) no se acercaba más a la realidad que su impresión de ver la mesa de trabajo como un revoltijo. No: había orden en la entrada y salida de aquellos cables por las doce diminutas chimeneas; por algunas salían sólo dos; por otras, hasta seis. Había orden incluso en la forma que tomaban: un pequeño arco. Algunos de los cables curvados volvían a las chimeneas instaladas sobre otras pilas, pero la mayor parte iba a tableros de circuitos apoyados contra los costados del tanque. Todos eran de juguetes electrónicos hechos en Corea, al parecer: demasiada soldadura barata en cartón ondulado. Pero ese extraño conglomerado de componentes resultaba muy eficaz, sí. Al menos calentaba el agua tan deprisa que ésta levantaba ampollas.
En el centro del compartimiento, por encima de la huevera, y en el arco formado por los cables, centelleaba una brillante bola de luz, no más grande que una moneda, pero tan deslumbrante como el sol.
Gardener había levantado la mano de manera automática para bloquear el salvaje resplandor que brotaba de la puertecita en un sólido rayo de luz blanca; su propia sombra se proyectaba hacia atrás, larga sobre el suelo de tierra. Sólo era posible mirarla entornando los ojos hasta dejar una simple ranura y entreabriendo un poco los dedos.
«Deslumbrante como el sol».
Sí, aunque no era amarilla, sino de un blanco azulado deslumbrante, como de zafiro. Su fulgor palpitaba y se movía un momento; después se mantenía constante; luego volvía a palpitar y a moverse, en ciclos.
«Pero ¿dónde está el calor? —pensó Gardener. Esa idea le hizo reaccionar—: ¿Dónde está; el calor?»
Levantó una mano y la apoyó en el lado esmaltado del tanque…, pero sólo durante unas décimas de segundo. La retiró de inmediato, recordando lo caliente que brotaba el agua por el grifo del baño. Había agua caliente en el tanque, sí, y en abundancia; según la lógica, tendría que haber hervido hasta convertirse en vapor y hacer que el tanque volara por todo el sótano. Era obvio que no ocurría eso, y que ahí había un misterio; pero era un misterio poco importante si lo comparaba con el hecho de que no brotara calor por la puertecilla. Hubiera debido quemarse los dedos con el pequeño picaporte; el calor que brotara por allí tendría que haberle despellejado el rostro. Sin embargo…
Con lentitud, vacilante, Gardener tendió la mano izquierda hacia la abertura, mientras mantenía la izquierda ante los ojos para evitar lo peor del fulgor. Tenía la boca estirada en una mueca, anticipándose a la quemadura.
Su mano abierta se deslizó por la abertura… y tocó algo que cedía. Se dijo que era como introducir los dedos en una media de nailon elástica, sólo que aquello cedía un poco y nada más. Los dedos no llegaban a atravesarlo, como habrían hecho con la media.
Pero no había barreras. Al menos, ninguna que estuviera a la vista.
Dejó de presionar y la invisible membrana le empujó los dedos con suavidad hacia fuera de la abertura. Al mirarse la mano, comprobó que temblaba.
«Es un campo de fuerzas. Alguna clase de campo de fuerza que modera el calor. Por Dios, estoy en medio de un cuento de ciencia-ficción, de los que se publicaban alrededor de 1947. ¿Habré salido en la cubierta? Y en ese caso, ¿quién me dibujó?»
La mano le temblaba cada vez más. Buscó a tientas la puertecita y no la encontró. La halló al segundo intento y la cerró con fuerza, el deslumbrante flujo de luz blanca desapareció. Bajó la mano derecha con lentitud, pero aún veía la imagen posterior de aquel sol diminuto, como cuando se sigue viendo una bombilla que ya se ha apagado cerca de nuestro rostro. Sólo que Gardener veía un gran puño verde que flotaba en el aire, con brillante azul ectoplásmico entre los dedos.
La imagen se borró. Los temblores, no.
Nunca en su vida había deseado tanto tomar una copa.
7
Tomó una en la cocina de Anderson.
Bobbi no bebía gran cosa, pero guardaba «los básicos», como ella los llamaba, en un armario, tras sartenes y cacerolas: ginebra, whisky, vodka y una cuarta de aguardiente. Gardener sacó la botella del aguardiente, una marca barata, pero a caballo regalado no había que mirarle los dientes. Se sirvió un dedo en un vaso de plástico y lo tomó.
«Cuidado, Gard. Estás provocando al destino».
Pero no era así. En ese mismo instante habría recibido de buen grado una borrachera madre, pero el ciclón se había ido a soplar a otra parte… al menos por el momento. Se sirvió otros dos dedos en el vaso; después de contemplar el líquido durante un instante, vertió la mayor parte en la pileta y le agregó agua y hielo, convirtiendo en bebida civilizada lo que había sido dinamita líquida.
El niño de la playa habría estado de acuerdo.
Era posible que la calma onírica que lo había rodeado al salir del Laberinto de los Espejos, la misma que sentía en ese momento, no fuera más que una defensa para no arrojarse al suelo gritando hasta quedar inconsciente. La calma estaba bien. Lo asustaba, en cambio, la prontitud con que su mente se había dedicado a convencerle de que nada de todo aquello era real, de que todo había sido una alucinación. Cosa increíble: su mente le sugería que cuanto había visto en la abertura del calentador era una bombilla eléctrica muy potente, de doscientos vatios, quizá.
«No era una bombilla, y tampoco una alucinación. Parecía un sol, muy pequeño, caliente, brillante, que flotaba en un arco de cables, por encima de una huevera de cartón llena de pilas secas. Ahora vuélvete loco si quieres, o emborráchate. Pero viste lo que viste y no vamos a dorar la píldora, ¿de acuerdo? De acuerdo».
Echó un vistazo a Anderson y vio que todavía dormía como un tronco. Había decidido despertarla a las diez y media, si no lo hacía sola. Cuando miró el reloj, se asombró al comprobar que eran ya las nueve y veinte. Había estado en el sótano mucho más tiempo de lo pensado.
Al recordar el sótano volvió a su mente la visión irreal del sol en miniatura, suspendido en su arco de cables, refulgiendo como una pelota de tenis caliente al máximo… y con ella, la desagradable sensación de que su mente se estaba desarmando. Trató de apartar esa idea. No pudo. Se esforzó más, mientras se decía que no pensaría en eso hasta que Bobbi, al despertar, le contara qué ocurría por allí.
Al mirarse los brazos los vio húmedos de sudor.
8
Gardener se llevó la copa al porche trasero, donde halló nuevas muestras de la actividad casi sobrenatural de Bobbi.
El tractor Tomcat estaba frente al gran cobertizo, a la izquierda de la huerta. Eso no tenía nada de extraño; Bobbi solía dejarlo allí cuando el pronóstico meteorológico no anunciaba lluvias. Pero aun a seis metros de distancia era evidente que había hecho algo radical con el motor del vehículo.
No. Basta. Olvídate de toda esta mierda, Gard. Vamos a casa.
Esa voz no tenía nada de onírico ni de desconectado. Era dura, estaba llena de la vitalidad que el pánico y el susto le daban. Por un momento Gardener estuvo a punto de ceder… pero de inmediato pensó que eso sería una traición abismal: contra Bobbi, contra sí mismo. Por pensar en Bobbi, él no se había suicidado el día anterior. Y al no hacerlo, quizá había impedido que ella se suicidara también. Los chinos tenían un proverbio: «Si salvas una vida, eres responsable de ella». Pero si Bobbi necesitaba ayuda, ¿cómo se la daría él? ¿No necesitaba, ante todo, averiguar qué ocurría allí?
(pero sabes quién hizo todo el trabajo, ¿verdad, Gard?)
Se echó a la garganta lo que quedaba del aguardiente y dejó el vaso en el peldaño superior. Después caminó hacia el Tomcat, con una vaga conciencia de que los grillos cantaban entre la crecida hierba. No estaba ebrio, ni siquiera mareado, eso creía al menos; la bebida parecía haber pasado como una bala por todo su sistema nervioso.
(como los duendes que hacían los zapatos tap-tap-tap ti-tap mientras el zapatero dormía)
Pero Bobbi no había estado durmiendo, ¿verdad? Bobbi había trabajado hasta caer, literalmente, agotada en los brazos de Gardener.
(Tap-tap-tap ti-tap toc-toc-toc ti-toc anoche ya tarde y la noche anterior los Tommyknockers llamaron a la puerta)
El Tomcat era un pequeño vehículo de trabajo, que habría resultado casi inútil en una granja de verdad. Más grande que una cortadora de césped, pero más pequeño que el más pequeño de los tractores, tenía la medida justa para quien dispusiera de una huerta de regulares dimensiones, como en ese caso. Bobbi cultivaba unos sesenta metros cuadrados: guisantes, judías, pepinos, maíz, nabos y patatas. Ni zanahorias, ni repollos ni calabazas. «Nunca cultivo lo que no me gusta —le había dicho a Gardener, cierta vez—. La vida es demasiado corta».
El Tomcat era bastante versátil, por necesidad. Ni el productor más encumbrado habría podido justificar la compra de un minitractor de dos mil quinientos dólares para cultivar sólo sesenta metros cuadrados de tierra. Pero esa máquina araba en redondo, cortaba alternativamente césped y heno, según el complemento que se utilizara, y circulaba cargada por terrenos muy escarpados. Bobbi lo usaba para llevar leña en el otoño y sólo se le había empantanado una vez; en invierno le agregaba una unidad especial y le bastaba media hora para despejar su camino de entrada a la casa. Era impulsado por un fuerte motor de cuatro cilindros.
Quizá ya no.
El motor aún estaba allí, pero enredado con los artefactos más extraños que cupiera imaginar. Gardener se descubrió recordando la campanilla-radio que estaba montada en el sótano, y se preguntó si Bobbi pensaría instalarla en el Tomcat, tal vez a manera de radar. Se le escapó una risotada que sonó como un ladrido.
Un frasco de mayonesa sobresalía por un lado del motor. Estaba lleno de un líquido demasiado incoloro para ser gasolina y atornillado a un soporte de bronce del motor. Sobre la caja, algo que parecía proceder de un gran automóvil deportivo: la toma de aire de un motor preparado para correr.
El modesto carburador había sido reemplazado por un cuatro cilindros agenciado en alguna parte. Bobbi había tenido que abrir un agujero en la caja para conseguir meterlo.
Y había cables, cables por doquier; hacia arriba, hacia abajo, adentro y afuera, en derredor, con toda una serie de conexiones que no parecían tener sentido.
Miró el rudimentario tablero de instrumentos del Tomcat. En el momento en que iba a apartar la vista… sus ojos se dilataron.
El Tomcat tenía la palanca de cambios en los bajos, con el esquema de las marchas impreso en un cuadrado metálico atornillado al tablero, por encima del medidor de presión del aceite. Gardener conocía bien esa placa metálica, pues había conducido con frecuencia el pequeño tractor en los años transcurridos. Hasta entonces siempre había indicado:

Ahora había un añadido: algo tan simple que resultaba aterrorizante:
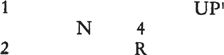
“Arriba”.
No lo crees, ¿verdad?
«No sé».
Vamos, Gard… ¿Tractores voladores? ¡Por favor!
«Tiene un sol en miniatura dentro de su calentador».
Idioteces. Puede ser una bombilla muy potente, como de doscientos vatios…
«¡No era una bombilla!»
Bueno, está bien, tranquilízate. Es que esto parece la publicidad de alguna película al estilo de ET: «Usted creerá que los tractores pueden volar».
«¡Cállate!»
Estaba otra vez en la cocina de Anderson, echando ansiosas miradas al armario de la bebida. Apartó los ojos (no resultó fácil, porque parecían haber aumentado de peso), y volvió a la sala. Vio que Bobbi había cambiado de postura y que su respiración era algo más agitada. Primeras señales de que estaba a punto de despertar. Gard echó otro vistazo al reloj y vio que eran casi las diez. Se acercó a la estantería, con la intención de buscar algo para leer hasta que ella despertara; necesitaba algo que apartara su mente de todo aquello durante un rato.
Lo que vio en el escritorio de Bobbi, junto a la vieja y maltrecha máquina de escribir, fue, en cierto sentido, el golpe más fuerte: un rollo de papel perforado para ordenador colgaba de la pared, detrás de la máquina y por encima de ella, como un gigantesco rollo de papel para la cocina.
9
LOS SOLDADOS DEL BÚFALO
Novela
por Roberta Anderson
Gardener dejó a un lado la portada y vio en la segunda página su propio nombre; es decir, el apodo que sólo Bobbi y él utilizaban.
A Gard, que siempre está cuando lo necesito.
Otro escalofrío lo recorrió. Pasó la hoja y empezó a leer la primera página.
1
En aquellos tiempos, justo antes de que Kansas comenzara a sangrar, los búfalos abundaban aún en las planicies, lo bastante al menos para que los pobres, blancos e indios por igual, fueran enterrados en cueros de búfalo antes que en ataúdes.
«Cuando se prueba la carne de búfalo, no se vuelve a querer la de vaca», aseguraban los veteranos. Y era seguro que estaban convencidos de lo que decían, porque aquellos cazadores de las llanuras, esos soldados del búfalo, parecían existir en un mundo de fantasmas peludos y gibosos. Alrededor de ellos, todo llevaba la memoria del búfalo, su olor. Su olor, sí, porque muchos se untaban cuello, rostro y manos con sebo de búfalo, para impedir que el sol de la pradera les quemara la piel. Se adornaban con collares de dientes de búfalo; a veces, incluso se los colgaban de las orejas. De cuero de búfalo eran sus zapatos, y más de uno llevaba un pene de búfalo como amuleto de la buena suerte o garantía de potencia perpetua.
Fantasmas también ellos, tras los rebaños que cruzaban las pasturas como las nubes que cubren la planicie con sus sombras; las nubes siguen allí, mas los grandes rebaños han desaparecido. Y también los soldados del búfalo, locos de vastedades que aún no conocían las cercas, hombres que llegaban de la nada y volvían al mismo lugar, con mocasines de cuero de búfalo en los pies y sus huesos que tintineaban en su cuello; fantasmas fuera del tiempo, en un lugar que existía justo antes de que todo el país comenzara a sangrar.
Ya avanzada la tarde del 24 de agosto de 1848, Robert Howell, que moriría en Gettysburg apenas quince años después, estableció su campamento cerca de un pequeño arroyo, en esa misteriosa zona conocida con el nombre de Colinas de Arena. El arroyo era pequeño, pero el agua olía bien…
Gardener había leído cuarenta páginas y estaba completamente abstraído en la novela cuando oyó que Bobbi Anderson lo llamaba, soñolienta.
—¿Gard? ¿Gard, estás aquí todavía?
—Sí, Bobbi —dijo él.
Se levantó, temeroso de lo que sobrevendría y medio convencido de haberse vuelto loco. Era forzoso, por supuesto. Era imposible que hubiera un sol diminuto en el calentador de Bobbi, ni un nuevo artefacto en su Tomcat que sugiriera la levitación… Pero eso habría sido fácil de creer, comparado con la idea de que Bobbi había escrito una novela de cuatrocientas páginas llamada Los soldados del búfalo en las tres semanas transcurridas desde la última vez que se vieron. Y esa novela era lo mejor que ella había escrito en su vida. Imposible, sí. Era mucho más fácil (diablos, más cuerdo) convencerse de que había enloquecido y dejar las cosas tal como estaban.
Sólo que no podía.