

Octubre quedaba más lejos con cada paso que daba Tristran, que tenía la sensación de dirigirse hacia el verano. Había un sendero a través del bosque, con un seto muy alto a un lado, y él lo siguió. En las alturas, las estrellas parpadeaban y relucían, y la luna llena brillaba con un color amarillo dorado como de maíz maduro. A la luz de la luna, pudo identificar unas rosas de zarzal en el seto.
Le estaba entrando el sueño. Durante unos instantes, luchó por permanecer despierto, pero enseguida se quitó la chaqueta y dejó su bolsa en el suelo —una grande de cuero, de un tipo que no sería conocido como bolsa Gladstone hasta dentro de veinte años, ya que en el mundo que acababa de dejar atrás el primer ministro de la reina Victoria todavía era el conde de Aberdeen—[2] para usarla como almohada mientras se cubría con la chaqueta.
Contempló las estrellas: le parecían bailarinas, majestuosas y llenas de gracia, interpretando una danza de complejidad casi infinita. Imaginó que podía ver las caras de las estrellas: eran pálidas y sonreían delicadamente, como si hubieran pasado tanto tiempo sobre la tierra contemplando las cuitas, la alegría y el dolor de la gente que tenía a sus pies, que no podían evitar que les divirtiera el hecho de que un pequeño ser humano se creyese el centro de su mundo, como nos ocurre a todos.
Y Tristran se puso a soñar y entró en su dormitorio, que también era la escuela del pueblo de Muro. La señora Cherry golpeó la pizarra y ordenó a sus alumnos que guardaran silencio, y Tristran miró su pizarrín para ver de qué trataría la lección, pero no pudo leer lo que había escrito. Entonces la señora Cherry, que se parecía tanto a su madre que Tristran se asombró de que nunca se hubiese dado cuenta de que eran la misma persona, dijo a Tristran que recitara a la clase las fechas de coronación de todos los reyes y reinas de Inglaterra…
—Disculpa —dijo una menuda y peluda voz a su oído—, pero ¿te importaría soñar un poco más bajo? Es que tus sueños se están derramando sobre los míos, y si hay algo que no soporto son las fechas. Guillermo el Conquistón, año 1066; no llego a más, y gustosamente cambiaría el dato por un ratón bailarín.

—¿Mm? —murmuró Tristran.
—Más bajito —dijo la voz—. Si no te importa.
—Perdón —dijo Tristran, y sus sueños pasaron a ser sobre la oscuridad.
—¡Desayuno! —dijo una voz cerca de su oído—. Tenemos champipones fritos en mantequilla con ajo silvestre.
Tristran abrió los ojos: la luz del día brillaba entre el seto de rosas de zarzal y pintaba la hierba de oro y verde. Notaba un olor que le parecía el del paraíso. Había un bol de latón junto a él.

—Comida pobre —dijo la voz—. Comida campesina, nada más. No es a lo que están acostumbrados los nobles, pero a la gente como yo le encanta un buen champipón.
Tristran parpadeó, metió la mano en el bol de latón y sacó un gran champiñón, que tomó entre el índice y el pulgar. Estaba caliente. Lo mordió con cuidado, notó cómo su jugo le llenaba la boca. Era lo más rico que había comido jamás, y después de haberlo masticado y tragado, así lo dijo.
—Eres muy amable —dijo la figura menuda sentada al otro lado de un pequeño fuego que crujía y perfumaba de humo el aire de la mañana—. Muy amable, sin duda. Pero tú sabes tanto como yo que sólo son champipones con ajos silvestres fritos, y no comida como Dios manda…
—¿Hay más? —preguntó Tristran, que se dio cuenta del hambre que tenía.
A veces, un poco de comida produce ese efecto.
—Ah, bien, eso es tener educación —dijo la figura menuda, que llevaba puesto un gran sombrero flexible y una gran chaqueta—. «¿Hay más?», dice, como si fueran huevos de codorniz y gacela ahumada y trufas, y no sólo un champipón que sabe más o menos como algo que hace una semana que está muerto, y que ni siquiera un gato querría tocar. Educación.
—De verdad, lo digo en serio, me apetece otro champiñón —rogó Tristran—, si no le representa demasiada molestia.
El hombrecillo (si es que hombre era, cosa que Tristran encontraba bastante improbable) suspiró dolorosamente, acercó el cuchillo a la sartén que chisporroteaba al fuego e hizo saltar dos grandes champiñones al cuenco de latón de Tristran. Éste sopló sobre ellos y se los comió con los dedos.
—Mírate —dijo el hombrecillo peludo. Su voz era una mezcla de orgullo y melancolía—. Te comes esos champipones como si te gustasen, como si no supiesen a serrín, carcoma y ruda.
Tristran terminó y aseguró de nuevo a su benefactor que aquéllos eran los mejores champiñones que había tenido nunca el privilegio de comer.
—Eso lo dices ahora —dijo su anfitrión relamiéndose—, pero no lo dirás dentro de una hora. Sin duda te sentarán mal, como le sentó mal a la mujer del pescador que su hombre intimara con una sirena. Aquello pudo oírse desde Garamond hasta Stormhold. ¡Menudo lenguaje!, casi me puso las orejas azules, te lo aseguro. —El pequeño personaje peludo suspiró profundamente—. Y hablando de tripas —añadió—, yo voy a vaciar las mías tras ese árbol de ahí. ¿Me harás el gran honor de vigilar este fardo que llevo? Te quedaré agradecido.
—Por supuesto —dijo Tristran, educadamente.
El hombrecillo peludo desapareció tras un roble; Tristran oyó algunos gruñidos y su nuevo amigo reapareció diciendo:
—Ya está. Conocí a un hombre en Paflagonia que se tragaba una serpiente viva cada mañana al levantarse. Siempre decía que estaba seguro de una cosa: que no podría ocurrirle nada peor en todo el día. Pero le hicieron comer un tazón de ciempiés peludos antes de colgarle, así que posiblemente se equivocaba.
Tristran se excusó. Orinó al pie del roble. Había un montoncito de excrementos al lado del árbol, que sin duda no habían sido producidos por ningún ser humano. Parecían cagarrutas de ciervo o de conejo.
—Me llamo Tristran Thorn —dijo Tristran, al volver.
Su compañero de desayuno lo había empaquetado todo —el fuego, la sartén; todo—, y lo había hecho desaparecer dentro de su fardo. Se quitó el sombrero, lo apretó contra su pecho y miró a Tristran.
—Encantado —respondió.
Golpeteó un costado de su fardo. Llevaba escrito: ENCANTADO, EMBELESADO, ELHECHIZADO y CONFUSTIGADO.
—Antes estaba confustigado —le confió—, pero ya sabes cómo son estas cosas.
Y con estas palabras empezó a caminar. Tristran lo siguió como pudo por el sendero.
—¡Hey! ¡Caramba! —exclamó Tristran—. Ve más despacio, ¿quieres?
A pesar del enorme fardo (que recordó a Tristran la carga de Christian en El progreso del peregrino, un ligero que la señora Cherry les leía cada luna por la mañana, diciéndoles que, aunque lo había escrito un calderero, era igualmente un buen libro), el hombrecillo (¿Encantado? ¿Se llamaba así?) se alejaba con más rapidez que una ardilla sube a un árbol. La criatura desanduvo rápidamente el camino.
—¿Ocurre algo? —preguntó.
—No puedo seguirte —confesó Tristran—. Caminas demasiado deprisa…
El hombrecillo peludo aminoró la marcha.
—Te pido discúlipas —dijo, mientras Tristran tropezaba tras él—. Como casi siempre voy solo, estoy acostumbrado a seguir mi propio ritmo.

Anduvieron a la par, bajo la luz verde y dorada que filtraba el sol por entre las hojas recién nacidas. Era una luz, observó Tristran, que sólo se da en la primavera. Se preguntó si habrían dejado el verano tan atrás como octubre. De vez en cuando, Tristran comentaba un destello de color en un árbol o un arbusto, y el hombrecillo peludo decía algo como:
—Martín pescador. El Señor Paraíso, lo llamaban. Bonito pájaro.
O:
—Colibrí púrpura. Bebe el néctar de las flores. Flota.
O:
—Pinzones. Mantiene la distancia, pero no vaya a espiarles o a buscar problemas, porque con esos canallas los encontrarás.
Se sentaron junto a un riachuelo para comer. Tristran sacó la barra de pan y el queso —duro, ácido y desmenuzado— que su madre le había dado y las manzanas maduras y rojas. Y aunque el hombrecillo lo contempló todo con mirada de desconfianza, también lo devoró, y apuró las migas de pan y queso de sus dedos, y masticó ruidosamente la manzana. Entonces llenó una tetera con agua del riachuelo y la hirvió para hacer té.
—¿Y si me explicas tu historia? —dijo el hombrecillo peludo cuando se sentaron en el suelo para beber el té.
Tristran meditó unos momentos, y después dijo:
—Vengo del pueblo de Muro, donde vive una joven dama llamada Victoria Forester, que no tiene igual entre las mujeres, y es a ella, y sólo a ella, a quien he entregado mi corazón. Su cara es…
—¿Tiene los complejos normales? —preguntó la pequeña criatura—. ¿Ojos?, ¿nariz?, ¿dientes? ¿Todo lo normal?
—Claro.
—Muy bien, puedes saltarte todo eso —dio el hombrecillo peludo—. Lo daremos por supuesto. ¿Qué maldita tontería te ha hecho jurar esa joven dama?
Tristran dejó en el suelo su taza de madera y se levantó, ofendido.
—¿Qué puede haberte hecho imaginar —preguntó empleando un indudable tono altivo y cargado de desdén— que mi amada me ha enviado a cumplir alguna insensata misión?
El hombrecillo se lo quedó mirando con unos ojos como cuentas de azabache.
 —Porque es la única razón por la cual un chico como tú sería lo bastante estúpido como para cruzar la frontera del País de las Hadas. Los únicos que vienen aquí desde vuestras tierras son los juglares, los amantes y los locos. Tú no tienes aspecto de juglar y eres (perdona que te lo diga, chico, pero es la verdad) tan vulgar y corriente como las migas de queso. Así que debe de ser amor, creo yo.
—Porque es la única razón por la cual un chico como tú sería lo bastante estúpido como para cruzar la frontera del País de las Hadas. Los únicos que vienen aquí desde vuestras tierras son los juglares, los amantes y los locos. Tú no tienes aspecto de juglar y eres (perdona que te lo diga, chico, pero es la verdad) tan vulgar y corriente como las migas de queso. Así que debe de ser amor, creo yo.
—Porque —anunció Tristran— todo amante tiene corazón de loco y cabeza de juglar.
—¿De veras? —preguntó el hombrecillo, dudoso—. Nunca me había fijado. O sea que tenemos a una joven dama. ¿Te ha enviado aquí en busca de fortuna? Eso era muy popular; cada dos por tres topaba uno con jovencitos vagando por todas partes, buscando el tesoro que a algún pobre dragón u ogro le había costado siglos y más siglos acumular.
—No. Fortuna no. Es más bien por una promesa que hice a la dama que he mencionado. Estábamos… hablando, y yo le prometía cosas, y vi una estrella fugaz y le prometí que se la traería. Cayó… —movió un brazo en dirección hacia una cordillera montañosa, más o menos hacia donde salía el sol—… por allí.
El hombrecillo peludo se rascó la barbilla. O el hocico; podría haber sido perfectamente un hocico.
—¿Sabes lo que haría yo?
—No —respondió Tristran, mientras la esperanza le inundaba el pecho—. ¿Qué?
El hombrecillo se secó las narices.
—Le diría que fuera a enterrar la cara en la pocilga y me buscaría otra que me besara sin pedirme todo el planeta por ello. Seguro que encuentras alguna. En las tierras de donde vienes, no puedes tirar un ladrillo sin acerar a alguna chica.
—¡No existe ninguna otra chica! —exclamó Tristran, definitivamente.
El hombrecillo resopló, ambos recogieron todas sus cosas y volvieron a emprender la marcha.
—¿Lo dices de verdad? —dijo el hombrecillo—. ¿Lo de la estrella caída?
—Sí —contestó Tristran.
—Bueno, yo no iría contándolo a los cuatro vientos, la verdad —dijo el hombrecillo—. Los hay que estarían morbosamente interesados en esa información. Más vale que te lo calles. Pero nunca mientas.
—¿Qué debo decir, entonces?
—Bueno —dijo él—, por ejemplo, si te preguntan de dónde vienes, puedes decir «del camino que hay detrás de mí», y si te pregunta adónde vas, puedes decir «hacia el camino de delante».
—Ya veo —aseveró Tristran.
El sendero por el que avanzaban se hizo más difícil de distinguir. Una brisa fría alborotó el pelo de Tristran y tuvo un escalofrío. El sendero les llevó a un bosque gris de abedules delgados y pálidos.
—¿Crees que la estrella estará muy lejos? —preguntó Tristran.
—¿Cuántas leguas hasta Babilonia? —dijo el hombrecillo retóricamente—. Este bosque no estaba aquí la última vez que pasé por este camino.
—«Cuántas leguas hasta Babilonia —recitó Tristran para sí, mientras cruzaban el bosque gris—. Tres veces cinco leguas y no mil / ¿Puedo llegar allí a la luz de un candil? / Sí, y también puedo volver. / Si eres ágil de cabeza y pies, / puedes llegar allí y luego volver».
—Eso mismo —dijo el hombrecillo peludo, moviendo la cabeza de lado a lado, como si estuviera preocupado o nervioso.
—Sólo es una nana —apuntó Tristran.
—¡¿Sólo es una nana…?! Bendito sea, hay personas a este lado de la pared que darían siete años de duro trabajo por esa cancioncilla. Y allí de donde tú vienes la cantan a los bebés junto con el «Duérmete niño» y el «Arrorró», sin pensárselo dos veces… ¿No estás helado, chico?
—Ahora que lo dices, sí, tengo un poco de frío.
—Mira a tu alrededor. ¿Puedes ver el camino?
Tristran parpadeó. El bosque gris se tragaba la luz, el color y la distancia. Creía que estaban siguiendo un sendero, pero ahora que intentaba distinguirlo resplandeció y se desvaneció como una ilusión óptica. Había tomado este árbol, ese otro y aquella roca como indicadores del camino… ¡pero no lo había! Sólo la sombra, y el crepúsculo, y los árboles pálidos.
—Ahora sí que estamos listos —dijo el hombre peludo, con un hilo de voz.
—¿Echamos a correr? —Tristran se quitó el bombín y lo sujetó ante sí.
El hombrecillo sacudió la cabeza.
—No serviría de mucho —dijo—. Hemos caído en la trampa y seguiremos dentro de ella aunque corramos.
Se dirigió hacia el árbol más cercano, alto y pálido, parecido a un abedul, y lo pateó con fuerza. Cayeron unas hojas secas, y después algo blanco se precipitó de entre las ramas al suelo, con un susurro sordo. Tristran se acercó y lo examinó: era el esqueleto de un pájaro, limpio, blanco y seco. El hombrecillo sintió un escalofrío.
—Podría enrocarme —le dijo a Tristan—, pero no hay nadie con quien me pueda enrocar que estuviera aquí en mejor situación que nosotros… No podemos escapar volando, mira lo que le ha pasado a éste… —Rozó un esqueleto con un pie muy parecido a una pata—. Y la gente como tú no ha aprendido a cavar madrigueras… aunque eso tampoco nos solucionaría gran cosa…
—Quizá podríamos armarnos —dijo Tristran.
—¿Armarnos?
—Antes de que vengan.
—¿Antes de que vengan? ¡Si ya están aquí, cabeza de alcornoque! Son los mismísimos árboles. Estamos en un bosque huraño.
—¿Bosque huraño?
—Es culpa mía… debí prestar más atención. Ahora tú nunca conseguirás tu estrella, y yo nunca obtendré mi mercancía. Algún día, otro pobre desgraciado se perderá en el bosque y encontrará nuestros esquélitos más limpios que los chorros del oro, y adió muy buenas.
Tristran miró a su alrededor. En la penumbra parecía que los árboles realmente se apretaban, aunque de hecho no vio moverse nada. Se preguntó si el hombrecillo había perdido la cabeza, o si se imaginaba cosas.
Algo le aguijoneó la mano izquierda. Lo golpeó y bajó la mirada, esperando encontrar un insecto, pero vio una hoja amarilla y pálida que cayó al suelo con un ligero crujido. Tenía un arañazo, sangre fresca en el dorso de la mano. El bosque susurraba a su alrededor.

—¿Hay algo que podamos hacer? —preguntó Tristran.
—No se me ocurre nada. Si supiéramos dónde está el camino verdadero…, ni siquiera un bosque huraño puede destruir un camino verdadero. Sólo ocultárnoslo, apartarnos de él…
El hombrecillo se encogió de hombros y suspiró. Tristran levantó la mano y se frotó la frente.
—Yo… ¡yo sé dónde está el camino! —dijo. Señaló con el dedo—. Está por ahí.
Los ojos negros del hombrecillo brillaron.
—¿Estás seguro?
—Sí, señor. A través de ese matorral y un poco hacia la derecha. Ahí está el camino.
—¿Cómo lo sabes?
—Lo sé.
—Muy bien. ¡Vamos!
 El hombrecillo agarró su fardo y echó a correr lo bastante despacio como para que Tristran, con la bolsa de cuero golpeándole las piernas, el corazón latiendo desbocado y el aliento entrecortado, pudiera seguirle el ritmo.
El hombrecillo agarró su fardo y echó a correr lo bastante despacio como para que Tristran, con la bolsa de cuero golpeándole las piernas, el corazón latiendo desbocado y el aliento entrecortado, pudiera seguirle el ritmo.
—¡No! Por ahí no… ¡a la izquierda! —gritó Tristran.
Ramas y espinas desgarraron su ropa. Corrían en silencio. Los árboles parecían haberse dispuesto formando una muralla; las hojas caían alrededor de Tristran en remolinos que le aguijoneaban y arañaban la piel, cortaban y deshilachaban su ropa. Subió como pudo por la colina, apartando las hojas con la mano libre y las ramas con la bolsa.
El silencio fue roto por algo que gemía. Era el hombrecillo peludo. Se había quedado inmóvil y, con la cabeza echada hacia atrás, había empezado a aullar al cielo.
—Ánimo —dijo Tristran—. Ya casi estamos.
 Cogió la mano libre del hombrecillo peludo y empezó a arrastrarle. Y de pronto se hallaron en medio del camino verdadero: un sendero verde que atravesaba el bosque gris.
Cogió la mano libre del hombrecillo peludo y empezó a arrastrarle. Y de pronto se hallaron en medio del camino verdadero: un sendero verde que atravesaba el bosque gris.
—¿Estamos seguros aquí? —preguntó Tristran.
—Estaremos seguros mientras no salgamos del camino —afirmó el hombrecillo peludo, que dejó su fardo en el suelo, se sentó sobre la hierba del camino y contempló los árboles que les rodeaban.
Los árboles pálidos temblaron, aunque no soplaba ningún viento, y a Tristran le pareció que era por la rabia. Su compañero había empezado a tiritar, sus dedos peludos acariciaban obsesivamente la hierba verde. Miró a Tristran.
—Supongo que no debes llevar encima ninguna botella que anime el espíritu, ¿verdad? ¿O quizás una buena taza de té dulce y caliente?
—No —contestó Tristran—. No espíes.
Tristran se volvió de espaldas y oyó cómo el otro hurgaba dentro del saco. Después percibió el sonido del candado cerrándose nuevamente.
—Ya puedes volverte, si quieres.
El hombrecillo sostenía un frasquito de esmalte. Intentaba sin éxito desenroscar el tapón.
—Hum. ¿Quieres que te ayude con eso? —Tristran esperaba que el hombrecillo no se ofendiera por su ofrecimiento. No hubo problema alguno: su compañero le entregó rápidamente el recipiente.
—Adelante —dijo—. Tú tienes los dedos que hacen falta para esto.
Tristan destapó el frasco: olió algo embriagador, como miel mezclada con humo de madera y clavo. Devolvió el frasquito a su compañero.
—Es un crimen beber algo tan raro y bueno como esto de la botella —espetó el hombrecillo peludo. Desató la taza de madera que llevaba colgada del cinturón y, temblando, se sirvió una pequeña cantidad de líquido color ámbar. Aspiró sus efluvios, dio un pequeño trago y después sonrió con unos dientes pequeños y afilados—. Aaahhhh. Mucho mejor.
Entregó la taza a Tristran.
—Bebe despacio —dijo—. Vale el rescate de un rey, esta botella. Me costó dos grandes diamantes blancos azulados, un pájaro mecánico que cantaba y una escama de dragón.
Tristran bebió. El líquido le calentó hasta los dedos de los pies y le hizo sentir que tenía la cabeza llena de burbujitas.
—Es bueno, ¿eh?
Tristran asintió.
—Demasiado bueno para ti y para mí, me temo. Pero no importa: es justo lo que conviene cuando hay problemas, y lo que ha pasado bien podría calificarse de problema. Venga, salgamos de este bosque —dijo el hombrecillo peludo—. Pero ¿en qué dirección…?
—Por ahí —dijo Tristran, señalando a su izquierda.
El hombrecillo volvió a tapar la botella, se la guardó en el bolsillo y se echó el fardo al hombro, y ambos siguieron el camino verde que atravesaba el camino gris. Después de varias horas se percataron de que ya no había tantos árboles blancos, y enseguida salieron del bosque huraño y empezaron a andar por entre dos muros bajos de piedras que flanqueaban el camino. Cuando Tristran miró tras de sí, no vio rastro alguno del bosque: tan sólo colinas púrpura coronadas de brezo.
—Podemos detenernos aquí —dijo su compañero—. Tenemos que hablar de unas cuantas cosas. Siéntate.
Dejó su fardo en el suelo y se sentó encima, de tal manera que estaba más alto que Tristran, sentado en una roca al borde del camino.
—Hay algo que no acabo de entender. A ver, dime: ¿de dónde eres?
—De Muro —dijo Tristran—. Ya te lo dije.
—¿Quiénes son tu padre y tu madre?
—Mi padre se llama Dunstan Thorn y madre Daisy Thorn.
—Mmm, ¿Dunstan Thorn…? Yo conocí a tu padre. Me dio cobijo una noche. No era mal tipo, aunque soñaba como un poseso y me lo puso bastante difícil para dormir… —Se rascó el hocico—. Pero eso no explica… ¿No hay nada que sea inusual en tu familia?
—Mi hermana Louisa puede mover las orejas.
El hombrecillo peludo sacudió sus grandes y peludas orejas como quien no quiere la cosa.
—No, eso no me sirve —dijo—. Yo pensaba más bien en una abuela que fuese una famosa hechicera, o en un tío que fuese un notorio mago, o unas cuantas hadas en el árbol genealógico.
—No que yo sepa —reconoció Tristran.
El hombrecillo cambió de estrategia.
—¿Dónde está el pueblo de Muro? —preguntó, y Tristran señaló la dirección con el dedo—. ¿Dónde están las Colinas Discutibles? —Tristran señaló una vez más, sin dudarlo—. ¿Dónde están las Islas Catavarias? —Tristran señaló al sudoeste.
No sabía ni que existían las Colinas Discutibles o las Islas Catavarias hasta que el hombrecillo las hubo mencionado, pero estaba muy seguro en su interior de su localización, como lo estaba de por dónde andaba su pie izquierdo, o en qué lugar de la cara tenía la nariz.
—Mmm. Muy bien. ¿Sabes dónde está Su Vastedad el Ternero Muskish?
Tristran afirmó con la cabeza.
—¿Sabes dónde está la Ciudadela Transluminaria de Su Vastedad la Bueya Almizclera?
Tristran señaló, con certeza.
—¿Y qué me dices de París? El de Francia.
Tristran meditó un momento.
—Bueno, si Muro está por ahí, supongo que París debe de estar más o menos en la misma dirección, ¿no?
—Veamos —dijo el hombrecillo peludo, hablando para sí más que para Tristran—. Puedes encontrar lugares en el País de las Hadas, pero no en tu mundo, excepto Muro, que es un lugar fronterizo… No puedes encontrar a gente… pero… A ver, chico, ¿sabes dónde está la estrella que estás buscando?
Tristran señaló, inmediatamente.
—Es por ahí —afirmó.
—Mmm. Muy bien. Aunque esto tampoco explica nada. ¿Tienes hambre?
 —Un poco. Y estoy todo ajado y harapiento —dijo Tristran, examinando los enormes agujeros de sus pantalones y su chaqueta, por donde las ramas y espinas le habían atacado, y que las hojas habían desgarrado mientras corría—. Mira mis botas…
—Un poco. Y estoy todo ajado y harapiento —dijo Tristran, examinando los enormes agujeros de sus pantalones y su chaqueta, por donde las ramas y espinas le habían atacado, y que las hojas habían desgarrado mientras corría—. Mira mis botas…
—¿Qué llevas en la bolsa? —le preguntó el hombrecillo.
Tristran abrió su bolsa Gladstone.
—Manzanas, queso, media barra de pan, un bote de pasta de pescado, mi cortaplumas, una muda de ropa interior, unos pares de calcetines de lana… Debí haber traído más ropa…
—Quédate la pasta de pescado —dijo su compañero de viaje, y dividió rápidamente la comida que quedaba en dos montoncitos iguales—. Me has hecho un gran favor —dijo, mordisqueando una manzana—, y yo no soy de los que olvidan algo así. Primero arreglaremos lo de tu ropa, y después te enviaremos a buscar tu estrella. ¿Vale?
—Eres muy amable —dijo Tristran, nervioso, mientras cortaba el queso para acompañar su pedazo de pan.
—Muy bien —dijo el hombrecillo peludo—. Vamos a buscarte una manta.
Al amanecer, tres de los señores de Stormhold descendían por un escarpado camino de montaña en una diligencia tirada por seis caballos negros. Éstos iban adornados con plumas negras, la diligencia estaba recién pintada de negro y los señores de Stormhold iban vestidos de riguroso luto.
Primus llevaba una túnica larga, negra, monacal; Tertius iba ataviado con el sobrio traje de luto de un mercader; mientras que Septimus vestía un jubón y calzas negras y un sombrero negro con una pluma negra, era la viva imagen de un asesino salido de una obra de teatro isabelina.

Los señores de Stormhold se observaban entre sí, uno expectante, otro cauteloso y otro inexpresivo. NO decían nada; aunque si hubiera sido posible formar alianzas, Tertius podría haberse unido a Primus contra Septimus. Pero ninguna alianza era viable.
El carruaje producía un continuo triquitraque y se sacudía de un lado a otro; sólo se detuvo una vez para que los tres señores pudieran aliviar la vejiga y enseguida reanudó su vaivén colina abajo.
Los tres señores habían depositado los restos de su padre en la Sala de los Antepasados. Sus hermanos muertos los contemplaban desde las puertas de la Sala, sin decir nada. Hacia el anochecer, el cochero gritó «¡Desvíoalanada!», e hizo detener sus caballos ante una posada sórdida, construida contra lo que parecían las ruinas de la casa de un gigante. Los tres señores de Stormhold salieron de la diligencia y estiraron las piernas entumecidas. Diversos rostros los contemplaron a través de las gruesas ventanas de la posada.
El posadero, que era un gnomo colérico muy mal dispuesto, asomó la nariz por la puerta.
—Habrá que airear las camas y poner un estofado de cordero al fuego —ordenó.
—¿Cuántas camas habrá que airear? —preguntó Letitia, la sirvienta, desde las escaleras.
—Tres —dijo el gnomo—. Apuesto a que harán dormir a su cochero con los caballos.
—Pues nada, sólo tres —susurró Tilly, la camarera, a Lacey, el palafranero—. Aunque se ve claramente que hay siete caballeros al lado de la diligencia.
Efectivamente, cuando los señores de Stormhold entraron sólo eran tres, y además anunciaron que su cochero dormiría en los establos.
La cena consistió en un estofado de cordero y panecillos recién hechos que exhalaban un hilo de vapor al partirse; cada uno de los señores bebió una botella del mejor vino de Baragundia, y se aseguraron de que las abrieran en su presencia, porque ninguno de ellos quería compartir botella con los otros dos, ni tan sólo permitir que el vino se escanciara en una copa, cosa que escandalizó al gnomo, que opinaba —aunque no lo dijo de modo que sus huéspedes pudieran oírle— que al vino se le debía dejar respirar.

El cochero devoró un plato de estofado, bebió dos jarras de cerveza y se fue a dormir a los establos. Los tres hermanos subieron a sus habitaciones respectivas y atrancaron las puertas.
Tertius había dado una moneda de plata a Letitia la sirvienta cuando ésta le trajo el calentador para la cama, y no se sorprendió nada al oír, poco antes de medianoche, cuando todo estaba en silencio, que llamaban a su puerta.
La muchacha vestía un camisón blanco de una pieza, hizo una reverencia cuando él abrió la puerta y sonrió, tímidamente. Traía una botella de vino. Tertius cerró la puerta y la llevó hasta la cama, donde, después de quitarle el camisón y de haber examinado su cara y su cuerpo a la luz de una vela, y de besarla en la frente, los labios, los pezones, el ombligo y los dedos de los pies, y de apagar la vela, le hizo el amor sin decir palabra. Al cabo de un rato, gruñó y se quedó inmóvil.
—Bueno, cariño, ¿te ha gustado? —preguntó Letitia.
—Sí —dijo Tertius cautelosamente, como si las palabras de ella escondieran una trampa—. Me ha gustado.
—¿Querrás un poco más antes de que me vaya?
Como respuesta, Tertius señaló entre sus piernas. Letitia rio.
—Podemos volver a levantarla en un periquete —dijo.
Abrió la botella de vino que había traído, que estaba a un lado de la cama, y se la ofreció a Tertius. Él sonrió, bebió un par de tragos y la abrazó de nuevo.
—Seguro que te sienta de maravilla —le dijo ella—. Bueno, cariño, esta vez deja que te enseñe cómo me gusta a mí… Pero ¿qué te ocurre?
 El señor Tertius de Stormhold se retorcía de dolor en la cama con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada.
El señor Tertius de Stormhold se retorcía de dolor en la cama con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada.
—Ese vino… —boqueó—. ¿De dónde lo has… sacado…?
—Tu hermano —contestó Letty—. Me lo encontré en la escalera. Me dijo que era un gran reconstituyente, capaz de poner tieso a cualquiera, y que nos proporcionaría una noche que jamás olvidaríamos.
—Y así ha sido —suspiró Tertius, que se convulsionó una, dos, tres veces, y quedó tieso e inmóvil.
Tertius oyó, desde una enorme distancia, los gritos de Letitia. Fue consciente de cuatro presencias familiares a su lado, entre las sombras junto a la pared.
—Era muy hermosa —susurró Secundus, y Letitia creyó oír un susurro entre las cortinas.
—Septimus es muy astuto —dijo Quintus—. Ha usado el mismo preparado de bayas de la perdición con que aliñó mis anguilas.
Y a Letitia le pareció que oía aullar el viento entre los despeñaderos de la montaña.
Cuando llegaron todos los de la posada, que se habían despertado con sus gritos, Letitia les abrió la puerta y enseguida se emprendió una búsqueda. El señor Septimus, sin embargo, no fue hallado, ni tampoco uno de los corceles negros del establo (donde el cochero dormía y roncaba sin que se le pudiera despertar).
 Lord Primus estaba de muy mal humor a la mañana siguiente. Declinó la idea de ejecutar a Letitia y declaró que era víctima de la astucia de Septimus, igual que Tertius, pero sí ordenó que ella acompañase el cuerpo de Tertius al castillo de Stormhold. Le dejó uno de los caballos negros para acarrear el cuerpo y una bolsa de monedas de plata, suficientes para pagar a alguien del pueblo de Desvioalanada para que la acompañara y se asegurara de que los lobos no se hacían con el caballo o con los restos de su hermano, y para pagar al cochero, cuando al fin se despertara.
Lord Primus estaba de muy mal humor a la mañana siguiente. Declinó la idea de ejecutar a Letitia y declaró que era víctima de la astucia de Septimus, igual que Tertius, pero sí ordenó que ella acompañase el cuerpo de Tertius al castillo de Stormhold. Le dejó uno de los caballos negros para acarrear el cuerpo y una bolsa de monedas de plata, suficientes para pagar a alguien del pueblo de Desvioalanada para que la acompañara y se asegurara de que los lobos no se hacían con el caballo o con los restos de su hermano, y para pagar al cochero, cuando al fin se despertara.
Después, solo en la diligencia arrastrada por cuatro corceles negros como el carbón, lord Primus abandonó Desvioalanada, considerablemente más enfadado de lo que estaba cuando llegó a él.
Brevis llegó al cruce de caminos tirando de una cuerda. La cuerda iba atada al cuello de un macho cabrío, barbudo, cornudo y de ojos malvados, que Brevis llevaba al mercado a vender. Aquella mañana, la madre de Brevis había colocado un único rábano sobre la mesa y le había dicho:
—Brevis, hijo, este rábano es lo único que he podido arrancar hoy del huerto. Todos nuestros cultivos se han echado a perder y se nos ha terminado toda la comida. Sólo podemos vender el macho cabrío. Quiero que le ates una cuerda al cuello, que lo lleves al mercado y que lo vendas a un granjero. Y con las monedas que te den por él (no debes aceptar menos de un florín, tenlo en cuenta) compra una gallina, maíz y nabos, y así quizá no moriremos de hambre.
Así que Brevis royó su rábano, que era correoso y tenía un sabor picante, y se pasó el resto de la mañana persiguiendo al macho cabrío por todo el corral, sufriendo una patada en las costillas y un mordisco en la pierna durante el proceso. Al fin, con la ayuda de un calderero que pasaba, logró dominar lo suficiente al animal como para atarle la soga al cuello. Dejó a su madre vendando las heridas que el macho cabrío causó al calderero y se llevó al animal al mercado.
A veces el macho cabrío se empeñaba en salir a la carretera, y entonces Brevis era arrastrado e intentaba hundir los talones de las botas en el barro seco del camino para frenarlo, hasta que el animal decidía, por razones que Brevis no sabía discernir, detenerse de pronto y sin avisar. Entonces Brevis se levantaba del suelo y volvía a arrastrar al bicho. Llegó al cruce de caminos al borde del bosque, sudado, hambriento y magullado, arrastrando al macho cabrío que no colaboraba.

Allí se encontró con una mujer alta. Una diadema de plata coronaba el velo carmesí que envolvía su cabello negro, y su vestido era tan rojo como sus labios.
—¿Cómo te llaman, chico? —preguntó, con una voz que parecía miel espesa y almizclada.
—Me llaman Brevis, señora —dijo Brevis, que vio algo extraño tras la mujer.
Era un pequeño carro, pero sin animal alguno enjaezado entre las varas. Se preguntó cómo podía haber llegado hasta allí.
—Brevis —ronroneó ella—. Qué nombre tan bonito. ¿Te gustaría venderme tu macho cabrío, Brevis?
Brevis dudó.
—Mi madre me ha dicho que lo llevara al mercado —respondió—, y que lo vendiera por una gallina, algo de maíz y unos nabos, y que le trajera de vuelta el cambio.
—¿Cuánto te dijo tu madre que pidieras por el animal? —preguntó la mujer del vestido escarlata.
—No menos de un florín —dijo él.
Ella sonrió y levantó una mano. Algo amarillo brilló en ella.
—Pues yo te daré una guinea de oro —dijo— con la que podrás comprar un gallinero entero y cien cestos de nabos.
La boca del chico se abrió por la sorpresa.
—¿Trato hecho?
El chico asintió y le ofreció el extremo de la cuerda que el macho cabrío llevaba atada al cuello.
—Tome —fue todo cuanto pudo decir.
Tenía la cabeza llena de imágenes de riqueza infinita e incontables nabos.
La dama tomó la cuerda. Entonces tocó con un dedo la frente del macho cabrío, entre sus ojos amarillos, y soltó la cuerda. Brevis esperaba que el animal saliera disparado hacia el bosque o por uno de los caminos, pero se quedó donde estaba, como paralizado. Brevis alargó la mano para cobrar su guinea de oro. Entonces la mujer le examinó de arriba abajo, desde las suelas embarradas de sus botas hasta su pelo sudado y alborotado, y una vez más sonrió.
—¿Sabes una cosa? —dijo—. Creo que un par de animales serían mucho más impresionantes que uno solo. ¿No te parece?

Brevis no sabía de qué estaba hablando la mujer y abrió la boca para decírselo, pero ella alargó un dedo y le tocó el puente de la nariz, entre los ojos, y él descubrió que no podía decir nada de nada. La mujer chasqueó los dedos y Brevis y el macho cabrío se dieron prisa en colocarse entre las varas del carro; el chico se sorprendió al darse cuenta de que caminaba sobre cuatro patas y que no era más alto que el otro animal.
 La bruja hizo restallar el látigo y su carro empezó a rodar por el barro del camino, tirando por un par de machos cabríos blancos, cornudos e idénticos.
La bruja hizo restallar el látigo y su carro empezó a rodar por el barro del camino, tirando por un par de machos cabríos blancos, cornudos e idénticos.
El hombrecillo peludo se había llevado los harapos que antes habían sido la chaqueta, los pantalones y el chaleco de Tristran y lo había dejado envuelto en una manta, mientras él se dirigía a un pueblo situado en un valle entre tres colinas cubiertas de brezo.
Tristran, sentado y envuelto con la manta, esperaba. Unas luces parpadeaban en el espino blanco que tenía tras de sí. Creyó que eran luciérnagas u orugas, pero al examinarlas más de cerca, vio que eran personas diminutas, que chisporroteaban y saltaban de rama en rama. Tosió, educadamente. Una veintena de ojos diminutos le contemplaron. Varias de las criaturas desaparecieron. Otras se retiraron, ocultándose en la espesura del arbusto, mientras que un puñado, más valientes que las demás, se le acercaron. Empezaron a reír con unas vocecitas agudas como campanillas, señalando a Tristran con el dedo, con sus botas deshechas y su manta, su ropa interior y su bombín. Tristran se sonrojó y se encogió bajo la manta.
Una de las personillas cantó:
Pataplís, pataplás,
el chico de la manta
a la carrera va a buscar
una estrella que es fugaz.
Pero ya descubrirá,
que a quien camina por el País de las Hadas
se le arrebata la manta
para ver si debajo hay truhán.
 Y otra cantó:
Y otra cantó:
Tristran Thorn
Tristran Thorn
no sabe por qué nació,
y una tonta promesa juró,
toda la ropa se le rompió,
y aquí abatido él se sentó.
Pronto sufrirá el desdén de su amada.
Wistran
Bistran
Tristran
Thorn.
—Largaos ya, insensatos —masculló Tristran, con la cara encendida, y al no tener nada más a mano les arrojó su bombín.
Por ese motivo, cuando el hombrecillo peludo regresó del pueblo de Jarana (aunque nadie sabía por qué se llamaba así, puesto que era un lugar oscuro y sombrío, y lo había sido desde tiempo inmemorial), halló a Tristran sentado junto a un espino blanco, envuelto en la manta, malhumorado y lamentando la pérdida de su sombrero.
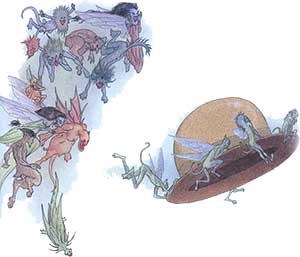
—Han dicho cosas crueles de mi verdadero amor —dijo Tristran—. La señorita Victoria Forester. ¿Cómo se atreven?
—Las personillas se atreven con todo —dijo su amigo—. Y dicen muchas tonterías. Pero también dicen cosas de lo más juiciosas. Hazles caso bajo tu responsabilidad, e ignóralas si te conviene.
—Han dicho que pronto me enfrentaré al desdén de mi amada.
—¿Eso dijeron? —El hombrecillo peludo estaba disponiendo diversas prendas sobre la hierba. Incluso a la luz de la luna, Tristran vio que aquella ropa no se parecía en nada a la que él mismo se había quitado hacía unas horas.
En el pueblo de Muro los hombres vestían de marrón, gris y negro; e incluso el pañuelo más rojo vestido por el más rubicundo de los campesinos pronto quedaba descolorido por el sol y la lluvia y adquiría un tono más viril. Tristran contempló el carmesí, el amarillo canario y el bermejo de las prendas, que parecían dignas de los trajes que vestían los cómicos de la legua o de los que usaba su prima Joan para jugar a las adivinanzas, y dijo:
—¿Y mi ropa?
 —Ésta es tu ropa, ahora —replicó el hombrecillo peludo, orgulloso—. He canjeado tus prendas. Esto es de mejor calidad; mira, no se rasga con tanta facilidad, no son unos harapos y, además, así no vas a desentonar tanto. Es lo que la gente viste por estos lares, ¿sabes?
—Ésta es tu ropa, ahora —replicó el hombrecillo peludo, orgulloso—. He canjeado tus prendas. Esto es de mejor calidad; mira, no se rasga con tanta facilidad, no son unos harapos y, además, así no vas a desentonar tanto. Es lo que la gente viste por estos lares, ¿sabes?
Tristran meditó la posibilidad de completar su búsqueda envuelto en una manta, como un salvaje aborigen en alguno de sus libros de texto. Pero, con un suspiro, se quitó las botas y dejó caer la manta sobre la hierba, y siguiendo las instrucciones del hombrecillo peludo —«No, no, chico, eso va encima de eso otro. Cielos, ¿es que ya no os enseñan nada?»— pronto vistió su ropa nueva. Las nuevas botas le encajaban mejor de lo que las viejas lo habían hecho nunca. Sin duda, eran unas prendas excelentes. Es cierto, como apunta el dicho, que el hábito no hace al monje, ni deja la mona de ser tal por mucha seda que vista, pero a veces puede añadir algo de sabor a la receta. Y Tristran Thorn vestido de carmesí y amarillo canario no era el mismo Tristran Thorn que había sido con su chaqueta y su traje de los domingos. Ahora caminaba con temple, se movía con una agilidad que antes no poseía; levantaba la barbilla en vez de bajarla y lucía un resplandor en los ojos que no se le veía cuando llevaba su bombín.
Después de comer lo que el hombrecillo peludo había traído consigo de Jarana, que consistía en trucha ahumada, un tazón de guisantes frescos, varios pastelitos de pasas y poca cosa más, Tristran se sintió perfectamente a gusto con su nueva indumentaria.
—Bueno —dijo el hombrecillo peludo—. Me has salvado la vida, chico, ahí en el bosque huraño, y tu padre me hizo un favor antes de que tú nacieras, por lo que no dejaré que se diga que soy un desagradecido que no paga sus deudas —Tristran empezó a murmurar que su amigo ya había hecho más que suficiente por él, pero el hombrecillo peludo lo ignoró y siguió hablando—… así que yo me preguntaba: sabes dónde está tu estrella, ¿verdad?
Tristran señaló, sin pensar, hacia el oscuro horizonte.
—Pero veamos, ¿a qué distancia está tu estrella? ¿Lo sabes?
Tristran, hasta entonces, no había pensado en ello, pero de pronto empezó a decir:
—Un hombre podría andar, deteniéndose sólo para dormir, mientras la luna crece y mengua sobre su cabeza media docena de veces, cruzando traidoras montañas y ardientes desiertos, antes de poder llegar allí donde la estrella ha caído.
No parecía apenas su voz y parpadeó de sorpresa.
—Lo que imaginaba —dijo el hombrecillo peludo, acercándose a su fardo e inclinándose sobre él, para que Tristran no pudiera ver cómo se abría el candado—. Tampoco debes de ser el único que andará buscándola. ¿Recuerdas lo que te dije antes?
—¿Lo de hacer un agujero para enterrar mis excrementos?
—Eso no.
—¿Lo de no decir a nadie mi verdadero nombre, ni mi destino?
—Eso tampoco.
—¿Pues qué?
—«¿Cuántas leguas hasta Babilonia?» —recitó el hombre.
—Ah, sí. Eso.
—«¿Puedo llegar allí a la luz de un candil? / Sí, y también puedo volver». Pero es mejor una vela. Es cosa de la cera, ¿sabe? Aunque la mayoría de las velas no sirve. Ésta me costó mucho encontrarla —dijo, sacó del fardo un trozo de vela del tamaño de una manzana silvestre y se lo entregó a Tristran.
Tristran era incapaz de ver nada extraordinario en ese trozo de vela. Era una vela hecha de cera, no de sebo, y estaba bastante usada y fundida. El pabilo estaba chamuscado y ennegrecido.
—¿Y qué hago con esto? —preguntó.
—Todo a su debido tiempo —respondió el hombrecillo peludo, que sacó otra cosa de su fardo—. Toma esto también. Lo necesitarás.
El objeto brilló a la luz de la luna y Tristran lo cogió: parecía una fina cadena de plata, con un aro a cada extremo. Era fría y escurridiza al tacto.
—¿Qué es?
—Lo normal. Aliento de gato y escamas de pez, y luz de luna en una alberca, todo fundido, forjado y pulido por los enanos. La necesitarás para llevarte tu estrella contigo.
—¿De veras?
—Claro.
Tristran dejó caer la cadena sobre su palma: parecía mercurio.
—¿Dónde puedo guardarla? No hay bolsillos en estas condenadas prendas.
—Envuelve con ella tu muñeca hasta que la necesites. Ya está. Pero tienes un bolsillo en la túnica, aquí debajo, ¿ves?
 Tristran encontró el bolsillo escondido. Encima de él había un pequeño ojal, y en éste la campanilla, la flor de cristal que su padre le había entregado como talismán cuando abandonó Muro. Se preguntó si de veras le traería suerte, y si así era, ¿qué tipo de suerte podría ser, buena o mala?
Tristran encontró el bolsillo escondido. Encima de él había un pequeño ojal, y en éste la campanilla, la flor de cristal que su padre le había entregado como talismán cuando abandonó Muro. Se preguntó si de veras le traería suerte, y si así era, ¿qué tipo de suerte podría ser, buena o mala?
Tristran se levantó. Tenía la bolsa de piel bien sujeta en la otra mano.
—Veamos —dijo el hombrecillo peludo—. Esto es lo que tienes que hacer: sostén la vela con la mano derecha, yo te la encenderé, y entonces, camina hacia tu estrella. Usa la cadena y tráela aquí. No queda mucho pabilo en la vela, así que más vale que te des prisa, y que andes a buen ritmo. Si te entretienes, lo lamentarás. «Si eres ágil de cabeza y pies», ¿recuerdas?
—Supongo que… sí —dijo Tristran.
El hombrecillo peludo pasó una mano por encima de la vela, que se encendió con una llama amarilla por arriba y azul por abajo. Se levantó una ráfaga de viento, pero la llama no titiló en absoluto.

Tristran levantó la mano que sostenía la vela y empezó a andar hacia delante. Su luz iluminaba el mundo: cada árbol y cada arbusto y cada brizna de hierba. El siguiente paso de Tristran le llevó junto a un lago, y la luz de la vela brilló con fuerza sobre el agua; y enseguida anduvo a través de las montañas, por entre solitarios despeñaderos, donde la luz de la vela se reflejaba en los ojos de las criaturas de las nieves; y después anduvo sobre las nubes, que, aunque no del todo sólidas, soportaban cómodamente su peso; y entonces, sosteniendo firmemente su vela, se halló bajo tierra, y la luz se reflejó en las paredes húmedas de las cavernas. Después volvió a encontrarse entre las montañas, y entonces recorrió un camino que atravesaba un bosque salvaje, y entrevió un carro tirado por dos machos cabríos, montado por una mujer con un vestido rojo que parecía, a juzgar por los que de ella vio, la reina Boadicea tal como la dibujaban sus libros de historia; dio otro paso y se encontró en una frondosa cañada, donde podía oír la risa del agua que chapoteaba y cantaba en un pequeño arroyo. Dio otro paso, pero seguía en el claro. Había altos helechos, y olmos, y dedaleras en abundancia, y la luna ya se había puesto en el cielo. Levantó la vela, buscando una estrella caída, pero no vio nada.

Sin embargo, algo oyó bajo el murmullo del arroyo: unos gemidos, y alguien que tragaba saliva. El sonido de alguien que intenta no llorar.
—¿Hola? —dijo Tristran.
Los gemidos cesaron. Tristran estaba seguro de que se veía una luz bajo un avellano y se dirigió hacia ella.
—Disculpe —dijo, con la intención de tranquilizar a quien estuviera sentado bajo el avellano, y rezando para que no fuesen otra vez aquellas personillas que le habían robado el sombrero—. Estoy buscando una estrella.
 Como respuesta, un terrón de tierra húmeda salió disparado del árbol y golpeó a Tristran en plena cara. Le hizo un poco de daño, y se le metieron trozos de tierra por el cuello.
Como respuesta, un terrón de tierra húmeda salió disparado del árbol y golpeó a Tristran en plena cara. Le hizo un poco de daño, y se le metieron trozos de tierra por el cuello.
—No le haré daño —dijo, en voz alta.
Esta vez, cuando otro terrón se precipitó contra él, Tristran se agachó y el proyectil impactó contra un olmo a sus espaldas. Tristran avanzó.
—Vete —dijo una voz, ronca y lacrimosa, que sonaba como si hubiera estado llorando—, vete y déjame en paz.
Estaba echada bajo el avellano, en una extraña posición, y contempló a Tristran con una mirada rabiosa de absoluta enemistad. Arrancó otro terrón de tierra y alzó la mano, amenazadora, pero no lo tiró. Tenía los ojos rojos e irritados. Su pelo era tan rubio que casi era blanco, su vestido era de seda azul y relucía a la luz de la vela. Rutilaba toda entera.
—Por favor, no me tires más barro —rogó Tristran—. Mira, no quiero molestarte, pero es que hay una estrella caída por aquí cerca y tengo que encontrarla antes de que se apague la vela.
—Me he roto la pierna —dijo la joven.
—Lo siento —dijo Tristran—. Pero la estrella…
 —Me he roto la pierna al caer —insistió ella con tristeza, y volvió a arrojarle un terrón. Al mover el brazo, desprendió un polvo brillante. El terrón golpeó a Tristran en el pecho—. Vete —sollozó, enterrando la cara en los brazos—. Vete y déjame en paz.
—Me he roto la pierna al caer —insistió ella con tristeza, y volvió a arrojarle un terrón. Al mover el brazo, desprendió un polvo brillante. El terrón golpeó a Tristran en el pecho—. Vete —sollozó, enterrando la cara en los brazos—. Vete y déjame en paz.
—Tú eres la estrella —dijo Tristran, que al fin comprendió.
—¡Y tú eres un cabeza de chorlito —dijo la chica, con amargura—, y un bobo, y un zote, y un sinsustancia y un petimetre!
—Sí —dijo Tristran—. Supongo que soy todo eso.
Y con estas palabras soltó uno de los extremos de la cadena de plata y pasó el aro por la delgada muñeca de la chica. Sintió que el otro aro se ceñía fuertemente a su propia muñeca.
Ella le contempló amargamente.
—¿Se puede saber —preguntó con una voz que estaba, de pronto, más allá de la furia, más allá del odio— qué crees que estás haciendo?
—Te llevo a casa conmigo —dijo Tristran—. Hice un juramento.
La llama de la vela empezó a temblar, violentamente, mientras el último trozo de pabilo flotaba en una charca de cera, y por un momento la llama creció, iluminando la cañada, y a la chica, y la cadena, irrompible, que unía su muñeca con la de él. Y entonces se apagó.

Tristran contempló la estrella —la chica— y, con todas sus fuerzas, logró no decir nada.
«¿Puedo llegar allí a la luz de un candil? —pensó—. Sí, y también puedo volver». Pero la vela se había apagado, y el pueblo de Muro se hallaba a seis meses de duro viaje de aquel lugar.
—Sólo quiero que sepas —dijo la chica, fríamente— que seas quien seas, y sean cuales sean tus intenciones hacia mí, no te ayudaré en modo alguno, ni te asistiré, y haré todo cuanto esté en mi mano para frustrar tus planes y triquiñuelas. —Y después añadió, con gran sentimiento—: Idiota.
—Mmm —dijo Tristran—. ¿Puedes andar?
—No —respondió ella—. Tengo la pierna rota. ¿Eres sordo, además de estúpido?
—¿Dormís, los de tu raza? —preguntó.
—Claro, pero no de noche. De noche, brillamos.
—Bueno —dijo él—, yo voy a intentar dormir. No se me ocurre nada más que hacer. Ha sido un día muy largo para mí, entre una cosa y otra. Y quizás a ti te convendría dormir también. Nos espera un largo camino.
El cielo empezaba a clarear. Tristran apoyó la cabeza sobre su bolsa de piel, e hizo cuanto pudo para ignorar los insultos e imprecaciones que le espetaba la chica del vestido azul al otro extremo de la cadena. Se preguntó qué haría el hombrecillo peludo cuando viese que Tristran no volvía. Se preguntó qué estaría haciendo Victoria Forester en esos momentos, y decidió que seguramente estaba dormida, en fu cama, en su dormitorio, en la granja de su padre. Se preguntó si seis meses no eran una caminata terriblemente larga y qué comerían por el camino. Se preguntó qué comían las estrellas… Y entonces se durmió.
—Zopenco, badulaque, memo —dijo la estrella.
Y suspiró, y se puso tan cómoda como pudo, en aquellas circunstancias. El dolor que sentía en la pierna era apagado pero continuo. Tiró de la cadena que le aprisionaba la muñeca, pero la halló tensa y firme, y no podía ni quitársela ni romperla.
—Cretino, desgraciado, alimaña —murmuró.
Y entonces ella también se durmió.
