

Había una vez un joven que deseaba conquistar el Deseo de su Corazón.
Aunque este principio no sea, en lo que a comienzos se refiere, demasiado innovador —pues todo relato sobre todo joven que existió o existirá podría empezar de manera similar—, sí que hallaremos en este joven y en lo que le aconteció muchas cosas inusuales, aunque ni siquiera él llegó a saberlas todas.
La historia empezó, lo mismo que muchas otras historias, en Muro. El pueblo de Muro se alza hoy, como hace seiscientos años, en una alta elevación de granito, rodeada de una pequeña fronda boscosa. Las casas de Muro son robustas y antiguas, de piedra gris, con tejados de pizarra negra y altas chimeneas; aprovechando al milímetro la roca, las casas se apoyan las unas sobre las otras, algunas incluso se encabalgan, y aquí y allá un arbusto o un árbol crece junto a la pared de un edificio. Hay un camino que lleva a Muro, un sendero serpenteante, delimitado por rocas y piedrecitas, que asciende bruscamente a través del bosque. Más allá, a una considerable distancia, el camino se convierte en una auténtica carretera pavimentada de asfalto; aún más allá, la carretera se hace mayor y está llena a todas horas de coches y camiones que corren de ciudad en ciudad. Si te tomas el tiempo suficiente, la carretera te llevará hasta Londres; pero Londres está a más de una noche en automóvil de Muro.
Los habitantes de Muro son una raza taciturna, compuesta por dos tipos bien distintos: los nativos —tan grises, altos y robustos como la elevación de granito donde se construyó su hogar— y el resto, que con los años han hecho de Muro su hogar y lo han poblado con sus descendientes.

Al pie de Muro, al oeste, está el bosque; al sur hay un lago traicioneramente plácido alimentado por los arroyos que descienden de las colinas de detrás de Muro, al norte. Hay campos sobre las colinas donde pastan las ovejas. Al este hay más bosques. En las inmediaciones de Muro, por el este, hay una elevada pared de roca gris de la que el pueblo toma su nombre. Esta pared es vieja, está compuesta de bastos bloques de granito tallado, sale del bosque y vuelve a entrar en él. Tan sólo hay una abertura: un paso de unos veinte metros de ancho que se extiende por la linde del pueblo hacia el norte. A través de la abertura en la pared se puede ver un gran prado verde; más allá del prado, un arroyo; y más allá del arroyo, árboles. De vez en cuando, a lo lejos, se aprecian formas y figuras entre los árboles. Son enormes y raras figuras, y pequeñas cositas brillantes que destellan y chisporrotean y desaparecen. Aunque es un prado ideal, ninguno de los paisanos ha criado jamás animales en las tierras que se extienden al otro lado de la pared, que tampoco han sido utilizadas para el cultivo. Por el contrario, durante cientos, quizá miles de años, han montado guardia a ambos lados de la abertura del muro y han hecho todo lo posible por ignorar el otro lado. Todavía hoy, dos hombres montan guardia a ambos extremos del muro, noche y día, en turnos de ocho horas. Llevan bastones macizos de madera y flanquean la abertura por el lado que da al pueblo. Su principal función es evitar que los niños del lugar la atraviesen y pasen al prado, o aun más allá. También deben evitar que un ocasional paseante solitario, o uno de los pocos visitantes de la villa, haga lo mismo y cruce la entrada. A los niños se lo impiden, simplemente, exhibiendo su destreza con el bastón. Con los paseantes y visitantes son más inventivos, y tan sólo usan la fuerza física como último recurso, si las patrañas de la hierba acabada de plantar o del toro peligroso que anda suelto no bastan.
Muy raramente acude a Muro alguien que sabe lo que está buscando, y a veces a esta gente se la deja pasar. Tienen una cierta mirada que, una vez se reconoce, jamás se puede olvidar. En todo el siglo XX no se ha conocido ningún caso de robo procedente de la otra parte del muro, al menos que sepan los paisanos, hecho del que se sienten muy orgullosos.
La guardia se relaja una vez cada nueve años, el Primero de Mayo, cuando una feria se instala en el prado.
Los hechos que se relatan a continuación sucedieron hace muchos años. La reina Victoria estaba en el trono, pero le faltaba mucho para llegar a ser la Viuda de Windsor: aún tenía las mejillas sonrosadas, brío y gracia, de tal modo que lord Melbourne a menudo tenía razones para reprender, gentilmente, a la joven reina por su frivolidad. Todavía no se había casado, aunque estaba muy enamorada.
Charles Dickens publicaba por entregas su novela Oliver Twist; Draper acababa de tomar la primera fotografía de la luna y congelaba su pálido rostro, por primera vez, sobre frío papel; Morse había anunciado un sistema para transmitir mensajes a través de cables de alambre. De haber mencionado la magia o las hadas a cualquiera de ellos, habrían sonreído con desdén; excepto, quizá, Dickens, que entonces era un hombre joven e imberbe, y os hubiera mirado con tristeza.
Aquella primavera llegó mucha gente a las Islas Británicas. Unos venían solos y otros llegaban de dos en dos; desembarcaban en Dover, o en Londres, o en Liverpool; hombres y mujeres con pieles tan pálidas como el papel, pieles tan oscuras como la roca volcánica, pieles de color de la canela, que hablaban en una multitud de lenguas. Fueron llegando durante todo el mes de abril, y viajaban en tren de vapor, a caballo, en caravanas o en carros, incluso muchos de ellos venían andando.
 En esa época, Dunstan Thorn tenía dieciocho años y no era un romántico. Tenía el pelo castaño claro, los ojos castaño claro y pecas castaño claro. Era de mediana estatura y hablaba despacio. Su sonrisa fácil iluminaba su cara desde el interior, y soñaba, cuando fantaseaba en el prado de su padre, con abandonar el pueblo de Muro y su impredecible encanto e irse a Londres o a Edimburgo o a Dublín, o alguna gran ciudad donde las cosas no dependiesen de la dirección en que sopla el viento. Trabajaba en la granja de su padre y no poseía nada, salvo una pequeña casita en un campo distante que sus padres le habían cedido. Ese mes de abril llegaban los visitantes a Muro y Dunstan estaba resentido con ellos. La posada del señor Bromios, La Séptima Garza, normalmente un laberinto de habitaciones vacías, estaba llena desde hacía una semana, y ahora los forasteros tomaban alojamiento en las granjas y casa privadas, y pagaban el hospedaje con extrañas monedas, con hierbas y especias e incluso con gemas.
En esa época, Dunstan Thorn tenía dieciocho años y no era un romántico. Tenía el pelo castaño claro, los ojos castaño claro y pecas castaño claro. Era de mediana estatura y hablaba despacio. Su sonrisa fácil iluminaba su cara desde el interior, y soñaba, cuando fantaseaba en el prado de su padre, con abandonar el pueblo de Muro y su impredecible encanto e irse a Londres o a Edimburgo o a Dublín, o alguna gran ciudad donde las cosas no dependiesen de la dirección en que sopla el viento. Trabajaba en la granja de su padre y no poseía nada, salvo una pequeña casita en un campo distante que sus padres le habían cedido. Ese mes de abril llegaban los visitantes a Muro y Dunstan estaba resentido con ellos. La posada del señor Bromios, La Séptima Garza, normalmente un laberinto de habitaciones vacías, estaba llena desde hacía una semana, y ahora los forasteros tomaban alojamiento en las granjas y casa privadas, y pagaban el hospedaje con extrañas monedas, con hierbas y especias e incluso con gemas.
A medida que se acercaba el día de la feria, el ambiente de expectación aumentaba. La gente se levantaba más temprano, contaba los días, contaba los minutos. Los guardas del muro se mostraban inquietos y nerviosos. Figuras y sombras se movían entre los árboles en los límites del prado.
En La Séptima Garza, Bridget Comfrey, considerada por unanimidad la camarera más hermosa del lugar, provocaba fricciones entre Tommy Forester, con quien se le había visto salir a pasear el año anterior, y un hombre enorme de ojos oscuros que llevaba un pequeño mono parlanchín. El hombre hablaba poco inglés, pero sonreía con expresividad siempre que Bridget se le acercaba. En la taberna, los clientes habituales se sentaban en incómoda proximidad con los visitantes, y hablaban en los siguientes términos:
—Sólo es cada nueve años.
—Dicen que antiguamente era cada año, por el solsticio de verano.
—Preguntad al señor Bromios. Él lo sabrá.
El señor Bromios era alto, de piel aceitunada, con un pelo negro espeso y ondulado y los ojos verdes. Cuando las niñas del pueblo se hacían mujeres, se fijaban en él, aunque nunca eran correspondidas. Se decía que había llegado al pueblo hacía ya tiempo, de visita. Pero se quedó allí, y su vino era bueno, según decían todos en Muro.
 Una fuerte discusión se desató en la taberna entre Tommy Forester y el hombre de ojos oscuros, cuyo nombre al parecer era Alum Bey.
Una fuerte discusión se desató en la taberna entre Tommy Forester y el hombre de ojos oscuros, cuyo nombre al parecer era Alum Bey.
—¡Detenedles, en nombre del cielo! ¡Detenedles! —gritó Bridget—. ¡Van al patio de atrás para peleara por mí! —Y sacudió con gracilidad la cabecita de manera que las lámparas de aceite iluminaron y favorecieron sus perfectos rizos dorados.
Nadie movió un dedo para detener a los dos hombres, aunque bastante gente —del pueblo y forasteros— salió afuera a ver el espectáculo. Tommy Forester se quitó la camisa y levantó los puños ante sí. El extranjero rio y escupió en el suelo, y entonces agarró la mano derecha de Tommy y le envió volando contra el suelo, donde chocó con la barbilla. Tommy se levantó vacilante y corrió hacia el extranjero. Rozó la mejilla del hombre con el puño, pero inmediatamente se dio de narices contra el barro, de modo que quedó con la cara hundida en el lodo y sin aliento. Alum Bey rio y dijo algo en árabe. Así de rápido, y así de fácil, terminó la pelea.
Alum Bey se quitó de encima a Tommy Forester, se dirigió con paso altivo hacia Bridget Comfrey, se inclinó hacia ella y sonrió mostrando su brillante dentadura. Bridget le ignoró y corrió hacia Tommy.
—Pero ¿qué te ha hecho, cariño mío? —preguntó ella, y le limpió el lodo de la cara con su delantal, dedicándole toda suerte de palabras cariñosas.
Alum Bey regresó con los espectadores a la taberna y amablemente compró a Tommy Forester, cuando éste regresó, una botella del vino de Chablis del señor Bromios. Ninguno de los dos estaba seguro de quién era el vencedor y quién el vencido.
Dunstan Thorn no estaba en La Séptima Garza aquella noche: era un muchacho práctico, que desde hacía seis meses cortejaba a Daisy Hempstock, una joven de similar pragmatismo. Paseaban las tardes despejadas alrededor del pueblo, discutían acerca de las tierras en barbecho y el tiempo y sobre otras cuestiones igualmente prácticas; durante esos paseos, en los que invariablemente les acompañaban la madre y la hermana menor de Daisy, a unos saludables seis pasos por detrás, de vez en cuando se miraban el uno al otro, amorosamente.
A la puerta de la casa de los Hempstock, Dunstan se detenía, se inclinaba y se despedía. Y Daisy Hempstock entraba en su casa, se quitaba el sombrero y decía:
—¡Cuánto deseo que el señor Thorn se decida a declararse! Estoy segura de que papá no se opondría.
—Cierto, estoy segura de que no lo haría —dijo la madre de Daisy esa noche, como decía cada noche en circunstancias parecidas, y se quitó su sombrero y sus guantes y condujo a sus hijas hasta el saloncito, donde un caballero muy alto con una barba negra muy larga estaba sentado hurgando en su bolsa. Daisy, su madre y su hermana hicieron una reverencia al caballero (que hablaba poco inglés y había llegado hacía pocos días). El huésped, a su vez, se levantó y se inclinó ante ellas.
Hacía mucho frío aquel abril, la primavera inglesa mostraba su incómoda variabilidad. Los visitantes llegaron a través del bosque; llenaron las habitaciones de invitados, acamparon en graneros y establos. Algunos de ellos levantaron tiendas de colores, otros llegaron en sus propias caravanas, tiradas por enormes caballos grises o por pequeños ponis peludos. En el bosque había una alfombra de campanillas.
 La mañana del 29 de abril Dunstan Thorn hacía guardia en la abertura del muro con Tommy Forester. Cada uno a un lado, esperaban. Dunstan había hecho guardia muchas veces, pero hasta entonces su trabajo había consistido en mantenerse allí en pie y, ocasionalmente, espantar a los niños. Hoy se sentía importante, pues tenía un bastón en la mano. Cuando algún extranjero se acercaba a la abertura del muro, Dunstan o Tommy decían:
La mañana del 29 de abril Dunstan Thorn hacía guardia en la abertura del muro con Tommy Forester. Cada uno a un lado, esperaban. Dunstan había hecho guardia muchas veces, pero hasta entonces su trabajo había consistido en mantenerse allí en pie y, ocasionalmente, espantar a los niños. Hoy se sentía importante, pues tenía un bastón en la mano. Cuando algún extranjero se acercaba a la abertura del muro, Dunstan o Tommy decían:
—Mañana, mañana. Hoy nadie va a pasar, mis buenos señores.
Y los extranjeros se retiraban un poco y vislumbraban qué había al otro lado de la abertura; veían el prado inofensivo, los árboles nada destacados que lo salpicaban, el bosque poco atractivo que lo cerraba. Algunos de ellos intentaban entablar conversación con Dunstan o Tommy, pero los jóvenes orgullosos de su papel de guardas, se negaban a conversar y se contentaban con, básicamente, alzar la cabeza, apretar los labios y parecer importantes. A la hora de comer, Daisy Hempstock trajo un poco de pastel de carne para ambos, y Bridget Comfrey llevó a cada uno una jarra de cerveza especiada. Y a la puesta de sol llegaron otros dos jóvenes del pueblo, bien fornidos, con una linterna cada uno, y Tommy y Dunstan se fueron andando hasta la posada, donde el señor Bromios les ofreció una jarra de su mejor cerveza —y su mejor cerveza era realmente buena— como recompensa por haber montado guardia.
La excitación era palpable en la posada, llena ahora a rebosar. Había en ella visitantes de todas las naciones del mundo, o eso le parecía a Dunstan, que no tenía sentido alguno de la distancia más allá de los bosques que rodeaban el pueblo de Muro, y por lo tanto contemplaba al alto caballero del gran sombrero de copa negro, sentado a la mesa de al lado y que procedía de Londres, con tanto asombro como contemplaba al caballero aún más alto, con la piel de ébano y vestido con una túnica de una sola pieza, con quien aquél estaba cenando. Dunstan sabía que era de mala educación mirar fijamente y que, como habitante de Muro, tenía todo el derecho a sentirse superior a todos aquellos forasteros. El aire olía a especias poco familiares y oía a hombres y mujeres hablar entre ellos en un centenar de lenguas, de modo que los examinaba a todos sin el menor asomo de vergüenza.
 El hombre del sombrero de copa de seda se dio cuenta de que Dunstan le estaba mirando e hizo una señal al muchacho para que se acercara.
El hombre del sombrero de copa de seda se dio cuenta de que Dunstan le estaba mirando e hizo una señal al muchacho para que se acercara.
—¿Te gusta el pudin de melaza? —preguntó abruptamente a modo de presentación—. Mutanabbi ha tenido que irse y aquí hay más pudin del que un hombre solo puede comer.
Dunstan asintió. El pudin de melaza humeaba tentador en su fuente.
—Muy bien, sírvete —dijo su nuevo amigo—. Dio a Dunstan un tazón limpio de porcelana y una cuchara. Dunstan no necesitó más indicación y los dos procedieron a acabarse el pudin.
—Veamos, jovencito —le dijo a Dunstan el alto caballero del sombrero de copa de seda negra, cuando sus tazones y la fuente del pudin quedaron vacíos—, al parecer la posada está al completo, y todas las habitaciones del pueblo ya han sido alquiladas.
—¿De veras? —preguntó Dunstan, sin sorprenderse.
—Así es —respondió el caballero del sombrero de copa—. Y lo que yo me preguntaba es si tú sabrías de alguna casa que tuviese una habitación disponible.
Dunstan se encogió de hombros.
—A estas alturas ya no quedan habitaciones —dijo—. Recuerdo que cuando era un chaval de nueve años, mi madre y mi padre me enviaron a dormir entre las vigas del establo, durante toda una semana, y alquilaron mi habitación a una dama de Oriente, su familia y sus criados. Me dejó una cometa como muestra de agradecimiento y yo la hacía volar por el prado, hasta que un día se rompió el hilo y salió volando hacia el cielo.
—¿Dónde vives ahora? —preguntó el caballero del sombrero de copa.
—Tengo una casita en las lindes de las tierras de mi padre —replicó Dunstan—. Era la morada de nuestro pastor, pero murió, hará dos años el próximo agosto, y me la cedieron a mí.
—Llévame allí —dijo el caballero del sombrero, y a Dunstan no se le ocurrió rehusar.
La luna de primavera estaba alta y muy brillante, y la noche se veía limpia. Salieron del pueblo caminando hacia el bosque extendido a sus pies, y anduvieron más allá de la granja de la familia Thorn (donde el caballero se asustó por culpa de una vaca que dormía en el prado y que resopló mientras soñaba) hasta que llegaron a la casita de Dunstan. Tenía una habitación y una chimenea. El extraño asintió.
—Me gusta bastante —dijo—. Veamos, Dunstan Thorn, te la alquilaré por tres días.
—¿Qué me dará por ella?
 —Un soberano de oro, seis peniques de plata, un penique de cobre y un cuarto de penique nuevo y brillante —dijo el hombre.
—Un soberano de oro, seis peniques de plata, un penique de cobre y un cuarto de penique nuevo y brillante —dijo el hombre.
Un soberano de oro por dos noches era un alquiler más que justo, en aquella época, cuando un jornalero podía esperar quince libras al año, con suerte. Pero Dunstan dudaba.
—Si habéis venido por el mercado —dijo al hombre alto—, es porque vais a comerciar con milagros y maravillas.
El hombre alto asintió.
—Y entonces, lo que tú quieres son milagros y maravillas, ¿no es así? —Volvió a examinar la casita de una sola habitación de Dunstan. Entonces empezó a llover, y se oyó un tranquilo golpeteo sobre el techo de paja—. Oh, muy bien —dijo el alto caballero, un poco malhumorado—, un milagro, una maravilla. Mañana lograrás el Deseo de tu Corazón. Y ahora, toma tu dinero.
Lo sacó de la oreja de Dunstan, con un gesto frívolo. El joven golpeó las monedas contra un clavo de hierro de la puerta para comprobar que no se trataba de oro del País de las Hadas, y después se inclinó ante el caballero y salió bajo la lluvia. Envolvió el dinero en su pañuelo y anduvo hacia el establo bajo la fuerte lluvia. Subió al pajar y pronto se durmió. Durante la noche fue consciente de los truenos y los relámpagos, aunque no se despertó; pero muy de madrugada sí le sacudió alguien que, torpemente, le pisó los pies.
—Perdón —dijo una voz—. Es decir, discúlpeme.
—¿Quién es? ¿Quién hay ahí? —preguntó Dunstan.
—Sólo yo —dijo la voz—. Vengo por el mercado. Dormía en un árbol hueco, pero un relámpago lo ha derribado, cascado como a un huevo y hecho trizas como a una ramita, y la lluvia se me ha metido por el cuello y amenaza con empapar mi equipaje, donde llevo cosas que deben permanecer tan secas como el polvo, y en todos mis viajes siempre las he mantenido tan seguras como que el día es día, aunque todo estuviera tan húmedo como…
—¿El agua? —sugirió Dunstan.
—O más incluso —continuó la voz en la oscuridad—. Así que me pregunto —continuó—, si no os importaría que me refugie bajo vuestro techo, ya que no soy demasiado voluminoso y no os molestaré, ni nada parecido.
—Mientras no me pises —suspiró Dunstan.
 Entonces un relámpago iluminó el establo, y Dunstan vio algo pequeño y peludo en el rincón, con un gran sombrero flexible. Y después, la oscuridad.
Entonces un relámpago iluminó el establo, y Dunstan vio algo pequeño y peludo en el rincón, con un gran sombrero flexible. Y después, la oscuridad.
—Espero no molestarte —dijo la voz, que ciertamente sonaba bastante peluda, ahora que Dunstan prestaba atención.
—No me molestas —dijo Dunstan, que estaba muy cansado.
—Eso está bien —afirmó la voz peluda—, porque no querría molestarte en absoluto.
—Por favor —rogó Dunstan—, déjame dormir. Por favor.
Se oyó un resoplido, que pronto fue seguido de unos suaves ronquidos.
Dunstan se dio la vuelta sobre el heno. La persona —quien fuera o qué fuera— se tiró un pedo, se rascó y empezó a roncar de nuevo.
Dunstan oyó la lluvia sobre el tejado del establo y pensó en Daisy Hempstock; en sus pensamientos caminaban juntos, y seis pasos por detrás iban un hombre alto con sombrero de copa y una criatura pequeña y peluda, cuya cara Dunstan no podía distinguir. Iban a ver el Deseo de su Corazón…
La luz brillante del sol le bañaba la cara y el establo estaba vacío. Se lavó y fue hacia la granja. Allí se puso su mejor chaqueta, su mejor camisa y sus mejores calzones, y rascó el barro de sus botas con una navajita de bolsillo. Luego fue a la cocina, besó a su madre en la mejilla y se sirvió un buen pedazo de pan y mantequilla recién hecha.
Y entonces, con el dinero bien atado en su pañuelo de batista de los domingos, se dirigió hacia el pueblo de Muro y dio los buenos días a los guardas de la abertura. A través de ésta pudo ver cómo se levantaban tiendas de colores, tenderetes y banderas, y cómo la gente iba de un lado para otro.
—No podemos dejar pasar a nadie hasta mediodía —dijo el guarda.
Dunstan se encogió de hombros y fue a la taberna, donde pensó en lo que compraría con sus ahorros (la brillante media corona que había ahorrado y los seis peniques de la suerte, con un agujero en medio, que llevaba colgados del cuello), y con el pañuelo lleno de monedas extraordinarias. Había olvidado completamente que la noche anterior también le habían prometido otra cosa. Con las campanadas de mediodía, Dunstan se dirigió hacia el muro y, nervioso como si rompiera el mayor de los tabúes, atravesó la entrada; entonces se dio cuenta de que tenía al lado al caballero del sombrero de copa negra, que le saludó.
—Ah, mi casero. ¿Cómo os encontráis hoy, señor?
—Muy bien —respondió Dunstan.
—Pasea conmigo —dijo el hombre alto—. Caminemos juntos.
Caminaron a través del prado, hacia las tiendas.
—¿Has estado aquí antes? —preguntó el hombre alto.
—Fui al último mercado, hace nueve años. Sólo era un niño —reconoció Dunstan.
—Bien —dijo su huésped—, recuerda que debes ser educado y no aceptar regalos; ten presente que eres un invitado. Y ahora te pagaré la parte del alquiler que aún te debo. Porque hice un juramento. Mis regalos duran mucho tiempo… tú y tu primogénito y su primogénito… Es un regalo que durará mientras yo viva.
—¿Y qué regalo será ése, señor?
—El Deseo de tu Corazón, recuerda —dijo el caballero del sombrero de copa—. El Deseo de tu Corazón.
Dunstan hizo una reverencia y ambos se dirigieron hacia la feria.

—¡Ojos, ojos! ¡Ojos nuevos a cambio de viejos! —gritaba una mujer menuda ante una mesa cubierta de botes y jarras llenas de ojos de todo tipo y color.
—¡Instrumentos de música de cien tierras distintas!
—¡Tonadas de penique! ¡Canciones de dos peniques! ¡Himnos corales de tres peniques!
—¡Prueba tu suerte! ¡Adelante! ¡Responde a un simple enigma y gana una flor de viento!
—¡Lavanda eterna! ¡Tela de campanillas!
—¡Sueños embotellados, un chelín la botella!
—¡Capas de noche! ¡Capas de crepúsculo! ¡Capas de atardecer!
—¡Espadas de fortuna! ¡Cetros de poder! ¡Anillos de eternidad! ¡Cartas de gracia! ¡Por aquí, por aquí, adelante!
—¡Salvias y ungüentos, filtros y remedios!
Dunstan se detuvo ante un tenderete cubierto de ornamentos de cristal y examinó los animales en miniatura, preguntándose si comprar uno para Daisy Hempstock. Cogió un gato de cristal, no más grande que su pulgar. Con un gesto de sabiduría, el gato le guiñó un ojo y, sobresaltado, Dunstan lo soltó; el animalito se retorció en el aire como un gato de verdad y cayó sobre sus cuatro patas. Luego se dirigió hacia un rincón del tenderete y empezó a lamerse.
Dunstan siguió andando por el abarrotado mercado. Bullía de gente; allí estaban todos los extranjeros que habían llegado hacía semanas a Muro y también muchos de los habitantes del pueblo. El señor Bromios había levantado una tienda de vinos y vendía vino y pasteles a la gente del pueblo, que a menudo se sentía tentada por los manjares que vendía la gente del Otro Lado del muro, pero a quienes sus abuelos, que lo sabían por sus abuelos, habían advertido que era un terrible, funesto error, comer comida de las hadas, disfrutar de la fruta de las hadas, beber el agua de las hadas y degustar el vino de las hadas.
Cada nueve años, la gente del otro lado de la colina levantaba sus tenderetes, y durante un día y una noche el prado acogía el Mercado de las Hadas, de modo que había, durante un día y una noche, comercio entre las naciones. Había maravillas a la venta, y prodigios, y milagros; se podían encontrar cosas jamás soñadas y objetos inimaginados («¿qué necesidad —se preguntó Dunstan— podría tener alguien de una cáscara de huevo rellenas de tormenta?»). Hizo tintinear el dinero que llevaba atado en el pañuelo y buscó algo pequeño y barato con lo que divertir a Daisy.
Oyó un suave repiqueteo en el aire por encima del fragor del mercado, y hacia allí se dirigió. Pasó junto a un tenderete donde cinco hombres enormes bailaban al son lúgubre de un organillo que tocaba un oso negro de aspecto triste; pasó por un puesto donde un hombre calvo vestido con un kimono de colores brillantes rompía platos de porcelana y los arrojaba a un tazón ardiente del que manaba humo de colores, mientras llamaba a los paseantes.
El repiqueteo se hizo más insistente y perceptible.
Llegó al quiosco desde donde procedía el ruidito, pero no vio a nadie. Estaba cubierto de flores: dedaleras y narcisos y dientes de león, y también violetas y lirios, pequeñas rosas carmesíes, pálidas campanillas blancas, nomeolvides azules y gran profusión de otras flores que Dunstan no pudo nombrar. Cada flor estaba hecha de vidrio o de cristal, moldeada o tallada, no supo decirlo, pero imitaban perfectamente la realidad. Y repiqueteaban como lejanas campanas de cristal.
—¿Hola? —dijo Dunstan.
—Muy buenas tenga usted, en este Día de Mercado —dijo la encargada del tenderete, que bajó de la caravana que había tras la mesa y el toldo, con una amplia sonrisa llena de dientes blancos sobre su cara oscura.
Era del pueblo del Otro Lado del muro, supo enseguida Dunstan por sus ojos y por sus orejas, que eran visibles bajo su pelo negro y rizado. Sus ojos eran de un violeta profundo, mientras que sus orejas se semejaban a las de un gato, delicadamente curvadas y cubiertas de un vello fino y oscuro. Era muy bella.
Dunstan tomó una flor del tenderete.
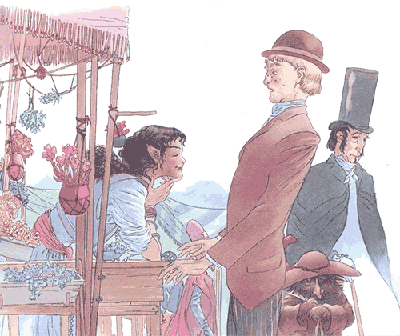
—Es muy bonita —dijo. Era una violeta, que tintineaba en su mano con un sonido similar al que se logra humedeciendo el dedo y frotando con cuidado el borde de una copa de vino—. ¿Cuánto vale?
Ella se encogió de hombros, absolutamente encantadora.
—El precio nunca se discute de entrada —le dijo—. Podría ser mucho más de lo que estás dispuesto a pagar; entonces tú te irías y ambos saldríamos perdiendo. Discutamos sobre la mercancía de una manera más general.
Dunstan hizo una pausa. El caballero del sombrero de copa de seda negro pasó junto al tenderete.
—Hecho —le murmuró al oído—. Mi deuda contigo está saldada, y mi alquiler pagado y bien pagado.
—¿De dónde provienen estas flores? —solicitó Dunstan.
Ella sonrió con malicia.
—En una ladera del monte Calamon crece un claro de flores de cristal; el viaje hasta allí es peligroso, y el viaje de vuelta aún lo es más.
—¿Y qué utilidad tienen?
—El empleo de estas flores es sobre todo decorativo y recreativo; dan placer, pueden ser entregadas a la persona amada como prueba de admiración y afecto, y el sonido que emiten es agradable al oído. También reflejan la luz de la manera más deliciosa que hayas visto. —Y levantó una campanilla para que la viera al trasluz. Dunstan observó que el color de la luz del sol, destellando a través del cristal púrpura, era inferior en matiz y en tono a los ojos de ella.
—Ya veo —dijo Dunstan.
—También se usan en ciertos encantos y hechizos. ¿El señor quizás es mago…?
Dunstan sacudió la cabeza. Se dio cuenta de que había algo especial en aquella joven.
—Ah. Aun así, son de lo más encantadoras.
Lo especial era una fina cadena de plata que iba desde la muñeca de la joven hasta su tobillo, y que se perdía después en la caravana.

Dunstan se lo hizo notar.
—¿La cadena? Me ata al tenderete. Soy esclava de la bruja a quien pertenece esto. Me atrapó hace muchos años, cuando yo jugaba en las cascadas de las tierras de mi padre, en lo alto de las montañas; me atrajo haciéndose pasar por una hermosa rana, conduciéndome un poco más allá de mi alcance, hasta que sin darme cuenta abandoné las tierras de mi padre, y ella recuperó su verdadera forma y me metió en un saco.
—¿Y serás su esclava para siempre?
—No para siempre. —La chica del País de las Hadas sonrió—. Lograré mi libertad el día que la luna pierda a su hija, si eso ocurre una semana en que coincidan dos lunes. Lo espero con paciencia. Y mientras, hago lo que me ordenan, y también sueño. ¿Me comprarás una flor ahora, joven señor?
—Me llamo Dunstan.
—Y es un nombre bien honesto. ¿Dónde tenéis las tenazas, maese Dunstan? ¿Atraparéis al diablo por la nariz?[1]
—¿Cuál es vuestro nombre? —preguntó Dunstan, que se ruborizó vivamente.
—No tengo nombre. Soy una esclava, y el nombre que tenía me fue arrebatado. Respondo cuando me dicen «¡eh, tú!», o «¡chica!» o «¡sucia estúpida!», o cualquier otro improperio.
 Dunstan se dio cuenta de cómo la tela sedosa de su vestido se aferraba a su cuerpo; fue consciente de sus curvas elegantes y de sus ojos violeta puestos sobre él, y tragó saliva.
Dunstan se dio cuenta de cómo la tela sedosa de su vestido se aferraba a su cuerpo; fue consciente de sus curvas elegantes y de sus ojos violeta puestos sobre él, y tragó saliva.
Dunstan se metió la mano en el bolsillo y sacó su pañuelo. Ya no podía mirar a la mujer. Volcó el dinero sobre el mostrador.
—Cóbrate lo que valga esto —dijo, escogiendo de la mesa una campanilla blanca y pura.
—En este tenderete no aceptamos dinero. —Le devolvió las monedas.
—¿No? ¿Y entonces qué aceptáis? —Ahora estaba de lo más nervioso y su única misión era obtener una flor para… para Daisy, Daisy Hempstock… Obtener su flor y partir, porque, a decir verdad, la joven le estaba haciendo sentir terriblemente incómodo.
—Podría quedarme el color de tu pelo —dijo ella—, o todos tus recuerdos antes de los tres años. Podría quedarme con el oído de tu oreja izquierda… no todo, sólo el suficiente como para que no disfrutaras de la música, ni de la corriente de un río, ni del suspiro del viento.
Dunstan sacudió la cabeza.
—O un beso tuyo. Un beso, aquí en mi mejilla.
—¡Eso lo pagaré de buen grado! —dijo Dunstan, que se inclinó sobre el tenderete, entre el repiqueteo de las flores de cristal, y depositó un beso casto en su suave mejilla.
Entonces pudo oler su aroma, embriagador, mágico; le llenó la cabeza y el pecho y la mente.
—Bien, ya está —dijo ella, y le entregó su campanilla blanca. Él la tomó con unas manos que de pronto le parecían enormes y torpes, en absoluto pequeñas y perfectas en todos los aspectos, como las de la chica del País de las Hadas—. Y esta noche volveremos a vernos aquí, Dunstan Thorn, cuando la luna se oculte. Ven aquí y silba como un mochuelo. ¿Sabes hacerlo?

Él asintió y se alejó de ella vacilante; no le hacía falta preguntar cómo sabía su apellido, se lo había arrancado, junto con otras cosas, como por ejemplo su corazón, cuando él la besó.
La campanilla cantaba en su mano.
—Vaya, Dunstan Thorn —dijo Daisy Hempstock, cuando le encontró junto a la tienda del señor Bromios, sentada con su familia, comiendo grandes salchichas y bebiendo cerveza negra—. ¿Acaso ocurre algo?
—Te he traído un regalo —murmuró él, y le ofreció la sonora campanilla blanca de cristal, que brilló a la luz del sol de la tarde. Ella la tomó de su mano, asombrada, con unos dedos aún untados de grasa de salchicha. Impulsivamente, Dunstan se inclinó hacia ella y, ante su madre y su padre y su hermana, delante de Bridget Comfrey y el señor Bromios y de todos los demás, la besó en la tersa mejilla.
El escándalo era previsible; pero el señor Hempstock, que no en vano había vivido cincuenta y siete años al borde del País de las Hadas y las Tierras Más Allá, exclamó:
—¡Callad todos! Miradle los ojos. ¿No veis que el pobre chico está trastocado y confundido? Os aseguró que está encantado. ¡Hey! ¡Tommy Forester! Ven aquí, lleva al joven Dunstan Thorn al pueblo y vigílale; déjale dormir, si es lo que quiere, o háblale si le conviene hablar…
Y Tommy se llevó a Dunstan del mercado, de vuelta hacia el pueblo de Muro.
—Bueno, Daisy —dijo su madre, acariciándole el pelo—, sólo está un poco tocado por los elfos, nada más. No hace falta ponerse así. —Y sacó un pañuelo de blonda de su generoso busto para secar las mejillas de su hija.
Daisy levantó la mirada, le cogió el pañuelo y se sonó con él, sollozando. Y la señora Hempstock observó, con cierta perplejidad, que Daisy parecía sonreír tras las lágrimas.
—Pero madre, ¡Dunstan me ha besado! —dijo Daisy Hempstock, y se colocó la campanilla blanca de cristal en el sombrero, donde resplandecía y resonaba.
El señor Hempstock y el padre de Dunstan hallaron el tenderete donde se vendían las flores de cristal, pero tras éste sólo había una mujer vieja, acompañada de un exótico y hermosísimo pájaro, encadenado a su percha con una fina cadena de plata; fue imposible razonar con la vieja, que sólo hablaba de uno de los tesoros de su colección, echado a perder por una inútil total, y decía que ése era el resultado de la ingratitud y de esta triste época moderna, y de los criados de hoy en día.
En el pueblo vacío (¿quién iba a quedarse en el pueblo, si podía ir al mercado?), Dunstan fue llevado hasta La Séptima Garza, donde le instalaron en un banco de madera. Reposó con la frente en la mano, con la vista perdida nadie sabe dónde y, de vez en cuando, suspiraba unos enormes suspiros, como el viento.
Tommy Forester intentó hablar con él.
—Bueno, veamos, viejo amigo, anímate, eso es lo que hay que hacer, a ver, enséñame una sonrisa, ¿eh? ¿No te apetece comer nada? ¿Ni nada de beber? ¿No? Te juro que estás muy raro, Dunstan, viejo amigo…
 Pero al no conseguir sonsacarle respuesta alguna, Tommy empezó a echar en falta el mercado, donde en esos precisos instantes (se rascó su dolorida mandíbula) la hermosa Bridget sufría el acecho de un enorme e imponente caballero de ropajes exóticos con un pequeño mono que parloteaba. Y después de asegurarse de que su amigo no tenía, o al menos eso parecía, ninguna intención de abandonar la posada vacía, Tommy volvió a atravesar el pueblo hasta la abertura del muro, y la traspasó de nuevo. Para entonces, el lugar era un hervidero: un escenario salvaje de espectáculos de marionetas, malabaristas y animales danzantes, subastas de caballos y una exposición de toda clase de cosas a la venta o canjeables…
Pero al no conseguir sonsacarle respuesta alguna, Tommy empezó a echar en falta el mercado, donde en esos precisos instantes (se rascó su dolorida mandíbula) la hermosa Bridget sufría el acecho de un enorme e imponente caballero de ropajes exóticos con un pequeño mono que parloteaba. Y después de asegurarse de que su amigo no tenía, o al menos eso parecía, ninguna intención de abandonar la posada vacía, Tommy volvió a atravesar el pueblo hasta la abertura del muro, y la traspasó de nuevo. Para entonces, el lugar era un hervidero: un escenario salvaje de espectáculos de marionetas, malabaristas y animales danzantes, subastas de caballos y una exposición de toda clase de cosas a la venta o canjeables…
A esa hora, última de la tarde, empezó a salir otro tipo de gente. Había un pregonero, que daba noticias del modo en que un periódico moderno imprime titulares:
—¡El señor de Stormhold sufre una misteriosa enfermedad! ¡La Colina de Fuego se ha mudado a la Plaza Fuerte de Dene! ¡El único heredero del propietario de Garamond es transformado en un cerdito gruñón! —Por una moneda ampliaba la información sobre estas gentes y lugares.
El sol se puso, y una enorme luna de primavera apareció, bien alta ya en los cielos. Sopló una brisa helada. Ahora los comerciantes se retiraban al interior de sus tiendas, y los visitantes del mercado les oían susurrar, invitándolos a participar de numerosas maravillas, todas disponibles por un precio.
Y mientras la luna bajaba hacia el horizonte, Dunstan Thorn anduvo calladamente por las calles empedradas del pueblo de Muro. Pasaron a su lado muchos juerguistas, visitantes y extranjeros, pero pocos se fijaron en él.
 Traspasó la abertura del muro —era muy grueso— y Dunstan se preguntó, al igual que su padre antes que él, qué ocurriría si anduviera por encima de aquella pared. Por la abertura cruzó al prado, y aquella noche, por vez primera en su vida, Dunstan pensó en continuar más allá, cruzar el arroyo y desaparecer entre los árboles, lejos de los campos conocidos. Recibió incómodo estos pensamientos, como recibe alguien a unos invitados inesperados, y los apartó de su mente en cuando alcanzó su objetivo, como alguien que se disculpase al recordar una cita previa.
Traspasó la abertura del muro —era muy grueso— y Dunstan se preguntó, al igual que su padre antes que él, qué ocurriría si anduviera por encima de aquella pared. Por la abertura cruzó al prado, y aquella noche, por vez primera en su vida, Dunstan pensó en continuar más allá, cruzar el arroyo y desaparecer entre los árboles, lejos de los campos conocidos. Recibió incómodo estos pensamientos, como recibe alguien a unos invitados inesperados, y los apartó de su mente en cuando alcanzó su objetivo, como alguien que se disculpase al recordar una cita previa.
La luna se ocultaba.
Dunstan se llevó las manos a la boca y silbó. No hubo respuestas; el cielo sobre su cabeza era de un color profundo… azul, quizás, o púrpura, negro no, salpicado de más estrellas de las que la mente podía contener.
Silbó una vez más.
—Eso —le dijo ella con aspereza— no se parece en nada a un mochuelo. Podría ser un búho de las nieves, un búho común, incluso. Si tuviera un par de ramitas metidas en las orejas, quizá podría hacerme pensar incluso en una lechuza. Pero de ningún modo en un mochuelo.
Dunstan se encogió de hombros y sonrió, un poco tontamente. La mujer del País de las Hadas se sentó a su lado. Ella le embriagaba; la estaba respirando, la sentía a través de los poros de su piel. Se acercó a él.
—¿Crees que estás bajo un hechizo, hermoso Dunstan?
—No lo sé.
Ella rio y el sonido fue como el de un riachuelo limpio, burbujeando entre rocas y cantos.
—No estás bajo ningún hechizo, hermoso, hermoso chico.

Se echó sobre la hierba y contempló el cielo.
—Vuestras estrellas —preguntó—. ¿Cómo son? —Dunstan también se echó sobre la hierba fresca, y contempló el cielo nocturno. Sin duda algo raro tenían las estrellas; quizá más color, quizás algo extraño sucedía con el número de estrellas menudas, con las constelaciones; algo extraño y maravilloso sucedía con las estrellas. Pero entonces…
Echados el uno junto al otro, contemplaban el cielo.
—¿Qué quieres de la vida? —preguntó la chica del reino de las hadas.
—No lo sé —reconoció él—. A ti, creo.
—Yo quiero mi libertad —dijo ella.
Dunstan agarró la cadena de plata que ataba su muñeca a su tobillo y que se perdía entre la hierba. Tiró de ella. Era más fuerte de lo que parecía.
—Aliento de gato y escamas de pez mezcladas con luz de luna y plata —le dijo ella—. Irrompible hasta que los términos del hechizo se consuman.
—Oh. —Dunstan volvió a echarse sobre la hierba.
—No debería importarme, pues es una cadena muy, muy larga; pero saber que existe es algo que me irrita, y echo de menos la tierra de mi padre. Y la bruja tampoco es que sea la mejor de las amas…
Y entonces calló. Dunstan se inclinó hacia ella, alargó una mano para tocarle la cara, notó que algo húmedo y caliente le mojaba la palma.
—Pero… ¿estás llorando?
 Ella no dijo nada. Dunstan la atrajo hacia sí, y le empezó a limpiar torpemente la cara con su manaza; y entonces acercó el rostro hacia sus sollozos y, sin atreverse del todo, sin saber si hacía o no lo correcto dadas las circunstancias, la besó de lleno en los labios ardientes. Hubo un momento de duda, y entonces la boca de ella se abrió, y su lengua se deslizó entre los labios de él, y Dunstan quedó, bajo aquellas extrañas estrellas, irrevocablemente perdido.
Ella no dijo nada. Dunstan la atrajo hacia sí, y le empezó a limpiar torpemente la cara con su manaza; y entonces acercó el rostro hacia sus sollozos y, sin atreverse del todo, sin saber si hacía o no lo correcto dadas las circunstancias, la besó de lleno en los labios ardientes. Hubo un momento de duda, y entonces la boca de ella se abrió, y su lengua se deslizó entre los labios de él, y Dunstan quedó, bajo aquellas extrañas estrellas, irrevocablemente perdido.
Había besado antes a algunas chicas del pueblo, pero no había llegado más allá.
Su mano palpó los pequeños pechos de ella a través de la seda de su vestido, y tocó sus duros pezones. Ella se abrazó a él como si se estuviera ahogando, y se peleó con sus pantalones, con su camisa. Era tan pequeña que él tenía miedo de hacerle daño, de romperla. No fue así. Ella se retorció y se removió debajo de él, jadeando y sacudiéndose, y guiándole con la mano. Depositó un centenar de besos ardientes sobre su cara y su pecho, y entonces se colocó encima de él, montándole, jadeando y riendo, sudada y escurridiza como un pez, y él se arqueaba y empujaba y estaba lleno de júbilo, con la cabeza repleta de ella y sólo de ella; de haberlo sabido, habría gritado su nombre.
Al final, él había querido salir, pero ella le retuvo en su interior, le envolvió fuertemente con las piernas y apretó con tanta fuerza que Dunstan sintió que los dos ocupaban el mismo espacio en el universo; como si, durante un poderoso y sobrecogedor momento, fueran ambos la misma persona, dando y recibiendo, mientras las estrellas se desvanecían en el cielo que precede al alba.

Se tumbaron juntos, uno al lado del otro.
La mujer del País de las Hadas se ajustó el vestido de seda y una vez más quedó decorosamente cubierta. Dunstan se subió los pantalones, con pesar. Apretó la mano de la chica entre las suyas. El sudor se secó sobre su piel, y se sintió frío y solo.
Ahora podía verla, mientras el cielo cobraba una luz gris antes del alba. Los animales se revolvían agitados, los caballos golpeaban el suelo con sus cascos, los pájaros empezaban a cantar para atraer al alba, y aquí y allí, por todo el mercado, la gente empezaba a levantarse y a entrar en movimiento en el interior de las tiendas.
—Ahora, vete —dijo ella, y le miró, con algo de pesar y con los ojos del color del cielo de la mañana.
Y le besó delicadamente en la boca, con labios que sabían a mermelada de moras, y se levantó y volvió a la caravana de gitanos que había tras el tenderete.
Confuso y solo, Dunstan atravesó el mercado, sintiéndose mucho más viejo de lo que debiera con dieciocho años. Volvió al establo, se quitó las botas y durmió hasta despertar, cuando el sol ya estaba bien alto en el cielo.
Al día siguiente el mercado terminó, aunque Dunstan no regresó a él, y los extranjeros abandonaron el pueblo y la vida en Muro volvió a la normalidad, que posiblemente era un poco menos normal que la vida en la mayoría de pueblos (particularmente cuando el viento soplaba en la dirección equivocada), pero, con todo y con eso, era bastante normal.
Dos semanas después del mercado, Tommy Forester pidió la mano a Bridget Comfrey y ella aceptó. Y a la semana siguiente la señora Hempstock fue por la mañana a visitar a la señora Thorn. Tomaron té en la salita.
—Es una bendición lo del chico de los Forester —dijo la señora Hempstock.
—Sí que lo es —comentó la señora Thorn—. Tome otra magdalena, querida. Espero que su Daisy sea dama de honor.
—Espero que sea así —señaló la señora Hempstock—, si es que vive lo suficiente.
La señora Thorn levantó la vista, alarmada.
—¡Cómo! ¿Acaso está enferma, señora Hempstock? No me diga eso…
—No come nada, señora Thorn. Se nos está yendo. Sólo bebe un poco de agua de vez en cuando.
—¡Ay, Dios mío!…
La señor Hempstock continuó diciendo:
—Anoche, por fin, descubrí la causa: es por su Dunstan.
La señora Thorn se llevó la mano a la boca.
—¿Dunstan? Acaso ha…
—Oh, no. Nada de eso. —La señora Hempstock movió visiblemente la cabeza y apretó los labios—. Ignora a Daisy. Hace muchos días que no va a verla. Y a ella se le ha metido en la cabeza que a Dunstan ya no le importa, y lo único que hace es sostener la campanilla blanca que él le regaló y sollozar.
La señora Thorn vertió más té del tarro en la tetera y añadió agua caliente.
—La verdad —reconoció—, Thorney y yo estamos un poco preocupados por Dunstan. ¡Está medio ido! Es la única manera que se me ocurre describirlo. No hace su trabajo. Thorney dice que este chico necesita sentar la cabeza, que si sentase la cabeza le cedería todos los prados del oeste.
La señora Hempstock asintió lentamente.
—Sin duda, el señor Hempstock vería con buenos ojos que nuestra Daisy fuese feliz. Seguro que le cedería un rebaño de nuestras ovejas.
Las ovejas de la familia Hempstock eran famosas por ser las mejores en varias leguas a la redonda… muy abrigadas e inteligentes (para ser ovejas), de cuernos retorcidos y cascos afilados.
Así quedó decidido, y Dunstan Thorn se casó en junio con Daisy Hempstock. Y si el novio parecía un poco distraído, la novia estaba tan radiante y hermosa como todas las novias de todos los tiempos.
A sus espaldas, sus padres discutían sobre la granja que harían construir en el prado del oeste para los recién casados, y sus madres se mostraron de acuerdo en lo preciosa que estaba Daisy y en que era una lástima que Dunstan no le hubiese dejado lucir la campanilla blanca que le compró en el mercado, a finales de abril, en su vestido de novia.
Y allí les dejaremos, entre una lluvia de pétalos de rosa, blancos, amarillos y, claro está, rosas.
O casi.
Vivieron en la casita de Dunstan mientras levantaban su pequeña granja, y ciertamente fueron razonablemente felices; el trabajo diario de criar ovejas, cuidarlas y esquilarlas poco a poco fue borrando aquella mirada lejana de los ojos de Dunstan.
Primero llegó el otoño, después el invierno y, a finales de febrero, cuando el mundo se enfría y un viento amargo sopla por los páramos y a través del bosque desnudo de hojas, cuando las lluvias heladas caen de los cielos plomizos casi a diario, durante la época de cría de las ovejas; un día, a las seis de la tarde, a la hora en que el sol ya se había puesto y el cielo estaba oscuro, un cesto de mimbre fue depositado al otro lado de la abertura del muro.
Los guardas, cada uno en un extremo del portal, no se dieron cuenta al principio. Miraban hacia el otro lado y, como estaba oscuro y muy húmedo, se encontraban ocupados golpeando el suelo con los pies y contemplando sombríamente y con anhelo las luces del pueblo.
Entonces oyeron un gemido agudo.
Primero se fijaron en el cesto que tenían a sus pies, y después en el contenido del cesto, envuelto en seda aceitada y en mantitas de lana; vieron una cara roja y llorona, con los ojos muy cerrados y una gran boca abierta, chillona y hambrienta. Sujeto a la manta del bebé con una aguja de plata, hallaron un fragmento de pergamino donde habían escrito en letras elegantes, aunque algo pasadas de moda, las siguientes palabras:
Tristran Thorn
