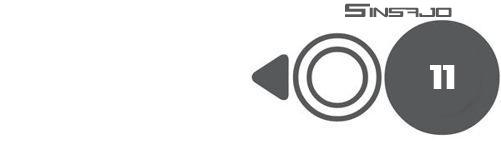
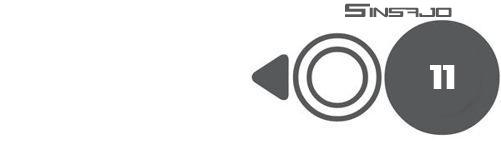
«¿Qué me hundiría?».
La pregunta me consume durante los tres días siguientes, mientras esperamos a que nos saquen de nuestra prisión segura. ¿Qué haría que me rompiese en un millón de trocitos hasta quedar irreparable e inservible? No se lo comento a nadie, pero la pregunta me obsesiona cuando estoy despierta y se mete en mis pesadillas.
En ese periodo caen cuatro misiles más, todos muy potentes y devastadores, aunque ya sin tanta urgencia. Dejan caer las bombas a intervalos largos para que creamos que ya se ha acabado justo antes de que otro estallido nos haga temblar las tripas. Parecen pensados para mantenernos bloqueados, no para diezmarnos. Destrozar el distrito, sí; dar a la gente mucho que reparar antes de ponerse en funcionamiento, también; pero ¿destruirlo? No. Coin tenía razón en eso: no se destruye algo que deseas adquirir en el futuro. Supongo que lo que en realidad quieren, a corto plazo, es detener los asaltos a las ondas y mantenerme lejos de los televisores de Panem.
No recibimos apenas información de lo que pasa. Nuestras pantallas nunca se encienden y sólo nos llegan breves anuncios de audio de Coin sobre la naturaleza de las bombas. Sin duda, la guerra continúa, pero, en cuanto a su situación, estamos a oscuras.
Dentro del búnker, la cooperación está a la orden del día. Seguimos un horario muy estricto para las comidas, el aseo, el ejercicio y el sueño. Se nos garantizan pequeños periodos de socialización para aliviar el tedio. Nuestro espacio se hace muy popular porque tanto niños como adultos sienten fascinación por Buttercup. Adquiere estatus de estrella con su juego nocturno de «El gato loco». Me lo inventé yo por accidente hace unos años, durante un apagón invernal. Consiste simplemente en agitar el haz de luz de una linterna por el suelo mientras Buttercup intenta capturarlo. Soy lo bastante mezquina como para disfrutar del juego porque me parece que lo hace parecer tonto. Sin embargo, inexplicablemente, todos los de aquí creen que el gato es listo y encantador. Incluso me conceden unas pilas adicionales (un gasto enorme) para usarlas en esto. Los ciudadanos del 13 están muy faltos de entretenimientos, sin duda.
La tercera noche, durante el juego, por fin respondo a la pregunta que me ha estado carcomiendo. «El gato loco» se convierte en una metáfora de mi situación: yo soy Buttercup, y Peeta, la persona a la que tan desesperadamente quiero poner a salvo, es la luz. Mientras el gato crea que tiene una oportunidad de capturar la escurridiza luz con sus patas, estará encrespado (como yo desde que dejé la arena con Peeta vivo). Cuando la luz se apaga del todo, Buttercup se siente angustiado y desconcertado durante un segundo, pero se recupera y pasa a otra cosa (es lo que me pasaría a mí si Peeta muriera). Sin embargo, lo que de verdad hace que el gato se vuelva loco es dejar la luz encendida, pero en un punto fuera de su alcance, en lo alto de la pared, donde no llega saltando. Empieza a dar vueltas junto a la pared, gime, y no hay forma de consolarlo ni de distraerlo; no sirve para nada más hasta que apago la luz (y eso es lo que Snow intenta hacer conmigo ahora, sólo que no sé qué forma adoptará este juego).
Quizá lo único que Snow necesita es que sea consciente de eso. Pensar que Peeta estaba en sus manos y que lo torturaban para sacarle información sobre los rebeldes era malo, pero pensar que lo torturan específicamente para incapacitarme es insoportable. Entonces, por culpa del peso de esta revelación, empiezo a hundirme de verdad.
Después de «El gato loco» nos vamos a la cama. La luz va y viene; a veces las lámparas están a plena potencia, mientras que otras tenemos que forzar la vista para vernos. A la hora de dormir apagan las lámparas hasta dejarlo todo casi a oscuras y activan las luces de emergencia de cada espacio. Prim, que ha decidido que las paredes aguantarán, se hace un ovillo con Buttercup en la cama de abajo. Mi madre duerme en la de arriba. Me ofrezco a dormir en una de ellas, pero me obligan a quedarme en el colchón del suelo porque doy demasiadas vueltas en sueños.
Ahora no doy vueltas, mis músculos están rígidos por la tensión de mantenerme cuerda. Regresa el dolor de corazón, y me imagino que le aparecen unas diminutas fisuras que se extienden por mi cuerpo: avanzan por el torso, los brazos, las piernas y la cara, y me dejan llena de grietas. Con una sola sacudida de misil podría romperme en extraños fragmentos afilados como cuchillas.
Cuando la inquieta mayoría ya se ha dormido, salgo con cuidado de mi manta y atravieso de puntillas la caverna en busca de Finnick; algo me hace pensar que él lo comprenderá. Está sentado bajo la luz de emergencia de su zona haciendo nudos en una cuerda, ni siquiera finge descansar. Mientras le susurro lo que he descubierto sobre el plan de Snow para hundirme, al fin lo entiendo: esta estrategia no es nada nuevo para Finnick. Es la que lo hundió a él.
—Es lo que te están haciendo a ti con Annie, ¿no? —le pregunto.
—Bueno, no la detuvieron porque pensaran que sería un inagotable pozo de información rebelde —responde—. Saben que nunca me habría arriesgado a contarle nada al respecto, por su propio bien.
—Oh, Finnick, cuánto lo siento.
—No, yo lo siento. Siento no haberte advertido.
De repente recuerdo algo: estoy atada a la cama, loca de rabia y dolor después del rescate. Finnick intenta consolarme por Peeta: «Se darán cuenta en seguida de que no sabe nada y no lo matarán si creen que pueden usarlo contra ti».
—Pero sí que me advertiste, en el aerodeslizador. Cuando me dijiste que usarían a Peeta contra mí creía que te referías a un cebo, a una forma de atraerme al Capitolio.
—No tendría que haberte dicho ni eso. Era demasiado tarde para que te sirviera de algo. Teniendo en cuenta que no te advertí antes del Vasallaje, tendría que haber cerrado la boca, no debería haberte dicho nada sobre cómo funciona Snow —insiste; tira del extremo de su cuerda, de modo que un complicado nudo se convierte de nuevo en una línea recta—. Es que no lo entendí cuando te conocí. Después de tus primeros Juegos creí que para ti todo el romance era teatro. Esperábamos que siguieras con la estrategia, pero hasta que Peeta no se golpeó contra el campo de fuerza y estuvo a punto de morir no comprendí… —Finnick vacila.
Pienso en la arena, en cómo sollocé cuando Finnick revivió a Peeta, en la mirada inquisitiva de Finnick, en la forma en que excusó mi comportamiento culpando a mi fingido embarazo.
—¿No comprendiste qué?
—Que te había juzgado mal, que sí que lo querías. No digo que fuera de una forma o de otra, quizá ni tú lo sepas, pero cualquiera que prestara atención se habría dado cuenta de lo mucho que te importaba —me dice con cariño.
¿Cualquiera? En la visita de Snow antes de la Gira de la Victoria, el presidente me había retado a que eliminara las dudas sobre mis sentimientos hacia Peeta, quería que lo convenciera a él específicamente de que estaba enamorada de mi compañero. Al parecer, bajo ese abrasador cielo rosa, con la vida de Peeta colgando de un hilo, por fin lo logré. Y, al hacerlo, le entregué el arma que necesitaba para acabar conmigo.
Finnick y yo nos quedamos sentados en silencio un buen rato observando cómo hace y deshace los nudos.
—¿Cómo lo soportas? —le pregunto al fin.
—¡No lo soporto, Katniss! —me responde, sorprendido—. Está claro, no lo soporto. Cada mañana salgo de una pesadilla y descubro que lo de fuera no es mejor —empieza, pero algo en mi expresión lo detiene—. Es mejor no rendirte a ello. Resulta diez veces más difícil recuperarte que hundirte.
Bueno, él debe de saberlo bien. Respiro hondo y me obligo a permanecer de una pieza.
—Cuanto más te distraigas, mejor —me dice—. Lo primero que haremos mañana es buscarte una cuerda. Hasta entonces, toma la mía.
Me paso el resto de la noche en el colchón haciendo nudos de forma compulsiva y enseñándoselos a Buttercup para que los examine. Si uno parece sospechoso, me lo quita de un zarpazo y lo muerde unas cuantas veces para asegurarse de que está muerto. Por la mañana tengo los dedos doloridos, pero sigo entera.
Después de veinticuatro horas de tranquilidad, Coin por fin anuncia que podemos salir del búnker. Nuestros antiguos alojamientos han quedado destrozados en los bombardeos, así que todos tenemos que seguir al pie de la letra las instrucciones para llegar a nuestros nuevos compartimentos. Limpiamos nuestras zonas, como nos piden, y nos ponemos obedientemente en fila para salir por la puerta.
A la mitad del recorrido, Boggs aparece y me saca de la fila. Les hace una señal a Gale y a Finnick para que se unan a nosotros, y la gente se mueve para dejarnos pasar. Algunos incluso me sonríen; el juego de «El gato loco» ha conseguido que me consideren más simpática, al parecer. Salimos, subimos las escaleras, recorremos el pasillo hasta uno de esos ascensores que avanzan en varias direcciones y, finalmente, llegamos a Defensa Especial. Durante nuestra ruta no he visto nada dañado, aunque todavía estamos a bastante profundidad.
Boggs nos mete prisa para entrar en una sala prácticamente idéntica a la de Mando. Coin, Plutarch, Haymitch, Cressida y todos los demás que están sentados a la mesa tienen cara de cansancio. Alguien ha sacado al fin el café (aunque estoy segura de que sólo lo ven como un estimulante de emergencia), y Plutarch tiene su taza agarrada con las dos manos, como si temiera que se la llevasen en cualquier momento.
No hay tiempo para formalidades.
—Os necesitamos a los cuatro vestidos con los uniformes y en la superficie —dice la presidenta—. Tenéis dos horas para grabar los daños de los bombardeos, dejar claro que la unidad militar del 13 no sólo sigue operativa, sino que es superior y, lo más importante, que el Sinsajo sigue vivo. ¿Alguna pregunta?
—¿Podemos tomarnos un café? —pregunta Finnick.
Nos entregan tazas humeantes. Miro con asco el reluciente líquido negro, ya que nunca he sido una gran admiradora de esta sustancia, pero supongo que me ayudará a mantenerme en pie. Finnick me echa algo de nata en la taza y va a por el azucarero.
—¿Quieres un azucarillo? —me pregunta con su antiguo tono de seductor.
Así es como nos conocimos, cuando Finnick me ofreció azúcar. Estábamos rodeados de caballos y carros, disfrazados y pintados para las masas, antes de ser aliados. Antes de que yo supiera lo que lo impulsaba. El recuerdo logra arrancarme una sonrisa.
—Toma, mejora el sabor —añade con su voz real, y me echa tres cubitos en la taza.
De camino a vestirme de Sinsajo, veo que Gale nos observa a Finnick y a mí con preocupación. ¿Y ahora qué? ¿De verdad creerá que pasa algo entre nosotros? Quizá me viera ir anoche a la zona de Finnick, tenía que pasar por el espacio de los Hawthorne para llegar. Supongo que le habrá sentado mal que busque la compañía de Finnick en vez de la suya. Bueno, pues nada. Tengo rozaduras de cuerda en los dedos, apenas puedo mantener los ojos abiertos y un equipo de televisión espera que haga una actuación brillante. Y Snow tiene a Peeta. Que Gale piense lo que le dé la gana.
En mi nueva sala de belleza, en Defensa Especial, mi equipo de preparación me mete en el traje de Sinsajo, me arregla el pelo y me aplica un poquito de maquillaje antes de que se me enfríe el café. En diez minutos, tanto el reparto como los cámaras de las nuevas propos estamos recorriendo el complicado camino al exterior. Me bebo el café mientras caminamos, y descubro que la nata y el azúcar mejoran muchísimo su sabor. Apuro los posos que se han quedado al fondo de la taza y noto que un leve cosquilleo empieza a circularme por las venas.
Después de subir una última escalera, Boggs tira de una palanca que abre una trampilla y notamos el aire fresco. Respiro hondo con ganas y, por primera vez, me permito reconocer lo mucho que odiaba el búnker. Salimos al bosque y paso las manos por las hojas que cuelgan encima de nosotros. Algunas empiezan a secarse.
—¿Qué día es hoy? —pregunto.
Boggs responde que septiembre empieza la semana que viene.
Septiembre. Eso significa que Snow ha tenido a Peeta en sus garras durante cinco o seis semanas. Examino una hoja en la palma de mi mano y veo que estoy temblando. No consigo parar. Le echo la culpa al café e intento concentrarme en respirar más despacio, porque voy demasiado acelerada para el ritmo de marcha que llevamos.
Empezamos a ver escombros en la tierra y llegamos al primer cráter, que tiene casi treinta metros de ancho y vete a saber cuántos de profundidad. Muchos. Boggs dice que, de haber quedado alguien en las diez primeras plantas, seguramente habría muerto. Rodeamos el pozo y seguimos.
—¿Podéis reconstruirlo? —pregunta Gale.
—No de manera inmediata. Ese misil no acabó con mucho, sólo unos cuantos generadores y una granja avícola —responde Boggs—. Nos limitaremos a sellarlo.
Los árboles desaparecen cuando entramos en la zona del interior de la valla. Alrededor de los cráteres hay una mezcla de escombros viejos y nuevos. Antes de las bombas quedaba muy poco del 13 en la superficie: unos puestos de guardia, la zona de entrenamiento y más o menos treinta centímetros de la planta superior de nuestro edificio (donde sobresalía la ventana de Buttercup) con varios centímetros de acero encima. Esa zona no estaba preparada para soportar un ataque que no fuera muy superficial.
—¿Cuánta ventaja os dio la advertencia del chico? —pregunta Haymitch.
—Unos diez minutos antes de que nuestros sistemas detectaran los misiles —responde Boggs.
—Pero ayudó, ¿verdad? —le pregunto; si dice que no, no lo resistiré.
—Por supuesto, la evacuación de los civiles fue completa. Los segundos cuentan cuando te atacan; diez minutos sirven para salvar muchas vidas.
«Prim —pienso— y Gale».
Llegaron al búnker un par de minutos antes de que cayera el primer misil. Puede que Peeta los haya salvado. Añadiremos sus nombres a la lista de cosas por las que siempre estaré en deuda con él.
A Cressida se le ocurre filmarme delante de las ruinas del antiguo Edificio de Justicia, una especie de broma, ya que el Capitolio lleva años usándolo de fondo para las falsas retransmisiones informativas en las que intentaba demostrar que el distrito no existía. Ahora, con el reciente ataque, el edificio está a unos diez metros del borde de otro cráter.
Cuando nos acercamos a lo que antes fuera la entrada principal, Gale señala algo y todos frenamos un poco. Al principio no veo el problema, pero después distingo que el suelo está cubierto de rosas rosas y rojas recién cortadas.
—¡No las toquéis! —grito—. ¡Son para mí!
El enfermizo olor dulzón me llega a las fosas nasales y el corazón empieza a pegarme martillazos en el pecho. Así que no me lo imaginé, no me imaginé la rosa de mi cómoda. Ante mí está la segunda entrega de Snow. Son unas bellezas rosas y rojas de tallos largos, las mismas flores que decoraban el escenario en el que Peeta y yo interpretamos nuestra entrevista tras la victoria. Flores no para uno, sino para dos amantes.
Se lo explico a los demás lo mejor que puedo. Las examinamos mejor y vemos que parecen inofensivas, aunque mejoradas genéticamente. Dos docenas de rosas ligeramente marchitas. Seguramente las tiraron después del último bombardeo. Un equipo con trajes especiales las recoge y se las lleva. Estoy segura de que no encontrarán en ellas nada extraordinario; Snow sabe bien lo que me está haciendo. Es igual que cuando machacó a Cinna delante de mí, mientras yo lo observaba todo desde mi tubo de tributo: su intención es desquiciarme.
Como entonces, intento recuperarme y devolver el golpe, pero, mientras Cressida pone en sus sitios a Castor y Pollux, noto que estoy cada vez más ansiosa. Estoy cansada, con los nervios de punta y, desde que he visto las rosas, soy incapaz de dejar de pensar en Peeta. El café ha sido un gran error, no necesito un estimulante, precisamente. Mi cuerpo tiembla de forma visible y no consigo recuperar el aliento. Después de varios días en el búnker, tengo que cerrar los ojos casi del todo, mire a donde mire, porque la luz me hace daño. A pesar de la fresca brisa, las gotas de sudor me caen por la cara.
—Bueno, ¿qué necesitas exactamente de mí? —pregunto.
—Sólo unas líneas rápidas para demostrar que estás viva y sigues luchando —responde Cressida.
—Vale.
Me pongo en mi sitio y miro la luz roja. Y miro y miro.
—Lo siento, no tengo nada para vosotros.
—¿Estás bien? —me pregunta Cressida, acercándose, y asiento.
Ella me seca la cara con un trozo de tela que lleva en el bolsillo.
—¿Y si probamos con la vieja táctica de las preguntas y respuestas? —me dice.
—Sí, creo que ayudaría.
Cruzo los brazos para ocultar lo mucho que tiemblan, miro a Finnick, y él levanta el pulgar, aunque también parece bastante tembloroso.
Cressida ya está en su puesto.
—Bueno, Katniss, has sobrevivido a los bombardeos del 13, ¿qué te han parecido comparados con tu experiencia en la superficie del 8?
—Esta vez estábamos a tanta profundidad que no existía peligro real. El 13 está sano y salvo, igual que… —Se me rompe la voz y la frase acaba con un graznido seco.
—Prueba otra vez —me dice Cressida—: «El 13 está sano y salvo, igual que yo».
Respiro hondo e intento obligar a mi diafragma a funcionar.
—El 13 está sano, igual…
No, me he equivocado. Juro que todavía huelo las rosas.
—Katniss, sólo esa línea y terminas por hoy, te lo prometo —me dice Cressida—: «El 13 está sano y salvo, igual que yo».
Sacudo los brazos para relajarme, coloco los puños sobre las caderas y después los dejo caer a los lados. Se me llena la boca de saliva a una velocidad absurda y noto que se me forma una bola de vómito al final de la garganta. Trago con fuerza y separo los labios para decir la estúpida línea e ir a esconderme en el bosque… Y entonces me pongo a llorar.
Es imposible ser el Sinsajo, imposible terminar esta sencilla frase, porque ahora sé que todo lo que diga repercutirá directamente en Peeta, hará que lo torturen. Sin embargo, no lo matarán, no, no serán tan piadosos. Snow se asegurará de que su vida sea mucho peor que la muerte.
—Corten —oigo decir a Cressida en voz baja.
—¿Qué le pasa? —dice Plutarch con un susurro.
—Ha averiguado cómo está usando Snow a Peeta —explica Finnick.
El semicírculo de personas que tengo delante deja escapar una especie de suspiro colectivo de pesar. Porque ahora lo sé, porque no podré dejar de saberlo, porque, aparte de la desventaja militar que supone perder a un Sinsajo, estoy hundida.
Varios pares de brazos me reconfortan, pero, al final, la única persona que de verdad quiero que me consuele es Haymitch, el único que también quiere a Peeta. Voy hacia él, creo que digo su nombre y él se acerca, me sostiene y me da palmaditas en la espalda.
—No pasa nada, no pasará nada, preciosa.
Me sienta en un pilar de mármol roto y me rodea con un brazo mientras sollozo.
—No puedo seguir con esto —le digo.
—Lo sé.
—Pienso una y otra vez en qué le va a hacer a Peeta… ¡y todo porque yo soy el Sinsajo!
—Lo sé —repite Haymitch, abrazándome con más fuerza.
—¿Lo viste? ¿Viste lo raro que estaba? ¿Qué le están… haciendo? —Intento respirar entre los sollozos, pero apenas consigo decir una última frase—: ¡Es culpa mía!
Después cruzo la línea que me separa de la histeria, me clavan una aguja en el brazo y el mundo desaparece.
Lo que me han metido debe de ser potente, porque tardo un día en despertar, aunque no he dormido plácidamente. Es como si hubiera salido de un mundo lleno de lugares oscuros y angustiosos por los que viajaba sola. Haymitch está sentado en una silla junto a mi cama con la piel cérea y los ojos inyectados en sangre. Recuerdo lo de Peeta y me pongo a temblar otra vez.
Haymitch me aprieta el hombro.
—No pasa nada, vamos a intentar sacar a Peeta.
—¿Qué? —pregunto, porque lo que me ha dicho no tiene sentido.
—Plutarch va a enviar un equipo de rescate. Tiene gente dentro y cree que podemos sacar a Peeta con vida.
—¿Por qué no lo hemos hecho antes?
—Porque nos saldrá caro. Pero todos están de acuerdo en que es lo mejor. Es la misma elección que hicimos en la arena: hacer lo que haga falta por mantenerte en buenas condiciones. No podemos perder al Sinsajo ahora, y tú no puedes seguir adelante sabiendo que Snow la tomará con Peeta —explica Haymitch, ofreciéndome una taza—. Toma, bebe algo.
Me siento lentamente y bebo un poco de agua.
—¿A qué te refieres con que nos saldrá caro? —pregunto.
—Perderemos infiltrados, puede que muera gente —responde él, encogiéndose de hombros—. Pero ten en cuenta que mueren todos los días. Y no vamos a sacar sólo a Peeta, también rescataremos a Annie por Finnick.
—¿Dónde está Finnick?
—Detrás de esa mampara, durmiendo mientras dure el sedante. Estalló justo después de dormirte a ti —responde Haymitch, y yo sonrío un poco, sintiéndome algo menos débil—. Sí, fue una toma excelente. Con vosotros dos histéricos y Boggs planeando la misión para sacar a Peeta, hemos tenido que echar mano de las repeticiones.
—Bueno, si Boggs lo dirige, es una ventaja.
—Oh, sí, lo maneja muy bien. Se pidieron voluntarios, pero él fingió no ver mi mano agitándose en el aire —me dice Haymitch—. ¿Ves? Ya ha demostrado tener buen criterio.
Algo va mal, Haymitch se esfuerza demasiado en animarme, no es su estilo.
—Bueno, ¿y quién más se ha ofrecido voluntario?
—Creo que siete en total —responde él, evasivo.
Tengo una sensación muy desagradable en el estómago.
—¿Quién más, Haymitch? —insisto.
Haymitch por fin abandona la pose de buenazo y responde:
—Ya lo sabes, Katniss, sabes perfectamente quién se ofreció el primero.
Claro que lo sé.
Gale.