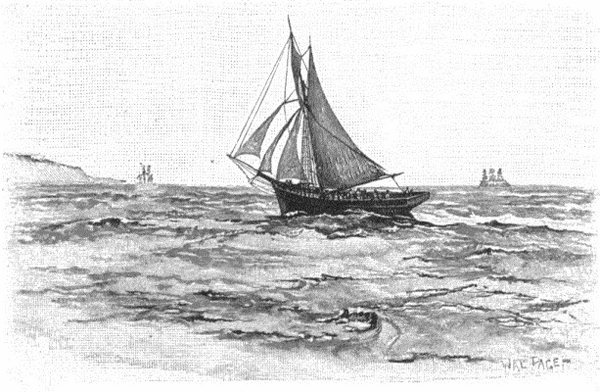
Hacia fines de mayo empecé a organizar mi partida y fue entonces cuando, al ocuparme en los preparativos, empecé a reflexionar sobre todos aquellos hombres desterrados por el zar a Siberia, quienes vivían allí en la más completa libertad de movimientos, y a preguntarme por qué no aprovechaban la oportunidad para fugarse a alguna parte del mundo donde pudieran encontrarse mejor. Lleno de perplejidad quise averiguar qué razones podían detenerlos en semejante empresa.
Mi asombro cesó sin embargo cuando lo manifesté a la persona de quien ya he hablado, quien me dio la siguiente respuesta:
—Considerad, caballero —dijo—, el lugar en el cual nos hallamos y, en segundo término, las condiciones en que vivimos; pensad también en la calidad de aquellos que soportan este destierro. Estamos rodeados por cosas mucho más seguras que barrotes y cerrojos; por el norte se extiende un océano innavegable al cual jamás se aventura un navío. Aunque dispusiéramos de un barco o una chalupa, ¿adonde iríamos con él?
»En cuanto a los otros caminos —agregó— obligan a recorrer más de mil millas en los dominios del zar, y las tierras no son transitables más que por los caminos reales, atravesando pueblos donde existen guarniciones; forzosamente seríamos descubiertos o moriríamos de hambre en caso de elegir otras rutas, de manera que ya veis lo vano de semejante tentativa.
Me quedé silencioso, pensando que ciertamente era aquélla una prisión donde los desterrados estaban tan seguros como si los hubieran encarcelado en Moscú. Mientras seguía entregado a tales reflexiones se me ocurrió que acaso pudiera ser yo un instrumento de liberación para aquel excelente amigo, y que aunque su evasión resultara muy arriesgada me animaría a intentarla. Una noche le participé mis pensamientos, diciéndole que me parecía fácil llevarlo en mi viaje ya que nadie lo vigilaba especialmente en la ciudad y yo pensaba marchar por la ruta de Arcángel y no de Moscú. Además, como era considerado miembro de una caravana, no estaba obligado de ningún modo a detenerme o pernoctar en los pueblos de la ruta sino que podía levantar mi campamento en cualquier parte del camino que me placiera; en esa forma, agregué, al llegar sin inconvenientes a Arcángel lo haría subir de inmediato a un barco holandés o inglés en el cual estaría a salvo apenas nos hiciéramos a la vela.
Me escuchó, atentamente, mirándome con verdadero transporte mientras le hablaba, y pude leer en su rostro que cuanto le decía lo emocionaba profundamente. Cambiaba a cada instante de color, sus ojos se enrojecieron y tan precipitadamente debía latir su corazón que se notaba en sus facciones; no le fue posible contestar inmediatamente y se limitó a abrazarme mientras yo esperaba su respuesta.
—¡Cuán desvalidos somos, pobres seres sin defensa —exclamó—, que hasta nuestros más sinceros actos de amistad pueden resultar trampas tendidas para perdernos o instrumentos de la tentación! Mi querido amigo —agregó—, vuestra oferta es tan sincera, demuestra tanta bondad y desinterés, así como voluntad de hacerme un bien, que debería ser yo harto ignorante del mundo si no me maravillara al escucharla y no reconociera la profunda deuda que tal proposición me hace contraer hacia vos. Decidme, ¿creéis que era sincero cuando tantas veces os manifestaba mi desprecio por las cosas mundanas? ¿Pensasteis que os hablaba con el corazón en la mano y que verdaderamente había logrado aquí un grado tal de paz y felicidad capaz de hacerme despreciar cuanto pudiera darme el mundo y sus grandezas? ¿De veras me creísteis cuando os dije que jamás volvería a mi tierra aunque el zar me llamara a su corte y me devolviera mi grandeza y mis dominios? ¿Verdaderamente visteis en mí a un hombre que hablaba con sinceridad, o sólo a un hipócrita jactancioso?
Se detuvo, como si quisiera conocer mi opinión, pero advertí que había callado porque la agitación de su espíritu no lo dejaba proseguir con su discurso; aquel gran corazón estaba demasiado conmovido y agitado para conservar el don de expresarse en palabras. Confieso que al escucharlo me sentí profundamente asombrado tanto por las palabras como por lo que demostraban sobre aquel hombre, pero insistí sin embargo con toda clase de argumentos para convencerlo de que debía buscar su libertad. Le dije que mirara mi propuesta como una puerta abierta por el mismo Cielo para su liberación, así como una intimación de la Providencia que rige el destino de todas las cosas en procura de su mayor bien y de que se convirtiera en un hombre útil para el mundo.
Para entonces ya se había recobrado un poco.
—¿Y cómo sabéis, señor —me preguntó—, si vuestra proposición es una llamada del Cielo y no, por el contrario, la tentación de un poder muy distinto, el cual trataría de mostrarme con los más brillantes colores la felicidad de mi liberación para tenderme una trampa y arrastrarme a la ruina? Vedme aquí donde estoy, libre de todo deseo de retornar a mi antigua y deleznable grandeza; allá, en cambio, quién sabe si la semilla del orgullo, de la ambición, la avaricia y la pompa que están siempre latentes en la naturaleza humana, no revivirían para arraigarse en mí y dominarme como antaño. Entonces este feliz prisionero, a quien veis ahora dueño de la libertad de su alma, volvería a ser el miserable esclavo de sus sentidos a causa de su excesiva libertad. ¡Ah, mi querido amigo, dejadme en este bendito destierro, alejado de todos los crímenes de la vida! ¡No me llevéis a adquirir una ilusión de libertad a expensas de la verdadera libertad interior, a expensas de una dicha futura que preveo ahora, pero que allá perdería pronto de vista! Pensad que no soy más que un hombre, un pobre hombre de carne y hueso, con pasiones e impulsos prontos a arrebatarme como le ocurre a todo ser humano. ¡Oh, no seáis a la vez mi amigo y mi tentador!
Si antes me había sorprendido, ahora permanecí como atontado y en silencio, mirándolo y sintiendo crecer en mi interior la admiración que por él experimentaba. Era tan grande la lucha que se libraba en su alma que a pesar del tiempo extremadamente frío su rostro aparecía bañado en sudor, y comprendí entonces que le era necesario desahogar libremente sus pensamientos. Le dije unas pocas palabras, agregando que le daría tiempo para que considerara mi propuesta antes de volver a entrevistarlo, y me marché a mi casa.
Unas dos horas más tarde oí que alguien andaba en la puerta y fui a abrirla, pero él ya lo había hecho por la parte de afuera y entrado en mi casa.
—Querido amigo —dijo—, creed que hace un rato llegasteis a trastornarme, pero ya me he recobrado y os pido que no toméis a mal que no acepte vuestra proposición. Os aseguro que no paso por alto la generosidad que contiene y demuestra, y he venido expresamente para manifestaros tal cosa. Pero a la vez quiero deciros que he conseguido triunfar sobre mí mismo.
—Alteza —repuse—, confío en que al proceder así estéis bien seguro de que no lo hacéis en contra de una intimación del Cielo.
—Caballero —dijo entonces—, si hubiese sido un llamado celeste, el mismo poder hubiera influido sobre mí para que lo aceptara. Por el contrario, espero y tengo la seguridad de que es mi negativa la que se apoya en un designio del Cielo, y al separarnos me queda la infinita satisfacción de que os apartáis de un hombre que sigue siendo íntegro, si no libre.
No me quedaba más que rendirme ante tal cosa, aparte de repetir que mi intención no había tenido otro fin que el de serle útil. Me abrazó afectuosamente, asegurándome que en ningún momento había dudado de ello y que lo recordaría mientras viviera. A continuación me hizo un valioso regalo en pieles de marta cebellina, obsequio que me parecía excesivo recibir de un hombre en tales circunstancias, pero que resultó imposible rehusar por su firme insistencia.
A la mañana siguiente envié a mis criados para que llevasen a Su Alteza un regalo de té, dos piezas de damasco chino y cuatro pequeñas cuñas de oro del Japón que no pesaban más de seis onzas, lo cual en conjunto era mucho menos valioso que su regalo de pieles, que al llegar a Inglaterra me fue tasado en doscientas libras esterlinas.
Mi amigo aceptó el té, así como una de las piezas de damasco y un lingote de oro que tenía muy finamente impreso el sello del Japón, recibiéndolo a causa de la rareza de este grabado. No quiso aceptar nada más y me mandó decir por mis criados que deseaba hablar conmigo.
Al llegar a su casa me recordó lo acontecido entre nosotros rogándome que no intentara en modo alguno doblegar su voluntad, pero, desde que yo le había hecho tan generosa oferta, deseaba saber si estaría dispuesto a mantenerla para otra persona por cuya suerte se interesaba sobremanera.
Le respondí que no me sentía tan inclinado a mantener mi proposición para otro que no fuera él ya que lo había hecho por el particular aprecio que me merecía y porque me hubiese llenado de contento ser el instrumento de su liberación. Sin embargo, desde que era un pedido suyo, le rogaba que me hiciese saber el nombre de su protegido, agregando que pensaría entonces la conducta a seguir y que confiaba en que no se disgustaría conmigo si mi respuesta no era la que esperaba. Supe entonces que se trataba de su hijo, quien, aunque yo no lo conocía, se encontraba en su misma situación de desterrado a unas doscientas millas sobre la orilla opuesta del Obi. Declaró que si le daba mi consentimiento lo enviaría a buscar al punto.
Naturalmente respondí sin vacilar que estaba dispuesto a ayudarlo, agregando que si procedía en tal forma era solamente por él, ya que advirtiendo la imposibilidad de convencerlo de que me acompañara deseaba demostrarle mi aprecio en la persona de su hijo. Muchas otras cosas le dije, pero sería tedioso repetirlas aquí. Al otro día envió a buscar a su hijo, quien estuvo de vuelta con el mensajero unos veinte días más tarde, trayendo seis o siete caballos cargados de pieles finas y que sumaban grandísimo valor. Los sirvientes hicieron entrar los caballos en la ciudad, pero el joven caballero quedó fuera hasta la noche, entrando entonces de incógnito en nuestra casa, donde su padre me lo presentó para que nos pusiéramos de acuerdo sobre la manera de viajar y las necesidades de aquella travesía.
Había yo comprado considerable cantidad de martas, zorros negros y armiños, así como otras pieles muy finas, trocándolas por una parte de los productos adquiridos en la China, especialmente clavo y nuez moscada, de los cuales vendí la mayor parte y el resto en Arcángel, a un precio muy superior al que hubiese podido conseguir en Londres. Mi socio, que atendía preferentemente a los beneficios ya que tal era su negocio, estaba sumamente contento de nuestra permanencia en Tobolsk a causa de las buenas ganancias allí logradas.
Fue a comienzos de junio que partí de aquella remota ciudad, la cual es sin duda poco conocida en el mundo, ya que se halla tan alejada de toda ruta comercial que apenas hay ocasión de mencionarla. Formábamos ahora una pequeña caravana con unos veinticinco caballos y camellos en total, y todos figuraban como de mi pertenencia, aunque mi nuevo huésped era dueño de once animales. Resultaba perfectamente natural que llevara conmigo más sirvientes que antes, y el joven señor se pasaba por mi mayordomo; yo debía ser considerado un gran señor, aunque no me preocupé de averiguar lo que pensaban a mi respecto.
Enfrentamos ante todo el peor y más dilatado de los desiertos que halláramos en todo aquel largo viaje, pero nos consolaba la seguridad de que no encontraríamos partidas de tártaros o bandoleros, ya que jamás cruzan a este lado del Obi o lo hacen raramente; sin embargo, pronto advertimos que las cosas no eran así.
Mi joven señor llevaba consigo a un fiel criado moscovita o más bien siberiano, quien conocía al dedillo la ruta y nos condujo por caminos privados que nos evitaron tener que cruzar los principales pueblos y ciudades del camino tales como Tuimen, Solikamsk y algunas otras, ya que las guarniciones moscovitas que allí tienen asiento se muestran muy estrictas en el examen de los pasajeros así como en la revisión de equipajes, para impedir que alguno de los nobles en Siberia pueda fugarse hacia Moscovia. Ahora bien, como avanzábamos evitando las ciudades, nuestras jornadas se efectuaban a través de un verdadero desierto y debíamos pernoctar en tiendas en vez de gozar de cómodos alojamientos en las ciudades. El joven señor se manifestó contrario a tal cosa y no quiso permitir que nos privásemos de tales descansos, por lo cual quedó convenido que permanecería en las afueras refugiado en los bosques en compañía de su criado, y que volveríamos a encontrarnos en sitios convenidos de antemano.
Entrábamos ahora en Europa, después de cruzar el río Kama que en esa latitud es límite entre Europa y Asia: la primera ciudad que hallamos del lado europeo fue Solikamsk, palabra que significa la gran ciudad del Kama. Pensábamos al entrar en esos territorios que encontraríamos grandes diferencias en los habitantes tanto en lo referente a sus maneras y costumbres como en materia religiosa y comercial. Sin embargo, nos equivocamos, pues a medida que atravesábamos aquel vasto desierto (que según algunos tiene seiscientas millas de largo en ciertas partes, aunque sólo doscientas media en nuestra ruta) las gentes que vimos no se diferenciaban mucho de los tártaros mongoles; casi todas eran paganas, apenas algo mejor que los salvajes de América. Sus casas y aldeas aparecían sembradas de ídolos y ellos vivían de la manera más bárbara, salvo en las ciudades antes mencionadas y sus pueblos adyacentes. Allí había cristianos pertenecientes a lo que llaman Iglesia Griega, pero su religión está mezclada con supersticiones que en algunos sitios apenas se diferencia de la hechicería y la magia.
Mientras atravesábamos aquellas florestas, y cuando pensábamos hallarnos a salvo de todo peligro, estuvimos sin embargo a punto de ser asaltados, saqueados y a la vez muertos por una pandilla de bandoleros. Ignoro de qué país procedían, si eran bandas de errantes ostiacos —vecinos de los tártaros— o gentes salvajes de las riberas del Obi, a menos que se tratara de cazadores siberianos de martas cebellinas. El hecho es que montaban a caballo, estaban armados de arco y flechas y no eran menos de cuarenta y cinco hombres. Se nos acercaron repentinamente hasta ponerse a dos tiros de mosquete, y sin decirnos palabra formaron un círculo en torno nuestro observándonos en esa forma por dos veces consecutivas, hasta que por fin se apostaron justamente en nuestro camino. De inmediato nos tendimos en línea delante de nuestros camellos, sin contar con más de dieciséis hombres para nuestra defensa; así aprestados enviamos al criado siberiano del joven señor para que parlamentase con aquellos individuos. Su amo en persona le ordenó que averiguase la procedencia de esas gentes, pues no estaba poco intranquilo temiendo que se tratara de tropas siberianas enviadas en su persecución.
El criado se aproximó llevando bandera de parlamento, y les habló en distintos idiomas (o más bien en distintos dialectos) sin conseguir entender una sola palabra de lo que le contestaron. Por eso, y luego que le hicieran signos de que no se acercara demasiado, mostrándole claramente su intención de disparar sobre él si lo hacía, el hombre regresó sin haber averiguado nada, aunque declaró que por sus vestidos le daban la impresión de ser tártaros calmucos o un grupo disgregado de alguna horda circasiana, imaginando que debía haber más cantidad en aquel vasto desierto, cosa extraña porque jamás había oído que alcanzaran a subir tanto hacia el norte.
Todo esto no era ningún consuelo para nosotros, pero nada más podía hacerse sin embargo. A nuestra mano izquierda y a un cuarto de milla se alzaba un bosquecillo con árboles muy juntos y próximos al camino. Resolví de inmediato que debíamos refugiarnos a ese abrigo, fortificándonos lo mejor posible, ya que en primer lugar los árboles serían excelente protección contra las flechas, y luego impedirían a los atacantes cargar contra nosotros a caballo. Fue en realidad mi anciano piloto portugués quien tuvo la idea, como siempre ocurría en casos de grave peligro y en los cuales se mostraba el más apto para encontrar la salida favorable. Avanzamos de inmediato con toda la rapidez posible y ganamos el bosquecillo mientras los tártaros (o ladrones, ya que no sé cómo llamarles) se mantenían inmóviles y sin intentar atacarnos por la retaguardia.
Al llegar a nuestro refugio comprobamos con gran satisfacción que se alzaba en un terreno pantanoso, y que a un lado había un manantial del cual nacía un arroyuelo que, algo más adelante, se unía a otro de aspecto semejante formando —como supimos luego— las cabeceras de un gran río denominado Wirtzka. Los árboles que crecían en torno al manantial no pasaban de doscientos, pero como eran muy corpulentos y próximos unos a otros, tan pronto nos colocamos detrás tuvimos magnífica defensa contra los enemigos, cuya única probabilidad estaba en desmontar y atacarnos cuerpo a cuerpo. Para que esto les fuese difícil, nuestro infatigable portugués cortó gruesas ramas y las dejó colgando, sin arrancarlas del todo, de un árbol a otro hasta formar una empalizada en torno a nuestras líneas.
Permanecimos allí algunas horas, espiando los movimientos del enemigo, que sin embargo se mantenía inactivo. Cuando faltaban unas horas para la noche los vimos marchar de improviso al ataque, notando que algunos otros se les habían agregado hasta el punto de constituirse una fuerza de ochenta jinetes, varios de los cuales nos dieron la impresión de ser mujeres. Se acercaron hasta quedar a medio tiro del bosquecillo, y entonces disparamos un mosquete sin balas y les preguntamos en ruso qué querían de nosotros y les mandamos alejarse. Como no parecían entender nada de lo que les dijimos, avanzaron con redoblada furia directamente hacia nuestro refugio, sin imaginarse que nos habíamos protegido con semejante barricada. Nuestro anciano piloto era ahora capitán como antes ingeniero, y nos mandó que no disparásemos hasta que no los tuviésemos a tiro de pistola, a fin de hacer buena puntería. Le pedimos que diera en persona la orden de fuego y no lo hizo hasta que el enemigo estuvo casi junto a nosotros, y entonces disparamos nuestras armas.
Tan bien habíamos podido hacer puntería, o la Providencia dirigió nuestro fuego tan certeramente, que matamos a catorce y herimos a muchos otros, así como a numerosos caballos; cada uno había cargado su arma por lo menos con tres balas.
Terriblemente sorprendidos por nuestro fuego, retrocedieron en confusión unas cien yardas, tiempo que aprovechamos para cargar nuevamente las piezas. Como habíamos calculado la distancia a que se encontraban, les hicimos una salida en el curso de la cual capturamos cuatro o cinco caballos cuyos jinetes habían muerto. Acercándonos a los cadáveres comprobamos que se trataba de tártaros, aunque no pudimos precisar de qué región y cómo habían podido llegar a una distancia tan enorme de sus tierras.
Una hora más tarde parecieron dispuestos a reanudar el ataque y rondaron el bosque buscando algún punto débil. Como advirtieron que los estábamos esperando en todas direcciones, se retiraron de nuevo y nos dedicamos a permanecer atentos toda la noche, y sin movernos de allí. Podéis imaginaros lo mal que habremos dormido, ya que empleamos la noche en reforzar nuestras barricadas así como las entradas del bosque, y apostamos centinelas constantemente alertas.
La luz del día nos trajo un triste descubrimiento. El enemigo, a quien suponíamos descorazonado por su anterior fracaso, había crecido en número y estaba ahora compuesto por no menos de trescientos hombres, quienes habían alzado once o doce tiendas como si tuvieran intención de sitiarnos. El campamento se hallaba en campo abierto, a unos tres cuartos de milla de nuestro fuerte. Es de suponer lo que nos sorprendería nuestro descubrimiento y debo confesar que en ese momento me consideré perdido con todo lo que llevaba. Por cierto que la pérdida de mis bienes no me afligía mucho, bien que fuesen considerables, pero sí la idea de caer en manos de aquellos bárbaros justamente hacia el final de mi largo viaje y después de sobrellevar tantos azares y tantas dificultades, casi a la vista del puerto donde esperábamos la salvación y libertad. En cuanto a mi socio, estaba abiertamente furioso y declaraba que la pérdida de sus bienes significaría su ruina, prefiriendo por su parte morir en la batalla antes que de hambre, por lo cual era de parecer que empeñásemos el combate.
El joven señor, gallardo caballero como el que más, era también de la opinión de que se luchara, mientras el anciano piloto sostenía la conveniencia de seguir la resistencia donde nos encontrábamos. En este debate transcurrió el día, pero al anochecer descubrimos que el número de enemigos iba en aumento. Tal vez, como estaban divididos en varias partidas que acechaban su presa, los primeros habían enviado mensajeros para que convocasen a los otros a fin de distribuirse el botín. No nos atrevíamos a pensar en cuánto se elevaría el número cuando llegara el día, de manera que empecé a preguntar a las gentes que habíamos traído de Tobolsk si existía algún otro camino privado o atajo por el cual pudiésemos fugarnos durante la noche, encontrando acaso un refugio en cualquier pueblo o refuerzos que nos auxiliaran en el desierto.
El siberiano criado del joven señor, nos dijo que si estábamos dispuestos a evitar el combate y escaparnos, él nos llevaría por un camino que iba hacia el norte, rumbo al río Petrov, garantizándonos que los tártaros no lo advertirían; nos dijo, sin embargo, que su amo le había asegurado que jamás se retiraría, prefiriendo quedarse y combatir.
A esto le respondí que estaba grandemente equivocado acerca de las intenciones de su amo, quien era demasiado sensato para luchar por el solo gusto de hacerlo, agregando que de la manifiesta bravura de su señor tenía yo harta prueba con su comportamiento anterior, y que indudablemente no querría él obligar a diecisiete o dieciocho hombres a pelear con quinientos, salvo que una necesidad inevitable así lo dispusiera, de manera que si existía un camino abierto para nuestra salvación no nos quedaba más que seguirlo durante la noche.
Contestó entonces que si su amo le daba órdenes en ese sentido, se dejaría matar antes de faltar a su cumplimiento. Seguros de esto, pronto convencimos a su señor que se lo mandase, hablándole en privado, y nos dispusimos a llevar a efecto la fuga.
Tan pronto oscureció encendimos una hoguera en nuestro campamento y la mantuvimos constantemente alimentada, dejándola de tal modo dispuesta que continuara encendida la noche entera para hacer creer a los tártaros que seguíamos allí. Cuando oscureció y pudimos ver las estrellas (pues nuestro guía no se atrevía a salir antes) cargamos los camellos y caballos y seguimos a aquel hombre que, según comprendí, se guiaba por la estrella polar, ya que no había otra orientación en aquel terreno tan llano.
Después de andar rápidamente durante dos horas notamos que empezaba a aclarar a causa de la luna naciente, lo cual nos produjo no poca inquietud. A las seis de la mañana estábamos a cuarenta millas de distancia, aunque preciso sea decir que casi reventamos los caballos. Hallamos un pueblo ruso llamado Kermazinskoy (¿Kertchemskoy?) donde pudimos descansar sin tener aquel día más noticias de los tártaros calmucos. Dos horas antes del anochecer partimos nuevamente, viajando hasta las ocho de la mañana siguiente aunque ya no con el sigilo de antes. A eso de las siete cruzamos un riacho llamado Kirtza para arribar luego a un gran pueblo habitado por rusos, sumamente populoso y llamado Ozomoys. Oímos allí que muchas partidas u hordas de calmucos habían merodeado por el desierto, pero que ya nos encontrábamos alejados de todo peligro, cosa que nos tranquilizó no poco, como es de imaginar. Adquirimos algunos caballos de refresco, y para tomarnos el descanso que necesitábamos decidimos permanecer allí cinco días; mi socio y yo acordamos entretanto premiar al fiel siberiano que nos trajera sanos y salvos con un valor de diez pistolas.
Cinco días más tarde llegamos a Veuslima sobre el río Vichegda, que desagua en el Duina, y nos hallamos felizmente al final de nuestro viaje por tierra, pues el río es navegable y en siete días de barca podríamos estar en Arcángel. Ante todo nos dirigimos a Lawrensoy (¿Jarensk?), llegando el 3 de julio, donde compramos dos botes para transportar las mercancías y una barca para nosotros, embarcándonos el día 7 y arribando sanos y salvos el 18 a Arcángel después de un año, cinco meses y tres días de viaje en el que se incluye la permanencia de ocho meses y días en Tobolsk.
Seis semanas nos vimos obligados a permanecer en aquel puerto a la espera de que arribara algún navío, y acaso la permanencia hubiese sido mayor a no presentarse un barco hamburgués antes que los ingleses. Pronto decidimos que Hamburgo podía ser tan buen mercado como Londres para la venta de nuestras mercaderías y sacamos pasaje en aquel navío. Puestos ya mis efectos a bordo, era harto natural que enviase a mi mayordomo para que los vigilara, de manera que el joven señor tuvo oportunidad de quedarse escondido en el barco, sin bajar una sola vez a tierra mientras permanecimos allí; fue una buena precaución, pues él temía que algún comerciante de Moscú alcanzara a reconocerlo y dar la alarma.
Salimos de Arcángel el 20 de agosto del mismo año, y luego de un viaje no del todo malo llegamos a Elba el 13 de septiembre. Aquí mi socio y yo hallamos excelente mercado para nuestras mercaderías, tanto los originarios de la China como las pieles finas siberianas. Al liquidar el producto por las ventas, mi parte ascendió a tres mil cuatrocientas setenta y cinco libras esterlinas, dieciséis chelines y tres peniques, a pesar de los muchos gastos que habíamos tenido durante el largo y accidentado viaje. Conviene decir que en esa suma se incluyen unas seiscientas libras esterlinas que constituían el valor de los diamantes comprados por mí en Bengala.
El joven señor se despidió allí de nosotros, remontando el Elba a fin de llegar a la corte de Viena donde estaba resuelto a buscar amparo y desde la cual podría comunicarse con los amigos de su padre que aún vivían. No se marchó sin manifestarme en todas las formas posibles su gratitud por los servicios que yo le prestara, así como por la conducta observada hacia el príncipe su padre.
En conclusión: después de vivir cuatro meses en Hamburgo y viajar de allí a La Haya, me embarqué en un paquebote y llegué a Londres el 10 de enero de 1705, después de permanecer ausente de Inglaterra durante diez años y nueve meses.
Ahora, resuelto a no reanudar las andanzas, me apresto a emprender un viaje mucho más extenso que todos los otros, habiendo vivido setenta y dos años de una existencia infinitamente accidentada y aprendido a conocer por ella el valor del sosiego y la bendición de concluir en paz mis días.
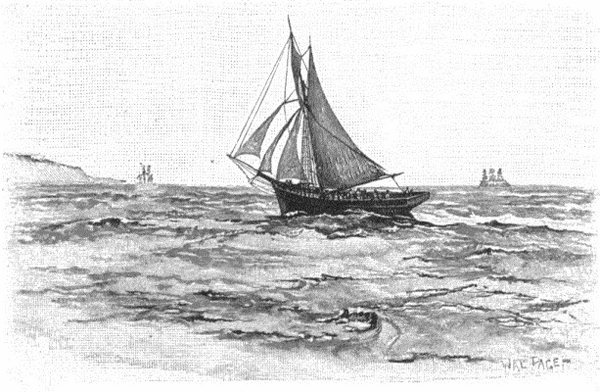
FIN