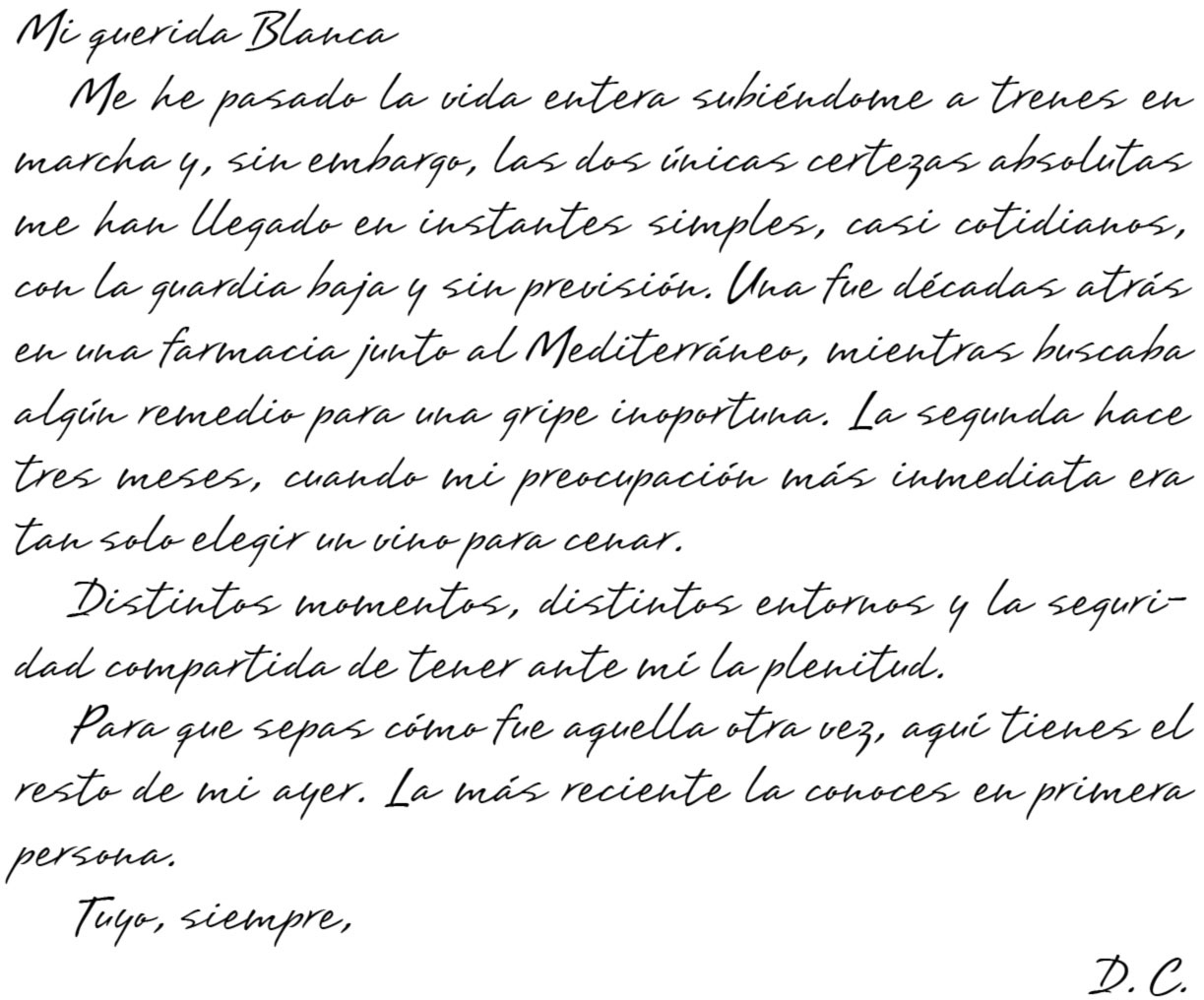
Abandonamos Santa Cecilia entre nubes y nos adentramos en la carretera rumbo a la bahía. Nos mantuvimos callados unos cuantos kilómetros, absorto cada uno en sus propios pensamientos. Daniel al volante, con la vista al frente tras las gafas oscuras. Yo, con la mirada perdida a través de la ventanilla derecha, intentando poner orden en mi mente confusa. Ni siquiera llevábamos la radio encendida, solo nos acompañaba el runrún monótono del motor. Al final, fue él quien decidió acabar con el silencio.
—Cuéntame tus planes, cómo piensas pasar esta última Navidad del milenio.
—Organizaré mi casa, encenderé la calefacción, haré una gran compra, pondré el árbol y el belén…
Hablaba sin mirarle mientras mi vista vagaba errática al otro lado del cristal. Enumerando tareas con la misma escasa pasión de quien pasa lista en clase o hace el recuento monótono de unos cuantos recados obligatorios.
—Todo va a ser diferente este año —proseguí—. Solo sé con certeza que pasaremos la Nochebuena en casa de mi hermana África, que es un auténtico desastre como anfitriona y lo mismo nos despacha con una lasaña congelada y unos cuantos polvorones. Las Nocheviejas solíamos celebrarlas con mi familia política o en algún viaje con amigos, algo que no volveré a repetir. Mis hijos cenarán ahora con su padre, supongo, así que lo más probable es que yo acabe el año sola, que vea una película metida en la cama a las diez y hasta el siglo que viene. Todo un planazo, ya ves.
El paisaje seguía desplazándose veloz ante nuestros ojos, Santa Cecilia hacía rato que había quedado atrás. Con la espita de los propósitos abierta, continué adelantando a Daniel mis planes, poniendo voz a lo que al fin, casi seis meses después del diluvio, iba a ser capaz de hacer.
—Y tengo que ver a Alberto, quizá eso sea lo principal. He ordenado mis ideas con respecto a lo que ha pasado entre nosotros, ahora lo veo todo de una manera distinta. He empezado a entender y es el momento de que empecemos a hablar.
—Eso es bueno.
—Ya me lo dijiste un día dentro de este mismo coche. Cuando volvimos de Sonoma, en la puerta de mi apartamento, ¿te acuerdas?
Movió la cabeza despacio, de arriba abajo, de abajo arriba, con la mirada fija en la carretera.
—Perfectamente. Te dije que a las cosas hay que darles siempre el final que necesitan aunque resulte desolador, para que todo termine curándose sin dejar cicatrices. Si yo hubiera sido capaz de hacerlo en su día, me habría ahorrado años de angustia.
—Tus años negros…
—Mis años negros, aquellos años terribles en los que fui incapaz de asumir con cordura la realidad.
Ya sabía lo que hubo dentro de ellos, no le pregunté más.
—Pero todo pasa, Blanca, todo pasa, créeme. Cuesta lo que no está escrito y nada vuelve a ser nunca lo mismo, pero al final, y sé de lo que hablo, llega la reconstrucción. Te vuelves a abrir a la vida, avanzas, progresas. Así he transitado yo por los años desde entonces: enseñando mil clases y escribiendo mis libros, haciendo otros amigos y viviendo otros amores, volviendo a España unas cuantas veces todos los años… Hasta que, sin saber siquiera cómo, hace unos meses decidí insensatamente meterme en un grandioso lío y, a remolque de aquello, se me cruzó por delante una española flaca y atormentada que andaba buscando un nuevo sitio en el mundo. Y aquí estoy, llevándola a que coja el avión que está a punto de sacarla de mi vida para que ella vuelva a poner orden en la suya, sin saber qué voy a hacer cuando ella ya no esté aquí.
Demasiadas turbulencias, demasiadas emociones revueltas, demasiados sentimientos bloqueando mi capacidad de reacción. Incapaz de decir una sola palabra, tragué saliva grumosa y volví a mirar al exterior a través de la ventanilla.
Él, en cambio, parecía haber abierto una compuerta que ya no tenía cierre. Destensado al fin tras la presión de los últimos días, desbocado ya, no calló.
—Recuerdo el día que te conocí como si hubiera sido esta misma mañana. En Meli’s Market, en la zona de la panadería. No esperaba encontrarte hasta el día siguiente en el campus. Yo acababa de llegar de un congreso en Toronto, había dejado mi maleta en casa de Rebecca y salimos a comprar algo para llevar a una cena en casa de un amigo común. Entonces ella, con un gesto tan solo, me señaló la espalda de una mujer con camisa azul que se esforzaba laboriosamente en elegir un pan como si de aquella tarea tan simple dependiera el destino de la humanidad.
»Te tocó el hombro, te giraste y por fin vi tu rostro. Llevabas el pelo suelto y aún tenías el sol del verano en la piel, sonreíste con alivio a Rebecca, como si su presencia fuera un asidero en tu deriva. Nos presentó, te dije alguna tontería y te agarré una mano, ¿recuerdas? Una de tus manos que ahora me son ya tan familiares, pero que entonces me llamaron la atención por su levedad. Una mano sin peso, como una pluma morena. Desde ese primer instante me pareciste adorable, pero cuánta, cuánta tristeza había en tus ojos. Un ángel con las alas rotas perdido en medio del supermercado. Y desde ese mismo momento supe también que ya no me podría ir. Me empeñé en hacerlo y, de hecho, lo intenté un par de veces. Pero en cada ausencia no fui capaz de aguantar más de tres o cuatro días, así que regresé para quedarme. Para ayudarte con el legado del viejo Fontana, para saber si ibas encontrando pistas sobre la difusa misión y, sobre todo, por encima de todo, para estar cerca de ti y acompañarte en tu travesía sin tener la más remota idea de adónde acabaríamos, juntos o separados, por llegar.
Seguí escuchándole sin mirarle, sin interrumpir aquel torrente de sinceridad.
—Han sido unos meses fascinantes para mí, Blanca, tremendamente enriquecedores en dimensiones muy distintas. Por reconciliarme con el pasado, por conocerte a ti, por reencontrarme conmigo mismo. Y he hecho algunas cosas que jamás pensé que haría. He escrito sobre mi vida, por ejemplo. En la soledad de muchas noches he rascado a fondo en mi memoria, he reflexionado y he puesto en orden un montón de recuerdos míos y unos cuantos de Andrés Fontana también, retazos del tiempo que pasé a su lado y detalles de su propia vida que él me fue contando desmembrados a lo largo de los años. ¿Puedes coger ese sobre del asiento de atrás, por favor?
Un sobre común de papel manila, de los que a diario usábamos en la universidad para trasegar documentos de un sitio a otro.
—Es para ti, lo que te falta por saber de mi profesor y de mí, para que nos entiendas a los dos un poco mejor. Para que sepas qué nos llevó a ambos a dar ese paso que ahora has dado tú: poner tierra de por medio y lanzarnos sin red a lo desconocido, sin previsión ni constancia de lo que habríamos de encontrar. Convertirnos en el otro, en el que no pertenece y por eso es quizá un poco más libre.
Lo guardé en mi bolso sin abrirlo, como si me quemara entre las manos.
—¿Sabes? —continuó—. En el fondo, Fontana, tú y yo tenemos algo más en común de lo que a primera vista parece. Tú, como nosotros, también has dado ese paso. Y aunque ahora estés volviendo a tu universo de siempre, ya nada va a ser igual.
—No lo dudo —dije sincera—. No creo que estos meses se me olviden nunca.
—¿Por qué no lo escribes también? Lo que ha pasado a lo largo de este tiempo dentro y fuera de ti. Las otras vidas que has conocido, lo que has sentido…
—Jamás he escrito otra cosa más que trabajos académicos y cartas a mis hijos cuando los mandaba de campamento en verano a Inglaterra.
—Yo tampoco lo había hecho nunca, y ahora me he dado cuenta de que resulta menos complejo e infinitamente más enriquecedor de lo que creía. Es como si, a la escritura académica a la que estamos acostumbrados, le añadiéramos un poco de corazón. Te hace reflexionar sobre muchas cosas, ahondar en emociones y ver otros ángulos de la realidad. Una especie de catarsis que saca de dentro de ti…
No le dejé que me siguiera convenciendo.
—Ahí está la salida para el aeropuerto —le avisé tan solo—. Como continúes con tus locuras, te la vas a saltar.
Llegamos a la terminal, facturé mi equipaje. Apenas había ya tiempo para nada más que una despedida intensa y precipitada.
Me envolvió en su cuerpo grande, me atrapó contra su pecho.
—Cuídate mucho. No imaginas cuánto voy a echarte de menos, doctora Perea.
—Yo también a ti —dije con un nudo como un puño en la garganta. Creo que no me oyó.
Me acarició después la cara y dejó en mi frente un beso breve, apenas un roce volátil que casi no percibí.
No miré hacia atrás mientras me dirigía hacia el control de seguridad con el pasaporte y la tarjeta de embarque en la mano. No quise verle por última vez. Pero sabía que no se había ido, que aún estaba allí con su pelo más largo de la cuenta, con su barba clara y su reloj de corredor. Viéndome marchar a enderezar mi vida en el país que le cautivó cuando él aún estaba curtiendo su alma y del que nunca se había llegado a desprender.
Hasta que en el penúltimo instante, cuando apenas quedaban tres o cuatro pasajeros delante de mí, su voz sonó rotunda a mi espalda.
—No quiero que empieces sola el año. No quiero que termines sola el siglo, no quiero que te sientes a la mesa sola en Nochevieja, ni que veas películas metida en la cama sola, ni que arrastres sola por la vida tu tristeza nunca más.
Me di la vuelta como si no hubiera nadie más que nosotros en la terminal desbordada de prisas. Ni otros viajeros, ni otras despedidas. Ni la megafonía despachando avisos, ni un avión por despegar para mí, ni un aparcamiento al que volver para él. Como si el universo a nuestro alrededor se hubiera quedado sin pilas.
—Ven conmigo entonces —dije aferrándome a su cuello.
—Pon tu vida en orden primero. Después, llámame.
Y con la firmeza de quien sabe dónde debe plantar su bandera, me estrechó entre sus brazos besándome largamente con ternura y calidez. Sólido, seguro, sus dedos entre mi pelo, su olor contra mi olor, transmitiéndome con sus labios el sabor a hombre de mil vidas y mil batallas y la intensidad profunda de una verdad.
Un par de carraspeos insistentes nos hicieron separarnos. El gordo de delante, en bermudas, chanclas y destino probable a una playa del sur, acababa de acceder al control. La siguiente era yo.
Dejó sus palabras en mi oído, me acarició por última vez.
—Allí estaré cuando tú quieras.
Por más que quise retener su mano en mi mano, la distancia de sus pasos se la llevó consigo. Lo siguiente fue su silueta alejándose y el frío que dejó su ausencia pegado a mi piel.
Frente a mí, el rostro mustio de un agente a la espera de mis documentos mientras tamborileaba con los dedos sobre el mostrador.
No hubo retrasos, embarcamos enseguida. Una vez en mi asiento, me dediqué a mirar al vacío por la ventanilla. Sin fijar la vista ni en los vehículos ni en los operarios que circulaban alrededor, sin atender a la azafata que nos daba instrucciones sobre cómo ponernos las máscaras de oxígeno, sin querer pensar. Intentando concentrarme en nonadas: qué nos pondría África para cenar en Nochebuena, qué tiempo haría en Madrid. Esforzándome por no explorar el giro inesperado de mi vida a partir del momento en el que un americano curtido con alma medio española, cien contiendas a la espalda y algunas deudas pendientes, decidió impulsivamente arrastrarme junto a él.
Despegamos, adiós a California, adiós a un tiempo extraño. A un viaje que había transformado mi visión de las cosas hasta dimensiones cuyo alcance todavía no era capaz de calibrar. Cerré los ojos un tiempo eterno. Cuando miré de nuevo al exterior, solo se veía la más negra de las noches.
Hasta que no pude contenerme más y abrí el sobre.
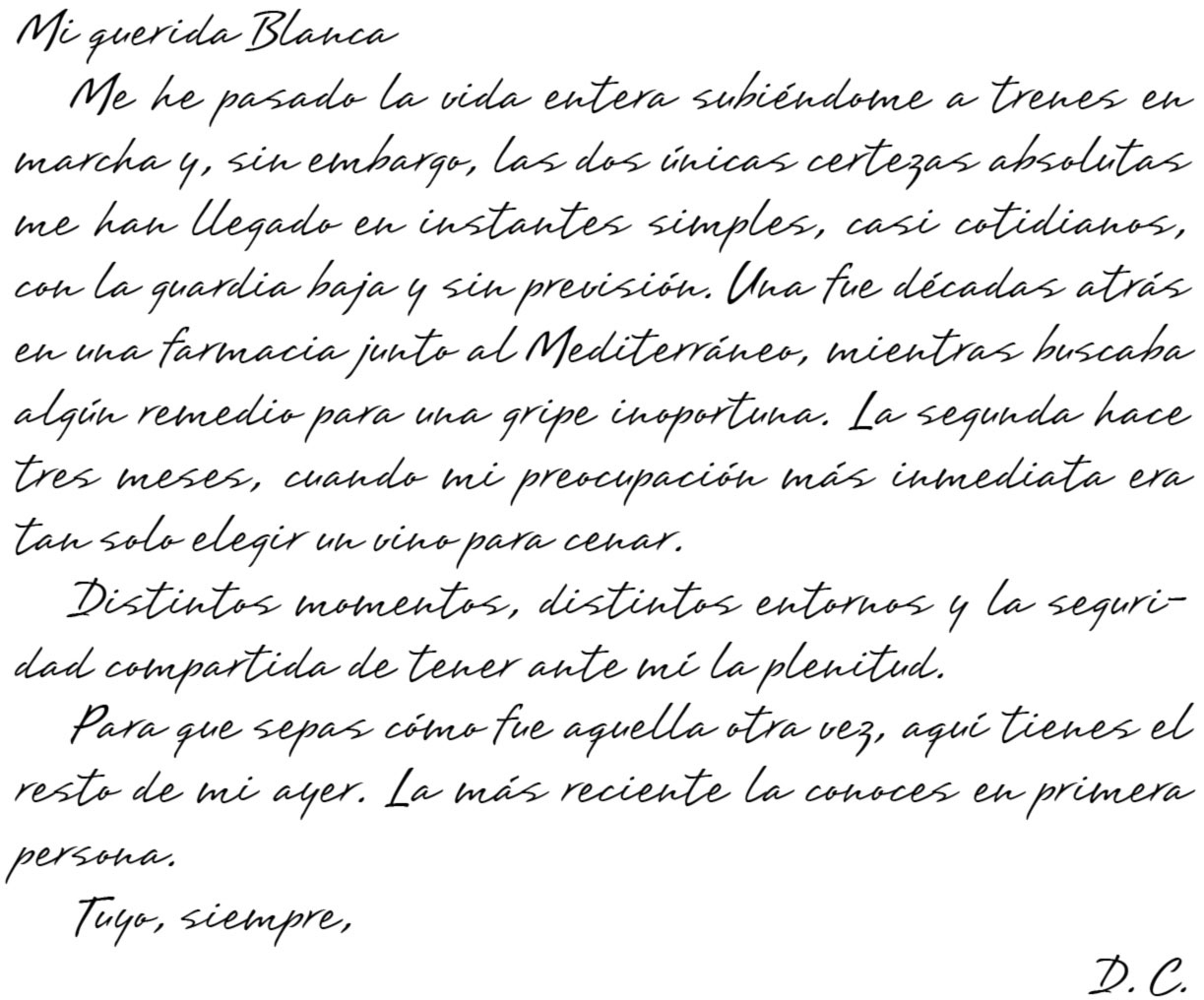
Cuando la primera lágrima cayó sobre el margen izquierdo y emborronó la T de Tuyo, no pude seguir leyendo. Después de meses conteniéndome, sin poder evitarlo, por fin arranqué a llorar.
Por mí, por ellos, por todos, sobrevolando aquel país ajeno de una costa a otra costa y al atravesar el Atlántico en una noche triste que parecía no tener fin. Por Andrés Fontana y aquel amor suyo, tardío y desequilibrado, que llegó tan a destiempo. Por Aurora, por lo que nunca alcanzó a vivir, por su imagen eterna vestida de blanco riendo descalza en el cabo San Lucas. Por los años oscuros de Daniel, por la inmensidad de su dolor y su lucha valiente por subirse de nuevo al mundo.
Por Alberto y su nuevo rumbo, por el futuro que ya nunca compartiríamos. Por mis hijos, por los niños que fueron y los hombres que empezaban a ser. Por el pasado y el presente de todos nosotros. Por lo que fuimos antes, por lo que éramos entonces. Por lo que nos quedaba por venir.
Llovía a cántaros cuando hice un trasbordo en Heathrow y seguía lloviendo cuando aterrizamos en Madrid. Apenas tardé un par de segundos en distinguir a mis hijos en la zona de llegadas, agitaban los brazos, reían, me llamaban a gritos. Morenos como su padre, delgados como yo. Con la frescura de la juventud pintada en sus caras y la vida entera por delante, abriéndose paso para avanzar hacia mí.
Al llegar a casa leí las hojas del sobre.
Después le llamé y le dije ven ya.
Y después de ese después, con las maletas todavía medio deshechas, las habitaciones templándose y el árbol de Navidad sin poner, tracé las líneas paralelas de tres vidas y comencé a escribir.