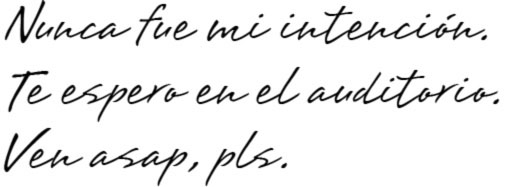
Pasé el domingo entero masticando incertidumbre. No vi a Daniel, ni le llamé, ni me llamó, ni nadie volvió a recordarme su nombre porque con casi nadie crucé una palabra en todo el día. Pero su eco no me había abandonado desde la conversación con Luis Zárate durante nuestra cena en Los Olivos.
Me desperté temprano y ya no logré volver a dormirme. Fui a la piscina del campus cuando aún estaba prácticamente vacía, nadé sin ganas ni fuerzas. Compré después la prensa y junto a la plaza tomé un café que no logré terminar. A mediodía no pude probar ni un bocado. Mi estómago parecía haberse encogido. Mi mente, en cambio, no paraba de trajinar. Lo que hasta entonces me había parecido inocente y casual ahora me resultaba sospechoso: el porqué de su presencia permanente en un sitio que no le correspondía, ese perseverante interés suyo por mi trabajo, su conocimiento de algunos datos sobre mí misma que yo no recordaba haber compartido con él.
Rebobinando la memoria de los meses transcurridos desde mi llegada, volví a recordarlo en la extensa galería de escenarios y momentos que habíamos compartido. Le vi de nuevo caminar sin prisa por los senderos del campus con un par de libros bajo el brazo y las manos en los bolsillos, le vi trotando de lejos en ropa de deporte al atardecer. Rememoré el día en que nos conocimos en Meli’s Market y cuando me arrastró de manera aparentemente espontánea hasta el centro de la manifestación. Aquel mediodía en que me robó pellizcos de un burrito de pollo en la cafetería, la tarde que compartimos mientras me hablaba con cariño del Andrés Fontana que un día conoció, su voz fuerte cantando rancheras en mi fiesta, sus brazos empujando la silla de ruedas del amigo mentalmente ausente y aquel discurso con el que arrancó risas y llantos mientras daba gracias a la vida y entonaba un canto a la compasión. Y más cerca todavía en el tiempo, sus dedos en mi nuca tras el desayuno sin acabar, su atención intensa a mis historias sobre la misión Sonoma sentados los dos en un viejo banco de madera. Su mención a la muerte de Fontana junto a una mujer todavía sin nombre, su consejo dentro del coche para que yo no dejara mis heridas sin cerrar. Su mano en mi mano antes del adiós. Siempre distendido, cálido, cercano. Demasiado, quizá.
A media tarde salí de nuevo. Volví a acercarme a casa de Rebecca, volví a encontrar todo cerrado y sumido en el letargo, no había regresado aún. Me encaminé entonces hacia la biblioteca. A pesar de ser festivo estaba bien nutrida de estudiantes. La calefacción funcionaba a toda potencia, la mayoría de los chicos andaban en manga corta, algunos incluso en bermudas, algún exagerado con chanclas vi también.
Indagué en las tripas de un ordenador de la planta baja a la caza de referencias y coordenadas. ¿Cómo desea hacer su búsqueda?, me preguntó la máquina. Seleccioné la opción autor. Tecleé entonces el apellido, seguidamente introduje el nombre. Los hallazgos me saltaron ante los ojos de inmediato. Catorce libros propios, montones de coordinaciones y coautorías, docenas de artículos en revistas de prestigio, un buen puñado de prólogos y ediciones comentadas. Narrativa, crítica, Ramón J. Sender, exilio, voces, letras, análisis, nostalgia, mirada, identidad, revisión. Todas estas palabras se desperdigaban en un orden no aleatorio entre los títulos de la intensa producción científica de Daniel Carter.
Busqué entonces indicaciones y seguí los pasos pertinentes. Hasta llegar a la tercera planta, sección de literatura española. Saqué unos cuantos volúmenes de las estanterías, leí algunas páginas por encima y otras con detenimiento, ojeé, sopesé. Luis Zárate no había exagerado. Aquello era el trabajo de un académico de enorme solvencia, no el quehacer de un simple profesor aburrido sin más obligaciones que acompañar a una colega recién aterrizada a visitar misiones franciscanas y a beber cerveza negra en un pub irlandés.
Lo dejé sobre las siete. No tenía sentido seguir leyendo, ya había ratificado más que de sobra lo que quería saber. De nada me iba a servir adentrarme en otro artículo suyo sobre bandidos adolescentes, tardes con Teresa, herrumbrosas lanzas o señas de identidad. Poco más podría aportar al contorno del hombre que yo ya había acabado de perfilar.
La gran zona central de la biblioteca continuaba con bastante movimiento cuando me dirigí a la salida: algunos estudiantes llegaban entonces, unos cuantos avanzaban hacia el área de los ordenadores, la mayoría buscaba una mesa en la que acoplarse aquí o allá. Los había que salían también. A la calle, a la noche, de vuelta a sus residencias y a sus apartamentos, a la vida normal al margen del confort acolchado de las moquetas y los estantes llenos de libros. Probablemente debería haberme marchado con ellos. Volver a mi vida, no indagar más.
No lo hice.
En el último momento y ya con el chaquetón puesto, decidí ir en busca de lo que mi intuición me anticipaba como una posible ventana a la verdad. En busca de una pieza más que unir al montón de las que ya tenía acumuladas. En pos del testimonio imborrable de lo que en su día aconteció.
Pedí instrucciones en el mostrador correspondiente. ¿Prensa de 1969? ¿El diario local? Todo está microfilmado. Un momento, por favor. En tres minutos tenía en la mano la microficha que necesitaba, en cuatro estaba sentada frente a la potente pantalla luminosa que habría de engrandecer ante mis ojos las páginas de un periódico datado tres décadas atrás. Daniel había mencionado mayo de 1969 como la fecha del accidente de Fontana, el día no lo recordaba con exactitud. ¿Siete? ¿Diecisiete? ¿Veintisiete?
Tan pronto me hice con el manejo del aparato, comencé a pasar páginas con rapidez. Hasta que apareció la portada del Santa Cecilia Chronicle.
USC PROFESSOR KILLED IN CAR ACCIDENT
Spanish Professor Andrés Fontana, 56, Chairman of the Department of Modern Languages, was killed last night in a car crash… Along with him, Aurora Carter, 32, wife of Associate Professor Daniel Carter, was killed as well…
Aurora Carter, treinta y dos años, esposa del profesor Daniel Carter. Killed as well. Muerta también. Along with him. Junto con él.
No pude avanzar más. El calor de la biblioteca se hizo de pronto asfixiante. Noté la garganta seca, mis dedos agarrotados apretando el borde de la mesa y una densa sensación de debilidad. Hasta que, exhausta, logré agarrar de nuevo las riendas de mi atención y acabé de leer las tres columnas de la noticia en la pantalla. La lluvia, la noche, un camión. El impacto, bomberos, varias horas, policía. España, marido, muerte.
Me negué a seguir buscando datos, me faltó valor. O fuerzas. O estómago. De haberlo hecho, con seguridad podría haber encontrado docenas de detalles en los periódicos de los días posteriores. Cómo fue el duelo, quién los veló, dónde los enterraron. Pero no quise saberlo. Como tampoco quise que mi propia imaginación se adentrara invasiva en aquel triángulo doloroso y desconcertante que acababa de desplegarse ante mí. En cuanto llegué al punto final de la noticia, me levanté con tanta brusquedad que tiré la silla al suelo.
La encargada de la hemeroteca, desde su mostrador, me llamó la atención en tono crispado al observar mi marcha precipitada. Que debía apagar el aparato, creí entender. Que debía devolverle el microfilm. No le hice caso, no me paré, ni siquiera volví la cabeza. Apretando el paso, la dejé regañándome a mi espalda y, casi a la carrera sobre la moqueta silenciosa, me fui.
Lo primero que hice al llegar a mi apartamento fue enviar un mensaje.
Rosalía, sigo en California. Por favor, averigua cuanto antes todo lo que puedas sobre la FACMAF, la fundación que patrocina mi beca. Necesito saber qué hay detrás de ella, quién la maneja. Ojalá me equivoque, pero tengo la sensación de que alguien me ha metido en un asunto de lo más extraño.
A la mañana siguiente, el departamento respiraba el mismo aire que cualquier otro lunes. Gente, pasos, el ruido de algún teclado, la fotocopiadora escupiendo hojas. Saludé como siempre a quien se cruzó en mi camino, buenos días a alguien junto a la escalera, buenos días a otro compañero diez metros más allá. Me esforcé por sonar natural, la profesora visitante de siempre, la española caída del cielo que día a día se enclaustraba en el despacho más canijo y remoto de la planta frente a un montón de viejos papeles que a todo el mundo resultaban indiferentes.
Lo primero que hice fue abrir el correo electrónico. La respuesta que esperaba ya estaba allí.
Mil reuniones y a punto de salir pitando para otra de las largas, la locura, hija mía!!! Sobre tu beca sólo encuentro la convocatoria + los docs y mensajes que intercambiamos en su día con Uni Sta Cecilia, y esos ya los tienes tú. Pero he rescatado de la papelera el mensaje con el núm de telf de la persona de la FACMAF con la que entonces contacté, un tío muy enrollao que hablaba perfecto español. Ahí va, espero que te sirva. Bss, Ros.
PD. Vas a llegar para la copa navideña del rector?
Aspiré con ansia una bocanada de oxígeno, levanté el auricular de mi viejo teléfono y marqué el número con el que Rosalía concluía su mensaje. Tal como me temía, al quinto tono saltó su voz grabada. Primero habló en su lengua. Después en la mía. Breve, rápido y conciso. Para qué más.
Este es el contestador automático del doctor Daniel Carter, departamento de Español y Portugués de la Universidad de California, Santa Bárbara. En estos momentos me encuentro ausente por motivos profesionales. Para dejar su recado, contacte con secretaría, por favor.
Estuve a punto de lanzar el teléfono contra el cristal de la ventana, de dar una patada al ordenador con todas mis fuerzas. De lanzar a gritos los peores insultos que atesoraba en la memoria y de echarme a llorar. Todo a la vez. O escalonadamente, me habría dado lo mismo.
Pero no hice nada de aquello. Nada. Tan solo crucé los brazos sobre la mesa, escondí entre ellos el rostro y, en la oscuridad y el refugio de mí misma, pensé. Durante un rato largo solo hice eso, pensar. Y cuando por fin puse orden en mis pensamientos, mandé un par de líneas cibernéticas a Rosalía pidiendo que no se preocupara más. Después, sin abrir ningún documento de trabajo ni poner siquiera los dedos sobre alguno de los escasos papeles del legado que iban quedando ya, agarré de un estante el libro de sobrecubierta amarilla sobre California que él me regaló, me colgué el bolso al hombro y salí.
—¿Tú ya lo sabías? —pregunté desde la puerta. A bocajarro. Sin saludarla siquiera.
Rebecca levantó la vista del teclado. Vestida con una camisa color berenjena, rodeada por la armonía de siempre.
—Buenos días, Blanca —replicó con su templanza habitual—. ¿Te importaría aclararme a qué te refieres, por favor?
—¿Tú sabías que tu amigo Daniel Carter estaba detrás de la FACMAF?
No pareció sorprenderse ante mi pregunta. Tan solo, antes de responderme, se quitó las gafas de cerca y se reclinó con calma en su sillón.
—En un principio, no.
—¿Y después?
—Después lo empecé a sospechar. Pero nunca lo he confirmado.
—¿Por qué?
—Porque no se lo he preguntado. Porque no es asunto mío. Y porque intuyo las razones que le han llevado a hacerlo, así que he preferido dejar a un lado las averiguaciones.
—Razones que tienen que ver con Andrés Fontana y con su mujer. Con tu amiga Aurora, ¿verdad?
—Eso supongo. Pero creo que mejor deberías hablar con él.
—Es lo que pretendo hacer ahora mismo —dije ajustándome el bolso al hombro—. En cuanto me digas dónde vive.
—¿No vas a llamarle primero? —preguntó mientras anotaba la dirección en un taco amarillo de post-it.
—¿Para qué? Él trabaja en casa por las mañanas, ¿no? Prefiero verle.
Ya había salido al pasillo cuando oí su voz a mi espalda.
—No olvides, Blanca, que, de una manera u otra, todos tenemos deudas pendientes con nuestro pasado.
Al salir me encontré de bruces con Fanny. Amagó con detenerse, pretendía mostrarme algo. Quise simular una sonrisa, pero no me salió. Nos vemos luego, dije sin frenar el paso. La dejé contemplándome, allí de pie, quieta, desconcertada.
Pronto supe que Rebecca tenía razón. No por aquel consejo oscuro que me dio en el último momento y sobre el que ni siquiera me paré a pensar, sino al advertirme de que debería haber avisado a Daniel de mi llegada. Nadie me abrió cuando llamé al timbre del apartamento 4B en aquella casa grande subdividida en varias viviendas independientes. Nadie salió a mi encuentro cuando golpeé repetidamente la puerta de madera blanca de su domicilio temporal con toda la fuerza de mi puño cerrado. Me senté entonces en un escalón y saqué mi móvil.
Tenía dos números suyos, el de aquel alojamiento transitorio y el del celular, como por allí decían; me había dado ambos la tarde en la que fui en su busca al Selma’s Café. Por si me necesitas en otro momento, se ofreció. El momento ya estaba allí.
Llamé al primero anticipando lo que iba a ocurrir. No me equivoqué: tras la puerta junto a la que me había sentado sonó repetidamente el eco de una llamada que nadie contestó. Después lo intenté con la segunda opción. El número que ha marcado no se encuentra disponible, dijo una señorita con voz de falsete en inglés. Y lo repitió. Y lo repitió. Hasta que colgué.
Del bolso saqué entonces el libro sobre California. El que yo pensé que había sido un mero regalo oportuno e ingenioso destinado a facilitar mi labor. El que probablemente fuera para él tan solo un cebo para impulsarme a seguir trabajando, como la zanahoria que alguien pone a la mula que tira de la noria a fin de que nunca pare. Una trampa, un engaño. Otro más. ME HAS MANIPULADO Y ME HAS TRAICIONADO. LOCALÍZAME EN CUANTO VUELVAS. La furia de mis mayúsculas a punto estuvo de rajar el papel. No firmé.
Lo metí con un golpe seco dentro del buzón a su nombre de la fachada, sonó un ruido metálico al caer. Después me fui y decidí no volver a llamarle. No quería oír su voz ni recibir sus mensajes. Solo verle frente a frente, sin subterfugios ni escapatorias.
Pasaron treinta y cuatro horas hasta que dio señales de vida. Treinta y cuatro horas tristes y desoladoras, hasta que me encontró en el más inoportuno de los momentos.
En la puerta sonaron unos nudillos rápidos, de inmediato esta se abrió. Una cabeza y medio cuerpo hicieron su aparición. Pelo claro, barba clara, un jersey de cuello alto gris y una chaqueta formal. Todo ello sobre la piel tostada de un rostro que no ocultaba su gesto de preocupación.
Necesitó menos de dos segundos para evaluar la situación del aula. Cercana a la pizarra, una profesora, yo, de pie, ligeramente apoyada sobre el flanco delantero de la mesa principal. Aferrada a un rotulador, con los brazos cruzados bajo el pecho, el cansancio pintado en la cara y un esfuerzo evidente por mantener oculta la desazón que llevaba dentro. Cinco alumnos de mi curso de cultura dispersos alrededor, menos de la mitad del volumen de la clase en cualquier día normal.
No dijo ni una palabra. Tan solo alzó algo al aire, serio, enseñándomelo. El libro sobre California. El mío. El suyo. El que él me había dejado como regalo dentro de una bolsa anónima en una noche de tortillas, gazpacho y risas. El mismo libro que yo le había devuelto arrojándolo al fondo de su buzón. No quiero nada tuyo, quise decirle con ello. Supuse que lo entendió. Hizo entonces un gesto simulando que lo iba a introducir en algún sitio. En mi casillero, intuí. No le dije ni que sí ni que no y él no esperó mi respuesta. Tan solo volvió a cerrar la puerta entreabierta y desapareció.
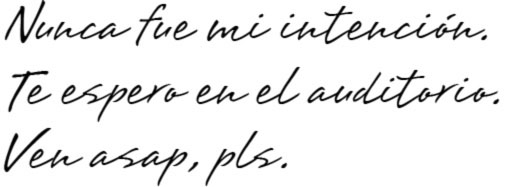
Eso fue lo que encontré al término de la clase en el hueco donde solían dejarme los mensajes internos a mi nombre y las cartas que me llegaban de vez en cuando desde mi país. Escrito en una tarjeta blanca sin membrete encajonada al azar entre dos páginas de un libro de tapas amarillas que ya empezaba a resultarme lastimosamente familiar.
La primera línea negaba la mayor.
La segunda me emplazaba para un encuentro.
La última incorporaba urgencia. Ven asap, as soon as possible, lo antes posible.
Pls, please, por favor.
En el estrado había cinco ponentes, entre ellos distinguí a mi alumno Joe Super y a un par de profesores a los que conocía de vista. Al igual que el día de la manifestación, la fauna de simpatizantes era variopinta. Montones de estudiantes, las abuelitas guerreras con una pancarta alzada, honrados ciudadanos por docenas y el chico de las rastas con su cabeza exagerada destacando en la distancia. No había, sin embargo, ni rastro del ambiente casi festivo del día de la manifestación. Rostros serios, sonrisas escasas y atención concentrada, eso fue lo que percibí.
El encuentro había empezado hacía una hora larga, uno de los ponentes comentaba algo sobre unas exploraciones arqueológicas sobre el terreno. Encima del estrado, en una pizarra blanca, alguien había escrito con un rotulador grueso 10 days to Dec 22. Diez días era todo lo que le quedaba a la plataforma para actuar, creí entender. Diez días hasta la fecha límite. Tras ellos, si no encontraban nada que pudieran presentar a las autoridades, habrían perdido la batalla.
Daniel me esperaba sentado en la penúltima fila.
—Tenemos que hablar —susurré sin saludarle nada más sentarme a su lado—. Vámonos.
—Cinco minutos —me pidió en voz baja—. Te lo ruego, Blanca, dame solo cinco minutos.
—Te vienes o te quedas, tú verás.
El ponente de turno mencionó entonces su nombre, le requería para que contestara algo.
—Espérame —insistió agarrándome la muñeca mientras desde el micrófono de la tarima repetían su nombre y la pregunta.
Me solté de un tirón. Después me levanté y me fui.