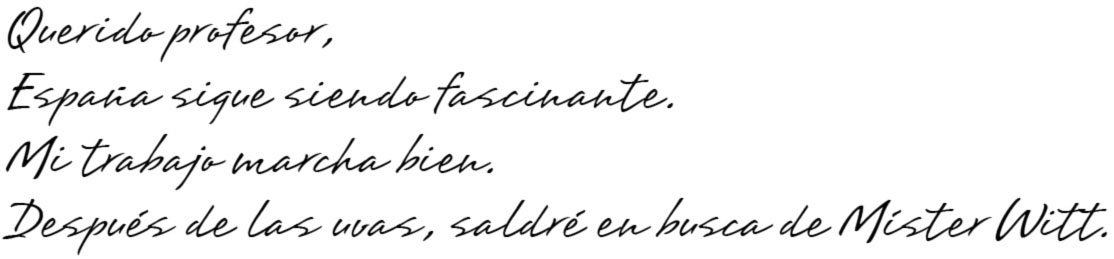
Faltaban tan solo diez minutos para que empezara la primera clase de mi nuevo curso cuando el viejo teléfono del despacho rompió a sonar con estrépito. No contesté, no tenía tiempo. Apenas media hora antes, tras dar mil vueltas al programa, había decidido cambiar el orden de algunos contenidos pero, al intentar imprimir las nuevas copias, la impresora se atascó y se negó a seguir. Opté por recurrir entonces a la fotocopiadora y la encontré con un cartel: temporalmente fuera de servicio. Ni Fanny, ni Rebecca, ni el director, ni ninguno de los profesores conocidos estaban a mano; la puerta cerrada de la sala de juntas apuntaba a una larga reunión departamental. Me lancé a la desesperada de nuevo hacia la impresora, abriéndola y cerrándola un montón de veces, sacando el cartucho de tinta, volviéndolo a poner. Y entonces, en medio de aquella guerra a brazo partido contra la tecnología, el teléfono sonó insistentemente otra vez. Descolgué por fin a regañadientes y lancé un cortante hello.
—¿Tú has perdido la cabeza o qué es lo que pasa contigo, pedazo de tarada? Anoche me encontré a Alberto en Vips con su Barbie preñada y me ha dicho que habéis decidido vender todo lo vuestro y empezar a firmar papeles. Pero ¿tú sabes lo que estás haciendo, criatura? Pero si tú nunca has sido así, Blanca, si tú siempre te has echado a la chepa todo lo que te ha venido por delante… ¿Qué es lo que te pasa, es que te has vuelto tarumba de repente, o qué?
Mi torrencial hermana irrumpía en mi vida como tantas otras veces, sin anunciarse y en el peor de los momentos. África, trece meses mayor que yo y tan radicalmente distinta que ni siquiera parecíamos tener la misma sangre. Abierta, espontánea, deslenguada. Médico de urgencias, madre de cuatro hijos. Hiperactiva, mordaz, ajena a las convenciones y siempre propensa al intervencionismo. Pura energía capaz de comerse el mundo por los pies, me llamaba en plena guardia nocturna, quizá en el hueco entre un cólico nefrítico recién despachado y algún accidente de moto que aún estaba por llegar.
—Sé lo que estoy haciendo, África, claro que sé lo que estoy haciendo —respondí con tanta prisa como escasa convicción.
—Tú estás muy tocada, hermana, pero que muy tocada —prosiguió arrolladora—. A ti toda esta historia de la espantada de tu marido te ha afectado la chola mucho más de lo que tú te crees. Pero ¿dónde está ese cuajo que tú siempre le has echado a la vida? O sea, que el muy desgraciado te la pega durante meses; después, de la noche a la mañana, te anuncia que se va a vivir con la otra y al poco te enteras de que ella está embarazada probablemente desde antes de que él te plantara a ti. Y, como premio por lo bien que se ha portado contigo, tú le dejas que se marche de rositas y que haga con tus cosas lo que le salga del alma. Que venda tu casa, que te deje en la puñetera calle mientras te largas a California tan a gustito, de vacaciones, a celebrarlo… ¡Despierta, Blanca, hija mía! ¡Vuelve a ser la de siempre, despierta de una vez, por favor!
—Ya hablaremos despacio, te lo prometo. Ahora no es buen momento, estoy trabajando.
—Tú lo que tienes que hacer es ponerle las cosas al cabronazo de Alberto lo más difíciles posible.
—¡Venga ya!
El ímpetu iba en realidad dirigido a la impresora. Ya que no atendía a intervenciones razonables, decidí probar con ella a golpe limpio. Pero mi hermana, en la distancia, no lo captó.
—Pero ¿qué dices? —insistió con un grito airado—. ¡No irás encima a defenderle!
—No hay nada de lo que acusarle o defenderle, África. Ha pasado lo que ha pasado: ha encontrado a otra mujer a la que quiere más que a mí. Y se ha ido. Punto final —dije dando un manotazo a la máquina en el lado izquierdo—. No veo la necesidad de hacer las cosas más complicadas de lo que ya son por sí mismas. Con no tener ningún contacto con él, me basta. De todas maneras, no te preocupes, pensaré en todo lo que me has dicho.
En realidad, no tenía ninguna intención de pensar nada; lo único que quería era que se sosegara, que colgara y que se olvidara de mí. Para enfatizar mis palabras, di un nuevo golpe a la impresora, atacando esta vez por el flanco derecho. De poco sirvió.
—¡Que lo pensarás, dices! —bramó—. Pues como te esperes a pensarlo como lo vas pensando hasta ahora, mal te veo, hermana. Lo que tienes que hacer es volver a casa y seguir siendo la de siempre otra vez. Seguir con tu vida. Sin tu marido, pero con tu vida. Con tu trabajo, con tus hijos cerca, con tus amigos de siempre, con el resto de tu familia…
—Ya hablaremos, África. Ahora, te tengo que dejar…
En ese momento justo, la cara redonda de Fanny se asomó a la puerta.
—Sus nuevos alumnos la están ya esperando en el aula 215 —anunció.
—Te llamo otro día, besos a todos, adiós, adiós, adiós…
Mientras con una mano colgaba el auricular del que aún salía la voz tronante de mi hermana, con la otra descargué sobre la impresora un último palmetazo frontal. Y, milagrosamente, como una tormenta en medio del campo reseco, la máquina empezó a hacer su ruido descacharrado y a escupir papel.
—Ayúdame, Fanny, por Dios —le rogué con voz acelerada—. Grápame estas hojas de dos en dos, por favor, así, ¿ves?
Se abalanzó a mi rescate rauda y eufórica. Tanto que con el ímpetu volcó un montón de materiales del legado de Fontana que esperaban su turno en un ángulo de la mesa.
—Lo siento mucho, doctora Perea, lo siento de verdad —murmuró azorada mientras se agachaba a recogerlos.
—No te preocupes, termina tú con esto, ya lo recojo yo.
Me puse la chaqueta en un segundo y medio a la vez que recogía a puñados lo que acababa de caer al suelo: unos cuantos folios manuscritos, un buen puñado de viejas cartas y un reguero de tarjetas postales. Intenté ponerlo todo sobre la mesa de nuevo, pero Fanny, con esa peculiar manera suya de hacer las cosas, había cubierto por completo su superficie con las copias del programa. Lo dejé entonces todo encima de mi sillón precipitadamente al tiempo que me colgaba el bolso al hombro, con tan mal tino que unas cuantas postales se escurrieron al suelo. Volví a recogerlas mientras Fanny, triunfal, me entregaba las copias listas.
—Eres un cielo, Fanny, un cielo… —le dije mientras abría mi carpeta para guardarlas dentro. Sin tiempo para encontrarles otro acomodo, allá fueron a parar las postales de Fontana también.
Entré en clase casi sin resuello, aliviada por haberme librado de África y por tener los programas listos al fin, disculpándome por los cinco minutos de tardanza.
El curso se había anunciado con el nombre de Español avanzado a través de la España contemporánea, una mezcla entre clase de cultura y de conversación. Me presenté, se presentaron, de todo había entre los intereses de los participantes: pasión por los viajes, necesidades profesionales, curiosidad por la historia… Variopintas eran también sus edades y situaciones, desde un profesor emérito del departamento de Historia hasta una escultora treintañera enamorada de la obra de Gaudí.
El nivel general resultó ser bastante aceptable y desde un primer momento, por pura y simple intuición ganada a pulso tras casi veinte años bregando en las aulas, supe que aquello iba a funcionar.
Había decidido comenzar la clase con un simple juego, de sobra sabía lo bien que aceptamos los adultos las gansadas imprevistas cuando nos sacan de nuestro hábitat natural. Lo de menos era si, después de la llamada de mi hermana, yo tenía el ánimo para bromas y ocurrencias o unas ganas enormes de encerrarme en el cuarto de baño a llorar. Apliqué, no obstante, una regla de oro para cualquier buen profesor: dejar los asuntos personales en el pasillo. Después, como el actor que entra en escena, echar a andar.
—Allá por los años setenta hubo un programa muy popular en Televisión Española que se llamaba Un, dos, tres, responda otra vez. ¿Os apetece jugar?
Mi intención, obviamente, iba más allá del mero entretenimiento. Lo que yo pretendía era vincular su mundo al mío de una manera del todo informal. La respuesta fue un sí sin excepción.
—Bien, pues por veinticinco pesetas imaginarias, quiero nombres de ciudades del estado de California con nombre de santo en español. Por ejemplo, Santa Cecilia. Un, dos, tres, responda otra vez…
No me dio tiempo a anticiparles que una norma de aquel viejo programa era arrancar la retahíla de respuestas con el ejemplo porque, antes de llegar a abrir la boca, ya estaban quitándose unos a otros la palabra con la plana mayor del santoral. San Francisco, Santa Rosa, San Rafael, San Mateo, San Gabriel, Santa Cruz, Santa Clara, Santa Inés, Santa Bárbara, San Luis Obispo, San José…
—Suficiente, suficiente… —dije cuando alcanzaron las dos docenas de santos y comprobé que la cosa no parecía decaer—. Bien, y ahora nombres de lugares que pueblen el mapa de California con nombres de simples cosas en español.
Alameda, Palo Alto, Los Gatos, El Cerrito del Norte, Diablo Range, Contra Costa, Paso Robles, Atascadero, Fresno, Salinas, Manteca, Madera, Goleta, Monterey, Corona, Encinitas, Arroyo Burro, La Jolla… Con una pronunciación bastante alejada de la original a menudo distorsionada hasta el límite de lo comprensible, la lista interminable saltaba de unos a otros cubriendo puertos y ciudades, montañas, condados y bahías.
Les expresé con un gesto enfático que ya podían parar.
—Y Chula Vista, junto a San Diego —insistió uno de los alumnos sin resistirse a incluir un nombre más.
—Y el condado de Mariposa —aportó otra incapaz de reprimirse.
—Vale, vale, vale… —insistí.
—Y que no se nos olviden Los Padres y el Camino Real: son el origen de todo.
Quien habló fue el profesor emérito de historia, Joe Super sabía ya que se llamaba. Todos volvimos la mirada hacia él, hacia su camisa hawaiana y sus ojos sabios y azules. Me pidió entonces permiso para decir algo más.
—Por supuesto. Siempre que sea en español.
—Voy a intentarlo con todas mis fuerzas —dijo con un gesto simpático que arrancó una carcajada general—. Los Padres National Forest se refiere a los monjes franciscanos españoles que empezaron la exploración y colonización de California en la segunda mitad del siglo XVIII. Legendary men, ¿cómo se dice legendary?
—Legendarios. ¿Hombres legendarios, quieres decir, Joe?
—Exactamente. Hombres legendarios pushed…
—Empujados —aclaré.
—Gracias. Hombres legendarios empujados por una fuerza que, equivocada o no, los llevó a perseguir sus objetivos con determinación. Y el Camino Real es el resultado: la cadena de misiones que estos padres fundaron a lo largo de toda California.
—Veinte misiones, ¿no? —preguntó Lucas, un estudiante graduado de política internacional.
—Veintiuna —corrigió Joe—. Empiezan en el sur, con San Diego de Alcalá, y acaban en el norte, muy cerca de aquí, en Sonoma, con San Francisco Solano. En España en general no se sabe mucho de esta gran aventura californiana, ¿verdad, Blanca?
—Poco —reconocí con un punto de vergüenza colectiva—. Se conoce muy poco sobre estas misiones, es cierto.
—Y es triste, porque todo eso es parte de vuestra herencia. Una herencia histórica y sentimental que es esencial para vosotros, para nosotros y para todos.
Acabamos el un, dos, tres, retomé el mando de la clase y avanzamos en una sesión entretenida y provechosa durante una hora y cuarto más. Pero en un recoveco de mi subconsciente debieron de quedar bullendo aquellas alusiones a padres, misiones y caminos abiertos, porque en algún momento impreciso recordé que, entre los muchos papeles de Fontana que todavía me quedaban por revisar con detenimiento, había visto por encima algunas referencias a aquel asunto de los franciscanos y sus construcciones. Todos esos documentos estaban aún en unas cuantas cajas apartadas en una esquina de mi despacho, no había empezado a procesarlos despacio. Quizá cuando lo hiciera podrían ayudarme a taponar el hueco de mi ignorancia.
Salí al campus al término de la clase, satisfecha por su resultado y exhausta tras el día entero sin parar de trabajar. Respiré hondo por fin, absorbiendo el olor de los eucaliptos en el final de la tarde.
—¿Qué tal ha ido el nuevo curso?
Caminaba por la acera distraída, la voz provino de un coche que acababa de parar a mi lado. La voz de Luis Zárate, a punto de marcharse a casa como yo. En vez de su habitual ropa de trabajo, llevaba un pantalón corto y una sudadera granate con el escudo de alguna universidad que no era Santa Cecilia. A su lado, una bolsa de deporte ocupaba el asiento del copiloto.
—Bien, bien. Es un grupo excelente, muy motivado, he tenido suerte.
—Me alegro. ¿Quieres que te acerque a casa?
—Pues… te lo agradezco, pero creo que me vendrá bien caminar un rato para airearme. Llevo encerrada desde las nueve de la mañana, ni siquiera he salido a comer.
—Como quieras. Disfruta de tu paseo entonces, nos vemos mañana.
Iba a devolverle la despedida, pero ya había subido la ventanilla, así que no me esforcé. Tan solo levanté la mano con un gesto de adiós. Y de pronto, inesperadamente, el cristal se volvió a bajar.
—Quizá podríamos quedar para cenar un día de estos.
—Cuando quieras.
No me resultó sorprendente la invitación. Ni poco apetecible. En realidad, incluso si la propuesta hubiera sido para esa misma noche, habría dicho que sí. Por qué no.
—¿Conoces Los Olivos?
Otro integrante más en la larga lista de etiquetas en mi lengua en aquella tierra ajena, pensé rememorando mi clase recién terminada.
—No, no lo conozco. Lo he oído nombrar varias veces, pero nunca he estado allí.
—Tienen una pasta fantástica y unos vinos excelentes. Lo hablamos, ¿ok?
El coche se perdió en la distancia y yo continué andando rumbo a casa mientras en mi cabeza seguían dando vueltas aceleradas las distintas partes de aquel intenso día. Me esforcé por apartar el recuerdo de la llamada de África, me negué férreamente a pararme a pensar si tras el ímpetu de las palabras de mi hermana había un pedazo indiscutible de razón. Más me interesaba volver la mirada hacia cuestiones agradables, como la propuesta que acababa de recibir de Luis Zárate. O incluso hacia los documentos de Fontana, esos papeles que me mantenían cada vez más absorta y me atrapaban en mi intento por ponerles congruencia hasta el punto de dejar para el último minuto las demás obligaciones y hacer incluso que rellenara con un mísero sándwich escupido de una máquina el hueco de la hora de comer. Concentrarme en ellos era un trabajo que se me hacía cada vez más grato y constituía, en paralelo, una buena terapia. Cuanto más me absorbía el legado del profesor muerto, más consciente era de su carisma y valía. Y, de paso, menos pensaba en mí.
Para entonces ya sabía que, tras una estancia como lector, su intención fue en su día volver a España para seguir allí con sus proyectos: opositar a los entonces prestigiosos puestos de docentes de enseñanzas medias, quizá incluso volver a la universidad, tal vez encontrar entretanto algún empleo en una academia particular o en una escuela privada. La guerra civil, sin embargo, le heló en la distancia la voluntad y el alma. Sobrecogido, impactado, desolado, decidió no regresar.
Nunca hallé en sus datos un interés patente por volver a aquella patria ya irremediablemente distinta de la que había dejado atrás, aunque entre sus escritos se intuía de cuando en cuando la sombra de la nostalgia. Pero jamás dudó: embaló los sentimientos junto con las emociones y las estampas de sus años jóvenes, los amarró con nudos bien apretados para que ninguno se le escapara y los almacenó en la trastienda del pensamiento. A partir de entonces se estableció en su país de acogida con definitivo sentido de la permanencia, dedicándose a enseñar la lengua y la literatura de su patria, a transferir sus pálpitos, sus saberes y la memoria de su mundo perdido a cientos, quizá miles de estudiantes que a veces entendían lo mucho que aquello significaba para él y a veces no.
Entre sus papeles había numerosos testimonios de aquellos alumnos que habían pasado por sus clases a lo largo de décadas enteras. De hecho, recordé de pronto, aquellas tarjetas postales que yo misma había guardado atropelladamente en mi carpeta esa misma tarde, justo antes de salir a todo correr de mi despacho, eran, si no me equivocaba, muestras de aquel afecto que yo aún no había tenido tiempo de procesar.
Las saqué mientras seguía caminando. Había anochecido ya, pero las farolas me proporcionaban luz de sobra para leerlas por encima. Serían poco más de una docena, no las conté. No se trataba de documentos especialmente memorables, tan solo misivas cortas que saludaban al antiguo maestro, le transmitían recuerdos desde ciudades remotas o narraban en cuatro líneas cómo iba la vida. Ninguna de ellas contenía más que unas breves frases y a primera vista no estaban organizadas siguiendo criterio alguno, de tal forma que los lugares más dispares se emparejaban con fechas que bailaban caprichosamente en el tiempo: Ciudad de México, julio de 1947; Saint Louis, MO, marzo de 1953; Sevilla, abril de 1961; Buenos Aires, octubre de 1955; Madrid, diciembre de 1958. Estampas de las pirámides de Teotihuacán, el río Mississippi, el parque de María Luisa, el cementerio de La Recoleta, la Puerta del Sol.
Sonreí al verla. La Puerta del Sol. Me hizo gracia toparme de pronto con una estampa tan familiar, una instantánea de aquellos tiempos en los que la fotografía en color andaba todavía en mantillas. Allí estaba el anuncio luminoso de Tío Pepe, el reloj que nos marcaba la entrada del año, el constante gentío del corazón de la capital. Me paré debajo de una farola para mirarla con más detenimiento mientras a mi lado, con sus prisas y sus mochilas, seguían yendo y viniendo los estudiantes.
Busqué la fecha del matasellos: 2 de enero de 1959. El contenido de la postal, escueto, aparecía escrito con tinta de pluma y letra precipitada.
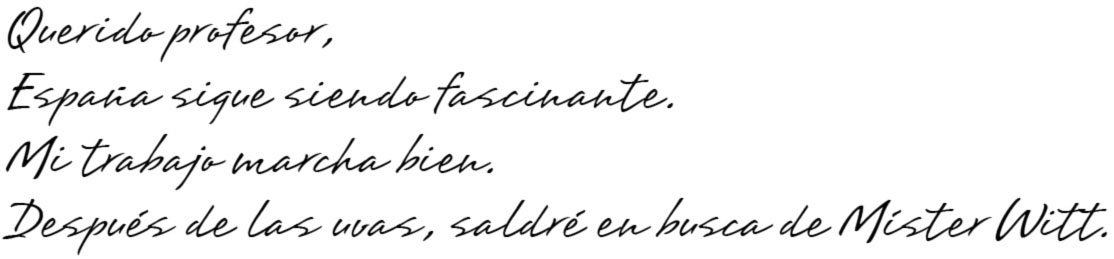
El texto en sí mismo no era más que otra pequeña muestra de la buena relación de Fontana con sus discípulos y nada sustancioso aportaba a mi trabajo.
Lo que me chocó fueron las últimas líneas de la tarjeta. Las de la despedida.
No por lo que decían, sino por quien las firmaba.
