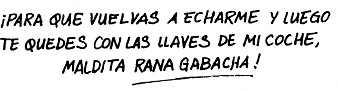
1
La primera cliente «solo con cita concertada» del señor Gaunt llegó puntual a las ocho de la mañana del martes. Era Lucille Dunham, una de las camareras de la cafetería de Nan. Lucille había sido presa de un dolor profundo, desesperanzado, a la vista de las perlas negras de una de las vitrinas de Cosas Necesarias. La mujer sabía que no tenía la menor posibilidad de comprar un collar tan caro. Ni en un millón de años, considerando el sueldo que le pagaba la tacaña de Nan Roberts. A pesar de ello, cuando el señor Gaunt le había sugerido que hablaran del asunto sin tener a medio pueblo pendiente del trato (por así decirlo), Lucille se había apresurado a aceptar el ofrecimiento igual que un pez hambriento se lanzaría a por un cebo rutilante.
Lucille Dunham abandonó Cosas Necesarias a las ocho y media, con una expresión de perpleja y soñadora felicidad en el rostro. Acababa de comprar las perlas negras por el increíble precio de treinta y ocho dólares y cincuenta centavos. También había prometido gastar una bromita, absolutamente inocente, a aquel estirado pastor baptista, William Rose. Por lo que a Lucille se refería, aquella bromita no sería un trabajo, sino un puro placer. Aquel apestoso citabiblias no le había dejado nunca una propina, ni una sola moneda. La mujer (una buena metodista a quien no importaba en absoluto mover el trasero al ritmo de un buen boogie los sábados por la noche) había oído hablar de esperar la recompensa en el cielo, pero no estaba segura de que el reverendo Rose hubiera leído alguna vez que más virtuoso era dar que recibir.
Muy bien, aquella bromita sería una especie de compensación…, y además sería absolutamente inocente. El señor Gaunt se lo había asegurado.
El hombre, con una sonrisa de satisfacción, la observó mientras se alejaba. Según su agenda, le esperaba un día terriblemente ocupado, con citas cada media hora y un montón de llamadas telefónicas que efectuar.
El carnaval estaba bastante organizado; una de las grandes atracciones ya había sido probada satisfactoriamente y empezaba a acercarse el momento de ponerlas en marcha todas a la vez. Y como siempre sucedía cuando llegaba a aquel punto, fuera en el Líbano, en Ankara, en las provincias occidentales de Canadá o incluso allí en Estados Unidos, en Hicksville, a Gaunt le daba la impresión de que el día no tenía suficientes horas. Aun así, uno volcaba todos sus esfuerzos hacia el objetivo marcado, porque manos ocupadas eran manos felices, y porque esforzarse era en sí mismo noble, y…
… Y, si sus viejos ojos no lo engañaban, la segunda cliente del día, Yvette Gendron, avanzaba a paso ligero por la acera hacia el toldo verde en aquel instante.
—Un día ajetreadísimo —murmuró el señor Gaunt, al tiempo que fijaba en su rostro una gran sonrisa acogedora.
2
Alan Pangborn llegó a su despacho a las ocho y media y ya encontró un mensaje en una nota pegada al lado del teléfono. Henry Payton, de la policía del estado, había llamado a las ocho menos cuarto. Había dejado recado de que Alan se pusiera en contacto con él lo antes posible. Alan se instaló en su sillón, sostuvo el auricular entre el hombro y la oreja y pulsó el botón que le ponía en contacto directo con el cuartel central de Oxford. Del cajón superior del escritorio sacó cuatro dólares de plata.
—¡Hola, Alan! —exclamó Henry al establecerse la comunicación—. Me temo que tengo malas noticias sobre tu doble asesinato.
—¡Vaya! ¿Así que, de pronto, el doble asesinato es mío…? —respondió Alan. Cerró el puño en torno a las cuatro monedas, apretó y abrió la mano de nuevo. Ahora solo había en ella tres monedas. Se repantigó en el asiento y puso los pies sobre el escritorio—. Esas noticias deben de ser realmente malas.
—No pareces sorprendido.
—No lo estoy. —Apretó el puño otra vez y utilizó su dedo meñique para hacer desaparecer el último dólar. Era una operación que requería bastante delicadeza, pero Alan tenía más que suficiente para realizar el truco. El dólar de plata se deslizó desde el puño y cayó en el interior de la manga. Se escuchó un leve tintineo metálico cuando la nueva moneda tocó la primera; un sonido que el prestidigitador disimularía con su palabrería en una actuación real. Alan abrió la mano de nuevo, y en ella solo aparecieron dos monedas.
—¿Te importaría decirme por qué no te sorprende? —insistió Henry en un tono ligeramente irritado.
—Verás, he pasado la mayor parte de estos últimos dos días dando vueltas al asunto —respondió Alan.
Incluso se quedaba corto. Desde el momento en que, aquel domingo por la tarde, había visto que Nettie Cobb era una de las dos mujeres que yacían muertas al pie del poste de la señal de stop, apenas había ocupado sus pensamientos en nada más. Incluso había soñado con el asunto. Y la sensación de que las cosas no encajaban había terminado por convertirse en una inquietante certeza. Por eso, la llamada de Henry no le resultaba una molestia, sino un alivio, y le ahorraba el trabajo de tener que llamar él.
Apretó los dos dólares de plata en el puño. Clic. Abrió la mano. Solo quedaba una moneda.
—¿Qué te preocupa? —preguntó Henry.
—Todo —respondió Alan llanamente—. Empezando por el hecho mismo de que sucediese aquella tragedia. Lo que más me desconcierta, supongo, es el poco tiempo que tuvieron para hacer todo lo que hicieron. Decididamente, el horario no cuadra. No dejo de pensar en Nettie Cobb descubriendo a su perro muerto y, a continuación, sentándose a escribir todas esas notas. ¿Y sabes una cosa, Henry? No consigo imaginármelo. Y cada vez que no consigo imaginármelo, me pregunto cuántas cosas de este condenado y estúpido asunto soy incapaz de ver.
Alan cerró el puño con feroz energía y la última moneda desapareció con las demás.
—Entiendo… —asintió Henry—. Entonces, quizá mis malas noticias sean buenas para ti. Alguien más participó en el asunto, Alan. No sabemos quién mató al perro de la señora Cobb, pero estamos casi seguros de que no fue Wilma Jerzyck.
Alan bajó los pies del escritorio al instante. Las monedas se deslizaron de su manga y fueron a parar sobre el escritorio como una pequeña cascada de plata. Una de ellas cayó de canto y rodó hacia el borde de la mesa.
La mano de Alan se movió con su desconcertante rapidez habitual y la cogió antes de que cayera.
—Será mejor que me cuentes lo que sabes, Henry.
—Ajá. Empecemos por el perro. Llevamos el cuerpo a John Palin, un veterinario de Portland que hace con los animales lo que Henry Ryan con las personas. Según él, dado que el sacacorchos penetró en el corazón del perro y este murió casi al instante, puede indicarnos la hora del deceso con bastante precisión.
—Estupenda novedad —dijo Alan. Le vinieron a la cabeza las novelas de Agatha Christie que Annie leía una tras otra. En ellas siempre parecía haber un viejo médico de pueblo, medio senil, dispuesto a establecer la hora de la muerte entre las cuatro y media y las cinco menos cuarto de la tarde. Con casi veinte años a cuestas como funcionario de cuerpos de seguridad, Alan sabía que la respuesta más realista a la pregunta del momento en que se había producido una muerte era: «En algún momento de la semana pasada. Probablemente».
—Sí, ¿verdad? En cualquier caso, ese doctor Palin dice que el perro murió entre las diez y las doce. Peter Jerzyck asegura que cuando entró en el dormitorio para cambiarse para ir a la iglesia, «un poco después de las diez», su esposa estaba en la ducha.
—Sí, eso ya lo sabíamos —apuntó Alan algo decepcionado—. Pero ese tal Palin tiene que admitir un margen de error, a menos que sea Dios. Y quince minutos bastan para que Wilma tuviera tiempo de hacerlo.
—¿Sí? Esa mujer no te caía demasiado bien, ¿verdad, Alan?
El comisario Pangborn meditó la respuesta y dijo al fin:
—Para ser sincero, amigo mío, no me gustaba nada. Nunca me había caído bien. De todos modos —se obligó a añadir—, parecería bastante estúpido por nuestra parte mantener abierto el caso apoyándonos solo en el informe de un veterinario y en un intervalo por aclarar de… ¿de cuánto? ¿De quince minutos?
—Muy bien, hablemos entonces de la nota del sacacorchos. ¿Recuerdas la nota?
—«Nadie me mancha de barro mis sábanas limpias. Te dije que me las pagarías.»
—Exacto. El grafólogo de Augusta todavía está examinándola, pero Peter Jerzyck nos proporcionó una muestra de la escritura de su esposa y tengo en la mesa, delante de mí, una fotocopia de ambas letras. No coinciden. No se parecen en absoluto.
—¿Qué me dices?
—Lo que oyes. ¿Pero no eras tú el que no se sorprendía?
—Sabía que algo no encajaba en el asunto, pero lo que me rondaba la cabeza todo el rato era la cuestión de las piedras con las notas. El poco margen de tiempo que parece dejar la secuencia de los hechos me tenía intranquilo, es cierto, pero supongo que estaba dispuesto a aceptarlo, en último término. Sobre todo, porque algo así parece muy propio de Wilma Jerzyck. ¿Estás seguro de que no disimulaba la letra?
El propio Alan dudaba de que así fuera —Wilma Jerzyck no solía hacer las cosas a escondidas, no era su estilo—, pero era una posibilidad que debía considerar.
—¿Yo? Rotundamente. Pero no soy el experto, y mi opinión no contaría en un tribunal. Por eso hemos enviado la nota al grafólogo.
—¿Cuándo recibiréis el informe?
—Quién sabe… Entretanto, fíate de lo que te digo, Alan: las letras son como naranjas y manzanas. No se parecen en nada.
—Entonces, si no fue Wilma, no cabe duda de que alguien se ocupó de que Nettie lo creyera. ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Por qué, por el amor de Dios?
—No lo sé, muchacho. Es tu pueblo… Mientras lo averiguamos, tengo un par de cosas más para ti.
—Dispara.
Alan guardó los dólares de plata en el cajón y luego hizo caminar por la pared a un hombre alto y delgado con sombrero de copa. En el recorrido de vuelta, el sombrero se transformó en un bastón.
—Quien mató al perro dejó unas huellas digitales ensangrentadas en el pomo interior de la puerta principal de la casa de la Cobb. Esa es la primera novedad.
—¡Excelente!
—No tanto. Las huellas son borrosas. Probablemente, el autor las dejó cuando tiró del pomo para marcharse.
—¿No sirven para una identificación?
—Tenemos algunos fragmentos que tal vez sean de utilidad, aunque no es muy probable que podamos presentarlas ante un tribunal. Las he mandado al centro de huellas del FBI en Virginia. Hoy en día realizan unos trabajos de reconstrucción asombrosos. Son más lentos que una tortuga, eso sí; probablemente, pasarán ocho o diez días hasta que me den alguna noticia, pero, entretanto, he comparado esas huellas parciales con las de Wilma Jerzyck que me mandaron anoche de la oficina del forense, siempre tan meticulosa.
—¿Y no coinciden?
—Bueno, es como la escritura, Alan: tengo que comparar cosas completas con otras parciales, y si tuviera que testificar en un tribunal o algo así, el abogado defensor me machacaría. Pero ya que estamos en familia, por así decirlo, te diré lo que creo: no se parecen en nada. Por un lado está la cuestión del tamaño. Wilma Jerzyck tenía unas manos pequeñas. Las huellas del tirador de la puerta proceden de una persona de manos grandes. Aunque estén poco definidas, se aprecia claramente que son de unas manazas mucho mayores.
—¿Unas manos de hombre?
—Estoy seguro de ello, pero una vez más no podría probarlo ante un juez.
—¿A quién le importa eso? —En la pared apareció de pronto la sombra de un faro, que se convirtió en una pirámide. La pirámide se abrió como una flor y se convirtió en un ganso que volaba ante el sol. Alan intentó ver el rostro de un hombre (no el de Wilma, sino el de un hombre), el que habría entrado en casa de Nettie después de que esta saliera el domingo por la mañana. Del hombre que había matado a Raider, el perrillo de Nettie, con un sacacorchos y luego le había cargado el asunto a Wilma. Buscó una cara y no encontró más que sombras—. Pero Henry, ¿quién iba a querer hacer una cosa así, sino Wilma?
—No lo sé. Pero creo que quizá tengamos a un testigo presencial del incidente de las ventanas rotas.
—¿Qué? ¿Quién?
—Recuerda que he dicho «quizá».
—Sé lo que has dicho. No me tomes el pelo. ¿Quién es?
—Un niño. La vecina de la casa contigua a la de los Jerzyck oyó los ruidos y salió a ver qué sucedía. Según dijo, pensó que a «aquella fiera» (son sus palabras) le había dado otro ataque de furia y esa vez, finalmente, había tirado a su marido por la ventana. La mujer había visto que un chico se alejaba pedaleando de la casa, con aire asustado. Le había preguntado qué sucedía y el chico le había contestado que quizá los Jerzyck se estaban peleando. Eso fue también lo que pensó la mujer, y como para entonces ya habían cesado los ruidos, no volvió a preocuparse del asunto.
—Supongo que te estás refiriendo a Jillian Mislaburski —apuntó Alan—. La otra casa contigua a la de los Jerzyck está vacía. En venta.
—Sí, Jillian Misla… no sé qué. Es lo que tengo apuntado aquí.
—¿Y el niño? ¿Quién era?
—No lo sé. La mujer lo reconoció, pero no consiguió recordar el nombre. Dice que es del barrio; probablemente, del mismo bloque de casas. Lo encontraremos.
—¿Qué edad tenía?
—Según la mujer, entre once y catorce.
—¿Henry? Sé un buen amigo y deja que lo busque yo. ¿Te parece?
—Como quieras —asintió Henry al momento, y Alan se tranquilizó—. No entiendo por qué hemos de encargarnos de estas investigaciones cuando el delito sucede precisamente en el pueblo del comisario del condado. Si en Portland y en Bangor se ocupan de freír su propio pescado, ¿por qué no en Castle Rock? ¡Diablos, si ni siquiera estaba seguro de cómo se pronunciaba el nombre de esa mujer hasta que tú lo has dicho hace un momento!
—En el pueblo hay muchos polacos —comentó Alan distraído. Arrancó un impreso rosa de advertencia de tráfico del bloc que tenía sobre el escritorio y anotó en el revés: «Jill Mislaburski» y «chico de 11 a 14 años».
—Si mis hombres dan con él, el niño se encontrará frente a tres enormes agentes de la policía estatal y se asustará tanto que se le borrará todo de la cabeza —continuó Henry—. En cambio, a ti es probable que te conozca… ¿No acudes a dar charlas en las escuelas?
—Sí, sobre el programa antidrogas, y también el día de la Ley y la Seguridad —dijo Alan. Estaba intentando recordar qué familias con chicos vivían en la misma manzana de casas que los Jerzyck y los Mislaburski. Si Jill Mislaburski lo había reconocido pero no recordaba su nombre, eso significaba probablemente que el chico vivía al doblar la esquina, o tal vez en Pond Street. Alan escribió tres nombres en el papel rosa: «DeLois, Rusk, Bellingham». Seguramente había otras familias con chicos de aquella edad que no recordaba así de pronto, pero de momento empezaría por esas tres. Un rápido recorrido por las casas, se dijo, bastaría para dar con el muchacho.
—¿Supo deciros Jill a qué hora oyó el alboroto y vio al chico? —preguntó a Henry.
—No está segura, pero cree que fue después de las once.
—Entonces no eran los Jerzyck peleándose, porque estaban en misa.
—Exacto.
—Entonces era la persona que arrojó las piedras.
—Sí señor.
—Eso es realmente extraño, Henry.
—Con este van tres aciertos seguidos. Uno más y te llevas la tostadora.
—Y ese chico… ¿no vería tal vez a quien lo hizo?
—Normalmente, te diría que sería «demasiado bueno para ser verdad», pero esa señora Mislaburski dijo que el chico parecía asustado, de modo que quizá sí lo vio. Y si realmente vio a quien lo hizo, te apuesto una copa y una cerveza a que no era Nettie Cobb. Me parece que alguien intervino para enfrentar a las dos mujeres, y lo peor, amigo mío, es que tal vez lo hizo solo por placer, por divertirse. Solo por eso.
Pero a Alan, que conocía el pueblo mejor de lo que Henry lo conocería nunca, aquella opinión le sonó a fantasiosa.
—Quizá lo hizo el propio chaval —apuntó—. Quizá por eso parecía asustado. Quizá estamos ante un simple caso de vandalismo.
—En un mundo donde existe un Michael Jackson y un gilipollas como Axl Rose, supongo que es posible cualquier cosa —replicó Henry—, pero la teoría de una gamberrada semejante me parecería más factible si el chico tuviera dieciséis o diecisiete años, ¿sabes?
—Sí —convino Alan.
—De todos modos, ¿para qué andar con suposiciones, si podemos encontrar al muchacho? Porque podrás dar con él, ¿no es cierto?
—Sí, estoy bastante seguro de ello. Pero me gustaría esperar a que terminen las clases, si te parece bien. Como has dicho, asustándolo no conseguiremos nada.
—Por mí, de acuerdo; y esas dos mujeres no van a moverse de donde están. Rondan por aquí los periodistas, pero no son más que una molestia. Tengo que sacudírmelos de encima como si fueran moscas.
Alan miró hacia la ventana a tiempo de ver pasar a marcha lenta una furgoneta del noticiario de la WMTW-TV, que probablemente se dirigía a la entrada principal del juzgado, al doblar la esquina.
—Sí —dijo—. También están por aquí.
—¿Puedes llamarme a las cinco?
—A las cuatro —respondió Alan—. Gracias, Henry.
—De nada —dijo Henry Payton antes de colgar.
El primer impulso de Alan fue llamar a Norris Ridgewick para contarle todo aquello; Norris era, por lo menos, una estupenda caja de resonancia a la que dirigir sus reflexiones en voz alta. Pero entonces recordó que Norris debía de estar aparcado en medio del lago de Castle, con su nueva caña de pescar en las manos.
Hizo unas cuantas sombras chinescas de animales más en la pared y se incorporó del asiento. Se sentía inquieto, presa de una extraña agitación. No estaría de más que se diera una pequeña vuelta por la calle donde habían ocurrido las muertes. Tal vez, si pasaba por delante de las casas, recordaría unas cuantas familias más con hijos en el grupo de edad indicado. ¿Quién sabía?, quizá lo que Henry había dicho de los chicos también servía para las mujeres polacas de mediana edad que compraban sus vestidos en Lane Bryant. Era posible que la memoria de Jill Mislaburski mejorara si las preguntas se las hacía alguien cuyo rostro conocía.
Se dispuso a coger la gorra del uniforme colgada del perchero junto a la puerta, pero decidió dejarla donde estaba. En esa ocasión sería mejor dar a la vista un aire informal. Y ya puestos, no estaría de más coger el coche particular. Salió del despacho y se detuvo en la zona pública de la comisaría unos instantes, pensativo. John LaPointe había convertido su mesa de trabajo y el espacio circundante en algo que parecía necesitar la ayuda urgente de la Cruz Roja. Por todas partes tenía montones de papeles apilados. Los cajones estaban colocados uno sobre otro, formando una torre de Babel sobre el escritorio. Una torre que parecía a punto de desmoronarse en cualquier instante. Y John, normalmente el más risueño de los agentes de la comisaría, maldecía en voz alta con el rostro encendido.
—Tendré que lavarte la boca con jabón, Johnny —dijo Alan con una sonrisa.
John dio un respingo, se volvió y respondió a Alan con una sonrisa a la vez abochornada y aturdida.
—Lo siento, Alan. Yo…
Pero Alan ya estaba en movimiento. Cruzó la estancia con aquella misma rapidez líquida, silenciosa, que tanto había sorprendido a Polly Chalmers el viernes por la noche. John LaPointe se quedó boquiabierto. Luego, con el rabillo del ojo, vio qué se proponía el comisario: los dos cajones superiores de la pila que había hecho con ellos empezaban a caerse.
Alan llegó a tiempo de evitar un desastre completo, pero no fue lo bastante rápido para sujetar el primero, que le cayó sobre los pies esparciendo folios, sujetapapeles y ristras sueltas de grapas por todas partes. Con la palma de ambas manos, Alan sostuvo los otros dos cajones caídos contra el lateral del escritorio de John.
—¡Cielo santo! ¡Qué rapidez, Alan! —exclamó John.
—Gracias —respondió el comisario con una sonrisa dolorida. Los cajones empezaban a resbalar y no servía de nada empujar con más fuerza; con ello solo conseguía mover también la mesa. Además, le dolían los dedos de los pies—. Échame todos los elogios que quieras, pero mientras tanto a ver si me quitas el condenado cajón de encima de los pies.
—¡Oh! ¡Mierda! ¡Claro! ¡Ahora mismo!
John se apresuró a hacerlo, pero en su impaciencia por apartar el cajón, tropezó con Alan. Este perdió su tenue presión sobre los dos cajones que había cogido a tiempo y también estos aterrizaron sobre sus pies.
—¡Aaay! —aulló Alan. Se llevó la mano al pie derecho y luego decidió que el izquierdo le dolía más—. ¡Idiota!
—¡Vaya por Dios! ¡Lo siento mucho, Alan!
—Pero ¿qué estás haciendo con todo esto? —inquirió el comisario, apartándose de la mesa a la pata coja, con la mano en el pie izquierdo—. ¿Excavaciones arqueológicas?
—Supongo que hace mucho tiempo que no ordeno esos cajones.
John ensayó una sonrisa culpable y empezó a meter papeles y otros útiles de oficina en los cajones, de cualquier manera. Su rostro, de un atractivo convencional, estaba escarlata, encendido. Se había puesto de rodillas y, cuando pivotó sobre ellas para coger los sujetapapeles y las grapas que habían ido a parar bajo la mesa de Clut, volvió a desparramar por el suelo un considerable montón de impresos e informes que acababa de apilar en el suelo. Toda la zona pública de la comisaría empezaba a parecer una región asolada por un huracán.
—¡Uf! —exclamó John.
—Sí, ¡uf! —rezongó Alan al tiempo que se sentaba en el escritorio de Norris Ridgewick e intentaba darse un masaje en los dedos del pie a través de sus recios zapatos negros policiales—. «¡Uf!» es una descripción muy precisa de la situación. Si alguna vez he visto un «¡uf!», es esta.
—Lo siento —repitió John, al tiempo que se arrastraba materialmente sobre el vientre debajo del escritorio, barriendo clips y grapas errantes hacia sí con el canto de las manos. Alan no supo si echarse a reír o a llorar. Mientras movía las manos, John agitaba los pies adelante y atrás, esparciendo en todas direcciones y en un amplio círculo los papeles apilados en el suelo.
—¡Sal de ahí, John! —exclamó el comisario, esforzándose por contener la risa. Sin embargo, era evidente que esa iba a ser una causa perdida.
LaPointe levantó la cabeza y se dio un golpe en la coronilla con la cara inferior de su propio escritorio. Otro fajo de papeles, que había colocado casi en el mismo borde de la mesa para dejar espacio a los cajones, resbaló con el golpe. La mayoría de los documentos cayó directamente al suelo con un golpe sordo, pero decenas de folios volaron por los aires, descendiendo en un lento zigzag al azar.
Se va a pasar todo el día ordenando esas hojas, pensó Alan con resignación. Toda la semana, quizá.
Y ya no pudo contenerse más. Echó la cabeza hacia atrás y estalló en una carcajada estentórea. Andy Clutterbuck, que estaba encerrado en el despacho contiguo, asomó la cabeza para saber qué sucedía.
—¿Comisario? —preguntó—. ¿Todo va bien?
—Sí —respondió Alan. Después contempló de nuevo el revoltillo de informes y formularios esparcidos por el suelo y se echó a reír otra vez—. John está haciendo un poco de papeleo creativo, eso es todo.
John LaPointe salió gateando de debajo del escritorio y se levantó. Tenía el aire de un hombre que deseara con todas sus fuerzas que alguien le ordenara ponerse firmes, o tal vez tumbarse en el suelo y hacer cuarenta flexiones. La pechera de su uniforme, inmaculado hasta entonces, estaba cubierta de polvo, y Alan, a pesar de sus risas, tomó nota mental del detalle: hacía mucho que Eddie Warburton no se ocupaba de limpiar debajo de las mesas. Después empezó a reír de nuevo; sencillamente, no podía evitarlo. Clut, desconcertado, miró a John, luego a Alan y, por fin, de nuevo a John.
—Está bien —dijo Alan, dominándose por fin—. ¿Qué andas buscando, John? ¿El Santo Grial? ¿El Acorde Perdido? ¿Qué?
—Mi cartera —respondió John, sacudiéndose sin éxito el polvo del uniforme—. No encuentro mi maldita cartera.
—¿Has mirado en el coche?
—En los dos —asintió John. Dirigió una mirada de disgusto al montón de objetos y papeles que rodeaba su escritorio como un cinturón de asteroides y añadió—: He mirado y rebuscado en el coche patrulla que llevaba anoche y en el Pontiac. Pero a veces, cuando estoy aquí, la dejo en un cajón de la mesa porque me abulta en el bolsillo trasero cuando me siento. Por eso estaba comprobando si…
—Esa cartera no te haría tanto daño en el culo si no te pasaras todo el maldito día sentado, John —apuntó Andy Clutterbuck, muy atinadamente.
—Clut —intervino Alan—, ve a ocuparte del tráfico, ¿quieres?
—¿Qué?
Alan puso los ojos en blanco.
—Que te busques algo que hacer. Me parece que John y yo podemos ocuparnos de esto. Somos investigadores experimentados; si resulta que te necesitamos, ya te lo haremos saber.
—Sí, claro. Solo trataba de ayudar, ¿sabes? He visto alguna vez esa cartera y parece que lleve en ella toda la Biblioteca del Congreso. De hecho…
—Gracias por tu colaboración, Clut. Ya nos veremos.
—Está bien —dijo Clut—. Siempre me complace colaborar. Hasta luego, colegas.
Alan puso los ojos en blanco otra vez. De nuevo tenía ganas de soltar una carcajada, pero se contuvo. La cara contrita de John indicaba claramente que para él no tenía ninguna gracia. Parecía apurado, pero había bastante más. Alan había perdido la cartera un par de veces en su vida y sabía que el hecho producía una sensación penosa.
Perder el dinero y el lío de cancelar las tarjetas de crédito solo era una parte del asunto, y no necesariamente la peor. Porque uno no dejaba de pensar en las otras cosas que había guardado en ella, cosas que a los demás les traerían sin cuidado pero que, para ese uno, eran irremplazables. John estaba acuclillado, con las nalgas sobre los talones, recogiendo papeles, clasificándolos y apilándolos con aire desconsolado. Alan lo ayudó.
—¿Qué tal los dedos de los pies? ¿Te duelen mucho, Alan?
—No. Ya sabes cómo son estos zapatos; es como llevar baúles en los pies. ¿Llevabas mucho dinero en esa cartera, John?
—¡Bah!, no más de veinte dólares, me parece. Pero llevaba en ella la licencia de caza, que acababa de renovar la semana pasada. Y la tarjeta MasterCard. Si no encuentro la maldita cartera, tendré que llamar al banco para cancelarla. Pero lo que más me duele son las fotos. De mis padres, de mis hermanas…, ya sabes. Cosas así.
Pero la fotografía que le preocupaba de verdad era aquella de Sally Ratcliffe y él, la que les había tomado Clut en la feria estatal de Fryeburg unos tres meses antes de que Sally rompiera con él para salir con aquel tarugo de Lester Pratt.
—Bueno —dijo Alan—, ya aparecerá. El dinero y la tarjeta de crédito, tal vez no, pero la cartera y las fotos terminarán por aparecer, John. Normalmente sucede así, ya lo sabes.
—Sí —respondió John con un suspiro—. Es solo que…, maldita sea, por mucho que intento recordar si la traía esta mañana al llegar, no lo consigo.
—Bueno, espero que la encuentres. ¿Por qué no pones un aviso de CARTERA PERDIDA en el tablón de anuncios?
—Sí, lo haré. Y ahora me ocuparé de recoger y ordenar todo este lío.
—Sé que lo harás, John. Tómatelo con calma.
Alan salió al aparcamiento meneando la cabeza.
3
La campanilla de plata de la puerta de Cosas Necesarias tintineó y Babs Miller, miembro destacado del club de bridge de Ash Street, entró en la tienda con cierta timidez.
—¡Señora Miller! —la recibió Leland Gaunt tras consultar la hoja de papel que había colocado junto a la caja registradora—. ¡Cuánto me alegro de que haya podido venir! ¡Y justo a tiempo! Usted estaba interesada en la cajita de música, ¿verdad? Una pieza encantadora.
—Sí, he venido para hablar de ella —reconoció Babs—. Supongo que ya la habrá vendido.
Le costaba imaginar que un objeto tan delicioso no hubiera sido adquirido ya y notó que el corazón se le encogía un poco solamente de pensarlo. La música de la cajita, aquella que el señor Gaunt aseguraba no poder recordar… Babs Miller creía saber de cuál debía de tratarse. En una ocasión había bailado aquella melodía en el Pavillion de Old Orchard Beach con el capitán del equipo de fútbol, y más tarde, aquella misma velada, había entregado voluntariamente su virginidad al muchacho bajo una espléndida luna de mayo. Aquel chico le había proporcionado el primer y último orgasmo de su vida, y mientras la sensación corría por sus venas como un rugido, Babs había tenido aquella melodía taladrándole la cabeza como un alambre al rojo.
—No, la tengo precisamente aquí —dijo el señor Gaunt. Sacó la cajita de la vitrina donde una cámara Polaroid la había ocultado a la vista de la mujer y la colocó sobre el mostrador. La expresión de Babs Miller se iluminó al verla.
—Estoy segura de que cuesta más de lo que puedo permitirme —se lamentó la mujer—. De una vez, me refiero, pero esa cajita me gusta mucho realmente, y si hubiera alguna posibilidad de podérsela pagar a plazos, señor Gaunt…, si hubiera alguna posibilidad…
El señor Gaunt sonrió. Fue una expresión exquisita, reconfortante.
—Creo que se preocupa usted innecesariamente —le dijo a continuación—. Le va a sorprender cuán razonable es el precio de esta deliciosa cajita de música, señora Miller. Le va a sorprender muchísimo. Siéntese y hablemos de ello.
La mujer se sentó.
Gaunt se acercó a ella.
Sus ojos capturaron los de Babs.
La melodía volvió a sonar en la cabeza de esta.
Y la mujer quedó absorta, ensimismada.
4
—Ya lo he recordado —le dijo Jillian Mislaburski a Alan—. Fue el chico de los Rusk; Billy, creo que se llama. O quizá es Bruce.
El comisario y la mujer estaban en el salón de la casa de esta, dominado por el televisor Sony y un enorme crucifijo de yeso que colgaba de la pared detrás del aparato. En el televisor se veía a Oprah. Alan pensó que, a juzgar por el modo en que el Cristo tenía sus ojos vueltos hacia arriba bajo la corona de espinas, tal vez debía de preferir el show de Geraldo. O un episodio de Tribunal de divorcios. La señora Mislaburski había ofrecido a Alan una taza de café, que el comisario había rechazado.
—Brian —precisó.
—¡Eso es! —asintió ella—. ¡Brian!
La mujer llevaba la bata de color verde chillón, pero aquella mañana había prescindido del pañuelo rojo sobre el cabello. En torno a la cabeza, como una grotesca corona, llevaba unos rulos del tamaño de los canutos de cartón que forman el ánima de los rollos de papel higiénico.
—¿Está segura, señora Mislaburski?
—Sí. He recordado quién era esta mañana, al despertar. Hace un par de años, su padre nos instaló el revestimiento de aluminio en las paredes y el chiquillo vino a ayudarlo a ratos. Me pareció un muchachito muy simpático.
—¿Tiene idea de qué podía estar haciendo Brian por aquí?
—Dijo que quería preguntar a los Jerzyck si ya habían contratado a alguien para que les limpiara la nieve del camino particular este invierno. Me parece que dijo eso. Y añadió que volvería más tarde, cuando no se estuvieran peleando. El pobrecillo parecía llevar un susto de muerte, y lo comprendo. —La mujer movió la cabeza a un lado y a otro. Los grandes rulos se movieron ligeramente—. Lamento que Wilma muriera como lo hizo… —Jill Mislaburski bajó el tono de voz con aire confidencial—. Pero me alegro por Pete. Nadie sabe lo que ha tenido que aguantar, casado con esa mujer. Nadie… —repitió. Dirigió una mirada de complicidad al Cristo de la pared y se volvió de nuevo hacia Alan.
—Está bien —dijo este—. ¿Se fijó usted en alguna cosa más, señora Mislaburski? ¿Algo acerca de la casa, de los ruidos o del chico?
Su interlocutora se llevó un dedo a la punta de la nariz y ladeó la cabeza.
—Pues… en realidad no. Solo recuerdo que el chico, Brian Rusk, llevaba una nevera en la cesta de su bicicleta. Pero supongo que no es eso lo que a usted le interesa, comisario…
—¡Vaya! —exclamó Alan, al tiempo que alzaba la mano. Por un instante, había brillado en su mente un destello—. ¿Una nevera?
—Una de esas portátiles que suelen llevarse en las excursiones en coche. Si me acuerdo de ella es solo porque, en realidad, era demasiado grande para la cesta de la bicicleta. La llevaba torcida de mala manera y parecía que se le iba a caer en cualquier momento.
—Gracias, señora Mislaburski —dijo Alan lentamente—. Muchísimas gracias.
—¿Significa algo? ¿Es alguna pista?
—¿Eh? Lo dudo, señora…
Pero el propio Alan se estaba haciendo la misma pregunta.
«La teoría de una gamberrada semejante me parecería más factible si el chico tuviera dieciséis o diecisiete años», había comentado Henry Payton. Alan había compartido su opinión…, pero ya había tropezado con vándalos de doce años en otras ocasiones, y calculó que en una de aquellas neveras portátiles podía transportarse un número bastante grande de piedras.
De pronto empezó a sentirse mucho más interesado en la charla que mantendría con el joven Brian Rusk aquella misma tarde.
5
La campanilla de plata dejó oír su tintineo cuando Sonny Jackett entró en Cosas Necesarias con paso lento y cauto, manoseando la gorra manchada de grasa de la Sunoco. Su actitud era la de quien está sinceramente convencido de que pronto va a romper un montón de objetos caros por mucho que intente evitarlo; romper cosas, anunciaba su rostro, no era un capricho sino su karma.
—¡Señor Jackett! —Leland Gaunt proclamó su habitual bienvenida con su acostumbrado vigor antes de efectuar otra breve anotación en la hoja que tenía junto a la caja registradora—. ¡Me alegro de que haya tenido un momento para venir!
Sonny se adentró tres pasos más en la estancia y desvió su cauta mirada desde las vitrinas hasta el señor Gaunt.
—Bueno —dijo entonces—, no he venido a comprar nada, que quede claro. El viejo Harry Samuels me ha dado su recado de que pasara por aquí esta mañana, si tenía un momento. Según me ha dicho, tiene usted un juego de llaves de casquillo que puede interesarme. Llevo mucho tiempo buscando uno, pero no he encontrado nada a mi gusto. Quiero que lo sepa usted de entrada, señor.
—Muy bien, aprecio su franqueza —replicó Gaunt—, pero no se precipite, señor Jackett. Ese juego de llaves es excepcional. Ajustable a los dos sistemas métricos.
—¿Ah, sí? —Sonny arqueó las cejas. Estaba enterado de que existían llaves de esa clase, que permitían trabajar tanto con coches nacionales como de importación sin cambiar de herramienta, pero nunca las había visto con sus propios ojos—. ¿De veras?
—Sí. Lo tengo en la trastienda, señor Jackett; las puse ahí en cuanto supe que buscaba unas herramientas como esas. De otro modo, me las habrían quitado de las manos casi al momento, y quería que por lo menos las viera usted antes de vendérselas a otro cliente.
Sonny Jackett reaccionó inmediatamente al comentario con típica suspicacia yanqui.
—¿Y por qué iba usted a hacer tal cosa?
—Porque tengo un coche antiguo y los coches antiguos necesitan reparaciones con frecuencia. Me han dicho que es usted el mejor mecánico del condado.
—¡Oh! —Sonny se relajó—. Quizá lo sea. ¿Qué coche es ese?
—Un Tucker.
A Sonny se le dispararon las cejas hacia arriba y contempló al señor Gaunt con nuevo respeto.
—¡Un Torpedo! ¡Vaya preciosidad!
—No. Tengo un Talisman.
—¿Eh? No he oído hablar nunca del Tucker Talisman.
—Solo se construyeron dos: el prototipo y el mío. Eso fue en mil novecientos cincuenta y tres. Poco después el señor Tucker se trasladó a Brasil, donde murió. —El señor Gaunt sonrió vagamente antes de añadir—: Preston era un tipo encantador y un genio como diseñador de automóviles…, pero no era un buen comerciante.
—¿De veras?
—Sí. —La bruma que cubría los ojos del señor Gaunt se desvaneció—. ¡Pero lo pasado pasado está! Borrón y cuenta nueva, ¿no, señor Jackett? Borrón y cuenta nueva; siempre digo: ¡Con la cabeza erguida, caminemos alegres hacia el futuro sin volver la vista atrás!
Sonny miró al señor Gaunt con el rabillo del ojo con cierta suspicacia y permaneció callado.
—Permítame que le enseñe ese juego de llaves.
Sonny no accedió de inmediato. Antes contempló de nuevo el contenido de las vitrinas, con aire dubitativo.
—No puedo permitirme nada demasiado caro. Tengo una pila de facturas de un kilómetro de alta. A veces pienso que tendría que cerrar ese carajo de negocio y vivir a cuenta del condado.
—Entiendo a qué se refiere —asintió el señor Gaunt—. Si quiere que le diga lo que pienso, es culpa de esos malditos republicanos.
Las facciones severas y desconfiadas de Sonny se relajaron al instante.
—¡En eso tiene toda la razón, amigo! —exclamó—. George Bush casi ha conseguido arruinar este país…, ¡él y su maldita guerra! ¿Pero le parece a usted que los demócratas tienen algún candidato con posibilidades en las elecciones del próximo año?
—Lo dudo —reconoció el señor Gaunt.
—Jesse Jackson, por ejemplo. Un negro…
Miró abiertamente al señor Gaunt, que respondió con una ligera inclinación de cabeza, como diciendo: «Sí, amigo mío, habla con toda franqueza. Los dos somos hombres de mundo que no tememos llamar negro a un negro». Sonny Jackett se relajó un poco más; se sentía más cómodo, menos cohibido por la grasa de sus manos.
—No tengo nada contra ellos, entiéndame, pero la idea de un negro en la Casa Blanca…, ¡en la Casa Blanca!, me produce escalofríos.
—Por supuesto que sí —convino el señor Gaunt.
—Y ese italiano de Nueva York, ese Mario Cuo-Muo… ¿Cree usted que un tipo con un nombre así puede ganar a ese imbécil cuatro ojos de la Casa Blanca?
—No —respondió Gaunt. Levantó su mano derecha con la yema del larguísimo dedo índice a un centímetro del feo pulgar, ancho y chato—. Además, desconfío de los hombres con la cabeza pequeña.
Sonny lo miró boquiabierto por un instante; luego se dio una palmada en la rodilla y soltó una risilla asmática.
—¡Desconfía de los hombres con la cabeza pequeña…! ¡Caramba! ¡Esa sí que ha sido buena, amigo! ¡Ha sido estupenda!
El señor Gaunt sonreía.
Los dos intercambiaron una sonrisa.
El señor Gaunt fue a buscar el juego de llaves, que venía en una caja de piel forrada de terciopelo negro. Era el juego de llaves de casquillo en aleación de cromo y acero inoxidable más bonito que Sonny Jackett había visto en su vida. Los dos hombres sonrieron por encima de las herramientas, con los dientes al descubierto como monos aprestándose a una pelea.
Por supuesto, Sonny compró el juego de llaves. El precio que pagó por él resultó asombrosamente bajo: ciento setenta dólares, más un par de bromas realmente divertidas que debería gastar a Don Hemphill y al reverendo Rose. Sonny le dijo al señor Gaunt que sería un placer; le encantaría incordiar a aquellos hijos de puta republicanos entonadores de salmos.
Los dos hombres sonrieron al comentar las bromas que gastarían al reverendo Willie y a Don Hemphill.
Sonny Jackett y Leland Gaunt: ni más ni menos que un par de sonrientes hombres de mundo.
Y, sobre la puerta, la campanilla de plata sonó una vez más.
6
Henry Beaufort, propietario y encargado de El Tigre Achispado, vivía en una casa a menos de medio kilómetro de su local comercial. Myra Evans detuvo el coche en el aparcamiento de El Tigre —vacío en aquel momento bajo el sol matinal insólitamente caluroso— y anduvo hasta la casa. Teniendo en cuenta la naturaleza de su misión, parecía una precaución bastante razonable, pero no habría sido necesario que se tomara la molestia. El local no cerraba hasta la una de la madrugada y Henry rara vez se levantaba antes de la misma hora de la tarde. Todas las cortinas, tanto en el piso de arriba como en la planta baja, estaban echadas. El coche de Henry, un Thunderbird de 1960 en perfecto estado de mantenimiento, se hallaba en el camino particular.
Myra llevaba unos pantalones tejanos y una de las camisas azules de trabajo de su marido. Uno de los faldones de la camisa se le había salido y le colgaba casi hasta las rodillas. La camisa ocultaba el cinturón que llevaba debajo, y la vaina de espada que colgaba de este. Chuck Evans era coleccionista de objetos y recuerdos de la Segunda Guerra Mundial (y, aunque Myra no lo supiera, Chuck ya había hecho una adquisición relacionada con su pasatiempo en la tienda recién abierta en el pueblo). Y en la vaina llevaba una bayoneta japonesa. Myra la había cogido hacía media hora de la pared del cuarto de trabajo de Chuck, en el sótano. A cada paso que daba, el arma y su funda le rebotaban pesadamente contra el muslo derecho.
La mujer estaba impaciente por terminar el trabajo y poder volver a la foto de Elvis. Había descubierto que, cuando la sostenía entre sus manos, la foto la sumía en una especie de aventura. No era una aventura real, pero en muchos aspectos —en todos, realmente— Myra la consideraba mejor que una experiencia real. El primer acto de la representación era El Concierto, donde El Rey la subía al escenario para bailar con ella. El segundo acto transcurría en La Sala Verde Después del Espectáculo, y el tercer acto, en La Limusina. Conducía el vehículo uno de los chicos de Memphis de Elvis, y este ni siquiera se molestaba en subir el cristal negro entre la parte del conductor y la de ellos antes de empezar a hacerle las cosas más atrevidas y deliciosas en aquel asiento trasero mientras iban camino del aeropuerto.
El cuarto acto se titulaba En el Avión. Durante este episodio estaban en el Lisa Marie, el reactor Convair de Elvis…, en la gran cama de matrimonio tras la mampara del fondo de la cabina, para ser exactos. Aquellas eran las escenas que Myra había estado disfrutando el día anterior y durante la mañana: volando a diez mil metros de altura en el Lisa Marie, revolcándose con Elvis en la cama. No le habría importado quedarse allí con él para siempre, pero sabía que eso no ocurriría. El avión los llevaba al quinto acto: Graceland. Cuando llegaran allí, las cosas solo podrían ser aún mejores.
Pero antes tenía que ocuparse de aquel asuntillo.
Aquella mañana estaba acostada en la cama después de que su marido se hubiera marchado, desnuda excepto por el liguero (El Rey había expresado muy claramente su deseo de que Myra se lo dejara puesto), con la foto asida con fuerza entre las manos, gimiendo y contorsionándose perezosamente entre las sábanas. Entonces, de pronto, la cama había desaparecido. El ronroneo de los motores del Lisa Marie había enmudecido. El aroma de English Leather de El Rey había desaparecido.
Y en lugar de aquellas cosas maravillosas había aparecido la cara del señor Gaunt…, solo que su aspecto no se parecía en absoluto al que tenía en la tienda. La piel de su rostro parecía llena de pústulas, consumida por algún fabuloso fuego interior. Sus facciones latían y vibraban como si debajo de la piel hubiera seres vivos que pugnaban por salir. Cuando sonrió, sus grandes dientes cuadrados se convirtieron en una doble fila de colmillos.
—Ha llegado la hora, Myra —le había dicho el señor Gaunt.
—Quiero estar con Elvis —había gemido ella—. Ya lo haré, pero ahora mismo no… Por favor, ahora no.
—Sí, ahora mismo. Me lo prometiste y debes cumplir tu palabra. De lo contrario, lo lamentarás, Myra.
A continuación, la mujer había percibido un ruido quebradizo, y al bajar la mirada, había visto con horror una grieta que recorría el cristal sobre el rostro de El Rey.
—¡No! ¡No haga eso! —había gritado.
—Yo no hago nada —había respondido el señor Gaunt con una risotada—. Eres tú. Tú misma estás provocando eso por ser una pequeña zorra tonta y perezosa. Esto es América, Myra, donde solo las putas hacen negocios en la cama. En América, la gente respetable tiene que levantarse por la mañana y ganarse aquello que necesita, o lo pierde para siempre. Me parece que lo has olvidado. Por supuesto, siempre puedo encontrar a otro que le haga esa jugarreta a Beaufort, pero en ese caso, tu bello romance con El Rey…
Como un rayo de plata, una nueva grieta recorrió el cristal que cubría la foto. Y el rostro que había debajo, comprobó Myra con creciente horror, envejeció, se arrugó y amarilleó cuando el aire corrompedor se filtró por ella y empezó a hacer efecto en la imagen.
—¡No! ¡Lo haré! ¡Lo haré ahora mismo! Ya me estoy levantando, ¿lo ve? ¡Pero que no siga! ¡Haga que no siga!
Myra había saltado de la cama con la rapidez de quien acabara de descubrir que está compartiéndola con un nido de escorpiones.
—Cuando hayas cumplido tu promesa, Myra —respondió el señor Gaunt, hablándole ahora desde algún rincón de lo más profundo de su mente—. Recuerdas qué debes hacer, ¿verdad?
—¡Sí, lo recuerdo! —Myra contempló con desesperación la fotografía, que mostraba ahora la imagen de un hombre avejentado y enfermo, con el rostro abotargado por los años de excesos y de caprichos. La mano que sostenía el micrófono era la zarpa de un buitre.
—Cuando vuelvas de cumplir tu misión —anunció el señor Gaunt—, la foto volverá a estar como antes. Pero no permitas que nadie te vea, Myra. Si alguien advierte tu presencia, no volverás a estar con Elvis.
—¡No me verán! —había balbucido ella—. ¡Se lo juro!
Y entonces, al llegar junto a la casa de Henry Beaufort, Myra recordó de nuevo la advertencia. Miró a un lado y a otro para asegurarse de que no venía nadie por la calle y observó que estaba desierta en ambas direcciones. Un cuervo lanzó un graznido soñoliento desde algún campo de labor, desierto en octubre. No percibió ningún sonido más. El día parecía latir como un ser vivo y la tierra yacía aturdida con el lento batir de su corazón extempóreo.
Myra se adentró en el camino particular mientras se recogía el faldón de la camisa azul y tanteaba con la mano bajo ella para cerciorarse de que la bayoneta y la vaina seguían donde debían. El sudor le corría como un reguero cosquilleante por el centro de la espalda y debajo del sujetador. En aquella calma campestre, la mujer había adquirido una efímera belleza (aunque no era consciente de ello y no habría creído a quien se lo dijera). Su rostro indefinido y descuidado se había llenado, al menos durante esos momentos, de una firmeza y una determinación como nunca antes había mostrado. Se le marcaban claramente los pómulos por primera vez desde el instituto, cuando había decidido que su misión en la vida era devorar todos los pastelillos que se pusieran a su alcance. Durante los últimos cuatro días, había estado demasiado ocupada manteniendo relaciones sexuales cada vez más rebuscadas con El Rey, para pensar demasiado en la comida. Sus cabellos, que normalmente colgaban en torno a su rostro como una alfombra lacia y fofa, aparecían ahora recogidos en la nuca en una cola de caballo que le dejaba despejada la frente. Por efecto tal vez de la repentina sobredosis de hormonas y de la reducción, igualmente brusca, del consumo de azúcar después de años de sobredosis diarias, la mayoría de los granos que salpicaban su cara como volcanes despiertos e inquietos desde que tenía doce años habían empezado a remitir. Aún más sorprendente era el aspecto de sus ojos: grandes, azules y casi feroces. No eran en absoluto los ojos de Myra Evans, sino los de alguna fiera salvaje que podía atacar en cualquier momento.
Llegó al coche de Henry. Entonces vio que algo se acercaba por la carretera 117; un camión agrícola viejo y desvencijado se dirigía al pueblo. Myra se deslizó en torno al Thunderbird hasta la parte delantera y se agachó tras la rejilla del radiador hasta que el camión hubo pasado. Después volvió a incorporarse. Extrajo del bolsillo superior de la camisa una hoja de papel doblada, la abrió, la alisó con cuidado y luego la colocó bajo uno de los limpiaparabrisas del coche de modo que el breve mensaje escrito en el papel quedara claramente visible.
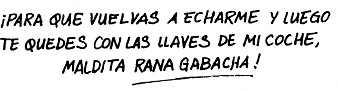
decía. Era hora de desenvainar la bayoneta. Myra echó otra rápida ojeada a su alrededor pero lo único que se movía en aquel mundo radiante de luz y calor era un solitario cuervo, tal vez el mismo que había graznado antes. El ave se posó con un revoloteo en lo alto de un poste de teléfonos, justo al otro lado del camino de la casa, y pareció observarla.
La mujer sacó la bayoneta, la agarró con ambas manos, se inclinó hacia delante y la hundió con fuerza, hasta la empuñadura, en la banda blanca del neumático delantero del lado del conductor. Tenía el rostro contraído en una mueca de expectación, al creer que se produciría una gran explosión, pero solo se produjo un repentino y largo susurro, ¡uuush!, como el jadeo de un hombretón que acabara de recibir un directo en la boca del estómago. El Thunderbird se inclinó sensiblemente hacia la izquierda. Myra movió la bayoneta para agrandar el agujero; por suerte, a Chuck le gustaba tener bien afilados sus juguetes.
Cuando hubo cortado una irregular sonrisa de caucho en el neumático, que se deshinchaba rápidamente, se trasladó a la otra rueda delantera y repitió el proceso. Myra seguía impaciente por volver a su foto, pero descubrió que, a pesar de ello, se alegraba de haber ido hasta allí. Aquello resultaba emocionante. Pensar en la cara que pondría Henry cuando viera lo sucedido con su precioso Thunderbird la estaba poniendo caliente. Dios sabía por qué, pero Myra pensó que, cuando por fin volviera a bordo del Lisa Marie, quizá tuviese un par de trucos que enseñarle a El Rey.
Pasó a las ruedas traseras. La bayoneta ya no penetraba con tanta facilidad, pero lo compensó con su propio entusiasmo, serrando enérgicamente las bandas blancas de los costados de los neumáticos.
Cuando hubo terminado el trabajo, cuando las cuatro ruedas estuvieron no solo pinchadas sino destripadas, Myra se retiró unos pasos para contemplar su obra. Tenía la respiración acelerada y se secó el sudor de la frente con el antebrazo en un gesto rápido, hombruno. El Thunderbird de Henry Beaufort se alzaba ahora medio palmo menos que cuando la mujer había llegado allí. Descansaba sobre el camino particular de la casa apoyado en las llantas, con los costosos neumáticos radiales esparcidos en torno a ellas en retorcidos amasijos de caucho. Entonces, aunque el señor Gaunt no le había pedido que lo hiciera, Myra decidió añadir uno de esos detalles finales que tanto significan y pasó la punta de la bayoneta por todo el lateral del coche, mellando la plancha metálica brillante y bruñida con una larga raya irregular.
La bayoneta produjo un pequeño chirrido quejumbroso contra el metal, y Myra dirigió la vista a la casa, súbitamente convencida de que Henry Beaufort lo habría oído y que la cortina de la ventana de su dormitorio se abriría de pronto y que entonces la vería.
No sucedió nada, pero Myra supo que era hora de irse. Había permanecido allí más tiempo del prudencial, y además El Rey la esperaba en casa, en el dormitorio. Desanduvo, pues, el camino particular al tiempo que envainaba la bayoneta y se la ocultaba de nuevo bajo el faldón de la camisa de Chuck. Un coche la alcanzó y la sobrepasó antes de que la mujer llegara de nuevo a El Tigre Achispado, pero el coche iba en su misma dirección y, a menos que el conductor la hubiese identificado en el retrovisor, solo la debía de haber visto de espaldas.
Subió a su coche, se quitó la goma elástica de la cola de caballo para dejar que los cabellos le cayeran en torno al rostro, lacios como de costumbre, y regresó al pueblo. Conducía con una mano. La otra la tenía ocupada en la entrepierna. Llegó a su casa, entró apresuradamente y subió los peldaños de la escalera de dos en dos. La foto estaba sobre la cama, donde la había dejado. Myra se descalzó, se quitó los tejanos, cogió la foto y saltó a la cama con ella. Las grietas en el cristal habían desaparecido y El Rey había recuperado su juventud y su atractivo.
Lo mismo podía decirse de Myra Evans…, al menos por el momento.
7
Desde el quicio de la puerta, la campanilla de plata dejó oír su tintineo una vez más.
—¡Hola, señora Potter! —exclamó Leland Gaunt con voz alegre, al tiempo que anotaba una nueva marca en la hoja colocada junto a la caja registradora—. Ya casi estaba convencido de que no vendría.
—He estado a punto de no hacerlo —respondió Lenore Potter. Parecía inquieta, agitada. Sus cabellos plateados, por lo general perfectamente peinados, estaban recogidos en un moño sin atractivo. Bajo el borde de la falda, de una tela de sarga gris de buena calidad, asomaban dos dedos de combinación y tenía unas marcadas ojeras en el rostro. Los ojos mismos estaban inquietos y saltaban de un punto a otro con un aire de furiosa y malsana suspicacia.
—Usted quería ver esa marioneta, ¿verdad? Creo que me contó que tenía una buena colección de juguetes infanti…
—En realidad, creo que hoy no estoy para disfrutar de esas cosas tan encantadoras, ¿sabe? —lo interrumpió Lenore. Era la esposa del abogado más rico de Castle Rock y solía hablar en tono cortante, como el de un picapleitos—. Me encuentro en un estado mental terriblemente bajo. Tengo un día magenta. No simplemente rojo, sino magenta.
El señor Gaunt salió de detrás de la vitrina principal y avanzó hacia ella con una expresión instantánea de comprensión e inquietud.
—¡Mi querida señora! ¿Qué ha sucedido? ¡Tiene usted un aspecto horrible!
—¡Por supuesto que tengo un aspecto horrible! —respondió ella con brusquedad—. El flujo normal de mi aura psíquica ha sido perturbado…, ¡gravemente perturbado! ¡En lugar de azul, el color de la calma y la serenidad, todo mi calava se ha vuelto magenta! ¡Y todo por culpa de esa zorra del otro lado de la calle! ¡Esa zorra de tacones altos!
El señor Gaunt hizo unos extraños gestos tranquilizadores que en ningún momento llegaron a rozar parte alguna del cuerpo de Lenore Potter.
—¿A qué zorra se refiere, señora Potter? —preguntó, perfecto sabedor de la respuesta.
—¡A esa Bonsaint, por supuesto! ¡Esa sucia mentirosa de Stephanie Bonsaint! ¡Nunca hasta hoy había tenido el aura magenta, señor Gaunt! Alguna vez la he tenido rosa intenso, sí, y en una ocasión, cuando un borracho estuvo a punto de arrollarme en Oxford, creo que llegó a ponerse roja durante unos minutos, pero jamás la había visto magenta. ¡Sencillamente, no puedo vivir así!
—Claro que no —la tranquilizó el señor Gaunt—. Nadie esperaría tal cosa, mi querida señora.
Por fin, los ojos de Gaunt encontraron los de la mujer. No resultaba fácil, con la mirada de la señora Potter saltando de un objeto a otro de la estancia presa de tal agitación, pero Gaunt terminó por conseguirlo. Cuando las miradas de ambos se encontraron, Lenore se tranquilizó casi al instante. Tuvo la impresión de que asomarse a los ojos del señor Gaunt era casi como asomarse a su propia aura después de haber hecho todos sus ejercicios, de comer los alimentos adecuados (brotes de soja y tofu, sobre todo) y de mantener los aspectos de su calava con un mínimo de una hora de meditación al levantarse por la mañana y otra antes de acostarse. Sus ojos tenían el azul claro y sereno del cielo del desierto.
—Ven —indicó Gaunt—. Por aquí.
La condujo a la breve hilera de tres lujosas sillas de respaldo alto, tapizadas de terciopelo, donde tantos vecinos de Castle Rock se habían sentado a lo largo de la semana anterior. Cuando estuvo acomodada, el señor Gaunt la invitó a contarle lo sucedido.
—Esa mujer me ha odiado siempre —se quejó Lenore Potter—. Siempre ha creído que su esposo no ascendía en la firma tan deprisa como ella deseaba porque mi marido se lo impedía. Y que yo le incitaba a ello. Es una mujer con un cerebro de mosquito y unas tetas grandes, con un aura gris oscura. Ya sabe usted a qué me refiero.
—Claro que sí —respondió el señor Gaunt.
—¡Pero hasta esta mañana no he tenido una idea clara de cuánto me odiaba! —A pesar de la influencia sedante del señor Gaunt, Lenore Potter empezaba a dar nuevas muestras de agitación—. Cuando me he levantado, he encontrado mis macizos de flores absolutamente destrozados. ¡Destrozados! ¡Todo lo que ayer estaba espléndido ahora está muriéndose! ¡Toda esa belleza, reconfortante para el aura y alimento para el calava, ha sido asesinada! ¡Por esa zorra! ¡Por esa jodida zorra de la Bonsaint!
Lenore cerró los puños, ocultando las uñas elegantemente cuidadas. Los puños tamborilearon sobre los brazos torneados del asiento.
—Crisantemos, cimicífugas, ásteres, caléndulas… ¡Esa zorra vino durante la noche y arrancó las flores, las arrojó por todo el jardín! ¿Sabe dónde están mis palmitos ornamentales esta mañana, señor Gaunt?
—No, ¿dónde? —preguntó él con suavidad, sin dejar de hacer aquellos gestos extraños justo por encima de su cuerpo.
En realidad, Gaunt tenía una idea bastante exacta de dónde estaban y sabía sin la menor sombra de duda quién era la responsable de aquel suceso destructor de calavas: Melissa Clutterbuck. Lenore Potter no sospechaba de la esposa del agente Clutterbuck porque ni siquiera la conocía… y tampoco Melissa Clutterbuck tenía más trato con Lenore que algún intercambio de saludos al cruzarse en la calle.
Melissa no lo había hecho por malicia (salvo, por supuesto, se dijo el señor Gaunt, ese placer malicioso normal que siente cualquiera cuando destroza las posesiones más queridas de otro). El destrozo de los macizos de flores de Lenore Potter había sido un pago parcial por un juego de porcelana de Limoges. Bien mirado, era un estricto asunto de negocios. Divertido, en efecto, pensó el señor Gaunt, pero ¿quién decía que los negocios habían de ser siempre aburridos?
—¡En plena calle! ¡Todas mis flores están en medio de la calle! —chilló Lenore—. ¡En medio de Castle View! ¡No se ha dejado ninguna! ¡Incluso las margaritas africanas han desaparecido! Todas. ¡No ha quedado ni una!
—¿Viste que era ella?
—¡No es preciso que la viera! Es la única que me odia lo suficiente para hacer semejante atrocidad. Y la tierra de los macizos está llena de marcas de sus tacones finos. Juraría que esa hija de perra lleva esos tacones hasta en la cama. ¡Oh, señor Gaunt! —añadió con un gemido—, cada vez que cierro los ojos, todo se vuelve púrpura. ¿Qué voy a hacer?
Durante unos instantes, el señor Gaunt no dijo nada. Se limitó a mirarla, taladrándola con sus ojos, hasta que Lenore Potter se calmó.
—¿Mejor ahora? —preguntó al fin.
—¡Sí! —respondió ella con voz débil y aliviada, distante—. Creo que ya vuelvo a ver el azul…
—Pero estás demasiado enfadada para pensar siquiera en comprar nada.
—Sí…
—Teniendo en cuenta lo que esa zorra te ha hecho…
—Sí…
—… tiene que pagar por ello.
—Sí.
—Y si alguna vez vuelve a intentar algo semejante, lo pagará.
—¡Sí!
—Creo que tengo el artículo que necesitas. Quédate ahí sentada, Lenore. Vuelvo en un momento. Mientras tanto, concéntrate en pensamientos azules.
—Azules… —asintió ella como sonámbula.
Cuando el señor Gaunt regresó, puso en manos de la mujer una de las pistolas automáticas que Ace había traído de Cambridge.
Estaba cargada y despedía unos grasientos reflejos de un negro azulado bajo las luces de las vitrinas.
Lenore levantó el arma hasta la altura de los ojos y la contempló con profundo placer y con aún más profundo alivio.
—Desde luego, nunca incitaría a nadie a disparar contra otra persona. Al menos sin mediar una buena razón —dijo el señor Gaunt—. Pero en tu caso parecen haber motivos más que suficientes para hacerlo. Y no por las flores, pues los dos sabemos que no son lo importante. Las flores se pueden reemplazar. Pero tu karma…, tu calava…, en fin, ¿qué otra cosa tenemos en realidad cada uno de nosotros?
Formuló la pregunta con una carcajada de menosprecio.
—Nada —asintió ella, y apuntó la automática hacia la pared—. ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Toma esto, envidiosa golfa de mierda! ¡Ojalá tu marido termine de barrendero del pueblo! Es lo que se merece. Es lo que los dos os merecéis.
—¿Ves esa palanca de ahí, Lenore? —dijo Gaunt señalando una pieza del arma.
—Sí, la veo.
—Es el seguro. Si esa golfa aparece otra vez con la intención de causar más daños, primero tienes que bajar esa palanca. ¿Entendido?
—Sí, desde luego —respondió la mujer con su voz de sonámbula—. Lo entiendo perfectamente. ¡Pam, pam!
—Nadie te echaría la culpa. Al fin y al cabo, debes proteger tu propiedad, ¿no? Debes proteger tu karma. Esa condenada señora Bonsaint probablemente no volverá a acercarse, pero si lo hace…
Gaunt dirigió una expresiva mirada a la señora Potter.
—Si se acerca, será la última vez que lo haga. —Lenore se llevó el cañón corto de la automática a los labios y depositó un suave beso en el metal.
—Ahora guárdate eso en el bolso y vuelve a casa —indicó el señor Gaunt—. Pensándolo bien, esa mujer podría estar en tu jardín en este mismo momento. De hecho, podría haber entrado en tu casa.
Al oír aquello, Lenore pareció alarmarse. Finos hilos de siniestra púrpura empezaron a retorcerse y serpentear a través de su aura azul. Se levantó del asiento y guardó la pistola en el bolso. El señor Gaunt apartó los ojos de ella, y en cuanto lo hubo hecho, Lenore Potter parpadeó rápidamente varias veces.
—Lo siento mucho, pero tendré que echarle una ojeada a esa marioneta en otra ocasión, señor Gaunt. Será mejor que vuelva a casa enseguida. Pensándolo bien, esa Stephanie Bonsaint podría estar en mi jardín mientras yo pierdo el tiempo aquí. ¡Incluso podría haber entrado en mi casa!
—¡Qué idea tan horrible! —dijo el señor Gaunt.
—Sí, pero la propiedad es una responsabilidad. Es preciso protegerla. Son cosas que debemos afrontar, señor Gaunt. ¿Cuánto le debo por el… la…?
Pero Lenore fue incapaz de recordar con exactitud qué le había vendido el hombre de la tienda, aunque tuvo la certeza de que muy pronto lo sabría. Mientras tanto, hizo un gesto vago señalando su bolso.
—No le cobraré nada, señora Potter. Es el artículo en oferta especial de hoy. Considérelo un… —Su sonrisa se hizo más amplia—. Es un regalo para celebrar que nos hemos conocido.
—Gracias —dijo Lenore—. Ya me siento mucho mejor.
—Me alegro de haber sido de utilidad, como siempre —respondió el señor Gaunt con una ligera inclinación de cabeza.
8
Norris Ridgewick no estaba de pesca.
Norris estaba mirando por la ventana del dormitorio de Hugh Priest.
Hugh yacía en la cama como un saco, lanzando ronquidos al techo. Solo llevaba puesto un pantalón corto de boxeador manchado de orina. Asido entre sus manos grandes y nudosas tenía un enmarañado pedazo de piel de animal. Norris no estaba seguro del todo —las manazas de Hugh eran enormes y el cristal de la ventana estaba muy sucio—, pero le pareció que era una cola de zorro vieja y roída por la polilla. De todos modos, no importaba qué era aquel objeto; lo importante era que Hugh estaba dormido.
Norris desanduvo sus pasos por el césped hasta llegar a su coche, aparcado detrás del Buick de Hugh en el camino particular de la casa de este. Abrió la puerta del acompañante e introdujo su cuerpo en el vehículo. Su caña de pescar normal estaba en el suelo del coche. También llevaba la caña Bazun en el asiento trasero. Se sentía mejor, más tranquilo, teniéndola cerca de él.
La Bazun estaba todavía sin estrenar. La verdad era muy sencilla: le daba miedo utilizarla. La había llevado en su salida al lago el día anterior, perfectamente montada y preparada…, pero en el último momento, cuando ya tenía la caña echada atrás sobre el hombro para lanzar el primer anzuelo, le había asaltado una duda.
¿Y si pica el cebo un pez realmente grande?, se había preguntado en aquel instante. ¿Y si pica Smokey, por ejemplo?
Smokey era una vieja trucha parda en torno a la cual corría una auténtica leyenda entre los pescadores de Castle Rock. Se decía que era un pez macho de más de tres palmos, astuto como una comadreja, fuerte como un armiño y duro como un clavo. Según los más viejos del lugar, la mandíbula de Smokey brillaba con el acero de los anzuelos que se había clavado, pero que no habían bastado para retenerlo.
¿Y si rompía la caña?
Por desquiciada que pareciera la idea de que una trucha de lago, incluso del tamaño de Smokey (si realmente existía esta), pudiera romper una caña de pescar Bazun, Norris supuso que era posible, y que, con la racha de mala suerte que llevaba últimamente, no sería raro que tal cosa le sucediese a él. Casi podía oír el seco chasquido de la caña, y casi podía sentir la agonía de verla partida en dos pedazos, uno en el fondo de la barca y el otro flotando en el agua junto a esta. Una vez rota la caña, el mal sería irreparable; lo único que se podría hacer con ella sería tirarla a la basura.
Así pues, Norris había terminado por utilizar la vieja Zebco, a pesar de todo. La noche anterior no había cenado pescado, pero había soñado con el señor Gaunt. El dueño de la tienda apareció en su sueño vestido con botas impermeables hasta la cintura y tocado con una fedora, un viejo sombrero de pescador de cuya ala ancha pendían cebos de plumas que oscilaban gallardamente con el movimiento de la cabeza. El señor Gaunt estaba en una barca a una decena de metros de la orilla del lago Castle mientras Norris se encontraba en la orilla occidental de este, con la vieja cabaña de troncos de su padre —que había sido arrasada por un incendio hacía diez años— detrás de él. Desde allí, de pie e inmóvil, escuchó lo que el señor Gaunt tenía que decirle.
El señor Gaunt había recordado a Norris su promesa, y Norris había despertado con una sensación de absoluta certeza: el día anterior había hecho muy bien renunciando a la Bazún en favor de la vieja Zebco. La primera era demasiado bonita. Excesivamente bonita. Arriesgarse a utilizarla de verdad habría sido un crimen.
En aquel momento en el camino particular de la casa de Hugh Priest, Norris abrió la nasa, extrajo de ella un cuchillo de limpiar pescado y se dirigió hacia el Buick de Hugh.
Pensó en lo que se disponía a hacer e intentó convencerse de que nadie se lo merecía tanto como aquel patán borracho. Sin embargo, algo en su interior expresó su desacuerdo. Algo dentro de él insistía en que estaba cometiendo un trágico y terrible error del cual nunca se recuperaría. Él era policía y parte de su trabajo consistía en detener a la gente que cometía delitos como el que él iba a perpetrar. Aquello era gamberrismo, ni más ni menos, y los gamberros eran mala gente.
Tú decides, Norris, dijo de pronto la voz del señor Gaunt en su mente. La caña de pescar es tuya. Y también es tuyo ese libre albedrío que te concedió Dios. Puedes escoger. Siempre puedes escoger, pero…
La voz que sonaba en la cabeza de Norris no terminó la frase. No era necesario. Norris sabía cuáles serían las consecuencias de una negativa. Cuando volviera a su coche, encontraría la Bazun partida en dos. Porque cada decisión, cada elección, tenía sus consecuencias. Porque en América uno podía tener lo que quisiera, siempre que pudiera pagarlo. Si uno no podía pagar, o se negaba a hacerlo, tenía que renunciar a lo que deseaba.
Además, Hugh no tendría ningún reparo en hacerle lo mismo a él, se dijo Norris. Y lo haría no por una buena caña de pescar como aquella Bazun; Hugh Priest degollaría a su propia madre por una botella de Old Duke y un paquete de Lucky.
Así pues, rechazó el sentimiento de culpa. Cuando aquella vocecilla interior intentó protestar de nuevo, cuando intentó decirle que se lo pensara dos veces, por favor, antes de actuar, Norris la acalló. Después, se agachó y empezó a hundir el cuchillo en los neumáticos del Buick de Hugh. Su entusiasmo, como el de Myra Evans, creció conforme descargaba las cuchilladas. Como guinda de su actuación, procedió a romper los faros y las luces de posición traseras del Buick y terminó colocando una nota que decía
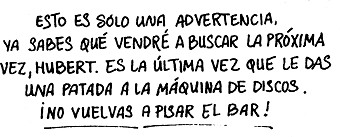
bajo el limpiaparabrisas del lado del conductor. Terminado el trabajo, Norris volvió a acercarse cautelosamente a la ventana del dormitorio, con el corazón desbocado bajo su estrecha caja torácica. Hugh Priest seguía profundamente dormido, agarrado a aquel andrajoso retal de piel peluda.
Norris se preguntó quién diablos querría un objeto viejo y sucio como aquel que Hugh tenía apretado contra su pecho, como si de un osito de peluche se tratara.
Regresó a su coche, se colocó al volante, puso punto muerto y dejó que el viejo Escarabajo rodara camino abajo sin hacer ruido. No arrancó hasta que el coche estuvo en la calzada; luego se alejó por la carretera a toda la velocidad posible. Tenía dolor de cabeza y el estómago desagradablemente revuelto, pero no dejó de decirse a sí mismo que nada de eso importaba. Lo cierto era que se sentía bien. Se sentía muy bien, maldita fuera. De maravilla.
Sus esfuerzos no dieron excesivo resultado hasta que llevó la mano atrás entre los asientos y tuvo entre sus dedos la fina y flexible Bazun. Solo entonces empezó a sentirse tranquilo de nuevo.
Norris no volvió a soltarla hasta que llegó a su casa.
9
La campanilla de plata tintineó.
Slopey Dodd entró en Cosas Necesarias.
—Hola, Slopey —lo recibió el señor Gaunt.
—Ho… ho… hola, señor Ga… Ga… Gaunt.
—No es preciso que tartamudees conmigo, Slopey —respondió el dueño de la tienda, al tiempo que alzaba una mano con los dedos índice y corazón extendidos en una uve. Los bajó en el aire delante del feo rostro de Slopey, y este notó que una especie de nudo apretado y enmarañado que tenía en su mente se disolvía como por arte de magia.
—¿Qué me ha hecho? —inquirió Slopey, boquiabierto de asombro. Las palabras surgieron de sus labios con toda fluidez, como cuentas de un collar.
—Un truco que a la señorita Ratcliffe le encantaría aprender, sin duda —respondió el señor Gaunt.
Con una sonrisa, hizo una marca junto al nombre de Slopey en la hoja. Después consultó el reloj de péndulo que lanzaba su tranquilo tictac en un rincón. Era la una menos cuarto.
—Cuéntame cómo lo has hecho para salir de la escuela antes de la hora. ¿No sospechará nadie?
—No. —Slopey aún tenía cara de asombro y parecía querer mirarse su propia boca, como si pudiera ver tangiblemente las palabras que salían de ella con una fluidez tan insólita—. Le he dicho a la señora DeWeese que me encontraba mal del estómago. Me ha enviado a la enfermería de la escuela. Yo le he dicho a la enfermera que ya me sentía mejor, pero no del todo bien. Ella me ha preguntado si me veía capaz de volver a casa por mi cuenta. Le he dicho que sí, y me ha dejado marchar. —Slopey hizo una pausa—. He venido porque me he quedado dormido en la sala de estudio y he soñado que usted me llamaba.
—En efecto. —El señor Gaunt juntó bajo la barbilla las yemas de sus dedos extrañamente parejos y sonrió al chiquillo—. Dime, ¿le gustó a tu madre esa tetera de peltre que le compraste?
Un intenso rubor bañó las mejillas de Slopey, volviéndolas del color del ladrillo viejo.
Empezó a decir algo, pero se dio por vencido y se limitó a mirarse la puntera de los zapatos.
El señor Gaunt, con su voz más suave y amable, continuó:
—Te la quedaste para ti, ¿verdad?
Slopey asintió, sin levantar la vista de los pies. Se sentía avergonzado y confuso. Peor aún, lo embargaba una terrible sensación de pérdida y de pena; el señor Gaunt, de alguna manera, había disuelto aquel nudo tan molesto y exasperante de su cabeza…, pero ¿de qué le servía, si estaba demasiado avergonzado para decir nada?
—Lo que me gustaría saber es para qué quiere una tetera de peltre un chico de doce años como tú.
El mechón de pelo que le caía al chiquillo sobre la frente, y que hacía unos segundos se agitaba arriba y abajo, se meció ahora a un lado y a otro mientras movía la cabeza en un gesto de negativa. Slopey no sabía para qué quería la tetera; solo sabía que deseaba quedársela. Que le gustaba. Que le gustaba mucho, muchísimo.
—La sensación —murmuró por fin.
—¿Cómo dices? —preguntó el señor Gaunt levantando su ceja, única y ondulada.
—Me gusta la sensación que da…
—¡Ah, Slopey!, ¡qué me vas a contar! —exclamó el señor Gaunt, saliendo de detrás del mostrador—. Lo sé todo acerca de eso tan especial que la gente llama «orgullo de posesión». Lo he convertido en la piedra angular de mi negocio.
Slopey Dodd se encogió, alarmado, apartándose del señor Gaunt.
—¡No me toque! ¡Por favor, no!
—Slopey, no tengo más intención de tocarte que de obligarte a darle esa tetera a tu madre. Es tuya. Puedes hacer lo que quieras con ella. De hecho, aplaudo tu decisión de quedártela.
—¿De… de veras?
—Sí. Claro que sí. Los egoístas son personas felices. Estoy plenamente convencido de ello. Pero Slopey…
El chiquillo levantó un poco la cara y miró con temor a Leland Gaunt a través de su flequillo pelirrojo.
—Ha llegado el momento de que termines de pagarla.
—¡Oh! —Una expresión de enorme alivio llenó las facciones de Slopey—. ¿Solo me ha mandado venir para eso? Pensaba que tal vez…
Pero no pudo terminar la frase, o tal vez no se atrevió. Había acudido allí sin estar seguro de qué quería el señor Gaunt.
—Sí. ¿Recuerdas que me prometiste gastar una broma?
—Claro. Al entrenador Pratt.
—Exacto. La travesura consta de dos partes: tienes que poner algo en cierto sitio y luego decirle una cosa al entrenador Pratt. Y si haces exactamente lo que te pido, la tetera será tuya para siempre.
—¿Y podré seguir hablando así? —preguntó Slopey con afán—. ¿Podré seguir hablando sin tartamudear?
El señor Gaunt suspiró, apesadumbrado.
—Me temo que volverás a ser como siempre en cuanto abandones la tienda, Slopey. Creo que tengo un aparato antitartamudeo entre mis existencias, es cierto, pero…
—¡Por favor! ¡Por favor, señor Gaunt! ¡Haré lo que quiera! ¡Lo que sea y a quien sea! ¡No soporto tartamudear!
—Sé que harías lo que dices, pero ahí está el problema precisamente, ¿entiendes? Se me están acabando las bromas que consideraba necesario gastar; podría decirse que tengo el carnet de baile casi completo. Por tanto, no podrías pagarme.
Slopey titubeó largo rato antes de volver a hablar. Cuando lo hizo, su tono de voz era grave y apocado.
—¿Y usted no podría…? Quiero decir, ¿nunca le… le ha regalado algo a alguien, señor Gaunt?
Leland Gaunt puso una expresión de profundo pesar.
—¡Ah, Slopey! ¡He pensado tantas veces en hacerlo, y con tantas ganas…! ¡Tengo en el corazón un profundo pozo de caridad por perforar, pero…!
—¿Pero?
—… pero eso no sería buen negocio —terminó la frase el señor Gaunt. Aunque dedicó a Slopey una sonrisa comprensiva sus ojos centellearon, tan lobunos que Slopey dio un paso atrás—. Lo comprendes, ¿verdad?
—¿Eh…? ¡Sí, claro!
—Además —añadió el señor Gaunt—, las próximas horas son cruciales para mí. Cuando las cosas se desencadenan de verdad, rara vez pueden ser detenidas…, pero en la etapa actual debo tener por lema la prudencia. Seguro que, si de pronto dejaras de tartamudear, la gente se extrañaría. Y eso sería malo. El comisario ya anda metiendo las narices en lo que no le importa. —Su expresión se ensombreció un instante; sin embargo pronto apareció de nuevo su sonrisa desagradable, seductora y forzada—. Pero tengo intención de ocuparme de él. Vaya si lo haré.
—¿Del comisario Pangborn, quiere decir?
—Sí, eso es, del comisario Pangborn. A él me refería. —Gaunt levantó los dedos índice y corazón de su mano derecha y los pasó por delante de la cara de Slopey, desde la frente hasta la barbilla—. Pero no hemos hablado ni una palabra acerca de él, ¿verdad?
—¿Acerca de quién? —le preguntó Slopey desconcertado.
—Exacto.
Leland Gaunt vestía en esta ocasión una chaqueta de gamuza gris oscura y sacó un billetero de cuero negro de uno de los bolsillos. Lo entregó a Slopey, que lo tomó con gran cuidado de no rozar los dedos del señor Gaunt.
—Conoces el coche del entrenador Pratt, ¿verdad?
—¿El Mustang? ¡Claro!
—Pon esto dentro. Bajo el asiento del acompañante, y que solo asome una esquina. Ve al instituto enseguida; esa cartera tiene que estar donde te he dicho antes de que suene el timbre de final de clases. ¿Lo has entendido todo?
—Sí.
—Luego espera a que el entrenador salga. Cuando lo veas…
El señor Gaunt continuó hablando en un grave murmullo y Slopey lo miró, con las mandíbulas flojas y los ojos ofuscados, asintiendo de vez en cuando.
Slopey Dodd salió de Cosas Necesarias unos minutos después, con la cartera de John LaPointe guardada bajo la camisa.