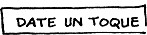
1
Los administradores (y la administradora) municipales de Castle Rock compartían una única secretaria, una joven con el exótico nombre de Ariadne St. Claire. Era una muchacha alegre, no excesivamente inteligente pero incansable y de figura agradable. Tenía unos pechos grandes, que se alzaban en sendas montañas muelles y empinadas bajo un surtido aparentemente inagotable de jerséis de angora, y una piel deliciosa. También tenía unos ojos muy miopes que navegaban, pardos y agrandados, tras los gruesos cristales de sus gafas de montura de concha. A Buster le caía bien. La consideraba demasiado estúpida para ser una de Ellos.
Ariadne asomó la cabeza por la puerta del despacho a las cuatro menos cuarto.
—El señor Deke Bradford estuvo aquí, señor Keeton. Necesita su firma en una solicitud de fondos de caja. ¿Quiere echarle un vistazo?
—Bueno, veamos de qué se trata —asintió Buster mientras ocultaba hábilmente en el cajón del escritorio la sección de deportes del ejemplar del Daily Sun de Lewiston, doblada por la página de las carreras.
Aquel día se sentía mucho mejor, despierto y lleno de determinación. Los condenados papeles rosas estaban hechos ceniza en el horno de la cocina, Myrtle había dejado de escabullirse como un gato escaldado cada vez que se le acercaba (Myrtle ya no le importaba un pimiento, pero seguía resultando molesto vivir con una mujer que le creía a uno el Estrangulador de Boston), y aquella noche esperaba hacerse con otro buen fajo de dólares en el hipódromo. Al ser un día festivo, la multitud (por no hablar de los dividendos) sería mayor.
De hecho, ya había empezado a pensar en términos de ganadores, colocados y triples gemelas.
En cuanto al agente Caraculo y al comisario Cabezademierda y a todos los demás de la feliz familia…, bueno, él y el señor Gaunt sabían que eran parte de Ellos, y Buster creía que los dos juntos iban a formar un equipo de primera.
Por todas estas razones había sido capaz de recibir a Ariadne en el despacho con cierta ecuanimidad; incluso había logrado experimentar parte de su antiguo placer al contemplar el suave bamboleo de sus pechos dentro de aquel sujetador, sin duda formidable.
La secretaria depositó el impreso de solicitud de fondos sobre el escritorio. Buster lo cogió y se retrepó hacia atrás en su sillón giratorio para echarle un vistazo. La cantidad solicitada estaba anotada en una casilla de la parte superior: novecientos cuarenta dólares. El librado era la Compañía de Suministros y Construcciones Case, de Lewiston. En el espacio reservado a «Bienes y/o Servicios a suministrar», Deke había anotado 16 CAJAS DE CARTUCHOS DE DINAMITA. Debajo, en la sección de «Comentarios/Explicaciones», había escrito:
Finalmente hemos tropezado con la arista de granito en la cantera de grava de la comarcal 5, esa cresta de la que nos advirtieron los geólogos del estado en 1987 (vea mi informe y encontrará los detalles). En fin, que hay mucha más grava detrás, pero tendremos que volar la roca para llegar a ella. Y deberíamos hacerlo antes de que llegue el frío y empiecen las nevadas de invierno. Si tenemos que comprar la grava de todo un invierno en Norway, los contribuyentes se pondrán furiosos. Dos o tres explosiones deberían bastar, y Case tiene disponible una buena cantidad de Taggart Alta Potencia (me he enterado). Si queremos, podemos tenerla para mañana a mediodía y empezar a dinamitar el miércoles. Tengo los puntos marcados por si alguien del Consejo Municipal quiere venir a echar un vistazo.
Debajo de esto, Deke había puesto su firma.
Buster leyó dos veces la nota de Deke, dándose unos golpecitos en los incisivos en un gesto pensativo mientras Ariadne aguardaba de pie cerca de él. Por último, se inclinó de nuevo hacia delante en el sillón, cambió algo, añadió una frase, firmó las dos enmiendas con las iniciales y luego firmó con el nombre completo debajo de la rúbrica de Deke. Cuando devolvió el formulario rosa a Ariadne, Buster tenía una sonrisa en el rostro.
—¡Ya está! —dijo—. ¡Y todo el mundo piensa que soy un tacaño!
Ariadne examinó el papel. Buster había cambiado la cantidad de novecientos cuarenta a mil cuatrocientos dólares. Debajo de la explicación de Deke de para qué quería la dinamita, Buster había añadido lo siguiente: «Mejor compra veinte cajas, ya que el material es bueno».
—Entonces ¿querrá usted ir a echar un vistazo a la cantera, señor Keeton?
—No, no; no será necesario. —Buster se acomodó hacia atrás de nuevo en el sillón y juntó las manos detrás de la cabeza—. Pero di a Deke que me llame cuando reciba el suministro. Es mucho petardo junto y no querríamos que cayera en malas manos, ¿verdad?
—Claro que no —asintió Ariadne antes de abandonar el despacho. La muchacha se alegró de hacerlo. La sonrisa del señor Keeton tenía algo que le resultaba…, bueno, un poco inquietante.
Buster, mientras tanto, había girado la silla hasta tener una buena panorámica de Main Street, donde había mucha más actividad que cuando había contemplado el pueblo con tanta desesperación el sábado anterior por la mañana. Muchas cosas habían sucedido desde entonces, y Buster sospechó que muchas más sucederían en el par de días siguientes. ¡Qué caramba!, con veinte cajas de cartuchos de dinamita Taggart Alta Potencia guardadas en la caseta de obras públicas del pueblo —una caseta de la que él, por supuesto, tenía una llave—, podía suceder casi cualquier cosa.
Cualquier cosa, realmente.
2
Ace Merrill cruzó el puente Tobin y entró en Boston a las cuatro de la tarde, pero ya eran más de las cinco cuando llegó por fin a lo que esperaba fuese su destino. Era una zona pobre de Cambridge, extraña y prácticamente desierta, cerca del centro de una maraña de callejuelas sinuosas, la mitad de las cuales parecían de una sola dirección y la otra mitad calles sin salida. Los edificios en ruinas de aquella zona deprimida proyectaban largas sombras sobre la calle cuando Ace se detuvo ante una austera estructura de bloques de hormigón ligero, de una sola planta, en Whipple Street. El edificio se levantaba en el centro de un solar lleno de malas hierbas.
En torno a la propiedad había una valla metálica, pero esta no representaba ningún problema, pues alguien había robado la verja de acceso. Solo quedaban las bisagras. Ace advirtió en ellas unas marcas, probablemente cicatrices de la cizalla. Introdujo el Challanger por el hueco donde había estado la verja y avanzó despacio hacia el edificio de bloques de hormigón ligero. Las paredes eran lisas, sin ventanas. El camino lleno de rodadas donde se hallaba conducía a una puerta de entrada para vehículos, cerrada, en la pared que daba al río Charles. En la puerta del garaje tampoco había ventana alguna. El Challenger se meció sobre los amortiguadores y botó de mala manera en los baches de lo que en otro tiempo quizá había sido una superficie asfaltada. Pasó junto a un cochecito de niño, abandonado en un rincón del solar sembrado de cristales rotos. Una muñeca destrozada, con solo media cara, estaba acostada en el interior del cochecito y contempló el paso de Ace con un ojo azul cubierto de moho.
Ace Merrill detuvo el vehículo ante la puerta cerrada. ¿Qué diablos se suponía que debía hacer entonces? El edificio tenía el aspecto de un lugar que no se utilizaba desde 1945 más o menos.
Bajó del coche y sacó un pedazo de papel del bolsillo del pecho. Escrita en él llevaba la dirección del lugar donde se suponía que estaba guardado el coche del señor Gaunt. Leyó de nuevo el papel, con aire dubitativo. Los últimos números que había dejado atrás apuntaban a que aquel era, probablemente, el 85 de Whipple Street, pero no había modo de estar seguro. Los edificios como aquel no llevaban nunca el número, y Ace no vio por las inmediaciones a nadie a quien poder preguntar. De hecho, todo aquel barrio de la ciudad parecía desierto y producía una sensación inquietante que no le gustaba ni pizca. Solares vacíos. Coches saqueados a los que les faltaban todas las piezas útiles y hasta el último centímetro de cable eléctrico. Edificios de viviendas vacíos, a la espera de que los políticos sacaran su tajada antes de caer bajo la bola de acero de la grúa de derribos. Callejas retorcidas que morían en patios sucios y en solares sin salida llenos de desperdicios. Había tardado más de una hora en encontrar Whipple Street, y ahora que por fin lo había conseguido, casi deseaba haber seguido perdido. Aquella era la zona de la ciudad donde la policía, de vez en cuando, encontraba cuerpos de recién nacidos ocultos en cubos de basura oxidados o en frigoríficos abandonados.
Avanzó a pie hasta la puerta de entrada para vehículos y buscó un timbre. No había ninguno. Pegó la oreja a la puerta oxidada e intentó determinar por los ruidos si había alguien en el interior. Ace suponía que el lugar podía ser un taller clandestino; un tipo que tenía acceso a una coca de alta calidad como la que Gaunt le había ofrecido era muy probable que conociera a la clase de gente que vendía Porsches y Lamborghinis al contado, bajo mano.
Pero no oyó más que silencio.
Probablemente ni siquiera es el sitio que busco, pensó. Sin embargo, había recorrido la maldita calle arriba y abajo, y era el único local lo bastante grande —y lo bastante sólido— para guardar en él un coche clásico. A menos que se hubiera liado del todo y hubiese ido a parar a otro barrio de la ciudad. Tal posibilidad lo inquietó. «Quiero que estés de vuelta a medianoche —había dicho el señor Gaunt—. Si no has regresado a medianoche, me enfadaré mucho. Y cuando me enfado, a veces pierdo los estribos.»
Ace, nervioso, se dijo que no debía tomarse demasiado en serio aquellas palabras. Gaunt no era más que un viejo con una mala dentadura postiza. Un viejo marica, probablemente.
Pero era incapaz de tomarse más a la ligera aquellas palabras amenazadoras y, en realidad, no creía en serio que el señor Leland Gaunt fuera solo un viejo con una mala dentadura postiza. Y tampoco quería averiguar definitivamente cuál de ambas suposiciones era la acertada.
De todas formas, una cosa estaba clara: no tardaría mucho en oscurecer y Ace no quería seguir en aquella zona de la ciudad cuando se hiciera de noche. Aquellas calles resultaban siniestras. Era algo que iba más allá de los lúgubres pisos con sus ventanas abiertas, sin vida, y de los coches reducidos a chasis desnudos en las cunetas. Desde que había empezado a aproximarse a Whipple Street, no había visto a una sola persona en la acera o sentada en un porche o asomada a una ventana…, pero a pesar de ello, había tenido la sensación de que lo observaban. De hecho, todavía experimentaba dicha sensación, en forma de un acusado hormigueo en el vello de la nuca.
Era casi como si no estuviera en Boston. Aquel condenado lugar parecía más bien sacado de la jodida Dimensión Desconocida.
«Si no has regresado a medianoche, me enfadaré mucho.»
Ace cerró el puño y golpeó con él la puerta metálica, lisa y oxidada, de la entrada para vehículos.
—¡Eh! ¿Alguien ahí dentro quiere echar un vistazo a un surtido Tupperware?
No hubo respuesta.
En la parte inferior de la puerta había un tirador. Ace lo probó, pero no sirvió de mucho. La puerta ni siquiera chirrió, y mucho menos se alzó en sus guías.
Ace expulsó aire entre dientes y miró alrededor nervioso. El Challenger estaba aparcado en las inmediaciones, y Ace deseó más que nunca subirse a él y largarse.
Pero no se atrevió a hacerlo.
Dio la vuelta en torno al edificio pero no encontró nada. Nada en absoluto. Solamente las paredes de bloques de hormigón ligero, pintadas de un desagradable verde moco. En la parte posterior del garaje alguien había dejado una extraña pintada con aerosol, y Ace la contempló unos momentos, sin entender por qué le ponía la piel de gallina.
VIVA YOG-SOTHOTH
decía en letras rojas descoloridas. Llegó de nuevo junto a la puerta del garaje. ¿Y ahora, qué?, pensó.
Y como no se le ocurría nada más, decidió volver al Challenger y quedarse sentado tras el volante contemplando la puerta. Entonces posó ambas manos en el claxon y lo hizo sonar en un largo lamento de frustración.
Al instante, la puerta del garaje empezó a subir silenciosamente entre sus guías.
Boquiabierto, Ace se quedó mirando la puerta y su primer impulso fue poner el coche en marcha y escapar de aquel lugar lo más deprisa y lo más lejos posible. Para empezar, Ciudad de México parecía un buen sitio. Entonces pensó de nuevo en el señor Gaunt y, lentamente, se apeó del Challenger. Luego, mientras la persiana terminaba de recogerse bajo el techo del edificio, Ace se acercó al hueco que había dejado, con intención de echar un vistazo al local.
El interior estaba brillantemente iluminado por media docena de bombillas de doscientos vatios que colgaban del extremo de unos gruesos cables eléctricos. Cada bombilla estaba dotada de una pantalla de latón en forma cónica, de modo que la luz que despedían formaba charcos circulares de brillante luminosidad en el suelo de cemento. Al otro extremo de este había un coche cubierto con una lona. Contra una de las paredes había una mesa llena de herramientas. Junto a otra de las paredes se encontraban tres cajas apiladas. Encima de ellas, Ace vio un anticuado magnetófono de bobinas.
Aparte de aquello, el garaje estaba vacío.
—¿Quién ha abierto la puerta? —preguntó Ace con una vocecilla seca—. ¿Quién ha abierto ese coño de puerta?
Pero no obtuvo respuesta.
3
Condujo el Challenger al interior del local y lo aparcó junto a la pared del fondo. Había espacio más que suficiente. Después volvió hasta la puerta. Junto a ella, en la pared, había una caja de controles y Ace pulsó el botón de CERRAR. El solar donde se alzaba aquel enigmático edificio se estaba llenando de sombras que le ponían aún más nervioso. No dejaba de imaginar que veía cosas moviéndose allí fuera.
La puerta descendió sin un solo chirrido, sin una sola vibración. Mientras esperaba a que se cerrase del todo, Ace echó un vistazo a su alrededor buscando el sensor de sonido que había respondido a la llamada del claxon, pero no lo encontró. Sin embargo, tenía que estar en alguna parte; las puertas de los garajes no se abrían solas.
Aunque si algo así sucedía en alguna parte de aquella ciudad, pensó, Whipple Street era probablemente el lugar más indicado.
Se acercó a las cajas apiladas sobre las cuales se hallaba el magnetófono. Sus pisadas resonaron sobre el cemento con un ruido hueco y crepitante. Viva Yog-Sothoth, pensó distraídamente, y luego se estremeció.
No sabía quién coño era Yog-Sothoth; probablemente, algún rastafari cantante de reggae con cuarenta kilos de apretados rizos cayéndole del sucio cuero cabelludo, pero a Ace no le gustaba el sonido de aquel nombre en su cabeza. Pensar en un nombre como ese en un lugar como aquel parecía una mala idea. Parecía una idea peligrosa.
Una de las bobinas de cinta del magnetófono llevaba adherido un fragmento de papel. En él había escritas tres palabras en grandes mayúsculas:
PONME EN MARCHA.
Ace despegó la nota y pulsó el botón de PLAY. La cinta empezó a girar, y cuando oyó la voz, dio un respingo. Aunque, bien mirado, ¿a quién esperaba oír, a Richard Nixon?
«Hola, Ace —dijo la voz grabada del señor Gaunt—. Bienvenido a Boston. Por favor, quita la lona del coche y carga en él estas cajas. Contienen una mercancía bastante especial que espero necesitar muy pronto. Me temo que tendrás que poner al menos una de ellas en el asiento posterior; el maletero del Tucker deja bastante que desear. Aquí dentro tu coche estará perfectamente a salvo y en el viaje de regreso no tendrás ningún problema. Ah, por favor, recuerda esto: cuanto antes estés de vuelta, antes podrás empezar a investigar los puntos marcados en el mapa. Que tengas buen viaje.»
Tras el mensaje solo quedó el siseo vacío de la cinta y el grave ronroneo del mecanismo de tracción.
A pesar de ello, Ace dejó que la cinta continuara girando durante casi un minuto. Toda aquella situación resultaba muy extraña… y cada vez se lo parecía más. El señor Gaunt había estado allí aquella tarde; debía de haber estado, porque había mencionado el mapa y Ace no había visto el libro ni había conocido al señor Leland Gaunt hasta aquella mañana. Sí, aquel viejo buitre debía de haber viajado a Boston en avión mientras él, Ace, lo hacía en coche. Pero ¿por qué? ¿Qué diablos significaba todo aquello?
Pero no ha estado aquí, pensó a continuación. Tanto da que sea imposible. Gaunt no ha estado aquí. Solo había que observar aquel condenado magnetófono, por ejemplo; ya nadie utilizaba aquel tipo de aparatos. Y el polvo de las bobinas. Incluso la nota estaba cubierta también de polvo. Todo aquello llevaba largo tiempo esperándolo. Tal vez estaba allí, acumulando polvo, desde que Pangborn lo había mandado a la cárcel.
¡Oh!, pero aquello era ridículo. Aquello no era más que una sarta de tonterías. Sin embargo, había una parte de él, una parte muy profunda, que creía que era verdad. El señor Gaunt no había estado en Boston aquella tarde. El señor Gaunt había pasado la tarde en Castle Rock —Ace estaba seguro de ello—, tras la puerta de la tienda, observando a los transeúntes, tal vez incluso quitando de vez en cuando el rótulo de
CERRADO EL DÍA DE COLÓN
y colocando el de
ABIERTO
en su lugar. Si veía que se acercaba la persona adecuada, naturalmente. La clase de persona con quien un individuo como el señor Gaunt viera posibilidades de hacer uno de sus negocios.
Por cierto, ¿qué negocios eran esos?
Ace no estaba seguro de querer saberlo. Lo que sí deseaba averiguar era qué contenían las cajas. Coño, si iba a transportarlas desde allí hasta Castle Rock, tenía derecho a saberlo.
Pulsó la tecla de STOP en el magnetófono y colocó el aparato a un lado. Cogió un martillo de las herramientas del banco de trabajo y una alzaprima que encontró cerca de este, apoyada en la pared.
Regresó junto a las cajas y deslizó el extremo plano de la palanca bajo la tapa de madera de una de ellas. Hizo fuerza en el otro extremo y los clavos cedieron con un leve chirrido. El contenido de la caja estaba cubierto con un retal cuadrado de hule grueso. Levantó una esquina y se quedó boquiabierto ante lo que vio debajo.
Fulminantes detonadores.
Decenas de ellos.
Tal vez centenares de fulminantes detonadores, cada uno colocado en su pulcro nidito de viruta de madera.
¡Cielo santo! ¿Qué se propone hacer? ¿Empezar la Tercera Guerra Mundial?
Con el corazón desbocado en el pecho, Ace fijó de nuevo los clavos, bajó la caja y la dejó a un lado. Abrió la segunda, esperando encontrar ordenadas hileras de cartuchos rojos y gruesos con aspecto de bengalas de carretera.
Pero no contenía dinamita. Contenía armas.
Debía de haber en total un par de docenas. Pistolas automáticas de alta potencia. Percibió el olor de la grasa con que habían sido embadurnadas. No sabía de qué marca eran —alemanas quizá—, pero sabía qué significaban: de veinte años a perpetua si lo cogían con ellas en Massachusetts. En ese estado eran sumamente estrictos en cuestiones de armas, sobre todo si se trataba de armas automáticas.
Aquella segunda caja la dejó a un lado sin volver a taparla. Abrió la tercera. Estaba llena de cargadores con munición para las pistolas.
Ace dio un paso atrás, frotándose la boca con la palma de la mano izquierda en un gesto nervioso.
Fulminantes detonadores.
Armas cortas automáticas.
Munición.
¿Qué mercancía era esa?
—Que no cuente conmigo —murmuró Ace en voz baja, moviendo la cabeza a un lado y otro—. Con Ace Merrill no. De ninguna manera; no señor.
Ciudad de México le parecía cada vez mejor alternativa. Río, incluso. Ace no tenía idea de si Gaunt estaba perfeccionando una trampa para ratones o una silla eléctrica, pero de una cosa estaba seguro: no quería tener nada que ver, fuera lo que fuese. Él iba a largarse de allí, e iba a hacerlo inmediatamente.
Sus ojos se detuvieron en la caja de pistolas automáticas.
Se llevaría una de aquellas preciosidades con él. Algo que le compensara por la molestia, se dijo. Un recuerdo, por así decirlo.
Dio un paso hacia la caja y en aquel mismo instante las bobinas del magnetófono empezaron a girar de nuevo, aunque nadie había pulsado las teclas.
«Ni se te ocurra, Ace —le previno fríamente la voz del señor Gaunt, y Ace lanzó un chillido—. No hagas que me enfade. Porque, como intentes siquiera fastidiarme, lo que te habían preparado los hermanos Corson parecerá un día de campo, en comparación. Ahora eres mi chico de los recados. Quédate conmigo y nos divertiremos. Quédate conmigo y podrás vengarte de todos los de Castle Rock que te han tratado mal alguna vez, y te marcharás de allí con una fortuna. Enfréntate a mí y tus gritos no cesarán jamás.»
La cinta se detuvo.
Los ojos desorbitados de Ace siguieron el cable hasta la clavija. Estaba en el suelo, cubierta de una fina capa de polvo.
Además, no había ningún enchufe a la vista.
4
De pronto, Ace empezó a sentirse un poco más calmado, lo cual no era tan extraño como pudiera parecer. Había dos razones para que su barómetro emocional se hubiera equilibrado.
La primera de ellas era que Ace estaba dominado por un comportamiento atávico. Habría estado perfectamente a gusto viviendo en una caverna y arrastrando a su mujer por el moño cuando no estuviera lanzando piedras a los enemigos. Era de esa clase de hombres cuya reacción solo resulta completamente predecible cuando se ve enfrentado a una fuerza y a una autoridad superiores. Confrontaciones de ese tipo no se producían muy a menudo, pero cuando sucedían, Ace se inclinaba ante tal fuerza superior casi al instante. Aunque no era consciente de ello, había sido esa característica, más que cualquier otra cosa, lo que le había impedido poner pies en polvorosa y huir, simplemente, de los hermanos Corson.
En hombres como Ace Merrill, el único instinto más poderoso que el de dominar era la profunda necesidad de ponerse patas arriba y ofrecer humildemente el cuello indefenso cuando hacía acto de presencia el auténtico jefe de la manada.
La segunda razón era aún más sencilla: Ace decidió convencerse de que estaba soñando. Una parte de él sabía que no, pero la idea seguía siendo más fácil de creer que las evidencias que le proporcionaban los sentidos. No quería considerar siquiera la posibilidad de un mundo que admitiera la existencia de un señor Gaunt. Sería más sencillo —y más seguro— desconectar los procesos mentales durante un rato y seguir automáticamente hasta la conclusión del asunto. Si lo hacía, era probable que terminara despertando de nuevo en el mundo que siempre había conocido. Dios sabía que aquel mundo tenía sus peligros, pero al menos le resultaba comprensible.
Procedió a clavar de nuevo las tapas de las cajas de las armas y de la munición. Después se acercó al automóvil guardado y asió la lona que lo protegía, que a su vez estaba cubierta por una capa de polvo. Tiró de ella… y por un momento el asombro y el placer le hicieron olvidarse de todo lo demás.
Era un Tucker, en efecto, y era precioso.
La pintura era color amarillo canario. La carrocería brillaba, con los cromados a lo largo de los laterales y debajo del parachoques frontal curvilíneo. Un tercer faro miraba desde el centro del capó, bajo un adorno de plata que parecía el motor de un tren expreso futurista.
Ace rodeó el automóvil lentamente, como si quisiera devorarlo con los ojos.
A cada lado de la aleta trasera había un par de rejillas cromadas que no tenía ni idea de para qué servían. Las gruesas rayas blancas de los neumáticos Goodyear estaban tan limpias que casi brillaban bajo la luz de las bombillas. Escritas en fluidas letras cromadas, en la aleta trasera, leyó dos palabras: «Tucker Talisman». Ace no había oído hablar de tal modelo. Siempre había creído que el único modelo de coche que Preston Tucker había construido en su tiempo era el Torpedo.
Tienes otro problema, colega, se dijo. Este trasto no tiene placas de matrícula. ¿Se atrevería a hacer todo el viaje de vuelta hasta Maine en un coche que se hacía notar más que una herida en el pulgar, un coche sin matrículas y cargado de armas y artefactos explosivos?
Sí. Claro que sí. Era una mala idea, desde luego; una idea realmente mala…, pero la alternativa (que significaría irritar al señor Leland Gaunt) parecía muchísimo peor. Además, aquello era un sueño.
Sacó las llaves del sobre con una sacudida, se dirigió al maletero y buscó en vano la cerradura. Al cabo de unos momentos recordó la película de Jeff Bridges y entendió lo que sucedía. Igual que el Volkswagen Escarabajo alemán y que el Chevrolet Corvair, el Tucker llevaba motor trasero. El maletero estaba delante.
En efecto, encontró la cerradura justo debajo de aquel extraño tercer faro delantero. Abrió el capó. Realmente era muy pequeño, y estaba vacío, salvo por un único objeto. Era un frasquito de polvo blanco con una cucharilla atada a la tapa con una cadena. Esta llevaba pegada con cinta adhesiva un pequeño pedazo de papel.
Ace lo despegó y leyó el mensaje escrito en el papel con mayúsculas de pequeño tamaño:
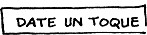
Ace obedeció órdenes.
5
Sintiéndose mucho mejor con un poco de aquellos incomparables polvos del señor Gaunt iluminándole el cerebro como la parte delantera de la máquina de discos del bar de Henry Beaufort, Ace cargó las armas y la munición en el maletero. Después colocó la caja de fulminantes en el asiento trasero, deteniéndose un instante a inhalar profundamente. El sedán amarillo tenía ese olor incomparable a coche nuevo, mejor que cualquier otro aroma en el mundo (a excepción, tal vez, del olor de un buen coñito), y cuando se puso tras el volante comprobó que era absolutamente nuevo. El cuentakilómetros del Tucker Talisman del señor Gaunt marcaba 00000.0.
Ace introdujo la llave en el contacto y la hizo girar.
El Talisman se puso en marcha con un ronroneo grave, ronco, delicioso. ¿Cuántos caballos habría bajo el capó? No lo sabía, pero sonaba como si tuviera toda una manada. En la cárcel había montones de libros sobre automóviles y Ace había leído la mayoría de ellos. El Tucker Torpedo había sido un seis cilindros de cinco litros y medio, muy parecido a los coches que había construido la Ford entre 1948 y 1952. Bajo el capó había algo así como ciento cincuenta caballos.
Pero aquel modelo se notaba más potente. Mucho más potente.
Ace sintió el impulso de salir, acercarse a la parte trasera y probar a abrir el capó…, pero fue como lo de pensar demasiado en aquel nombre sin sentido, Yog… lo que fuese. Por alguna razón, le parecía una mala idea. Mucho más acertada parecía la de llevar aquel automóvil a Castle Rock lo antes posible.
Se disponía a bajar del coche para utilizar el control de la puerta pero, en lugar de ello, hizo sonar el claxon para comprobar si sucedía algo. En efecto, algo sucedió. La puerta se levantó entre las guías sin el menor ruido.
Seguro que hay un sensor de sonidos en alguna parte, se dijo; pero ya no lo creía. Por otra parte, tampoco le importaba. Entró la primera y el Talisman salió del garaje con un rugido. Ace tocó de nuevo el claxon mientras tomaba el camino de tierra lleno de rodadas hasta el hueco de la valla y comprobó por el retrovisor que las luces del garaje se apagaban y la puerta empezaba a cerrarse. También distinguió por un instante el Challenger, con el morro contra la pared y la lona arrugada en el suelo, junto a las ruedas. Tuvo la extraña sensación de que nunca volvería a ver su coche. Y descubrió que aquello tampoco le importaba.
6
El Talisman no solo corría como un sueño sino que parecía conocer la ruta de regreso hacia Storrow Drive y la autopista del norte. De vez en cuando los intermitentes se ponían a funcionar por su cuenta. Cuando tal cosa sucedía, Ace se limitaba a desviarse hacia donde indicaban. En un abrir y cerrar de ojos quedó atrás aquel siniestro barrio pobre de Cambridge, donde había encontrado el Tucker, y la silueta del puente Tobin, más conocido familiarmente como «el puente del río Místico», se cernió ante él como un caballete negro contra el cielo cada vez más oscuro.
Ace movió el interruptor de las luces y al momento se extendió ante él un abanico luminoso perfectamente definido. Cuando giró el volante, el haz de luz se movió con él. Aquel faro central era todo un invento. No le extrañaba que hubieran sacado del negocio al pobre iluso que había diseñado aquel coche, pensó Ace.
Estaba a casi cincuenta kilómetros al norte de Boston cuando advirtió que la aguja del indicador de gasolina estaba apoyada en el tope, por debajo de la marca de «vacío». Salió de la autopista en el siguiente desvío y detuvo el coche del señor Gaunt junto a la gasolinera de la Mobil situado al pie de la rampa de salida. Con un pulgar grasiento, el chico de la estación de servicio se echó hacia atrás la gorra que llevaba en la cabeza y dio una vuelta en torno al automóvil con gestos de admiración.
—¡Bonito coche! —comentó—. ¿De dónde lo ha sacado?
Sin pensar lo que decía, Ace respondió:
—De las llanuras de Leng. Motores antiguos Yog-Sothoth.
—¿Cómo?
—Llena el depósito y déjate de preguntas, chico. Esto no es un concurso de la tele.
—¡Oh! —El mozo observó más detenidamente a Ace y se apresuró a añadir con una mueca servil—: ¡Desde luego! ¡Ahora mismo!
Intentó cumplir la orden, pero el mecanismo de la bomba de gasolina se detuvo cuando apenas había vertido catorce centavos de carburante en el depósito. El muchacho probó a echar más accionando la bomba manualmente, pero solo consiguió que la gasolina se derramara y corriera por el brillante costado amarillo del Talisman, para caer goteando sobre el asfalto.
—Supongo que no necesita más —apuntó el mozo tímidamente.
—Supongo que no.
—Tal vez tiene estropeado el indicador…
—Limpia esa gasolina de la chapa. ¿Quieres que se levante la pintura? ¿En qué estás pensando?
El muchacho se puso en acción como impulsado por un resorte y Ace se dirigió al baño para esnifar otra raya. Cuando salió, el mozo de la gasolinera se encontraba a una respetuosa distancia del Talisman, retorciendo el trapo entre ambas manos con un gesto nervioso.
Está asustado, pensó Ace. ¿Asustado de qué? ¿De él?
No; el muchacho con el mono de trabajo de la Mobil apenas prestaba atención a la presencia de Ace. Era el Tucker lo que atraía su mirada.
Ha intentado tocarlo, pensó Ace.
Tal revelación —y eso era realmente: una revelación— hizo que apareciera en las comisuras de sus labios una sonrisilla siniestra.
El muchacho había intentado tocar el coche y algo había sucedido. No importaba mucho qué había sido. El coche había enseñado a aquel mozo que podía mirar, pero que era mejor no tocar. Eso era lo importante de verdad.
—No me debe nada —dijo el muchacho.
—¡Desde luego que no!
Ace se colocó al volante y abandonó la gasolinera a toda velocidad. Tenía una idea absolutamente nueva respecto al Talisman. En cierto modo le parecía una idea alarmante, pero desde otro punto de vista resultaba absolutamente magnífica. Ace tenía la impresión de que tal vez el indicador de la gasolina marcaba indefectiblemente «vacío», pero que el depósito estaba siempre lleno.
7
Las barreras de los peajes para turismos en las autopistas de New Hampshire son de tipo automático; uno arroja monedas por valor de un dólar en la cesta («Monedas de un centavo no, por favor»), el semáforo rojo cambia a verde y uno sigue su camino. Pero cuando Ace detuvo el Tucker Talisman junto a la cesta que sobresalía del poste, el semáforo cambió a verde por sí solo y el pequeño rótulo luminoso anunció:
PEAJE PAGADO, GRACIAS.
—Cojonudo —murmuró Ace Merrill, y continuó la marcha hacia Maine.
Una vez dejó atrás Portland, puso el Talisman a un promedio de ciento veinte por hora y notó que el motor bajo el capó tenía potencia para mucho más. Poco después de la salida de Falmouth, al coronar un cambio de rasante, vio un coche patrulla acechando junto a la calzada. De la ventanilla del conductor sobresalía la silueta inconfundible, en forma de torpedo, de un aparato de radar.
¡Mala cosa!, pensó Ace. Me ha pillado. In fraganti. Dios santo, ¿por qué voy a tanta velocidad, con toda la mierda que llevo en el coche?
Pero Ace sabía muy bien el porqué. Y no tenía que ver con la coca que había esnifado. En otras ocasiones, tal vez fuera esa la causa. Pero esa vez, no. Esa vez era el Talisman. El coche quería ir deprisa.
En varios momentos del trayecto, Ace había echado un vistazo al indicador de velocidad, había levantado un poco el pie del acelerador… y cinco minutos después se había encontrado con que estaba presionando de nuevo el pedal, casi a fondo.
Aguardó a que el coche patrulla cobrara vida entre un resplandor de luces azules parpadeantes y saliera a toda prisa en su persecución, pero no sucedió nada parecido. Ace pasó como una centella a ciento veinte, y el coche patrulla de la policía del estado no mostró la menor reacción.
Diablos, el tipo debía de estar dormido.
Pero Ace sabía que no. Cuando uno veía un radar móvil asomando de una ventanilla, podía estar seguro de que el tipo del interior del coche estaba perfectamente despierto e impaciente por salir en persecución de los infractores. No, lo que había sucedido era lo siguiente: aquel agente no había visto pasar el Talisman. Sonaba a locura pero, para Ace, resultaba rigurosamente exacto.
El gran coche amarillo con los tres potentes faros en la parte frontal era invisible tanto para los aparatos de alta tecnología como para los agentes que los utilizaban.
Con una sonrisa, Ace puso el Tucker Talisman del señor Leland Gaunt a ciento sesenta.
Llegó a Castle Rock a las ocho y cuarto, con casi cuatro horas de margen.
8
El señor Gaunt emergió de la tienda y, plantado bajo el toldo, contempló cómo Ace aparcaba el Talisman en una de las tres plazas en semibatería marcadas en el suelo frente a Cosas Necesarias.
—Has llegado muy pronto, Ace.
—Sí. Este coche suyo es una maravilla.
—Desde luego —asintió el señor Gaunt, pasando la mano por la aleta delantera del Tucker, ligeramente inclinada hacia el suelo—. Es muy especial. Supongo que me has traído la mercancía, ¿verdad?
—Sí. Verá, señor Gaunt…, en el viaje de vuelta me he formado cierta idea de hasta qué punto es especial este coche, pero creo que debería ocuparse de ponerle unas placas de matrícula, y tal vez un adhesivo de haber pasado la inspección técnica…
—No es necesario nada de eso —replicó el señor Gaunt con indiferencia—. Apárcalo en el callejón de detrás de la tienda, Ace, si me haces el favor. Yo me ocuparé de él más tarde.
—¿Cómo? ¿Dónde?
De repente, Ace se sentía reacio a devolver el coche al señor Gaunt. No era solo que hubiese dejado su Challenger en Boston y que necesitara un vehículo para el trabajo nocturno que le aguardaba, sino también que, comparados con aquel Talisman, todos los demás coches que había conducido en su vida, incluido el Challenger, parecían pura basura.
—Eso es asunto mío —dijo el señor Gaunt. Dirigió una mirada imperturbable a Ace y continuó—: Comprobarás que las cosas te van mejor, Ace, si enfocas el hecho de trabajar para mí como si estuvieras alistado en el Ejército. Ahora tienes tres maneras de hacer las cosas: la buena, la mala y la del señor Gaunt. Si te decides siempre por la tercera, no te verás nunca en problemas. ¿Me has entendido?
—Sí, sí. Lo he entendido.
—Estupendo. Ahora lleva el coche a la parte de atrás.
Ace dobló la esquina al volante del coche amarillo y avanzó lentamente por el angosto callejón que corría entre los edificios comerciales del lado oeste de Main Street. La puerta trasera de Cosas Necesarias estaba abierta. El señor Gaunt aguardó bajo una elipse sesgada de luz amarilla, sin hacer el menor gesto de ayudar a Ace mientras este transportaba las cajas a la trastienda, jadeante por el esfuerzo. Ace no lo sabía, pero muchos clientes se habrían llevado una buena sorpresa si hubieran visto aquella estancia. Cuántos de ellos habían oído al señor Gaunt revolviendo objetos y moviendo cajas tras la cortina de terciopelo que separaba la tienda de la parte de atrás…, y sin embargo la trastienda estaba absolutamente vacía hasta que Ace apiló las cajas en una esquina, según indicaciones del señor Gaunt.
Pero no. Algo había. En el extremo opuesto de la estancia una rata de alcantarilla de pelaje pardo yacía bajo el resorte de una gran ratonera Victory, con el cuello roto y los dientes incisivos a la vista en una mueca muerta.
—Buen trabajo —dijo el señor Gaunt, frotándose las manos de largos dedos con una sonrisa—. En conjunto, hemos hecho un buen trabajo por hoy. Has satisfecho con creces mis expectativas, Ace. Te has portado de maravilla.
—Gracias, señor. —Ace se quedó asombrado. Jamás en su vida había llamado a nadie «señor», hasta aquel momento.
—Aquí tengo algo para compensarte las molestias. —El señor Gaunt entregó a Ace un sobre marrón. Ace lo apretó entre las yemas de los dedos y notó el tacto granulento del polvo del interior—. Querrás llevar a cabo algunas investigaciones esta noche, ¿no? Esto te dará un poco de energía extra, como decía el anuncio de la Esso.
Ace dio un respingo.
—¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Me he dejado el libro en el coche! ¡El libro y el mapa! ¡Están en Boston! ¡Maldita sea! —Cerró el puño y lo descargó sobre sus muslos.
—Me parece que no —intervino el señor Gaunt sonriendo—. Me parece que está en el Tucker.
—No. Yo…
—¿Por qué no lo compruebas?
Ace lo hizo, y por supuesto el libro estaba allí, en el salpicadero, con el lomo encajado contra el parabrisas ligeramente convexo, patente Tucker. Tesoros perdidos y enterrados de Nueva Inglaterra. Lo cogió y pasó las páginas. El plano seguía entre ellas y Ace se volvió hacia el señor Gaunt con muda gratitud.
—No volveré a necesitar tus servicios hasta mañana, hacia esta misma hora —le dijo Gaunt—. Te sugiero que pases las horas diurnas en tu guarida de Mechanics Falls. Seguro que eso te irá bien, porque supongo que querrás dormir hasta tarde. Aún te queda por delante una noche ajetreada, si no ando equivocado.
Ace pensó en las pequeñas aspas del mapa y asintió.
—También sería prudente —continuó diciendo el señor Gaunt— que evitaras encontrarte con el comisario Pangborn durante un par de días. Después ya no creo que eso importe demasiado. —Echó los labios hacia atrás y sus dientes parecieron saltar adelante en grandes racimos depredadores—. Para el fin de semana, me parece que muchas de las cosas que hasta ahora han sido de capital importancia para los vecinos de este pueblo perderán todo su interés. ¿No lo crees así, Ace?
—Si usted lo dice… —respondió este. De nuevo volvía a sentirse en aquel extraño estado de aturdimiento. Aunque no le importaba en absoluto—. Pero no sé cómo voy a desplazarme.
—Me he ocupado de todo —dijo Gaunt—. Ahí fuera encontrarás un coche aparcado con las llaves en el contacto. Un coche de la empresa, por así decirlo. Me temo que solo es un Chevrolet, un modelo corriente, pero aun así te proporcionará un medio de transporte fiable y poco llamativo. Desde luego, te gustará más la furgoneta del noticiario de televisión, pero…
—¿Furgoneta? ¿Qué furgoneta? ¿Qué es eso del noticiario de televisión?
El señor Gaunt decidió no responderle.
—Vuelvo a asegurarte que el Chevrolet satisfará todas tus actuales necesidades de transporte. Pero no se te ocurra intentar huir de esas trampas para los excesos de velocidad que tiende la policía del estado. Me temo que no serviría de nada. Sobre todo con ese coche. No serviría de nada en absoluto.
A continuación Ace se oyó a sí mismo diciendo:
—No sabe cuánto me gustaría tener un coche como ese Tucker, señor Gaunt. Es fabuloso, señor.
—Bueno, tal vez podamos hacer un trato. ¿Sabes, Ace? Yo me rijo por una política comercial muy simple. ¿Te gustaría saber cuál es?
—Claro —respondió Ace, y era sincero.
—Todo está a la venta. Esta es mi filosofía. Todo está a la venta.
—«Todo está a la venta…» —repitió Ace adormilado—. ¡Vaya! ¡Muy rotundo!
—Eso es. Rotundo. Y ahora, Ace, creo que voy a prepararme un bocado. A pesar de ser fiesta, he estado tan ocupado que no he tenido tiempo de comer. Te ofrecería que me acompañases, pero…
—Gracias, pero no puedo. De veras que…
—Sí, claro. Tienes que ir a varios sitios y ponerte a cavar, ¿no es eso? Te espero mañana por la noche, entre las ocho y las nueve.
—Entre las ocho y las nueve.
—Sí, después de que oscurezca.
—Cuando nadie sabe y nadie ve —dijo Ace como en sueños.
—¡Ni más ni menos! Buenas noches, Ace.
El señor Gaunt le tendió la mano. Ace empezó a alargar la suya y, en ese momento, vio que su interlocutor ya había cogido algo. Era la rata parda de la trampa del almacén. Ace retiró la mano tendida con un leve gruñido de desagrado. No tenía la menor idea de cuándo había cogido la rata muerta. ¿O tal vez era otra distinta?
Ace decidió que no le importaba en absoluto. Lo único que sabía era que no tenía la menor intención de estrechar una mano con una rata muerta, por mucho temor reverencial que le produjera el señor Gaunt.
—Disculpa —dijo este con una nueva sonrisa—. Cada año me vuelvo un poco más olvidadizo. ¡Creo que estaba a punto de entregarte mi cena, Ace!
—Su cena… —murmuró Ace con una vocecilla desmayada.
—Sí, claro. —La uña gruesa y amarillenta del pulgar de Gaunt se hundió en la piel blanquecina que cubría el vientre de la rata; un momento después, sus intestinos se extendían sobre la palma de su mano, carente de marcas. Pero antes de que Ace pudiera ver algo más, el señor Gaunt ya había dado media vuelta y estaba cerrando la puerta del callejón—. Vamos a ver, ¿dónde he puesto el queso…?
Luego se oyó un fuerte chasquido metálico en la cerradura.
Ace se inclinó hacia delante, convencido de que iba a vomitar entre sus zapatos. El estómago se le contrajo, la garganta se le abrió…, pero entonces la sensación remitió y Ace empezó a recuperarse.
Porque no había visto lo que había creído ver.
—Ha sido una broma —murmuró—. El señor Gaunt llevaba una rata de goma en el bolsillo, o algo así. Solo ha sido una broma.
¿De veras? ¿De dónde salían aquellos intestinos, entonces? ¿Y la mucosidad fría y gelatinosa que los rodeaba? ¿De dónde salía todo aquello?
La imaginación le había jugado una mala pasada, se dijo. Cosa del cansancio. Era una rata de goma, sin duda. Y en cuanto al resto… ¡puf!
Pero, por un instante, todos aquellos sucesos —el garaje desierto, el Tucker que se conducía solo, incluso aquella siniestra pintada de la pared, VIVA YOG-SOTHOTH— intentaron asaltarlo a la vez y una voz potente le gritó: ¡Aléjate de aquí! ¡Vete ahora que todavía estás a tiempo!
Sin embargo, Ace se dijo que la auténtica locura la habría cometido haciendo caso de aquella voz. Allí fuera, en plena noche, había dinero esperándolo. Mucho dinero, tal vez. Una auténtica fortuna, quizá.
Ace permaneció inmóvil en la oscuridad varios minutos, como un robot con la reserva de energía agotada. Poco a poco recuperó cierto sentido de la realidad —cierto sentido de sí mismo— y llegó a la conclusión de que la rata no importaba. Y el Tucker Talisman tampoco. Importaban los excelentes polvos, importaba el mapa, y Ace tenía la vaga idea de que también era importante la sencillísima política comercial del señor Gaunt, pero nada más. Ace no podía permitirse que le importara nada más. Recorrió el callejón hasta doblar la esquina de la calle y estudió la fachada de Cosas Necesarias. La tienda estaba cerrada y a oscuras, como todas las de la parte baja de la calle principal del pueblo.
En uno de los aparcamientos en semibatería frente a la tienda vio aparcado un Chevrolet Celebrity, tal como le había asegurado el señor Gaunt. Ace intentó recordar si el coche estaba allí cuando había llegado con el Talisman, pero no logró concentrarse. Cada vez que intentaba volver atrás en sus recuerdos, más allá de lo que había sucedido unos pocos minutos antes, se encontraba en un callejón sin salida.
Se vio de nuevo haciendo un gesto para estrechar la mano que le tendía el señor Gaunt, el gesto más natural del mundo, para advertir de pronto que el señor Gaunt sostenía en ella una gran rata muerta.
«Creo que voy a prepararme un bocado. Te ofrecería que me acompañases, pero…»
En fin, aquel comentario era otra de las cosas que no importaban. Ahí estaba el Chevrolet, y eso era lo que contaba. Abrió la portezuela, dejó el libro con el preciado mapa en el asiento del conductor y sacó las llaves del contacto. Se dirigió a la parte trasera del coche y abrió el maletero. Tenía una idea bastante precisa de lo que encontraría en él, y no quedó decepcionado. Un pico y una pala de mango corto habían sido colocados cuidadosamente uno sobre otra, en aspa. Ace se fijó mejor y vio que el señor Gaunt había depositado en el maletero incluso un par de guantes recios de trabajo.
—Señor Gaunt, piensa usted en todo —murmuró, y cerró el portaequipajes. Al hacerlo, observó que el Celebrity llevaba un adhesivo en el parachoques trasero y se agachó a leerlo.
YO ♥ LOS COCHES ANTIGUOS
Ace se echó a reír. Aún seguía riendo mientras cruzaba el puente metálico y se dirigía hacia la antigua finca Treblehorn, donde se proponía efectuar la primera excavación. Mientras subía la cuesta de Panderly Hill, al otro lado del puente, se cruzó con un descapotable que venía en sentido contrario, en dirección al pueblo. El descapotable iba lleno de jóvenes que cantaban «Qué amigo tengo en Jesús» a voz en grito y en perfecta armonía baptista.
9
Uno de aquellos jóvenes era Lester Ivanhoe Pratt. Después del partido de fútbol, él y un grupo de muchachos habían hecho una excursión en coche al lago Auburn, a unos cuarenta kilómetros de distancia. Se celebraba allí una ceremonia religiosa al aire libre, y Vic Tremayne había anunciado que el día de Colón, a las cinco en punto, habría una reunión para la plegaria y canto de himnos. Ya que Sally tenía su coche y no habían hecho planes para la noche —ni salir al cine, ni ir a tomar algo al McDonald’s de South Paris—, Lester había decidido ir con Vic y los demás muchachos, todos ellos buenos cristianos.
Desde luego, sabía por qué aquellos muchachos tenían tanto interés en el viaje, y la razón no era la religión; al menos, no era ese el único motivo. A las celebraciones religiosas al aire libre que tenían lugar de un extremo a otro de Nueva Inglaterra entre el mes de mayo y el último concurso estatal de bueyes de tiro, a finales de octubre, acudían siempre montones de chicas guapas, y un buen cántico de himnos (por no hablar de una buena sesión de prédica inflamada y una dosis de añejo espíritu cristiano) las ponía siempre de un humor alegre y bien dispuesto.
Lester, que tenía novia, contemplaba los planes y proyectos de sus amigos con la indulgencia que mostraría un marido veterano ante las payasadas de un grupo de jóvenes no iniciados. Los acompañó sobre todo por mostrarse amistoso, y porque siempre le apetecía escuchar un buen sermón y entonar unos himnos después de una tarde de diversión a base de choques y bloqueos. Era la mejor manera de calmar los ánimos que conocía de sobras.
La ceremonia había estado bien pero, al finalizar, un montón de gente entre los asistentes había manifestado su deseo de ser salvada. Como consecuencia de ello, la sesión se había prolongado un poco más de lo que Lester habría deseado. Sus planes eran llamar a Sally y preguntarle si le apetecía salir a Weeksie’s a tomar un helado o algo así. Lester había advertido que, a veces, a las chicas les gustaba hacer cosas como aquella sin haberlo pensado con antelación.
Después de cruzar el puente, Vic lo dejó en la esquina de Main con Watermill.
—¡Un partido estupendo, Les! —dijo Bill MacFarland desde el asiento trasero.
—¡Desde luego que sí! —replicó Lester jubiloso—. ¿Por qué no lo repetimos el sábado? ¡Quizá entonces consiga romperte el brazo, en lugar de solo dislocártelo!
Los cuatro jóvenes del coche de Vic soltaron una carcajada como un rugido ante aquella muestra de ingenio; luego Vic continuó la marcha. Las notas de «Jesús es un amigo para siempre» se dispersaron en un aire extrañamente veraniego. Incluso en los días más calurosos del veranillo otoñal, cuando anochecía cabía esperar que la temperatura cayera rápidamente. Sin embargo, aquella noche no.
Lester ascendió sin apresurarse la cuesta hacia su casa. Se sentía cansado y magullado, pero alegre. Todos los días eran buenos cuando uno había entregado su corazón al Señor, pero había unos mejores que otros. El que ya terminaba había sido uno de los más perfectos, y lo único que deseaba en aquel momento era darse una ducha, llamar a Sally y a continuación meterse en la cama.
Cuando cambió de dirección para entrar en el camino particular de la casa, andaba con la cabeza erguida para observar las estrellas, tratando de localizar la constelación de Orion. Por eso no vio el obstáculo y chocó —con la ingle por delante y a buen paso— contra la parte posterior de su Mustang.
—¡Uuuf! —gritó.
Retrocedió unos pasos, se dobló por la cintura y se llevó las manos a los doloridos testículos. Al cabo de unos momentos, consiguió alzar la cabeza y contempló el coche con ojos llorosos de dolor. ¿Qué diablos hacía allí su Mustang? En el taller habían dicho que el Honda de Sally no iba a estar listo hasta el miércoles, por lo menos; probablemente, hasta el jueves o el viernes, con el día de fiesta y todo.
Luego, con un estallido de radiante luz anaranjada y rosada, la respuesta iluminó su mente. ¡Sally estaba dentro! Había acudido a la casa mientras él estaba fuera y ahora lo aguardaba. ¡Tal vez había decidido que aquella fuera la noche! Las relaciones prematrimoniales no estaban bien, desde luego, pero a veces uno tenía que romper unos cuantos huevos para hacer una tortilla. Y, desde luego, él estaba dispuesto a asumir la expiación de aquel pecado en concreto, si ella también lo estaba.
—Tatararán —exclamó Lester Pratt con entusiasmo—. ¡Ha venido Sally, vaya un buen plan!
Corrió hasta el porche con un trotecillo que recordaba el de un cangrejo, sujetándose todavía los testículos palpitantes. Sin embargo, ahora, además de latirle de dolor, lo hacían también de expectación. Sacó la llave de debajo del felpudo y abrió la puerta.
—¿Sally? —preguntó al entrar—. ¿Estás aquí, Sally? Lamento llegar tarde; he ido a la reunión del lago Auburn con algunos de los chicos y…
No terminó la frase. Sally no respondía y eso significaba que no estaba allí, después de todo. A menos que…
Corrió escalera arriba a toda prisa, repentinamente seguro de que la encontraría dormida en su cama. Sally abriría los ojos y se incorporaría en el lecho, dejando que la sábana resbalara por sus pechos deliciosos (que Lester había acariciado —bueno, algo parecido—, pero que nunca había llegado a contemplar); Sally extendería sus brazos hacia él, con sus ojos —sus ojos adorables, soñolientos y azules como el aciano— muy abiertos, y cuando el reloj diera las diez, los dos habrían dejado de ser vírgenes. ¡Tatararán!
Pero el dormitorio estaba tan vacío como la cocina y la sala de estar. Las mantas y sábanas estaban en el suelo, como casi siempre; Lester era un tipo tan lleno de energía y de espíritu ferviente que por la mañana era incapaz de levantarse de la cama sin más; saltaba de ella literalmente, dispuesto no solo a afrontar el día sino a cargar contra él, derribarlo al césped y obligarlo a soltar el balón.
Esta vez, sin embargo, volvió a bajar la escalera con una mueca de perplejidad en sus facciones anchas e ingenuas. El coche estaba allí, pero Sally no. ¿Qué significaba aquello? Lester no lo sabía, pero no le hacía mucha gracia.
Encendió la luz del porche y salió a mirar en el coche. Tal vez le había dejado una nota. Llegó hasta lo alto de los peldaños del porche y quedo paralizado.
En efecto, había una nota. Estaba escrita en el parabrisas del Mustang con un aerosol de pintura rosa intenso, procedente probablemente de su propio garaje. Las grandes letras mayúsculas decían con su color chillón:
VETE AL INFIERNO, CERDO MENTIROSO.
Lester permaneció en lo alto de los peldaños del porche largo rato, leyendo el mensaje de su novia una y otra vez. ¿La reunión religiosa? ¿Era aquello? ¿Acaso Sally había pensado que iba a la celebración del lago Auburn para encontrarse con alguna mujer fácil? En su desconcierto, era la única idea que tenía algún sentido para él.
Volvió adentro y llamó a Sally. Dejó que el teléfono sonara dos decenas de veces, pero nadie lo cogió.
10
Sally sabía que Lester llamaría, y por eso le había pedido a Irene Lutjens que le dejara pasar la noche en su casa. Irene, a punto de estallar de curiosidad, respondió que sí, claro, desde luego. Sally parecía tan nerviosa por algo que casi no estaba bonita. Irene casi no podía creerlo, pero era cierto.
Por su parte, Sally no tenía intención de contar a Irene ni a nadie lo sucedido. Era demasiado horrible, demasiado vergonzoso. Se llevaría el secreto a la tumba. Así pues, se negó a contestar las preguntas de Irene durante más de media hora. Después toda la historia brotó de ella entre un mar de cálidas lágrimas. Irene la abrazó y la escuchó, con los ojos cada vez más saltones y sorprendidos.
—Vamos, vamos —murmuró Irene con voz tranquilizadora, acunando a Sally entre sus brazos—. Sé fuerte, Sally; Jesús te ama, aunque ese hijo de puta no lo haga. Y yo también te amo. Y el reverendo Rose. Y, desde luego, habrás dejado a ese estúpido saco de músculos algo para que se acuerde de ti, ¿verdad?
Sally asintió sorbiéndose las lágrimas, mientras la otra muchacha le acariciaba el cabello y emitía sonidos tranquilizadores. Irene casi no podía esperar a que llegara el día siguiente, cuando podría empezar a llamar a sus otras amigas. ¡No se lo creerían, seguro! Irene sentía lástima por Sally, realmente la sentía, pero también estaba contenta, en cierto modo, de que hubiera sucedido algo como aquello. Sally era tan bonita, y tan condenadamente piadosa, que casi resultaba una delicia verla estrellarse, por una vez.
Y Lester era el chico más guapo de la iglesia. Si él y Sally rompían realmente, pensó Irene, quizá le pediría a ella para salir. A veces, había sorprendido a Lester mirándola como si se preguntara qué tipo de ropa interior llevaba, de modo que quizá no fuera del todo imposible…
—¡Me siento fatal! —sollozó Sally—. ¡Me siento tan… tan sucia!
—Por supuesto —asintió Irene sin dejar de acunarla entre sus brazos y de acariciarle el cabello—. No tendrás todavía esa carta y la foto, ¿verdad?
—No. ¡Las… las he quemado! —exclamó Sally en un sonoro gemido, con la cara contra el húmedo pecho de Irene. Y volvió a sumirse en un nuevo arrebato de pena y desamparo.
—Claro que sí —murmuró Irene—. Es exactamente lo que debías hacer.
De todos modos, podrías haber esperado a dejarme echar un vistazo, llorona, añadió para sí.
Sally pasó la noche en la habitación de invitados en casa de Irene, pero apenas concilió el sueño. Al cabo de un rato dejó de llorar, y pasó la mayor parte de la noche con los ojos abiertos y secos perdidos en la oscuridad, atenazada por esas siniestras fantasías de venganza, llenas de amargo placer, que solo pueden abrigar plenamente los amantes despechados.