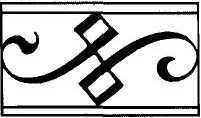
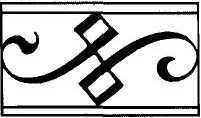
LA SÉPTIMA PUERTA
—¿Qué sucede? —exclamó Haplo, agitando las manos para asirse de alguna parte. Pero sus dedos no encontraron dónde hacerlo en el suelo inclinado y resbaladizo—. ¿Qué es esto?
Alfred también descendía deslizándose por el conducto. El pasadizo de la Puerta de la Muerte se había convertido en el brazo de un ciclón que giraba en una espiral vertiginosa, un vórtice cuyo centro era la Cámara de los Condenados, la Séptima Puerta.
—¡Sartán bendito! —Exclamó Alfred con asombro—. ¡La Séptima Puerta se derrumba y se lleva con ella el resto de la creación!
Los dos estaban cayendo de nuevo hacia la Cámara de los Condenados; la propia Puerta de la Muerte caía hacia la Cámara y, tras ella, lo haría todo lo demás. En un esfuerzo frenético, el sartán intentó detener su caída, pero tampoco encontró dónde asirse; el suelo era demasiado resbaladizo.
—¿Qué hacemos? —gritó Haplo.
—¡Sólo se me ocurre una cosa! Pero tanto puede ser un acierto como un completo error. Verás…
—¡Limítate a hacerlo! —exclamó Haplo, muy cerca ya de la puerta.
—¡Tenemos… que cerrar la Puerta de la Muerte!
Caían hacia la cámara en ruinas con una rapidez que producía vértigo. Alfred tuvo la horrible impresión de que se deslizaba hacia las fauces abiertas de la serpiente. Habría jurado que veía dos ojos rojos, ardientes, hambrientos…
—¡El hechizo, maldita sea! —aulló Haplo mientras insistía en sus vanos intentos de detener la caída.
Había llegado el momento que había temido toda su vida, el que siempre había tratado de evitar, se dijo Alfred. Todo dependía de él.
Cerró los ojos, intentó concentrarse y sondeó las probabilidades. Estaba cerca, muy cerca. Empezó a entonar las runas con voz temblorosa y su mano tocó la puerta. Empujó…
Empujó con más fuerza…
La puerta no cedía.
Temeroso, abrió los ojos. No sabía cómo, pero su esfuerzo había tenido el efecto inesperado de reducir la velocidad de la caída. Pero la Puerta de la Muerte seguía abierta y el universo seguía precipitándose a ella.
—¡Haplo! ¡Necesito tu ayuda! —exclamó con voz trémula.
—¿Estás loco? ¡Las magias sartán y patryn son incompatibles!
—¿Cómo lo sabemos? —Replicó Alfred con desesperación—. No se ha probado nunca, al menos que sepamos, pero eso no significa… ¿Quién sabe si en alguna parte, en algún momento del pasado…?
—¡Está bien! ¡Está bien! Cerrar la Puerta de la Muerte. Es eso lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Verdad?
—¡Sí! ¡Concéntrate! —exclamó Alfred. La velocidad de la caída empezaba a incrementarse de nuevo.
Haplo pronunció las runas. Alfred las entonó también. Unos signos mágicos cobraron vida con un destello en mitad del vertiginoso conducto. Las estructuras rúnicas eran parecidas, pero las diferencias resultaban claras y visibles, sorprendentemente visibles. Las dos flotaban en el aire por separado, con un resplandor débil y mortecino que pronto parpadearía y moriría. Alfred las contempló con desesperanza.
—En fin, lo hemos intentado…
Haplo masculló un juramento con un tono de frustración:
—¡Esto no va a quedar así! ¡Vuelve a probar! ¡Canta, sartán! ¡Canta, maldita sea!
Alfred hizo una profunda inspiración y reinició su canturreo.
Para su desconcierto, Haplo se unió a la tonada. La voz de barítono del patryn se coló bajo el agudo tono de tenor de Alfred, lo sostuvo y lo acompañó armoniosamente.
Una sensación de calidez inundó a Alfred. Su voz se hizo más firme y su canto, más sonoro y más aplomado. Haplo, que no estaba muy seguro de conocer la melodía, emitía sus notas por intuición, lo más ajustadas que podía, más atento al volumen de su voz que a la precisión musical.
El brillo de los signos mágicos empezó a intensificarse. Las estructuras rúnicas se aproximaron y Alfred no tardó en constatar que las diferencias entre ambas estaban dispuestas de forma que se complementaban, igual que los dientes de una llave se adaptan a las guardas de la cerradura.
Un destello cegador, más brillante que el núcleo al rojo blanco de los cuatro soles de Pryan, hirió los ojos de Alfred. El sartán cerró los párpados pero la luz continuó quemándolo a través de ellos, deslumbrante y explosiva, hasta estallar dentro de su cabeza.
Escuchó un golpe apagado, como de una puerta lejana que se cerrara de golpe.
Y, en el instante siguiente, todo quedó a oscuras. Alfred se encontró flotando, no en una espiral vertiginosa sino en un descenso suavísimo, como si su cuerpo fuera de vilano de cardo y viajara sobre una mansa ola.
—Creo que ha funcionado —murmuró por lo bajo.
Y lo asaltó el pensamiento de que por fin podía morir, sin más disculpas.