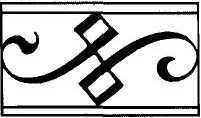
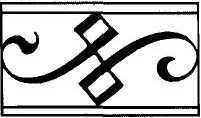
LA SÉPTIMA PUERTA
—¡Alfred!
La voz lo llamaba desde una distancia enorme, a través del tiempo y del espacio. Era débil, pero imperiosa. Lo instaba a salir, a retirarse, a regresar…
—¡Alfred!
Una mano lo sacudía por el hombro. Bajó la vista a la mano y observó que estaba vendada. Tuvo miedo e intentó apartarse, pero no pudo. La mano lo agarró con fuerza.
—¡No, por favor! ¡Déjame en paz! —Gimió Alfred—. Estoy en mi tumba. Estoy a salvo. Todo está en calma y en silencio. Aquí, nadie puede hacerme daño. ¡Déjame!
La mano no lo dejó. Continuó cerrada en torno a su hombro, pero su poderosa presión dejó de resultarle atemorizadora y se convirtió en acogedora y reconfortante, en estimulante y tranquilizadora. El contacto lo estaba devolviendo al mundo de los vivos.
Y entonces, antes de que hubiera regresado del todo, la mano se retiró. Las vendas cayeron de ella y Alfred vio que la mano estaba cubierta de sangre. El corazón se le llenó de pena. La mano estaba extendida, tendida hacia él.
—Alfred, te necesito.
Y allí, a sus pies, estaba el perro, contemplándolo con sus ojos claros.
—Te necesito.
Alfred reaccionó, tomó la mano tendida…
La mano apretó la suya dolorosamente y tiró de él hasta arrancarlo del suelo, materialmente. Alfred trastabilló y cayó.
—Y apártate de esa maldita mesa, ¿quieres? —exclamó Haplo con irritación, plantado ante él con una mirada colérica—. La otra vez, estuvimos en un tris de perderte. —Su mirada aún era ceñuda, pero en su leve sonrisa había un toque de preocupación—. ¿Te encuentras bien?
A gatas sobre el mármol polvoriento, Alfred no tenía palabras. Sólo podía seguir mirando, con mudo asombro, a Haplo. ¡Haplo, plantado delante de él! ¡Haplo, completo y con vida!
—¡Pareces el perro, totalmente! —exclamó el patryn con una súbita sonrisa.
—Amigo mío… —Alfred se sentó en cuclillas, con los ojos llenos de lágrimas—. Amigo mío…
—¡No empieces a balbucear! —Protestó Haplo—. Y levántate, maldita sea. No tenemos mucho tiempo. El Señor del Nexo…
—¡Está aquí! —dijo el sartán con espanto. Se puso en pie de un salto y se volvió, trastabillando, a mirar hacia la cabecera de la mesa.
Alfred pestañeó. Aquél no era Samah. Desde luego, tampoco era Xar. Quien ocupaba la cabecera de la mesa era Jonathon. A su lado, hosco y tenso, estaba Hugh la Mano.
—Pero… Yo vi a Xar… —A Alfred se le ocurrió otra idea—. ¡Y tú…! —Se dio la vuelta otra vez, tambaleándose, y miró a Haplo—. Tú. ¿Eres real?
—En carne y hueso —asintió Haplo.
Su mano, firme y cálida y cubierta de tatuajes mágicos, sujetó al sartán, que estaba tremendamente pálido y vacilante, y lo ayudó a sostenerse en pie.
Con gesto tímido, Alfred extendió un dedo largo y huesudo y tocó con cautela a Haplo.
—Al menos, lo parece —murmuró, receloso todavía. Miró a su alrededor y añadió—: ¿Y el perro?
—Ha escurrido el bulto —respondió Haplo con una sonrisa—. Debe de haber olido alguna salchicha.
—No se ha ido a ningún sitio —replicó Alfred con voz trémula—. Ahora forma parte de ti. Por fin. Pero ¿cómo…?
—Es esta cámara —respondió Jonathon—. Maldita… y bendita. En el caso de Haplo, la magia rúnica mantuvo con vida su cuerpo. La magia de esta estancia, del interior de la Séptima Puerta, ha permitido que el alma se reúna con el cuerpo.
—Cuando el príncipe Edmund entró aquí —apuntó Alfred, recordando lo que había oído—, su alma quedó liberada de su cuerpo…
—Edmund estaba muerto —replicó Jonathon—. Y resucitado mediante la nigromancia. Su alma estaba esclavizada. Ahí está la diferencia.
—¡Ah! Creo que empiezo a entender…
—Me alegro mucho por ti —intervino Haplo—. ¿Cuántos años crees que tardarás en comprenderlo del todo? Ya he dicho que no tenemos mucho tiempo. Hay que establecer contacto con el poder superior…
—¡Yo sé cómo! ¡Yo estuve aquí durante la Separación! Estaba Samah y el Consejo de los Siete en pleno, reunido en torno a la mesa. Incluso tú estabas presente… pero eso no importa ahora —concluyó Alfred con mansedumbre, al captar la mirada de impaciencia de Haplo—. Ya te lo contaré más tarde.
»Esas cuatro puertas —Alfred las señaló—, las que están ligeramente entreabiertas, conducen a cada uno de los cuatro mundos. La de ahí lleva al Laberinto. Esa, la que está cerrada, debe de ir al Vórtice, el cual, como recordaréis, se derrumbó y quedó cegado. Y esa otra puerta… —el dedo que la señalaba tembló ligeramente—, esa puerta, la que está abierta de par en par, conduce a la Puerta de la Muerte.
Haplo soltó un gruñido.
—Te he dicho que te apartes de esa maldita mesa. Esa puerta no conduce a ninguna parte que no sea de nuevo al pasadizo. Por si lo has olvidado, amigo mío, fue la que cruzamos la última vez que estuvimos aquí. Aunque, según recuerdo, la cerraste cuando pasamos. O, mejor dicho, la puerta casi te cierra a ti.
—Pero eso era en Abarrach —protestó Alfred y miró a su alrededor con impotencia. El descubrimiento resultaba, de pronto, aterrador—. Ahora no estamos en la Cámara de los Condenados. No estamos en Abarrach. Nos hallamos dentro de la Séptima Puerta.
Haplo frunció el entrecejo, escéptico.
—Aquí estás tú —insistió Alfred—. ¿Cómo has llegado aquí?
Haplo se encogió de hombros.
—He despertado en una celda, medio helado. Estaba solo y no había nadie en las proximidades. Al salir al pasillo, he visto las runas azules que brillaban en la pared y las he seguido. Entonces he oído tu voz, canturreando. Las runas de protección me han permitido pasar. He bajado hasta aquí y la puerta estaba abierta. He entrado y te he encontrado sentado a esa condenada mesa, sollozando y gimoteando… como de costumbre.
Perplejo, Alfred miró a Jonathon.
—Entonces, ¿estamos todavía en Abarrach? No lo entiendo…
—Estás en la Séptima Puerta.
«… la Séptima Puerta…» —dijo el eco, y en su voz había un matiz gozoso.
—Esa puerta —Jonathon dirigió la mirada hacia la marcada con el signo mágico que la identificaba como la Puerta de la Muerte— ha estado abierta todos estos siglos. Para cerrar la Puerta de la Muerte, es ésta la que debes cerrar.
La enormidad de la tarea abrumó a Alfred. Para crear y abrir aquella puerta había sido preciso el Consejo de los Siete al completo y la colaboración de cientos de poderosos sartán más. Para cerrarla, sólo estaba él.
—Entonces, ¿como he llegado aquí? —inquirió Haplo, con visible incredulidad todavía—. No he utilizado magia alguna…
—Magia, no —replicó Jonathon—. Conocimiento. Conocimiento de uno mismo. Ésta es la clave, la llave de la Séptima Puerta. Si mi pueblo, que descubrió este lugar hace mucho tiempo, se hubiera conocido a sí mismo de verdad, habría podido descubrir su poder. Los míos estuvieron cerca de hacerlo, pero no lo suficiente. No supieron dejarse llevar.
«… dejarse llevar…».
—Necesito pruebas. Abre una puerta —indicó Haplo, inflexible—. ¡Ésa, no! —El patryn evitó cuidadosamente acercarse a la puerta que ya estaba abierta—. Abre otra, una de las que están cerradas. Veamos qué hay al otro lado.
—¿Cuál de ellas? —Alfred tragó saliva.
Haplo guardó silencio un momento; después, respondió:
—La que, según tú, conduce al Laberinto.
Alfred asintió lentamente. Cerró los ojos y evocó la cámara como la había visto en los instantes previos a la Separación. Vio de nuevo la puerta con el signo rojo flameante.
Abrió los párpados y localizó la puerta. Dio unos pasos en torno a la mesa —con buen cuidado de no tocar las runas talladas en la blanca madera— y avanzó hasta colocarse delante de la puerta.
Alargó la mano y tocó suavemente el signo mágico grabado en el mármol. Se puso a canturrear, en voz muy baja; después, la cantinela se hizo más audible. Siguió los trazos de la runa con los dedos, y el signo mágico cobró vida con una llamarada de un rojo intenso.
La canción se interrumpió en la garganta de Alfred. El sartán tragó saliva e intentó continuar la tonada, aunque su canto era ahora enronquecido y fuera de tono. Por último, empujó la losa de mármol.
La puerta se abrió en silencio.
Y se encontraron dentro del Laberinto.