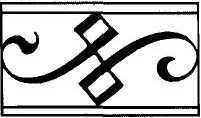
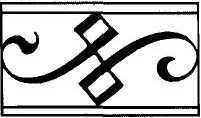
ABRI
EL LABERINTO
Vasu se hallaba en lo alto de la muralla, silencioso y pensativo, mientras, a sus pies, las puertas de la ciudad de Abri se cerraban con estruendo. Amanecía, lo cual, en el Laberinto, sólo significaba que la negrura de la noche adquiría un tono grisáceo. Pero aquel amanecer era distinto de los demás. Era más glorioso… y más aterrador. Estaba iluminado por la esperanza y oscurecido por el miedo.
Era un amanecer que descubría la ciudad de Abri, en el mismo centro del Laberinto, aún en pie y victoriosa tras una batalla terrible con sus más implacables enemigos.
Era un amanecer tiznado del humo de las piras funerarias, un amanecer en el cual los vivos podían exhalar un suspiro trémulo y atreverse a esperar que la vida futura fuese mejor.
Era un amanecer iluminado por un pálido fulgor rojizo en el lejano horizonte, un resplandor que resultaba estimulante, tonificante. Los patryn que guardaban las murallas de la ciudad volvían los ojos hacia aquella luminosidad extraña y sobrenatural, sacudían la cabeza y hacían comentarios en tonos graves y ominosos.
—Eso no presagia nada bueno —decían con gesto sombrío.
¿Quién podía recriminarles su actitud sombría? Vasu, no. Él, que sabía lo que se avecinaba, desde luego que no. Pronto tendría que revelárselo y, con ello, hacer añicos la alegría de aquel amanecer.
—Ese resplandor —tendría que decirle a su pueblo— es el fuego de la guerra. De la feroz batalla por el control de la Última Puerta. Las serpientes dragón que nos atacaron no fueron vencidas, como creísteis. Sí, matamos a cuatro de ellas; pero, por las cuatro que murieron, otras ocho han nacido. Y ahora atacan la Última Puerta con el propósito de cerrarla y de atraparnos a todos en esta espantosa prisión. «Nuestros hermanos, los que viven en el Nexo y los que están cerca de la Última Puerta, se enfrentan a ese mal y, por tanto, aún tenemos motivos para la esperanza. Pero los nuestros son pocos en número y el mal es vasto y poderoso.
«Nosotros estamos demasiado lejos como para acudir en su ayuda. Demasiado lejos. Cuando llegáramos, si lográramos hacerlo con vida, sería demasiado tarde. Sí, tal vez sería demasiado tarde.
»Y, una vez cerrada la Última Puerta, el mal en el Laberinto se hará más fuerte. Nuestro miedo y nuestro odio se volverán más intensos para compensarlo, y el mal se alimentará de ese miedo y de ese odio y se hará aún más poderoso.
Todo era inútil, se dijo Vasu, y así debía decírselo al pueblo. La lógica, la razón, le decía que todo estaba perdido. Entonces, ¿por qué, allí de pie en la muralla, con la vista fija en el resplandor rojizo del cielo, sentía aún una esperanza?
No tenía sentido. Exhaló un suspiro y sacudió la cabeza.
Una mano lo tocó en el brazo.
—Mira, dirigente. Han conseguido alcanzar el río.
Al lado de Vasu, uno de los patryn había malinterpretado el suspiro, sin duda, creyendo que expresaba inquietud por la pareja que había abandonado la ciudad en la última hora de oscuridad previa al alba para emprender la búsqueda —arriesgada e inútil, probablemente— del dragón verde y dorado que había combatido por ellos en los cielos sobre Abri. El dragón verde y dorado que era el Mago de la Serpiente y que también era el sartán de andares torpes con nombre de mensch, Alfred.
Y Vasu, era cierto, temía por ellos, pero también tenía esperanza. Aquella misma esperanza ilógica, irracional.
Vasu no era un hombre de acción. Era un hombre de reflexiones, de imaginación. No tenía más que contemplar su cuerpo sartán, blando y rechoncho, para constatarlo. Debía reflexionar cuál había de ser el paso siguiente de su pueblo. Debía hacer planes y decidir cómo debían prepararse todos para lo inevitable. Debía contarles la verdad, pronunciar su discurso de desesperanza.
Pero no hizo nada de ello. Se quedó en las murallas, siguiendo con la mirada al mensch conocido por Hugh la Mano y a Marit, la patryn.
Se dijo que no volvería a verlos. Los dos se aventuraban en el Laberinto, peligroso en cualquier momento pero doblemente letal ahora que sus derrotados enemigos acechaban llenos de rabia a la espera de vengarse. El mensch y la patryn habían emprendido una misión desesperada y temeraria. No volvería a verlos más, y tampoco a Alfred, el Mago de la Serpiente, el dragón verde y dorado en cuya busca habían partido.
Vasu continuó en la muralla y aguardó —con esperanza— su regreso.
El Río de la Rabia, que fluía bajo los muros de la ciudad de Abri, estaba helado. Sus enemigos habían congelado sus aguas mediante hechizos. Las repulsivas serpientes dragón habían convertido el río en hielo para que sus tropas pudieran cruzar con más facilidad.
Mientras descendía trabajosamente la pendiente sembrada de rocas de la ribera del río, Marit mostró una sonrisa ceñuda. La táctica de sus enemigos le sería de utilidad.
Sólo había un pequeño problema.
—¿Dices que esto es obra de magia? —Hugh la Mano, que descendía la pendiente detrás de ella, se deslizó hasta detenerse junto a la placa de hielo negro y tanteó éste con la puntera de la bota—. ¿Cuánto tiempo durará el hechizo?
Ése era el problema.
—No lo sé —se vio obligada a reconocer Marit.
—Ya—refunfuñó Hugh—. Me lo esperaba. Podría cesar cuando estuviéramos en el medio.
—Podría —asintió Marit.
La patryn se encogió de hombros. Si sucedía tal cosa, estarían perdidos. Las impetuosas aguas, de un negro intenso, los aspirarían, les helarían la sangre, arrastrarían sus cuerpos contra las rocas cortantes y, teñidas ya con la sangre, llenarían sus pulmones.
—¿No hay más remedio? —Hugh la Mano se había vuelto hacia ella y miraba fijamente los signos mágicos azules tatuados en su cuerpo. El mensch se refería, naturalmente, a la magia de la patryn.
—Yo quizá podría transportarme a la otra orilla —respondió Marit. En realidad, no estaba segura de ello. La batalla del día anterior la había debilitado; el enfrentamiento con Xar, el Señor del Nexo, había tenido el mismo efecto en su espíritu—. Pero no sería capaz de llevarte conmigo.
La patryn posó el pie sobre el hielo y notó cómo el frío le penetraba hasta el tuétano. Encajó las mandíbulas para evitar que le castañetearan los dientes, contempló la lejana orilla opuesta y añadió:
—Sólo será una carrera corta. No nos llevará mucho tiempo.
Hugh la Mano no dijo nada. Tenía la vista fija… no en la orilla, sino en el hielo.
Y, entonces, Marit cayó en la cuenta. Aquel hombre, un asesino profesional que no temía a nada en su mundo, había encontrado en aquél algo que sí le causaba espanto: el agua.
—¿De qué tienes miedo? —preguntó en tono burlón, con la esperanza de picarlo en el amor propio si lo ridiculizaba—. No puedes morir…
—Sí que puedo —la corrigió él—. Lo que no puedo es permanecer muerto. Y no me importa confesar, señora mía, que esta clase de muerte no me atrae en absoluto.
—A mí, tampoco —replicó ella en tono mordaz, pero Hugh vio que había retirado rápidamente el pie del hielo; Marit no iba a ninguna parte.
Ella hizo una profunda inspiración.
—Sígueme o no; es cosa tuya.
—En cualquier caso, no te soy de mucha utilidad —dijo él con acritud, al tiempo que abría y cerraba los puños—. No puedo protegerte ni defenderte… Ni siquiera puedo protegerme a mí mismo.
Hugh no podía morir ni podía matar. Todas las flechas que disparaba erraban el blanco, todos los golpes que lanzaba quedaban cortos, todas las estocadas de su espada salían desviadas.
—Yo puedo defenderme sola —respondió Marit—. Y puedo defenderte a ti, incluso. Pero te necesito conmigo porque conoces a Alfred mucho mejor que yo…
—No, no es verdad —disintió él—. No creo que nadie conozca a Alfred. Ni siquiera él mismo. Haplo, tal vez, pero eso no nos sirve de mucho, ahora.
Marit se mordió el labio y no dijo nada.
—Pero has hecho bien en recordármelo, señora mía —continuó Hugh la Mano—. Si no encuentro a Alfred, esta maldición no acabará nunca. Vamos, acabemos con esto de una vez.
Puso el pie en el hielo y dio unos pasos. Su movimiento, rápido e impetuoso, tomó por sorpresa a Marit. Antes de que se diera perfecta cuenta de lo que estaba haciendo, la patryn echó a andar apresuradamente tras él. El frío entumecedor se adueñó de ella y le provocó unos temblores incontrolables.
El hielo era resbaladizo y traicionero, y Hugh y Marit se agarraron mutuamente en busca de apoyo; el brazo de él la salvó de más de un resbalón y el de ella lo sostuvo en varias ocasiones.
Cuando estaban a media travesía, una grieta partió el hielo casi bajo sus pies con un sonido que taladraba los tímpanos. Un brazo y una mano peluda terminada en zarpas surgieron de las borboteantes aguas como si quisieran agarrarse a Marit.
La patryn se llevó la mano a la empuñadura de la espada, pero Hugh la detuvo.
—No es más que un cadáver.
Marit se fijó mejor y vio que el mensch tenía razón. El brazo, fláccido, fue aspirado por la corriente casi de inmediato.
—El hechizo está desvaneciéndose —anunció, irritada consigo misma—. Debemos darnos prisa.
Con un suspiro, continuó la travesía, pero una fina capa de agua se extendía rápidamente sobre el hielo y lo volvía mucho más resbaladizo. Patinó y trató de asirse a Hugh, pero éste también había perdido el equilibrio. Los dos cayeron al hielo. A gatas sobre él, Marit se encontró mirando la horrible sonrisa y los ojos saltones de un lobuno muerto.
El hielo negro se rompió justo entre sus manos. El lobuno salió a la superficie, pareció levantarse directamente hacia la patryn, y ésta retrocedió involuntariamente. Hugh la Mano la retuvo.
—El hielo se está rompiendo —dijo con un chillido.
Y estaban todavía a media docena de pasos de la orilla. Marit se arrastró hacia ella gateando, ya que no podía ponerse en pie. Tenía los brazos y las piernas doloridos de frío. Hugh se deslizó a su lado. Tenía la cara palidísima, la mandíbula apretada con tal fuerza que recordaba el hielo, los ojos desorbitados y la mirada perdida. Para él, nacido y criado en un mundo sin agua, perecer ahogado era la peor muerte imaginable y el terror casi le había hecho perder la razón.
Pero estaban cerca de la orilla, cerca de la salvación.
El Laberinto poseía una inteligencia maliciosa, una astucia malévola. Le permitía a su víctima un atisbo de esperanza, le permitía imaginar que alcanzaría a ponerse a salvo.
La mano entumecida de Marit se agarró a un gran peñasco de los varios que bordeaban la ribera, pugnó por mantenerse asida con sus insensibles dedos y trató de incorporarse.
El hielo cedió bajo sus pies y la sumergió hasta la cintura en el agua negra y espumosa. La mano resbaló de la roca. La corriente empezó a arrastrarla…
Un empujón tremendo de unos brazos poderosos impulsaron a Marit hacia arriba y hacia la orilla. La patryn aterrizó violentamente y el golpe la dejó sin resuello. Se quedó tendida, jadeante, hasta que un barboteo y un grito hicieron que se volviera.
En precario equilibrio sobre un témpano de hielo, Hugh se agarraba con una mano al tronco de un árbol achaparrado que sobresalía de la orilla. La Mano la había puesto a salvo y había conseguido asirse al árbol, pero las aguas embravecidas trataban de llevarse la placa de hielo en la que se sostenía. Intentó cogerse al árbol con las dos manos, pero la corriente era demasiado fuerte. La mano con que se asía empezaba a resbalar…
Marit se arrojó materialmente sobre Hugh en el momento en que él perdía contacto. Los entumecidos dedos de la patryn lo agarraron por la espalda del chaleco de cuero y tiraron de él para sacarlo del río. Marit estaba de rodillas y el agua subía. Si fallaba, los dos se hundirían. Con desesperación, cerró las manos sobre el chaleco y tiró hasta casi arrancárselo. Con las rodillas hundidas en el fango, arrastró el pesado cuerpo del mensch hacia la orilla. Hugh era fuerte y colaboró cuanto pudo. Pataleó, buscó puntos de apoyo con las piernas, sin dejar de sacudirlas, y por fin consiguió arrastrarse hasta tierra firme.
Allí se quedó, jadeando y tiritando de frío y de terror. Marit escuchó un retumbar sordo y miró río arriba. Un muro de agua negra teñida de espuma roja avanzaba, atronador, empujando a su paso enormes bloques de hielo.
—¡Hugh!
El mensch levantó la cabeza y vio la monumental crecida. Se puso en pie, tambaleándose, y empezó a gatear pendiente arriba. Marit no estaba en condiciones de ayudarlo; apenas podía consigo misma. Al llegar a un terreno más firme y llano, se derrumbó en el suelo; casi ni se dio cuenta de que Hugh la Mano se dejaba caer también, cerca de ella.
El río rugió de rabia al ver que se le escapaba la presa, o quizá sólo era obra de su imaginación. Marit relajó su acelerada respiración y tranquilizó el latir desbocado de su corazón. Después, dejó que la magia rúnica la calentara hasta librarla de aquel frío atroz.
Pero no podía quedarse mucho rato allí tendida. El enemigo —caodín, lobuno u hombre tigre— debía de estar oculto en el bosque, observándolos. Echó un vistazo a los signos mágicos que llevaba tatuados en la piel, cuyo resplandor la advertía de la proximidad de un peligro. Tenía la piel ligeramente azulada, pero ello se debía al frío. Los signos mágicos estaban apagados.
Esto debería haberla tranquilizado, pero no fue así. Resultaba ilógico. Sin duda, algunos de los que habían atacado la ciudad con tanta furia el día anterior debían de acechar todavía en las cercanías de la muralla, a la espera de la oportunidad de tomar por sorpresa a algún grupo de exploración.
Pero las runas no despedían su fulgor mortecino; si acaso, muy, muy débilmente. Si había algún enemigo por los alrededores, andaba muy lejos y no estaba interesado en ella. Marit no acababa de entenderlo y no le gustaba.
La misteriosa ausencia de enemigos la atemorizaba más que la visión de una jauría de lobunos.
Esperanza. Cuando el Laberinto ofrecía esperanza a alguien, significaba que se disponía a arrebatársela.
Se incorporó hasta ponerse en cuclillas, alerta y cauta. Hugh la Mano yacía en el suelo, hecho un ovillo y presa de temblores incontenibles.
Tenía el cuerpo contraído por los escalofríos y los labios amoratados, y los dientes le castañeteaban con tal violencia que se había mordido la lengua. De la comisura de sus labios manaba un reguero de sangre.
Marit no sabía gran cosa de los mensch. ¿Era posible que el frío lo matara? Tal vez no, pero podía dejarlo débil o enfermo, y obligarla a hacer más lenta la marcha; moverse, caminar, lo ayudaría a calentarse. Pero antes tenía que ponerlo en pie.
Recordó haber oído a Haplo decir que la magia rúnica podía curar a un mensch. Se arrastró a gatas hasta Hugh, cerró las manos en torno a las muñecas del hombre y dejó que la magia fluyera desde su cuerpo al de él.
Los temblores cesaron. Poco a poco, una sombra de color volvió a sus pálidas facciones. Por último, con un suspiro, Hugh se quedó tumbado en el suelo boca arriba, cerró los ojos y dejó que el bendito calor se difundiera por su cuerpo.
—¡No te duermas! —lo previno Marit.
Hugh acercó su sensible lengua a los dientes y lanzó un gemido, seguido de un gruñido.
—En mi mundo de Ariano soñaba que, cuando fuera rico, chapotearía en agua. Tendría un gran tonel de agua delante de mi casa y me zambulliría en ella, la arrojaría por encima de mi cabeza. Ahora, en cambio —continuó con una mueca—, ¡que me lleven los antepasados si pruebo un sorbo siquiera del condenado líquido!
Marit se incorporó.
—No podemos quedarnos aquí, en terreno abierto. Tenemos que movernos, si te sientes capaz.
Hugh se puso en pie al instante.
—¿Por qué? ¿Qué sucede?
Observó los signos mágicos de los brazos y las manos de la patryn; había estado cerca de Haplo lo suficiente como para conocer los signos mágicos. Al verlos apagados, miró a Marit con aire inquisitivo.
—No lo sé —respondió ella, con la mirada vuelta hacia el bosque—. No hay nada cerca, parece, pero… —Sacudió la cabeza, incapaz de explicar su inquietud.
—¿Por dónde vamos? —preguntó Hugh.
Marit se quedó pensativa. Vasu había señalado el lugar donde había sido visto por última vez el dragón verde y dorado; es decir, Alfred. Quedaba en la dirección de la siguiente puerta, en el lado de la ciudad que daba a dicha puerta[1]. Ella y Vasu habían calculado que la distancia podía cubrirse en medio día de viaje a pie.
La patryn se mordió el labio. Tenía dos opciones. Una era entrar en la espesura, que les daría abrigo pero también los haría más vulnerables a sus enemigos, los cuales —si continuaban allí fuera— utilizarían sin duda los bosques para ocultar sus movimientos. La otra era quedarse junto a la orilla del río, a la vista de la ciudad. Durante un trecho más, cualquier enemigo que la atacara estaría al alcance de las armas mágicas que empuñaban los centinelas de las murallas de la ciudad.
Marit decidió quedarse cerca del río, al menos hasta que la ciudad ya no pudiera brindarles protección. Para entonces, tal vez habrían encontrado un camino que los condujera hasta Alfred.
Prefería no pensar cómo podía ser dicho camino.
Hugh y Marit avanzaron con cautela a lo largo de la ribera. Las aguas del río, negras como la tinta, se agitaban y refunfuñaban en el cauce, rumiando sobre las indignidades que habían sufrido. Los dos expedicionarios tuvieron buen cuidado de no acercarse a la resbaladiza pendiente de la orilla, por un lado, y de evitar las sombras del bosque, por el otro.
La espesura estaba en silencio. En un extraño silencio. Era como si todo ser viviente hubiera desaparecido…
Marit se detuvo, enferma de angustia, al comprender qué sucedía.
—Por eso no hay nadie por aquí —dijo en voz alta.
—¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué estas hablando? —preguntó Hugh, alarmado por su brusca detención.
La patryn señaló hacia el ominoso fulgor rojizo del horizonte.
—Han acudido todos a la Última Puerta. Para participar en la lucha contra mi pueblo.
—Buen viaje, pues —dijo la Mano. Pero Marit movió la cabeza en gesto de negativa—. ¿Por qué no? —Insistió Hugh—. ¿Se han marchado? ¡Estupendo! Según Vasu, la Última Puerta queda muy lejos de aquí. Ni siquiera esos hombres tigre podrán llegar allí a tiempo.
—No lo entiendes —replicó Marit, abrumada de desesperación—. El Laberinto puede transportarlos. Puede llevarlos allí en un abrir y cerrar de ojos, si quiere. Todos nuestros enemigos, todas las malévolas criaturas del Laberinto… agrupadas para combatir a mi pueblo. ¿Cómo podremos sobrevivir?
Estaba dispuesta a rendirse. Su misión parecía inútil. Aunque encontrara a Alfred con vida, ¿de qué serviría? Al fin y al cabo, Alfred era uno solo. Sí, era un mago muy poderoso, pero estaba solo.
«Busca a Alfred», le había dicho Haplo. Pero éste no podía saber cuan desfavorables eran las circunstancias para ellos. Y, ahora, Haplo había desaparecido, tal vez muerto. Y el Señor Xar, también.
Su señor, al que debía lealtad. Marit se llevó la mano a la frente. El signo mágico que Xar le había tatuado en la piel, el signo que había sido muestra del amor y la confianza ciega que ella le profesaba, escocía a Marit con un dolor sordo y pulsante. Xar la había traicionado. Peor aún: parecía haber traicionado a su pueblo.
Xar era lo bastante poderoso como para resistir la acometida de los seres maléficos. Su presencia habría inspirado a su pueblo; su magia y su astucia habrían proporcionado a los suyos una posibilidad de victoria.
Pero Xar les había vuelto la espalda…
—Nos ha abandonado a nuestra suerte. Xar… ¡Xar no haría una cosa así! No, no puedo creerlo —musitó Marit para sí—. Se marchó…, se llevó con él a Haplo… ¡para curarlo! ¡Sí, eso es! ¡Mi señor curará a Haplo y, luego, los dos volverán para combatir a nuestro lado!
Pensándolo bien, era lógico. Xar había retirado a Haplo a un lugar seguro. Mientras tanto, a ella le correspondía la tarea de localizar a Alfred. ¡Cuando estuvieran todos juntos allí, ante la Última Puerta, nada podría derrotarlos!
Marit se apartó los cabellos mojados de la frente con gesto enérgico. Con la misma resolución, apartó de su mente todo lo que no tuviera relación con su problema más inmediato. Había olvidado una lección importante: no mirar nunca demasiado lejos. Lo que una veía podía ser un espejismo. Era preciso mantener la vista fija en la senda que se pisaba.
Y allí estaba. El rastro.
Marit se maldijo. Había estado tan preocupada que casi había pasado por alto lo que estaba buscando. Hincó la rodilla, recogió un objeto del suelo con cuidado y lo sostuvo en alto para que Hugh lo viera.
Era una escama, una escama lustrosa. Una de las varias, verdes y doradas, esparcidas en el camino.
Junto a ellas había grandes gotas de sangre fresca.