
Era por la mañana. Pero solo porque Guerásim se había marchado y había llegado el criado Piotr, que había apagado las velas y, tras descorrer una de las cortinas, se había puesto a ordenar un poco la habitación sin hacer ruido. Qué más daba que fuera por la mañana o por la tarde, viernes o domingo, era todo lo mismo, siempre lo mismo: un dolor sordo y lacerante, que no remitía ni un momento; la conciencia de que la vida se marchaba inexorablemente, pero que aún no se había ido del todo; la cercanía cada vez más angustiosa de la muerte terrible y odiosa, que era la única realidad, y siempre la misma mentira. ¿Qué podían importarle, en tales circunstancias, los días, las semanas y las horas de cada jornada?
—¿Quiere que le traiga el té?
«Tiene necesidad de orden, necesita que los señores beban té por la mañana», pensó, pero se limitó a decir:

—No.
—¿Desea que le lleve al sofá?
«Necesita arreglar la habitación y le molesto. Yo represento la suciedad y el desorden», pensó, pero se limitó a decir:
—No, déjame.
El criado siguió trajinando. Iván Ilich extendió el brazo. Piotr se acercó solícito.
—¿Qué desea el señor?
—El reloj.
Piotr cogió el reloj, que estaba al alcance de la mano, y se lo dio.
—Las ocho y media. ¿Todavía no se han levantado?
—No. Vasili Ivánovich (el hijo) se ha marchado al instituto y Praskovia Fiódorovna ha ordenado que la despertemos si pregunta usted por ella. ¿La llamo?
—No, no es necesario —«¿Y si tomara una tacita de té?», pensó—. Sí, el té… tráemelo.
Piotr se dirigió a la puerta. Iván Ilich tuvo miedo de quedarse solo. «¿Qué podría hacer para retenerlo? Ah, sí, la medicina.» —Piotr, dame la medicina. «Por qué no, la medicina puede ayudarme.» Cogió una cucharilla y la tomó. «No, no me hará nada. Todo esto es una tontería, un engaño —concluyó, en cuanto sintió ese conocido sabor dulzón e inevitable—. No, ya no puedo creer en tales cosas. Pero este dolor, ¿a qué se debe? Si me dejara tranquilo al menos un instante.» Y emitió un gemido. Piotr volvió sobre sus pasos. —No, vete. Tráeme el té.
Piotr salió. Una vez solo, Iván Ilich gimió no tanto de dolor, aunque era terrible, como de angustia. «Siempre lo mismo, todos estos días y noches interminables. Si al menos viniera de una vez. Pero ¿qué es lo que tiene que venir? La muerte, la oscuridad. No, no. ¡Cualquier cosa es mejor que morir!»
Cuando Piotr entró con el servicio de té en una bandeja, Iván Ilich lo contempló largo rato desorientado, sin entender quién era y qué hacía. Al notar esa mirada, Piotr se turbó. En ese momento Iván Ilich se recobró.
—Ah, sí —dijo—, el té… Muy bien, déjalo ahí. Y ahora ayúdame a lavarme y a ponerme una camisa limpia.
E Iván Ilich empezó a lavarse. Tomándose su tiempo, se lavó las manos y la cara, se limpió los dientes, empezó a peinarse y se miró en el espejo. Se quedó aterrorizado, sobre todo cuando vio cómo los cabellos se le pegaban sin gracia sobre la frente pálida.
Mientras le cambiaban la camisa, comprendió que su terror sería aún mayor si se contemplara el cuerpo, así que apartó la mirada. Pero todo había terminado ya. Se puso la bata, se cubrió con la manta y se sentó en el sillón a tomar el té. Por un instante se sintió reconfortado, pero en cuanto bebió el primer sorbo sintió el mismo gusto, el mismo dolor. Haciendo un esfuerzo logró terminarse el té y a continuación se tumbó, estirando las piernas. Una vez en esa postura, despidió a Piotr.
Siempre lo mismo. En cuanto brillaba una gota de esperanza, se desencadenaba el mar de la desesperación, y siempre el mismo dolor, siempre la misma angustia, siempre lo mismo. Cuando se quedaba solo, le acometía una tristeza insoportable y le entraban ganas de llamar a alguien, pero sabía de antemano que en presencia de otras personas se sentiría todavía peor. «Si al menos me diesen otra dosis de morfina, me quedaría dormido. Se lo diré al médico a ver si encuentra alguna solución. Así no puedo seguir, no puedo.»
De esa manera transcurre una hora y luego otra. De pronto suena el timbre en la puerta de entrada. Si fuera el médico… En efecto, es él, fresco, sano, gordo, alegre, con esa expresión que parecía decir: «Bueno, se ha asustado usted, pero ya estoy yo aquí para arreglarlo todo». El médico sabe perfectamente que en este caso la mencionada expresión no tiene ningún sentido, pero está ya tan acostumbrado a ella que no se la puede quitar de la cara, como esos hombres que se ponen el frac por la mañana para ir de visita.
El médico se frota las manos con brío y aire tranquilizador.
—Estoy aterido. Menuda helada ha caído. Espere un momento a ver si entro en calor —dice, y por la expresión de su cara podría pensarse que en unos instantes, en cuanto entre en calor, pondrá solución a todo—. Bueno ¿cómo…?
Iván Ilich adivina que el médico ha estado a punto de decir: «¿Cómo se encuentra?», pero que hasta él mismo se ha dado cuenta de lo inapropiado de tal expresión, y entonces rectifica: «¿Cómo ha pasado la noche?».
Iván Ilich mira al médico como si quisiera preguntarle: «¿Es que nunca te avergonzarás de mentir?». Pero el médico se desentiende de esa pregunta muda.
Entonces Iván Ilich le dice:
—Siempre el mismo horror. El dolor no desaparece, no remite. ¡Si se pudiera hacer algo!
—Ustedes, los enfermos, siempre están con lo mismo. Bueno, creo que ahora ya he entrado en calor. Ni siquiera Praskovia Fiódorovna, con lo meticulosa que es, podría hacerle ningún reproche a mi temperatura. Ya puedo darle los buenos días —y el médico le estrecha la mano.
Entonces, dejando ya a un lado las bromas, el médico empieza a examinar al enfermo con aire serio, le toma el pulso, le mide la temperatura, y a continuación pasa a los golpecitos y la auscultación.
Iván Ilich está firmemente convencido de que todo eso es una tontería, un burdo engaño, pero cuando el médico, puesto de rodillas, se estira por encima de él, aplica la oreja, ya más arriba, ya más abajo, y, con expresión muy concentrada, ejecuta varios movimientos gimnásticos, Iván Ilich se presta a la representación como se prestaba antes a los alegatos de los abogados, aunque sabía perfectamente que todos mentían y por qué lo hacían.
El médico, arrodillado a un lado del sofá, sigue ocupado con sus golpecitos, cuando de pronto se oye en el umbral el susurro del vestido de seda de Praskovia Fiódorovna, que está reprochándole a Piotr que no la haya informado de la llegada del médico.
Entra, besa a su marido e inmediatamente se esfuerza en convencerlos de que lleva ya un buen rato levantada y añade que si no estaba allí cuando ha llegado el médico ha sido por culpa de un malentendido.
Iván Ilich la mira de la cabeza a los pies, y en sus ojos se advierte un reproche mudo por la blancura, lozanía y pulcritud de sus manos y de su cuello, por el lustre de sus cabellos y el brillo de sus ojos llenos de vida. La odia con todas las fuerzas de su alma. Y esa avalancha de odio hace que cualquier contacto con ella le cause un profundo sufrimiento.
La actitud de Praskovia Fiódorovna hacia Iván Ilich y su enfermedad sigue siendo la misma. De igual manera que el médico ha adoptado frente a su paciente un comportamiento del que no puede prescindir, ella se ha ido creando una postura ante su marido —si no hacía algo que debería haber hecho y era culpa suya, se lo reprochaba cariñosamente— y no podía renunciar a ella.
—¡Es que no escucha a nadie! No toma las medicinas a su hora. Y, sobre todo, se tumba en una postura que probablemente le resulta perjudicial: con los pies en alto.
Y entonces contó cómo obligaba a Guerásim a sostenerle los pies en alto.
El médico esbozó una sonrisa entre tierna y desdeñosa, como diciendo: «Qué le vamos a hacer, a los enfermos se les ocurren a veces tonterías de ese tipo; es disculpable».
Cuando concluyó el examen de su paciente, el médico echó un vistazo al reloj, y entonces Praskovia Fiódorovna anunció a Iván Ilich que, lo quisiera o no, había invitado a un reputado médico a que los visitara ese mismo día para que lo examinara y celebrara una consulta con Mijaíl Danílovich (así se llamaba el médico habitual).
—Y no te resistas, por favor. Lo hago por mí misma —dijo con ironía, dando a entender que hacía todo eso por él y que por tanto no tenía derecho a contradecirla. Iván Ilich guardó silencio y frunció el ceño. Se daba cuenta de que esa mentira que le rodeaba se había embarullado tanto que apenas era ya posible sacar algo en limpio.
Todo lo que Praskovia Fiódorovna hacía por su marido lo hacía en realidad por sí misma, así que en el fondo decía la verdad cuando afirmaba tal cosa, pero ella pensaba que era algo tan inverosímil que Iván Ilich debía entenderlo al revés.
El reputado médico llegó a las once y media, como estaba previsto. Otra vez empezaron las auscultaciones, las conversaciones serias sobre el riñón y el intestino ciego, tanto en su presencia como en la habitación contigua, las preguntas y las respuestas con ese aire de importancia; en suma, una vez más, en lugar de ocuparse de la verdadera cuestión, la de la vida y la muerte, que era la única que ya podía incumbirle, se perdieron en consideraciones sobre el riñón y el intestino ciego, que no cumplían con su cometido y a los que Mijaíl Danílovich y la celebridad iban a atacar sin pérdida de tiempo para meterlos en vereda.
El médico eminente se despidió con aire serio, aunque no exento de esperanza. Y a la tímida pregunta que Iván Ilich le dirigió, los ojos relucientes de terror y esperanza fijos en él, sobre si había alguna posibilidad de curación, respondió que alguna había, aunque no podía prometerle nada. La mirada esperanzada con la que Iván Ilich acompañó al médico era tan lastimosa que, al reparar en ella, Praskovia Fiódorovna, que en ese momento traspasaba el umbral del despacho para pagar los honorarios al médico eminente, se echó a llorar.
El optimismo suscitado por las seguridades del médico no duró mucho. De nuevo la mismahabitación, los mismos cuadros, las cortinas, el papel pintado, los frascos, y el mismo cuerpo enfermo y doliente. Empezó a gemir, le pusieron una inyección y se quedó dormido.
Cuando se despertó, empezaba a oscurecer. Le llevaron la comida. Tomó de mala gana un poco de caldo. Y otra vez lo mismo, otra vez la incipiente noche.
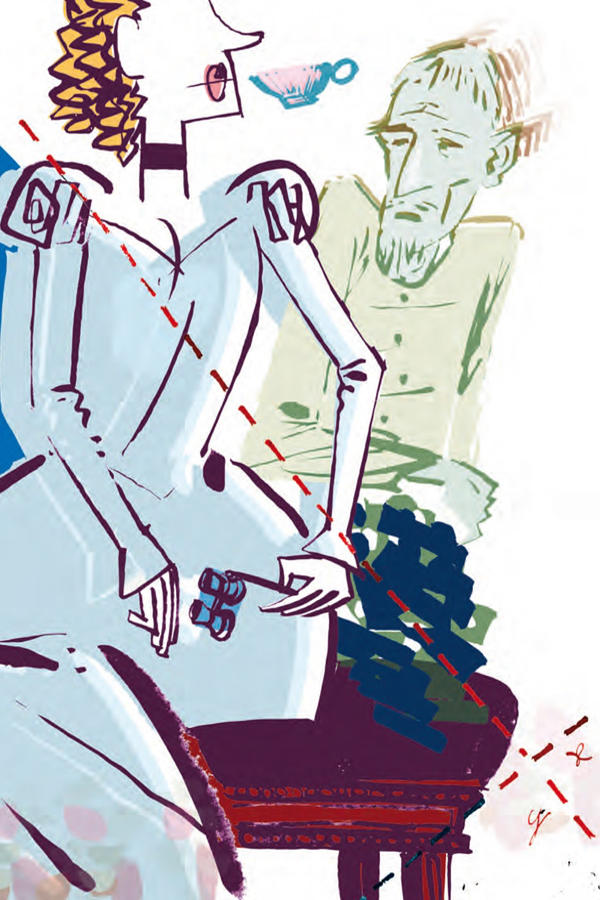
Después de cenar, a las siete, Praskovia Fiódorovna entró en su habitación, vestida como para una velada, con los gruesos senos realzados por el corpiño y trazas de polvos en el rostro. Ya por la mañana le había recordado que esa noche irían al teatro. Sarah Bernhardt estaba en la ciudad, y habían reservado un palco por insistencia suya. Ahora Iván Ilich lo había olvidado y el vestido de su mujer le ofendió. Pero disimuló su malestar cuando se acordó de que había sido él quien había insistido para que tomaran el palco y acudiesen a la función, ya que para los niños constituiría un espectáculo estético de valor educativo.
Praskovia Fiódorovna entró satisfecha de sí misma, pero con cierto aire de culpabilidad. Se sentó, le preguntó por su estado, pero solo por costumbre, no por un interés real, como él comprendió enseguida, pues ya sabía ella de sobra que no podía haber ninguna novedad, y se puso a hablar de lo que de verdad le importaba: que por nada del mundo iría al teatro, pero que ya habían tomado el palco, que también acudirían Hélène, la hija de esta y Petríschev (el juez de instrucción, el prometido de Liza) y que no podía dejar que fueran solos. Para ella sería mucho más agradable quedarse en casa con él. Que hiciera el favor de atenerse, mientras ella estuviera fuera, a las prescripciones del médico.
—Ah, y Fiódor Petróvich (el prometido) quería pasar un momento a saludarte. ¿Puede? Y también Liza.
—Que pasen.
Entró la hija, de punta en blanco, enfundada en un vestido de noche cuyo pronunciado escote dejaba al descubierto buena parte de su cuerpo, que ella exhibía con agrado —a él, en cambio, cuánto le hacía sufrir el suyo—. Fuerte, sana y visiblemente enamorada, rechazaba la enfermedad, los sufrimientos y la muerte porque se interponían en su felicidad.
Entró también Fiódor Petróvich, vestido de frac, los cabellos rizados à la Capoul, con su cuello largo y fibroso ceñido por el de la camisa, de color blanco, al igual que la enorme pechera, los robustos muslos enfundados en unos pantalones estrechos y negros, con un solo guante blanco puesto y el sombrero de copa en la cabeza.
Tras él se coló también en la habitación, sin hacerse notar, un estudiante de bachillerato con el uniforme nuevecito, de aspecto un tanto lastimoso, con los guantes puestos y unas ojeras terribles, cuyo significado Iván Ilich conocía bien.
Siempre le había dado pena su hijo. Qué terrible era su mirada asustada, llena de conmiseración. Iván Ilich tenía la impresión de que, aparte de Guerásim, Vasia era el único que le comprendía y se compadecía de él.
Todos tomaron asiento y se interesaron por su salud. Se produjo un silencio. A continuación Liza le preguntó a su madre si tenía los impertinentes. Estalló entonces una discusión entre madre e hija sobre cuál de las dos los había cogido y dónde los había puesto. La situación se hizo embarazosa.
Fiódor Petróvich preguntó a Iván Ilich si había visto a Sarah Bernhardt. En un principio este no entendió la cuestión, pero luego dijo:
—No. ¿La ha visto usted?
—Sí, en Adrienne Lecouvreur.
Praskovia Fiódorovna dijo que estaba especialmente bien en ese papel. La hija le llevó la contraria. Se pusieron a hablar de la elegancia y el realismo de su interpretación, esa clase de conversación en la que siempre se dicen las mismas cosas.
En mitad de un comentario Fiódor Petróvich se volvió hacia Iván Ilich y se quedó callado. Los otros se volvieron también e hicieron lo mismo. Iván Ilich miraba al frente con ojos brillantes, rebosante de indignación. Había que poner remedio a esa situación, pero no había manera de hacerlo. Había que romper ese silencio de algún modo. Pero nadie tomaba la iniciativa. A todos les daba miedo que esa mentira impuesta por las conveniencias se quebrara de pronto y saliera a la luz la verdadera situación. Liza fue la primera que se decidió a emitir un comentario. Quería ocultar lo que todos sentían, pero sus palabras la traicionaron.
—Bueno, si tenemos que ir, hay que hacerlo ahora —dijo, después de consultar su reloj, un regalo de su padre, y con una sonrisa apenas perceptible dirigida a su joven prometido, cuyo significado solo ellos dos comprendieron, se puso en pie, acompañada del frufrú de su vestido de seda.
Los demás hicieron lo mismo, se despidieron y salieron de la habitación.
Una vez solo, Iván Ilich tuvo la impresión de sentirse mejor: la mentira había desaparecido, se había marchado con ellos, pero el dolor se había quedado. Ese dolor ineludible y ese miedo continuo hacían que no sintiera ningún agravamiento ni mejora en su estado. Pero la situación era cada vez peor.
Volvieron a arrastrarse los minutos, y luego las horas, siempre idénticas, siempre sin fin, y el desenlace inevitable se hacía cada vez más terrible.
—Sí, que venga Guerásim —dijo, en respuesta a una pregunta de Piotr.