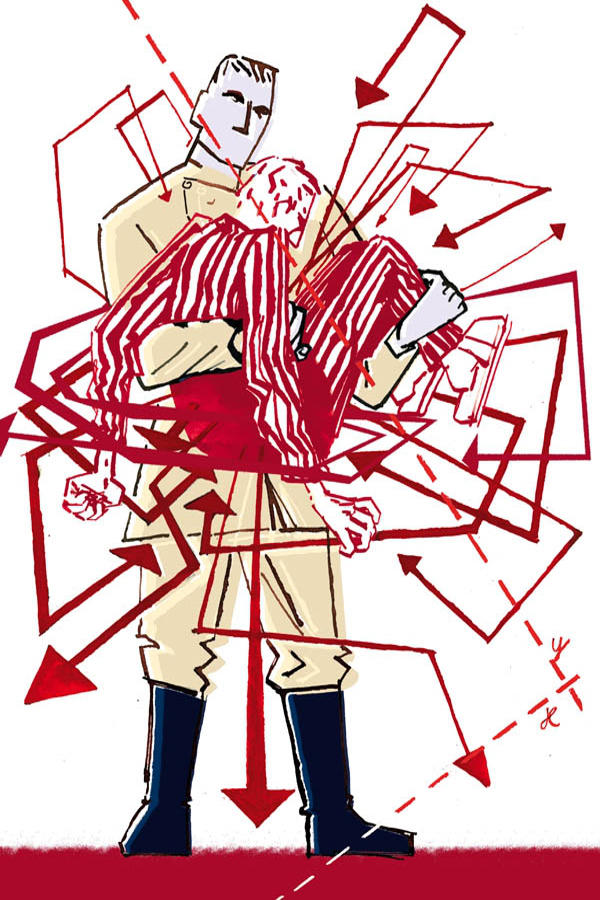
Nadie habría podido decirle cómo había ocurrido, pues se trató de un suceso paulatino e imperceptible, pero el caso es que al tercer mes de enfermedad, tanto la mujer como los hijos, la servidumbre, los conocidos, los médicos y, sobre todo, él mismo, llegaron a la conclusión de que el único interés que presentaba su situación para los demás se reducía a lo siguiente: ¿tardaría todavía mucho en dejar vacante su plaza, en liberar a los vivos de la molestia que causaba su presencia, en desembarazarse él mismo de sus sufrimientos?
Cada vez dormía menos. Le administraban opio y habían empezado a ponerle inyecciones de morfina. Pero ninguna de esas sustancias le confortaba. La embotada angustia que experimentaba en su duermevela le procuró cierto alivio al principio, en cuanto que era una sensación nueva, pero pronto se volvió tan lacerante, o incluso aún más, que el dolor manifiesto.
Le preparaban platos especiales siguiendo las prescripciones de los médicos, pero tales alimentos se le antojaban más y más insípidos y repugnantes.
Para sus evacuaciones se adoptaron también medidas particulares, y cada vez era un tormento: la suciedad, la falta de decoro, el olor y la conciencia de que otra persona debía participar en la operación.
Sin embargo, Iván Ilich encontró un consuelo en tan desagradable cometido. Siempre venía a llevarse las heces Guerásim, el mozo de comedor.
Guerásim era un joven limpio, lozano, robustecido por los alimentos de la ciudad. Siempre se mostraba alegre y sereno. Al principio a Iván Ilich le turbaba ver a ese hombre siempre impecable, vestido a la rusa, ocupado de una tarea tan desagradable.
Un día, después de levantarse de la bacinilla, no se sintió con fuerzas para subirse los pantalones y se desplomó en un blando sillón, donde se quedó contemplando con espanto sus débiles muslos desnudos, con los contornos de los músculos claramente marcados.
En ese momento entró Guerásim, con su calzado grueso, su delantal de lienzo limpísimo y su impecable camisa de indiana, cuyas mangas recogidas dejaban al descubierto sus brazos jóvenes y fuertes, y, llenando la habitación del agradable olor a brea de las botas y del fresco aire invernal, avanzó con pasos decididos y ligeros y se acercó a la bacinilla, sin mirar a Iván Ilich, tratando de contener, para no ofender al enfermo, la alegría de vivir que resplandecía en su rostro.
—Guerásim —dijo Iván Ilich con un hilo de voz.
El criado se estremeció. Temiendo haber cometido una torpeza, y con un movimiento rápido, volvió hacia el enfermo su cara fresca, bondadosa, sencilla y joven, en la que apenas apuntaba la barba.
—¿Qué desea, señor?
—Supongo que todo esto te desagrada. Perdóname. No soy capaz de hacer nada.
—Pero qué dice, señor —y los ojos de Guerásim resplandecieron, mientras una sonrisa dejaba al descubierto sus dientes fuertes y blancos—. ¿Cómo no iba a ocuparme de estas cosas? Está usted enfermo.
Con sus manos fuertes y ágiles cumplió con su cometido habitual y salió con paso ligero. Al cabo de cinco minutos regresó, moviéndose con la misma levedad.
Iván Ilich seguía en el sillón, en la misma postura de antes.
—Guerásim —dijo, mientras este ponía en su sitio la bacinilla lavada y limpia—, ven aquí y ayúdame, por favor —Guerásim se acercó—. Levántame. Yo solo no puedo y Dmitri no está.
Guerásim se acercó. Con sus brazos vigorosos y la misma ligereza con la que se había movido por la habitación, lo rodeó, lo levantó con agilidad y delicadeza y lo sostuvo en pie con una mano, mientrascon la otra le subía los pantalones. Intentó que se sentara, pero Iván Ilich le rogó que le trasladara al sofá. Guerásim lo llevó casi en volandas, sin esfuerzo alguno ni ejercer apenas presión, y lo dejó sentado donde su amo le pidió.
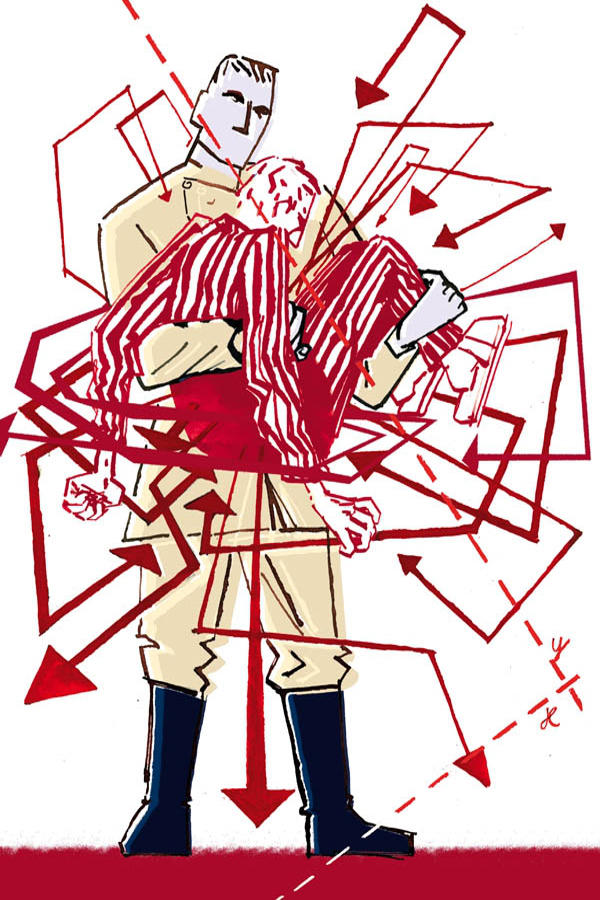
—Gracias. Qué habilidoso eres y… qué bien lo haces todo.
Guerásim volvió a sonreír e hizo intención de marcharse. Pero Iván Ilich se sentía tan a gusto en su compañía que no quería dejarlo ir.
—Haz el favor, acércame esa silla. No, la otra, y pónmela debajo de las piernas. Me siento mejor cuando tengo los pies en alto.
Guerásim cogió la silla, la desplazó sin golpearla, la depositó en el suelo con mucho tiento y puso encima las piernas de Iván Ilich; y este tuvo la impresión de sentirse aliviado mientras Guerásim le tenía las piernas levantadas.
—Me encuentro mejor con los pies en alto —dijo Iván Ilich—. Ponme debajo ese cojín.
Guerásim obedeció. Le levantó las piernas otra vez y las puso sobre el cojín. E Iván Ilich se sintió de nuevo mejor mientras el criado realizaba esa operación. Pero una vez con las piernas bajadas, le pareció que se sentía peor.
—Guerásim, ¿estás ocupado ahora? —le preguntó.
—En absoluto, excelencia —respondió el criado, que había aprendido de la gente de ciudad a hablar con los señores.
—¿Qué más tienes que hacer?
—¿Qué más tengo que hacer? Ya lo he hecho todo, solo me queda partir la leña para mañana.
—Entonces ¿puedes sostenerme los pies en alto?
—Pues claro.
Guerásim hizo lo que su amo le pedía, y este tuvo la impresión de que en esa posición no sentía dolor.
—¿Y qué hacemos con la leña?
—No se preocupe. Tengo tiempo de sobra.
Iván Ilich ordenó a Guerásim que se sentara y siguiera sosteniéndole los pies en alto, y se puso a hablar con él. Y, cosa extraña, le parecía que se encontraba mejor así.


Desde entonces Iván Ilich empezó a llamar alguna vez a Guerásim para que le sostuviera los pies, apoyándolos en los hombros, y se aficionó a charlar con él. Guerásim hacía lo que le ordenaba de buena gana, con agilidad, sencillez y una bondad que conmovía a Iván Ilich. La salud, el vigor y las ganas de vivir le ofendían en todos los demás, pero en el caso de Guerásim esas cualidades, lejos de entristecerle, le aquietaban.
Lo que más atormentaba a Iván Ilich era esa mentira —quién sabe por qué aceptada por todos— según la cual solo estaba enfermo, no moribundo; lo único que tenía que hacer era conservar la calma y curarse y todo saldría a las mil maravillas. Pero él sabía que, hiciera lo que hiciese, no cabía pensar en otro desenlace que no fueran unos sufrimientos atroces y, en última instancia, la muerte. Y le martirizaba esa mentira, le martirizaba que no quisieran reconocer lo que todos, incluido él mismo, sabían; que pretendieran mentirle sobre su horrible situación y le obligaran a tomar parte en esa mentira. Esa mentira urdida en vísperas de su muerte, esa mentira que rebajaba el acto terrible y solemne de su muerte al nivel de cualquier visita, de sus historias de cortinas, de esas cenas en las que servían esturión… esa mentira constituía un espantoso tormento para Iván Ilich. Y, cosa extraña, en más de una ocasión, cuando tales personas le venían con sus bromitas, había estado a punto de gritarles: «Dejad de mentir, sabéis tan bien como yo que me estoy muriendo, así que al menos dejad de mentir». Pero nunca tuvo el valor de hacerlo. Se daba cuenta de que cuantos le rodeaban rebajaban el acto terrible y espantoso de su muerte al nivel de una contrariedad pasajera y un tanto inadecuada (se comportaban con él más o menos como se hace con una persona que, al entrar en un salón, difunde una oleada de mal olor), tomando en consideración ese decoro al que él se había plegado a lo largo de toda su vida. Veía que nadie le compadecía porque no había nadie que quisiera comprender siquiera su situación. Solo Guerásim la comprendía y le compadecía. Por eso era la única persona con la que se encontraba a gusto. Se sentía bien cuando Guerásim le sujetaba las piernas, a veces durante toda la noche, y se negaba a irse a la cama, cuando él se lo proponía, con el siguiente argumento: «No se preocupe, Iván Ilich, ya echaré luego un sueñecito»; o cuando, pasando de pronto al tuteo, añadía: «Si no estuvieras enfermo sería otra cosa; pero en tu estado, es normal que lo haga». Guerásim era el único que no mentía; además, según todas las apariencias, era el único que comprendía lo que estaba sucediendo y no consideraba necesario disimularlo, solo se compadecía de su extenuado y consumido señor. Hasta había llegado a decírselo abiertamente, una vez que Iván Ilich le había ordenado retirarse:
—Todos tenemos que morir. ¿Por qué no molestarse, pues, un poco por los demás? —y con esas palabras quería decir que sus tareas no le pesaban porque las hacía por un moribundo con la esperanza de que, llegado el caso, alguien hiciera lo mismo por él.
Además de esa mentira —o acaso como consecuencia de ella—, lo más penoso para Iván Ilich era que nadie lo compadeciera como a él le habría gustado: en determinados momentos, después de prolongados sufrimientos, habría deseado por encima de todo, por más que le diera vergüenza reconocerlo, que alguien se compadeciese de él como si fuese un niño enfermo. Le habría gustado que le acariciaran, que lo besaran y que llorasen por él, como se mima y se consuela a los niños. Sabía que era un importante magistrado de barba cana y que, por tanto, su pretensión era imposible; pero eso no hacía que lo deseara menos. Si la relación con Guerásim le confortaba era precisamente porque intuía un componente de ese tipo. Iván Ilich quería llorar, quería que lo acariciaran y lloraran por él, y hete aquí que viene a verle un colega, el juez Shébek, y, en lugar de llorar y dejarse acariciar, Iván Ilich adopta una expresión seria, severa, concentrada y, por mera costumbre, da su opinión sobre el significado de una sentencia de casación y la defiende con uñas y dientes. Esa mentira que no solo le rodeaba, sino que estaba dentro de él fue lo que más envenenó los últimos días de su vida.