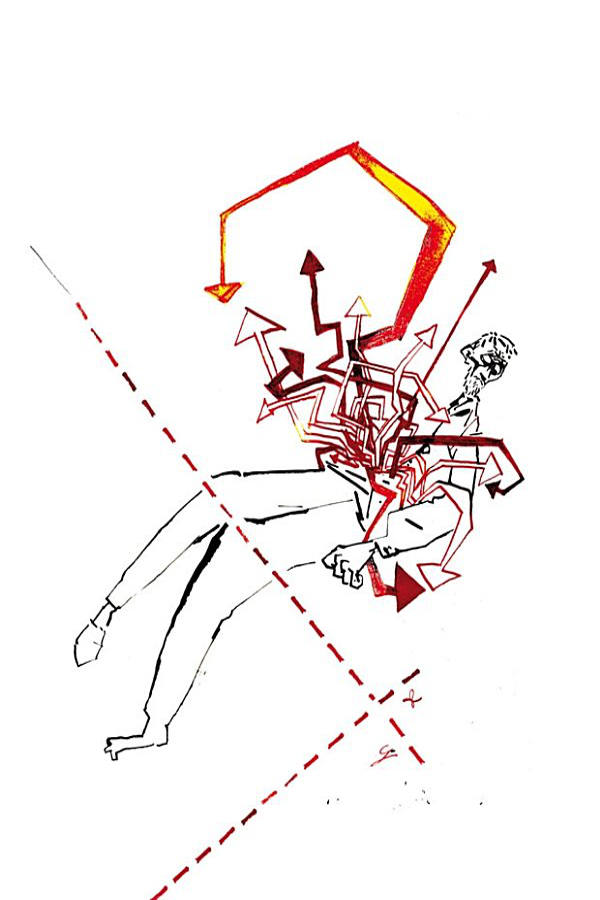
Iván Ilich era consciente de que se estaba muriendo y vivía en un estado de angustia permanente.
En lo más profundo de su corazón sabía que se estaba muriendo, pero, lejos de acostumbrarse a esa situación, era incapaz de comprenderla: no le entraba en la cabeza que pudiera pasarle algo así.
El ejemplo del silogismo que había aprendido en la lógica de Kiezewetter: «Cayo es un hombre. Todos los hombres son mortales. Luego Cayo es mortal» le había parecido siempre correcto, pero solo con relación a Cayo, en ningún caso aplicado a sí mismo. Para el hombre Cayo, para el hombre en general, era algo totalmente correcto; pero él no era Cayo ni un hombre en general, él siempre había sido un ser especial, completamente distinto de los demás: era Vania con su mamá y su papá, con Mitia y con Volodia, con los juguetes, con el cochero, con la niñera, y después con Kátenka, con todas las alegrías, penas y entusiasmos de la infancia, de la adolescencia, de la juventud. ¿Acaso había conocido Cayo aquel olor a cuero de la pelota a rayas que tanto le gustaba a Vania? ¿Acaso había besado Cayo como él la mano de su madre y había oído cómo crujían los pliegues de su vestido de seda? ¿Acaso había protestado por las empanadillas en la Escuela de Jurisprudencia? ¿Había estado Cayo tan enamorado? ¿Reunía las condiciones necesarias para presidir una sesión de la Audiencia?
«Claro que Cayo es mortal, y es justo que muera, pero mi caso es muy distinto: yo soy Vania, Iván Ilich, con todos mis sentimientos y mis pensamientos. No es posible que me esté destinado morir. Sería demasiado horrible.»
Así veía las cosas.
«Si tuviera que morir como Cayo, lo habría sabido, una voz interior me lo habría dicho, pero no me ha sucedido nada semejante. Tanto mis amigos como yo hemos creído siempre que el destino de Cayo no nos afectaba en absoluto. ¡Y mira ahora! —se decía—. No puede ser. No puede ser, pero es. ¿Cómo es posible? ¿Cómo entender algo así?»
Y no lograba entenderlo y se esforzaba por expulsar de su cabeza ese pensamiento, que consideraba falso, erróneo y enfermizo, y sustituirlo por otros más justos y saludables. Pero ese pensamiento no era solo un pensamiento, sino más bien una suerte de realidad, que volvía una y otra vez y se plantaba delante suyo.
Se esforzaba por convocar, uno detrás de otro, pensamientos que pudieran sustituirlo, con la esperanza de encontrar en ellos algún apoyo. Se esforzaba por recobrar sus antiguas líneas de pensamiento, esas que antes le habían ocultado la idea de la muerte. Pero, cosa extraña, las mismas reflexiones que antes tapaban, escondían y anulaban la conciencia de la muerte, ahora se mostraban incapaces de producir tal efecto. Últimamente Iván Ilich había pasado la mayor parte del tiempointentando recuperar esos mecanismos interiores que hasta entonces le habían enmascarado la idea de la muerte. Y entonces se decía: «Me consagraré a mis actividades; antes me iba bien así». Y se marchaba al Palacio de Justicia, apartando cualquier duda que pudiera sobrevenirle, entablaba conversaciones con sus colegas, tomaba asiento con aire distraído, según acostumbraba desde tiempo inmemorial, dirigía una mirada pensativa al público y, apoyando las manos descarnadas en los brazos del sillón de roble, se inclinaba hacia su colega, como solía hacer, le acercaba el expediente, intercambiaba unas palabras en voz baja, y luego, de improviso, levantaba la vista, se erguía en su asiento, pronunciaba las fórmulas de rigor y la causa daba comienzo. Pero de pronto, en mitad de la sesión, su dolor en el costado, sin la menor consideración por la fase en la que se encontraba el proceso, daba comienzo a su propia causa, que no era otra que irle royendo poco a poco. Iván Ilich redoblaba la atención, rechazaba la idea de su presencia, pero él seguía a lo suyo, y entonces aparecíaella, se plantaba allí delante y lo miraba, y él se quedaba petrificado, se le apagaba la luz de los ojos y empezaba de nuevo a preguntarse: «¿Será ella la única verdad?». Y tanto los colegas como los subordinados veían con estupor y pesar cómo Iván Ilich, un juez tan brillante y sutil, se confundía y cometía errores. Se estremecía, trataba de recobrarse y mal que bien conseguía llevar la causa hasta el final. Luego volvía a casa con la triste conciencia de que su actividad de juez ya no le permitía ocultar,como antes, lo que quería ocultarse; que su labor profesional ya no le permitía desembarazarse de ella. Y lo peor de todo era que ella le imponía su presencia no para que hiciera algo, sino solo para que la contemplara, para que la mirara directamente a los ojos, y sin hacer nada, fuera presa de unos sufrimientos espantosos.
Para escapar de tal amenaza, Iván Ilich buscaba algún consuelo, otras pantallas, y a veces las encontraba y durante un breve periodo de tiempo parecían protegerlo, pero luego, de pronto, no es que se disiparan, sino que más bien se volvían transparentes, como si ella lo atravesara todo y no hubiera nada que pudiera ocultarla a la vista.
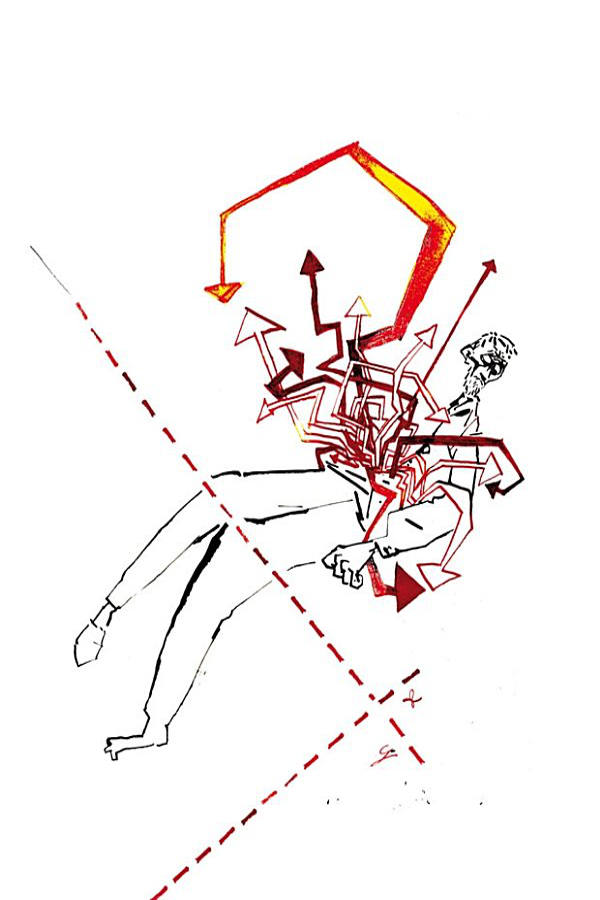
Unos días antes había entrado en el salón que él mismo había arreglado, ese mismo salón en el que se había caído y en cuya decoración —cuánto le escarnecía y le envenenaba recordarlo ahora— había sacrificado su propia vida —porque estaba convencido de que su enfermedad se había originado con esa contusión—, y había descubierto una raspadura en la mesa barnizada. Se puso a buscar la causa yla encontró en el adorno de bronce de un álbum cuyo extremo se había doblado. Lo cogió —era un álbum bastante costoso, que había ido completando con mucho cariño— y se indignó por la negligencia de su hija y de sus amigos: las tapas desportilladas, las fotografías vueltas del revés. Lo puso todo cuidadosamente en orden, enderezó el ornamento.
Luego se le ocurrió trasladar ese établissement con los álbumes a otro rincón, cerca de las flores. Llamó al criado, y al poco rato acudieron también su mujer y su hija para ayudarle. Pero no se mostraron de acuerdo, le llevaron la contraria y él entonces se puso a discutir y se enfadó; no obstante, todo eso estaba bien porque le permitía olvidarse de ella, no verla.
Pero de pronto, en el momento en que estaba cambiando de sitio los objetos, su mujer le dijo: «Déjalo, ya se encargarán los criados. No vayas a hacerte daño otra vez», y entonces ella relampagueó detrás de las pantallas y él la vio. Como no fue más que un relámpago, Iván Ilich albergó la esperanza de que desapareciera, pero involuntariamente concentró toda su atención en el costado: el mismo dolor, lo mismo de siempre. Y entonces ya no fue capaz de olvidar, mucho menos cuando ella estaba allí y le miraba sin ningún pudor desde detrás de las flores. ¿Para qué todo eso?
«Lo cierto es que aquí, al pie de esta cortina, como en un asalto, perdí la vida. ¿Será posible? ¡Qué terrible y qué estúpido! ¡No puede ser! No puede ser, pero es.»
Pasó a su estudio, se tumbó y se quedó de nuevo a solas con ella. Con ella, cara a cara, y con ellano se podía hacer nada. Solo mirarla y dejar que la sangre se le helara en las venas.