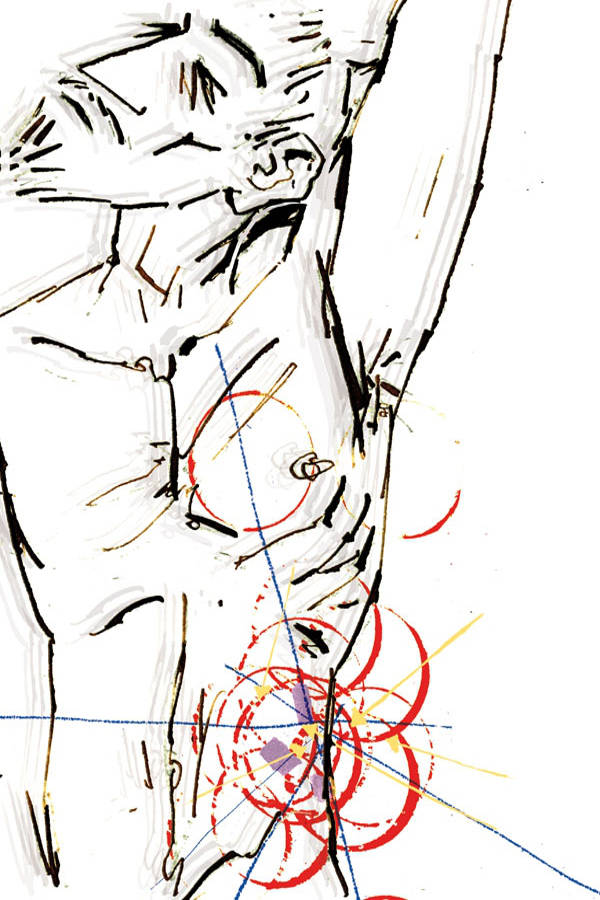
De ese modo transcurrió la vida de Iván Ilich los diecisiete años que siguieron a su matrimonio. Había desempeñado el cargo de fiscal muchos años y había rechazado varios traslados, en espera de un puesto más apetecible, cuando inopinadamente se produjo un acontecimiento desagradable que redujo a pedazos la tranquilidad de su existencia. Iván Ilich aspiraba a que le nombraran presidente de tribunal de una ciudad universitaria, pero Goppe se le adelantó y obtuvo la plaza. Iván Ilich se enfadó, se puso a hacer recriminaciones y discutió con su colega y sus superiores inmediatos. Entonces empezaron a tratarlo con mayor frialdad y en la siguiente promoción volvieron a desestimar su candidatura.
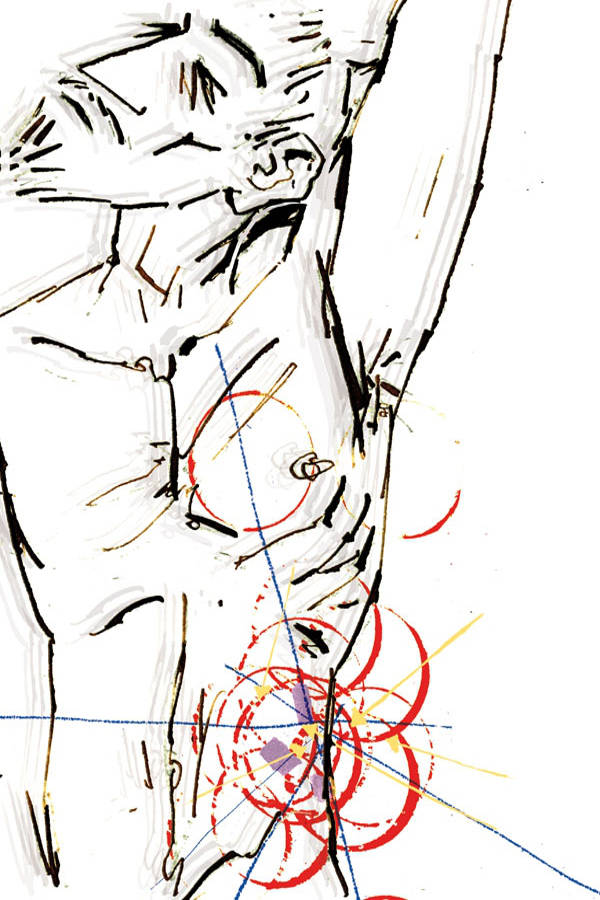
Eso sucedió en 1880, el año más duro en la vida de Iván Ilich. Fue entonces cuando se hizo evidente, por una parte, que el sueldo no les daba para vivir, y, por otra, que todos lo habían olvidado, y que lo que a él se le antojaba la mayor y más cruel de las injusticias a los demás les parecía una cuestión totalmente banal. Ni siquiera su padre se consideró en la obligación de ayudarlo. Iván Ilich se dio cuenta de que todos lo habían abandonado, que juzgaban su situación —con un sueldo de tres mil quinientos rublos— perfectamente normal y hasta envidiable. Solo él sabía que la conciencia de las injusticias que había padecido, el continuo desgaste a que lo sometía su mujer y las deudas que había empezado a contraer, pues vivían por encima de sus medios, lo colocaban en una situación que estaba muy lejos de ser normal.
En el verano de ese mismo año, para reducir un tanto los gastos, se tomó unas vacaciones y, en compañía de su mujer, se fue a pasar el verano a la casa que el hermano de esta tenía en el campo.
Una vez allí, privado de sus ocupaciones, Iván Ilich experimentó por primera vez en su vida no solo aburrimiento, sino una tristeza insoportable, y decidió que no podía vivir de ese modo y que no le quedaba más remedio que tomar alguna medida drástica.
Tras una noche de insomnio, que Iván Ilich pasó recorriendo la terraza de un extremo al otro, resolvió partir para San Petersburgo, donde buscaría el modo de solicitar el traslado a otro ministerio, para castigar a quienes no habían sabido valorarle en su justa medida.
Al día siguiente, a pesar de que su mujer y su cuñado procuraron disuadirlo por todos los medios, se puso en camino.
Su viaje tenía un único objetivo: conseguir un puesto con cinco mil rublos de sueldo. Ya no ponía pegas a ningún ministerio, orientación o cualquier género de actividad. Lo único que necesitaba era un cargo en el que pudiera ganar esa cantidad, ya fuera en la administración, en un banco, en los ferrocarriles o en alguna de las instituciones de la emperatriz Maria, incluso en el servicio de aduanas; en suma, cualquier ocupación que le permitiera asegurarse los cinco mil rublos y abandonar el ministerio donde no habían sabido apreciarlo.
Y he aquí que el viaje de Iván Ilich se vio coronado por un éxito tan sorprendente como inesperado. En Kursk un conocido suyo llamado F. S. Ilín subió a su compartimento de primera clase y le informó de que el gobernador de esa región acababa de recibir un telegrama en el que se precisaba que en el transcurso de unos días se produciría un cambio en el ministerio: Piotr Ivánovich iba a ser reemplazado por Iván Semiónovich.
Esa supuesta remoción, aparte de la importancia que pudiera tener para Rusia, encerraba un significado especial para Iván Ilich, ya que la promoción de un personaje nuevo, Piotr Petróvich, llevaría aparejada probablemente la de Zajar Ivánovich, circunstancia extraordinariamente propicia para él, pues este último era amigo y compañero suyo.
Iván Ilich obtuvo confirmación de la noticia en Moscú y, en cuanto puso el pie en San Petersburgo, se fue a ver a Zajar Ivánovich, quien le prometió un puesto seguro en el Ministerio de Justicia, el mismo en el que había desempeñado sus funciones hasta entonces.
Al cabo de una semana mandó el siguiente telegrama a su mujer:
Zajar reemplaza a Míller.
Mi nombramiento aparecerá en próximo decreto.
Gracias a esos nuevos nombramientos, Iván Ilich obtuvo inesperadamente en su ministerio de siempre un cargo que le situaba dos peldaños por encima de sus compañeros: nada menos que cinco mil rublos de sueldo y tres mil quinientos en concepto de dietas para el traslado. Iván Ilich olvidó de golpe el despecho que sentía por sus enemigos y por el ministerio en su conjunto y quedó embargado de felicidad.
¡Cuánto tiempo hacía que no experimentaba una alegría y una satisfacción como las que le embriagaban cuando regresó a la aldea! Praskovia Fiódorovna también se alegró, y entre ellos se estableció una suerte de tregua. Iván Ilich le contó los muchos honores que había recibido en San Petersburgo, la infamia de la que se habían cubierto sus enemigos, que ahora se arrastraban ante él, la envidia que despertaba su posición y, sobre todo, lo mucho que lo apreciaban todos en la capital.
Praskovia Fiódorovna escuchaba sus razones y hacía como si le creyera, no le contradecía en nada y se limitaba a hacer planes para organizar su nueva vida en la ciudad a la que le habían destinado. E Iván Ilich constataba con alegría que esos planes coincidían con los suyos, que estaban de acuerdo en todo y que el curso de su vida, interrumpido por un tiempo, retomaba ese tono tan propio y característico, marcado por el decoro y una agradable despreocupación.
Iván Ilich no se quedó muchos días en la aldea. El 10 de septiembre tenía que tomar posesión de su cargo; además, necesitaba tiempo para instalarse en su nuevo hogar, trasladar sus enseres a la provincia, comprar algunas cosas y encargar muchas otras; en definitiva, disponerlo todo según los planes que se había forjado en su cabeza, que se correspondían casi punto por punto con los de Praskovia Fiódorovna.
Entonces, después de organizarlo todo a plena satisfacción, unidos marido y mujer por un objetivo común, sin contar con que ahora pasaban poco tiempo juntos, entablaron una relación aún más íntima que en los primeros años de vida conyugal. Iván Ilich habría querido llevarse a su familia consigo sin mayores dilaciones, pero tanto insistieron el hermano y la cuñada de Praskovia Fiódorovna, de pronto especialmente amables y afectuosos con él y con los suyos, que finalmente decidió partir solo.
A lo largo del camino su alegre disposición de ánimo, producto de su éxito y del buen entendimiento con su mujer —lo uno reforzando lo otro—, no le abandonó ni un instante. Encontró una vivienda maravillosa, idéntica a la que su mujer y él habían concebido en sus sueños. Amplias salas de recepción, de techo alto y estilo antiguo; un despacho cómodo y majestuoso, habitaciones para su mujer y para su hija, un cuarto de estudio para su hijo: era como si la hubieran construido pensando en ellos. Iván Ilich se ocupó en persona de arreglar la vivienda, eligió el papel pintado, compró los muebles, sobre todo de estilo antiguo, al que atribuía un particular tono comme il faut, escogió el tapizado, y todo fue creciendo y progresando hasta acercarse al ideal que se había forjado. Una vez completada la mitad de la tarea, le pareció que los logros superaban las expectativas. Entreveía ya el carácter comme il faut, distinguido y nada vulgar que adquiriría el conjunto cuando estuviera terminado. Si se adormecía, se figuraba cómo quedaría la sala. Si contemplaba el salón, aún incompleto, veía ya la chimenea, la pantalla, la vitrina y un grupo de sillitas dispuestas aquí y allá, los platos hondos y llanos colgados de las paredes, las figuras de bronce, todo en el sitio que le correspondía. Disfrutaba imaginándose lo mucho que se sorprenderían su mujer y su hija, que compartían su gusto por esa clase de cosas. Ni en sus mejores sueños habían podido esperar algo parecido. Tuvo especial fortuna en encontrar y adquirir algunos objetos antiguos a muy buen precio, que daban al conjunto un aspecto especialmente distinguido. En las descripciones que incluía en sus cartas se cuidaba muy mucho de ocultar el verdadero estado de las operaciones, y lo pintaba todo en tonos más sombríos para que la sorpresa fuera aún mayor. Tanto le absorbían esos menesteres que hasta sus nuevas ocupaciones —a pesar de lo mucho que estimaba su trabajo— le interesaban menos de lo que había esperado. Durante las sesiones había momentos en que se distraía y se quedaba pensando en las guardamalletas de las cortinas: ¿las elegiría rectas o fruncidas? Y tanto se entusiasmaba con esas cuestiones que a veces se ponía a cambiar los muebles de sitio o colgaba las cortinas con sus propias manos. En una ocasión llegó a subirse a una escalera para enseñarle a un tapicero, que no entendía sus indicaciones, cómo quería que colgara un cortinaje, con tan mala fortuna que tropezó y se cayó; no obstante, como era un hombre fuerte y ágil, consiguió conservar el equilibrio y solo se dio un golpe en el costado con el pomo de la ventana. La contusión le dolió un poco, pero no tardó en curarse. Durante todo ese periodo Iván Ilich se sintió rebosante de salud y felicidad. Y en las cartas que dirigía a los suyos comentaba: «Es como si me hubieran quitado quince años de encima». Había contado con acabar las obras en septiembre, pero los trabajos se prolongaron hasta mediados de octubre. En cualquier caso, los resultados eran magníficos: y no solo lo decía él, sino cuantos visitaban la vivienda.
En realidad se daban cita allí todos los ingredientes que caracterizan las casas de las familias de cierta fortuna que quieren pasar por ricas, y que, en consecuencia, tanto se parecen unas a otras: cortinones, madera de ébano, flores, tapices, objetos de bronce, tonos oscuros y brillantes: en suma, todos los aditamentos de los que se vale cierta clase de gente para parecerse a todas las personas de cierta clase. En el caso de la vivienda de Iván Ilich, se había logrado tal correspondencia con ese modelo general que no había nada que llamara la atención. Pero a él le parecía que todo tenía un encanto particular. Cuando recogió a los suyos en la estación y los llevó a la casa, ya lista y brillantemente iluminada, con un criado de corbata blanca que les abrió la puerta y les hizo pasar a un recibidor decorado con flores, franqueándoles después la entrada a la sala y el despacho, donde la mujer y la hija se deshicieron en exclamaciones de asombro y admiración, Iván Ilich se sintió muy feliz, y no dejó de enseñarles ni una sola de las habitaciones, entusiasmado con sus elogios y resplandeciente de satisfacción. Esa misma tarde, cuando a la hora del té Praskovia Fiódorovna le preguntó, entre otras cosas, cómo se había caído, Iván Ilich se echó a reír y escenificó para los presentes el resbalón y la cara de susto que puso el tapicero.
—Menos mal que soy de complexión atlética. Otro se habría matado; yo, en cambio, solo me he dado un golpe aquí. Si me toco, me duele, pero ya se me está pasando. No es más que un cardenal.
Empezaron a vivir en su nueva morada. Y, como suele suceder en tales casos, una vez acostumbrados a la novedad y metidos de lleno en la rutina, se dieron cuenta de que les habría hecho falta una habitación más, solo una, y de que les habría venido bien un sueldo un poquito más alto, apenas unos quinientos rublos. Pero, en general, se encontraban muy a gusto, sobre todo en los primeros tiempos, cuando no habían acabado los preparativos y aún quedaban cosas por hacer: comprar esto, encargar lo otro, cambiar de sitio un mueble, arreglar lo de más allá. Aunque surgieron algunas desavenencias entre marido y mujer, ambos estaban tan satisfechos y tenían tantas cosas de las que ocuparse que todo se resolvía sin grandes discusiones. Cuando ya no hubo nada en lo que poner orden, se empezó a adueñar de ellos una ligera sensación de aburrimiento y tuvieron la impresión de que les faltaba algo, pero para aquel entonces ya habían trabado relaciones y adquirido nuevas costumbres con las que dar sentido a su vida.

Iván Ilich pasaba la mañana en el tribunal y regresaba a casa para comer. En los primeros tiempos su estado de ánimo era bueno, aunque la casa le daba algún quebradero de cabeza. (Cualquier mancha en un mantel o en el tapizado de un mueble, o un cordón arrancado de una cortina le sacaba de sus casillas: tanto trabajo se había tomado en las reformas de la casa que el menor desperfecto le hacía sufrir.) Pero, a grandes rasgos, la vida de Iván Ilich transcurría en medio de un ambiente despreocupado, agradable y decoroso, el único que se adecuaba a sus convicciones más íntimas. Se levantaba a las nueve, bebía su café, leía el periódico, luego se ponía el uniforme y se trasladaba en coche al tribunal. Allí ya estaba todo dispuesto para que se enganchara al yugo del trabajo, y él se ponía manos a la obra sin pérdida de tiempo: los solicitantes, los informes a la cancillería, el papeleo, las audiencias públicas y las reuniones administrativas. Había que esforzarse por dejar al margen de todas esas actividades cualquier elemento vivo y palpitante, que tanto contribuyen a perturbar el correcto desenvolvimiento de las causas judiciales: no debían entablarse relaciones más allá de las meramente oficiales, y tales relaciones debían restringirse exclusivamente al ámbito laboral, pues no había ningún otro motivo para establecerlas. Por ejemplo, iba a verle una persona para solicitar algún tipo de información. En cuanto particular, Iván Ilich no podía tener con él relación de ninguna clase; pero si existía algún vínculo oficial entre él y ese hombre, de esos que pueden precisarse en un papel con membrete, Iván Ilich hacía todo, absolutamente todo lo que estaba en su mano para satisfacerle —dentro de los límites de esa relación—, y además haciendo gala de un trato humano y amistoso, es decir, de una gran cortesía. Ahora bien, en cuanto esa relación de trabajo concluía, cualquier otro tipo de vínculo desaparecía también. Tan grande era la destreza de Iván Ilich para apartar su actividad profesional, sin dejar que interfiriera en su verdadera vida, habilidad consolidada por una larga práctica y por un talento natural, que a veces hasta podía permitirse el lujo, por mero virtuosismo, así como en broma, de mezclar las relaciones humanas y las laborales. Si llegaba a tales extremos era porque sentía que tenía la fuerza suficiente para, en caso de necesidad, volver a restringirse de nuevo al plano laboral, desentendiéndose del humano. En tales situaciones Iván Ilich ponía de manifiesto no solo ese tono suyo despreocupado, agradable y decoroso, sino también una rara maestría. En los intervalos fumaba, bebía té, charlaba un poco de política, de cuestiones generales y de juegos de naipes, pero sobre todo de los nombramientos. Y regresaba a casa fatigado, pero con la sensación que se apodera del virtuoso después de haber tocado de manera impecable su parte de primer violín de la orquesta. Una vez en casa se enteraba de que su mujer y su hija habían ido a algún sitio o tenían visita. En cuanto al hijo, estaba en el instituto, preparaba las lecciones con profesores particulares o estudiaba concienzudamente lo que se enseña en las aulas. Todo iba a las mil maravillas. Después de la comida, si no tenían invitados, Iván Ilich leía alguna vez un libro que hubiera dado mucho que hablar, y por la tarde se ocupaba de sus asuntos, es decir, repasaba algunos documentos, consultaba textos legales, confrontaba declaraciones y las clasificaba de acuerdo con los diferentes artículos del código. Esa actividad ni le aburría ni le divertía. Le incomodaba cuando le impedía jugar al whist, pero si no había ninguna partida a la vista, le parecía mejor que estar solo o en compañía de su mujer. Las pequeñas comidas a las que invitaba a hombres y mujeres de elevada posición social constituían un gran motivo de satisfacción para Iván Ilich, así como el ambiente en que se desarrollaban esas reuniones, idéntico al de cualquier otro ágape en el que participaran personasde tal rango, de la misma manera que su salón se parecía a todos los salones.
Un día hasta llegaron a organizar una velada con baile. Iván Ilich se lo pasó muy bien y todo salió a pedir de boca, pero al final estalló una terrible discusión entre marido y mujer por culpa de las tartas y los bombones: contraviniendo los deseos de Praskovia Fiódorovna, que tenía otros planes, Iván Ilich decidió encargar todos los dulces en una pastelería cara, y lo hizo en tal cantidad que sobraron muchos, lo que desató la indignación de su mujer, sobre todo cuando vio la cuenta, que ascendía nada menos que a cuarenta y cinco rublos. Tan desagradable y tremenda había sido la trifulca que Praskovia Fiódorovna había llegado a llamarle «estúpido» y «pesado». Él, por su parte, se había llevado las manos a la cabeza y en un arrebato de ira había hecho alguna mención al divorcio. Pero la velada había sido muy animada. Se había dado cita lo mejor de la sociedad e Iván Ilich había bailado con la princesa Trúfonova, hermana de la distinguida fundadora de la sociedad de beneficencia «Alivia mi pena». Las satisfacciones ligadas a su actividad profesional alimentaban su amor propio; las relacionadas con la sociedad exacerbaban su vanidad; pero las verdaderas alegrías de Iván Ilich eran las que le proporcionaba el whist. Él mismo reconocía que, por más desdichas y desastres que encallaran en su vida, siempre le quedaba un placer que, como una vela, brillaba con más fuerza que los demás: una buena partida de whist con jugadores de primer nivel, de esos que no se soliviantan, siempre en número de cuatro (cuando participaban cinco resultaba muy aburrido quedarse fuera, por más que uno fingiera que no le importaba), y jugar con cabeza y seriedad (a condición de que a uno le entraran buenas cartas) y más tarde cenar y tomarse un vaso de vino. Tras una velada de ese tipo, sobre todo después de una pequeña victoria (las grandes siempre resultan enojosas), Iván Ilich se iba a la cama con un estado de ánimo inmejorable.
Así discurría su vida. El círculo de sus conocidos se contaba entre lo más granado de la sociedad, recibían tanto a personas importantes como a hombres jóvenes.
Marido, mujer e hija compartían la misma opinión sobre las gentes que frecuentaban y, sin necesidad de ponerse de acuerdo, sabían guardar las distancias o desembarazarse de cualquier conocido o pariente desastrado que se presentara en la salita con platos japoneses en las paredes y se deshiciera en muestras de afecto. Pronto dejaron de revolotear a su alrededor los amigos de ese tipo, y la casa de los Golovín solo acogió a lo más selecto de la sociedad. Los jóvenes cortejaban a Lizanka, y un juez de instrucción apellidado Petríschev, hijo de Dmitri Ivánovich Petríschev y único heredero de su fortuna, redobló tanto sus atenciones que Iván Ilich le había preguntado ya a Praskovia Fiódorovna si no sería una buena idea organizar una excursión en troika o preparar una función de aficionados.
Así discurría su vida. Todo seguía un curso uniforme, sin cambios; todo iba a las mil maravillas.