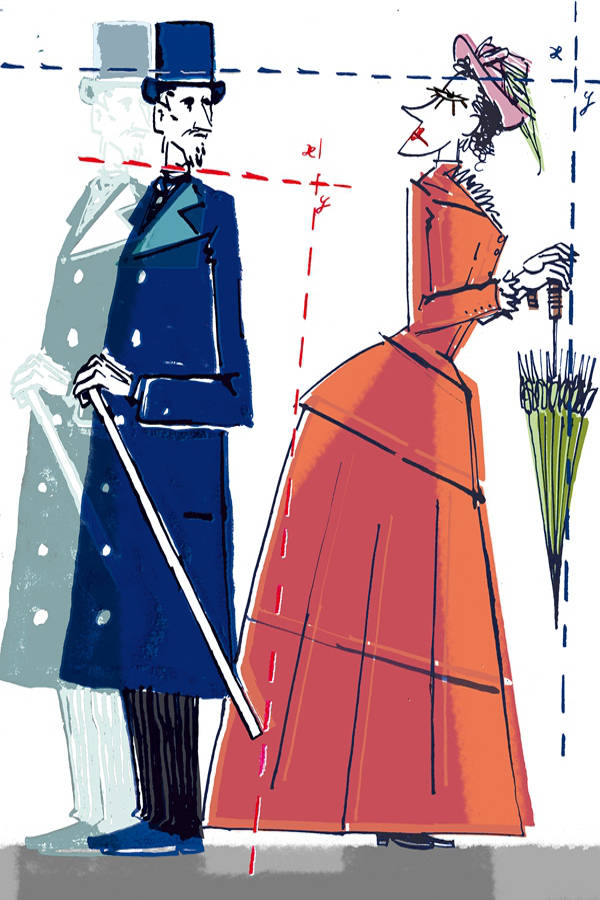
La vida de Iván Ilich no podía haber sido más sencilla, más corriente ni más terrible.
Iván Ilich murió a la edad de cuarenta y cinco años, siendo miembro del Tribunal de Apelación. Era hijo de un funcionario de San Petersburgo que había ido saltando de un ministerio y de un departamento a otro, la típica trayectoria de algunas personas de cierta condición, manifiestamente incapaces de desempeñar ninguna función importante, pero a quienes, en virtud de sus largos años de servicio y del grado que han alcanzado en el escalafón, no se les puede expulsar, y por tanto reciben cargos ficticios e inventados, aunque los rublos con los que se les remunera, de seis a diez mil, son bien reales y les permiten llegar a una edad provecta.
A ese género de funcionarios pertenecía el consejero privado Iliá Yefímovich Golovín, inútil engranaje de diversas instituciones inútiles.
Había tenido tres hijos. Iván Ilich era el segundo. El mayor había seguido la misma carrera que el padre, solo que en un ministerio diferente, y estaba a punto de alcanzar esa antigüedad en el servicio que le cualificaba para optar a una sinecura semejante a la de su progenitor. El tercer hijo había fracasado. Se había ganado una pésima reputación en casi todos los estamentos de la administración, y ahora prestaba servicio en los ferrocarriles. Ni al padre ni a los hermanos, y mucho menos a las mujeres de estos, les agradaba encontrarse con él, solo lo trataban en caso de extrema necesidad y apenas se acordaban de su existencia. La hermana se había casado con el barón Gref, un funcionario petersburgués, como su suegro. Iván Ilich era elfenix de la familia, según decían. No era tan frío y puntilloso como su hermano mayor, ni tan atolondrado como el menor. Ocupaba el justo medio entre los dos: era inteligente, animoso, agradable y formal. Había estudiado con su hermano menor en la Escuela de Jurisprudencia, aunque con resultados dispares: mientras a este lo habían expulsado al llegar a quinto curso, él se graduó con buenas calificaciones. Ya en la Escuela de Jurisprudencia había hecho gala de los rasgos que le caracterizarían a lo largo de toda su vida: alegría, competencia, bonhomía y sociabilidad, unidas a un estricto sentido de lo que consideraba su deber, que para él no era otra cosa que aquello que estimaban como tal las personas encumbradas. Ni de niño ni de adultomostró un comportamiento servil, pero desde muy temprana edad se sintió atraído, como las polillas por la luz, por las personas de posición social más elevada, cuyas maneras y puntos de vista adoptó, y con quienes estableció relaciones de amistad. Las pasiones de la infancia y de la juventud pasaron por él sin dejar una huella profunda en su ánimo; se abandonó a la sensualidad y a la vanidad, y hacia el final, en los cursos superiores, al liberalismo, pero siempre dentro de los límites que su instinto infalible le indicaba.
Durante los años que pasó en la Escuela de Jurisprudencia cometió actos que en un principio le parecieron abominables y le inspiraron un hondo desprecio de sí mismo, pero más tarde, al comprobar que lo mismo hacían algunas personas de elevada posición, sin considerarlo pernicioso, llegó a olvidarse de ellos, y, aún sin juzgarlos propiamente buenos, logró que su recuerdo no le causara el menor resquemor.
Después de abandonar la Escuela de Jurisprudencia con el rango de funcionario de décima clase y de obtener de su padre el dinero necesario para hacerse el uniforme, Iván Ilich se encargó un traje en la sastrería de Scharmer, prendió en la cadena del reloj un medallón con la inscripción respice finem, se despidió del príncipe que dirigía la escuela, comió en Donon con sus compañeros y, provisto de una maleta nueva a la moda, en la que guardó la ropa blanca, el traje, objetos de tocador, útiles de afeitar y una manta de viaje, todo encargado y adquirido en las mejores tiendas, partió a una ciudad de provincias para ocupar su puesto de funcionario con atribuciones especiales en la oficina del gobernador, puesto que le había conseguido su padre.
En provincias Iván Ilich no tardó en asegurarse una posición tan cómoda y agradable como la que había caracterizado su vida de estudiante. Se ocupaba de las tareas propias de su cargo, se iba labrando un nombre y, al mismo tiempo, se entretenía con diversiones gratas y decorosas. De vez en cuando, por orden de sus superiores, se trasladaba a algunas capitales de distrito, donde se comportaba con dignidad tanto con superiores como con subordinados, y, con una meticulosidad y una honradez intachables, de las que no podía por menos de sentirse orgulloso, resolvía los asuntos que le habían confiado, casi siempre relacionados con procesos a los cismáticos.
A pesar de su juventud y de su inclinación a las diversiones ligeras, en el trabajo se mostraba extraordinariamente reservado, puntilloso y hasta severo; pero en sociedad solía dar muestras de jovialidad e ingenio, siempre bondadoso, correcto y bon enfant, como decían de él su superior y la mujer de este, que le recibían como si fuese uno más de la familia.
En esa época de su vida tuvo una relación con una señora que se había encaprichado del atildado jurista; hubo también una modista, así como francachelas con los ayudantes de campo que estaban de paso en la ciudad y visitas a cierta calle apartada después de la cena; también prodigó adulaciones a su jefe y a su esposa, pero todos sus actos llevaban impreso un tono de tan elevada probidad que no era posible referirse a ellos con palabras malsonantes. Un comportamiento, en fin, que se correspondía de lleno con el espíritu de la máxima francesa: Il faut que jeunesse se passe. Todo se hacía con las manos limpias, con camisas impecables, hablando en francés y, sobre todo, en la más alta sociedad y, por tanto, con la aprobación de las personas más encumbradas.
Así pasaron los primeros cinco años de servicio de Iván Ilich. Entonces se produjo un cambio en la administración: se introdujeron procedimientos judiciales novedosos y surgió la necesidad de contar con hombres nuevos. Iván Ilich fue uno de ellos. Le propusieron ocupar una plaza de juez instructor, e Iván Ilich aceptó, aunque tendría que desplazarse a otra provincia, renunciar a las relaciones ya establecidas y crearse otras nuevas. Los amigos le organizaron una ceremonia de despedida, tomaron una fotografía de grupo, le ofrecieron una petaca de plata, e Iván Ilich partió a su nuevo destino.
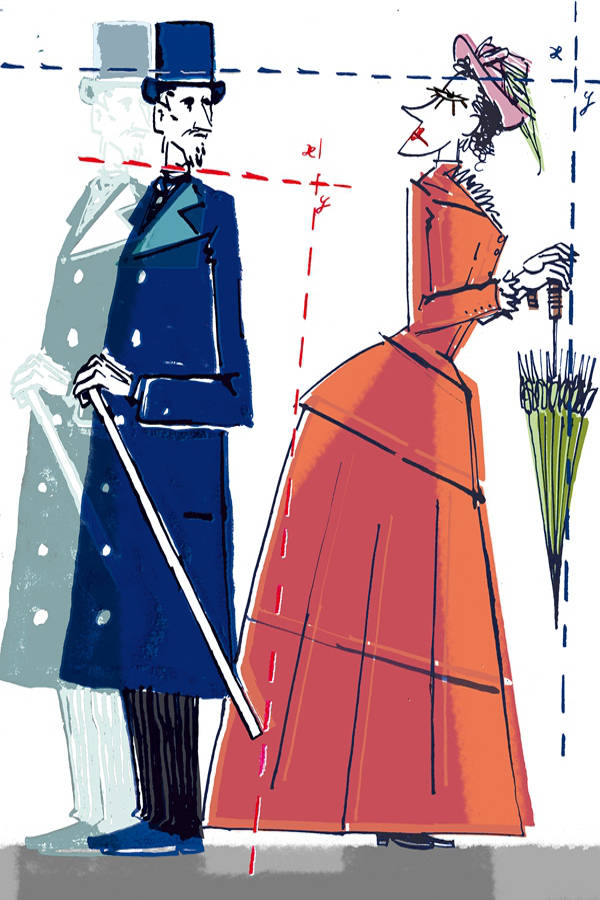
En su condición de juez de instrucción, Iván Ilich hizo gala de la misma actitud que había mostrado en su cargo de funcionario con atribuciones especiales: se comportó con la consabida corrección y dignidad, se esforzó por separar las obligaciones del cargo de la vida privada e hizo cuanto pudo por ganarse el respeto general. Las funciones de juez de instrucción le parecían mucho más interesantes y atractivas que las del puesto anterior. En su primer destino le agradaba pasar con desenvoltura, enfundado en su uniforme confeccionado en Scharmer, por delante de los temblorosos solicitantes que esperaban audiencia y de los funcionarios que le envidiaban, entrar en la oficina del gobernador y sentarse con él a tomar el té y fumar un cigarrillo; pero eran pocas las personas que dependían directamente de su voluntad. En esa categoría solo entraban los oficiales de la policía local y los cismáticos, cuando lo enviaban en comisión de servicios. Le gustaba tratar con amabilidad, casi con camaradería, a esas personas que dependían de su albedrío; disfrutaba demostrándoles que, aunque estaba en condiciones de aplastarlas, se conducía con ellas de un modo amistoso y sencillo. Entonces tales personas eran poco numerosas. Pero en su nuevo cargo de juez instructor Iván Ilich sentía que todos sin excepción, incluso los individuos más importantes y pagados de sí mismos, estaban en sus manos, y que le habría bastado escribir ciertas palabras en un papel con membrete oficial para que cualquier individuo importante y pagado de sí mismo fuera conducido a su presencia en calidad de imputado o testigo, y, siempre que no se le antojara encerrarlo, tuviera que responder a sus preguntas sin ni siquiera tomar asiento. Iván Ilich nunca había abusado de semejante prerrogativa; incluso procuraba mitigar sus efectos. Pero la conciencia de su poder y la posibilidad de atenuarlo constituían a sus ojos el principal interés y atractivo de su nuevo cargo. En cuanto al trabajo en sí, es decir, a la instrucción de las causas, Iván Ilich asimiló rápidamente la técnica de apartar cualquier elemento que no guardara relación con el caso y de simplificar el asunto más complicado hasta conseguir que solo se reflejase en el papel en su forma objetiva, excluyendo por completo sus consideraciones personales y, sobre todo, obligándose a respetar todas y cada una de las formalidades pertinentes. El marco de su actividad era en cierta manera novedoso, pues acababa de entrar en vigor el código de 1864, que Iván Ilich fue uno de los primeros en aplicar.
Tras establecerse en la nueva ciudad como juez instructor, Iván Ilich trabó nuevas amistades, estrechó nuevos vínculos, organizó su existencia sobre premisas diferentes y adoptó un talante algo distinto. Guardó una respetuosa distancia con las autoridades provinciales y se decantó por el círculo más selecto de magistrados y nobles adinerados de la localidad, asumió un tono de leve descontento con el Gobierno, de liberalismo moderado y de civismo ilustrado. Al mismo tiempo, sin modificar un ápice la elegancia de su vestuario, dejó de afeitarse el mentón desde que asumió sus nuevas funciones, permitiendo que la barba creciera a su antojo.
La vida de Iván Ilich en la nueva ciudad se organizó también de un modo muy agradable: la sociedad que censuraba al gobernador era acogedora y respetable, ganaba aún más dinero que antes y además estaba el whist, al que empezó a jugar en aquella época, y que añadió un placer no pequeño a su existencia, pues tenía talento para los juegos de naipes, nunca perdía el buen humor, era rápido de reflejos y muy preciso en los cálculos; en suma, casi siempre salía vencedor.
Al cabo de dos años de servicio en la nueva ciudad, Iván Ilich conoció a su futura esposa. Praskovia Fiódorovna Míjel era la muchacha más atractiva, inteligente y brillante del pequeño círculo que frecuentaba Iván Ilich. Entre otras diversiones y entretenimientos que le aliviaban de las fatigas propias de su cargo, Iván Ilich entabló una relación jovial y poco seria con Praskovia Fiódorovna.
En sus tiempos de funcionario con atribuciones especiales, Iván Ilich solía bailar; pero desde que había asumido sus nuevas competencias solo rara vez lo hacía. Ahora cuando bailaba lo hacía para demostrar que, si bien estaba encargado de aplicar el nuevo código y había alcanzado el quinto grado del escalafón, si se ponía a bailar, podía hacerlo mejor que la mayoría. Así, de vez en cuando, al final de una velada, bailaba con Praskovia Fiódorovna, y fue principalmente gracias a esos bailes como consiguió conquistarla y enamorarla. Iván Ilich no tenía el propósito claro y definido de casarse, pero, cuando la muchacha quedó prendada de él, se hizo la siguiente pregunta: «En realidad, ¿por qué no habría de casarme?».
Praskovia Fiódorovna era una joven de familia noble, bastante atractiva, y disponía de un pequeño patrimonio. Iván Ilich podría haber aspirado a un partido más brillante, pero lo cierto era que no había razones para quejarse. Iván Ilich tenía su sueldo, y esperaba que la joven pudiera contar con una cantidad equivalente. El linaje era distinguido, y ella una mujer amable, bonita y de conducta intachable. Sería tan injusto decir que Iván Ilich se casó porque estaba enamorado de su novia y compartía con ella una misma visión de la vida como afirmar que había dado ese paso porque las personas de su círculo aprobaban aquel enlace. Iván Ilich se casó por ambas razones: satisfacía sus propios deseos tomando por esposa a una mujer de esa clase y al mismo tiempo hacía lo que las personas encumbradas consideraban adecuado.
De modo que Iván Ilich se casó.
Tanto la época de los preparativos para la boda como los primeros tiempos de vida en común, con las caricias conyugales, los muebles nuevos, la vajilla nueva, la ropa blanca nueva, constituyeron un periodo feliz, que duró hasta que su mujer quedó embarazada. De hecho, Iván Ilich empezaba ya a pensar que el matrimonio no solo no destruiría ese modo de vida fácil, agradable, alegre y siempre decoroso y aprobado por la buena sociedad que él consideraba inherente a cualquier existencia, sino que contribuiría a acrecentarlo. Pero ya desde los primeros meses de embarazo surgió un elemento nuevo, inesperado, desagradable, penoso e inconveniente con el que no había contado y del que no había modo de librarse.
Sin razón alguna, según le parecía a Iván Ilich, solo por gaieté de coeur, como se decía a sí mismo, Praskovia Fiódorovna empezó a turbar el encanto y buen tono de su vida: estaba celosa sin motivo, exigía que le prestara más atención, se irritaba por cualquier fruslería y le montaba escenas desagradables y vulgares.

Al principio Iván Ilich albergó la esperanza de desembarazarse de todos los inconvenientes de esa nueva situación observando la misma actitud ligera y decorosa hacia la vida que le había ayudado hasta entonces. Trató de desentenderse del humor de su mujer y siguió observando el mismo género de vida despreocupado y agradable: invitaba a los amigos a jugar una partida en su casa, procuraba ir al casino o visitar a alguno de sus conocidos. Pero en una ocasión su mujer, llena de furor, empezó a insultarle con palabras gruesas, y recurrió a la misma medida cada vez que él no satisfacía sus exigencias, con el firme propósito, por lo visto, de no cesar en su empeño hasta que se sometiera y aceptara quedarse en casa, aburriéndose como ella. Iván Ilich se horrorizó. Comprendió que la vida conyugal —al menos con su esposa—, lejos de garantizar una vida agradable y de buen tono, a menudo la destruía, y que, por tanto, se hacía imprescindible protegerse de tales perturbaciones. Una vez llegado a esa conclusión, se puso a buscar los medios para lograrlo. Su profesión era lo único que infundía respeto a Praskovia Fiódorovna, de modo que Iván Ilich, tomando como armas el trabajo y las obligaciones inherentes al cargo, se dispuso a entablar batalla contra ella para preservar su independencia.
Con el nacimiento del niño, los diversos intentos que hicieron para alimentarlo y los fracasos con que se saldaron; con las enfermedades reales e imaginarias de la madre y del recién nacido, en las que se le exigía que se implicara, pero de las que era incapaz de comprender nada, la necesidad de crearse un mundo propio fuera del ámbito familiar se hizo aún más acuciante para Iván Ilich.
A medida que su mujer se fue volviendo más irritable y exigente, Iván Ilich fue trasladando el centro de gravedad de su vida al trabajo. Se fue aficionando más y más a sus ocupaciones y se hizo más ambicioso que antes.

Muy pronto, al cabo de un año de matrimonio, Iván Ilich comprendió que la vida conyugal, aunque comportaba ciertas ventajas, era en realidad muy complicada y penosa, y que por tanto, para cumplir con su deber, es decir, para llevar una vida decorosa, aprobada por la sociedad, había que trazar un plan bien definido, lo mismo que en el trabajo. Y a ello se aplicó. De la vida familiar solo exigía las satisfacciones que podía ofrecerle —una mesa puesta, un ama de casa, un lecho—, y, sobre todo, ese respeto por las formas exteriores sancionadas por la opinión pública. En cuanto a lo demás, buscaba placer y alegría, y se sentía muy agradecido si los encontraba. Si se topaba con resistencias y malas caras, se refugiaba inmediatamente en el mundo del trabajo, que había protegido y preservado de los demás, y en él encontraba motivos de satisfacción.
A Iván Ilich se le consideraba un buen funcionario, y al cabo de tres años lo nombraron sustituto del fiscal. Las nuevas obligaciones, la importancia del cargo, la posibilidad de llevar a juicio y de meter en la cárcel a quien se le antojara, la notoriedad que alcanzaron sus intervenciones y los éxitos que cosechó con ellas contribuyeron a que se sintiera cada vez más atraído por su labor.
Nacieron otros hijos. La mujer se volvió aún más gruñona e irascible, pero la actitud que Iván Ilich había adoptado con respecto a la vida familiar le hacía casi inmune a su mal humor.
Después de desempeñar sus funciones siete años en la misma ciudad, a Iván Ilich lo nombraron fiscal en otra provincia. Se trasladaron al nuevo destino, que no gustó nada a Praskovia Fiódorovna, y una vez allí se vieron cortos de dinero porque, aunque el sueldo era más alto que antes, la vida estaba más cara. Para colmo de males, dos de los hijos murieron, lo que contribuyó a que la vida familiar se le antojara aún más desagradable a Iván Ilich.
Praskovia Fiódorovna le culpaba de todas las desgracias que les habían acaecido en su nuevo lugar de residencia. La mayoría de los temas de conversación entre marido y mujer, sobre todo los relativos a la educación de los hijos, los remitía a cuestiones que les recordaban peleas anteriores, y a cada instante podían estallar nuevas disputas. Lo único que les quedaba eran breves arrebatos amorosos, que enseguida se desvanecían. Eran como islotes a los que se agarraban de vez en cuando, antes de lanzarse de nuevo al mar de la hostilidad disimulada, que se manifestaba en un alejamiento mutuo. Ese alejamiento habría podido entristecer a Iván Ilich si hubiera considerado que las cosas habrían podido ser de otra manera, pero ahora estimaba que esa situación no solo era normal, sino que el fin de su vida familiar no podía ser otro. Ese fin consistía en liberarse cada vez más de tales escenas desagradables y en convertirlas en algo inocuo y decoroso. Para lograr ese objetivo, procuraba pasar cada vez menos tiempo con su familia, y cuando se veía en la obligación de estar con ellos, se esforzaba por asegurar su posición mediante la presencia de personas extrañas. Pero lo principal para Iván Ilich era el trabajo. En el ámbito judicial concentraba todos sus intereses. Y esa actividad le absorbía por entero. La conciencia de su poder, la posibilidad de aniquilar a quien le viniera en gana, la solemnidad que acompañaba sus entradas en el tribunal, incluso en un plano meramente externo, los encuentros con sus subordinados, los éxitos que alcanzaba delante de sus superiores e inferiores y, sobre todo, la maestría con que instruía las causas, de la que era plenamente consciente, todo eso, unido a las conversaciones con los amigos, las comidas y las partidas de whist, le llenaba de alegría y daba sentido a su existencia. En suma, podría afirmarse que la vida de Iván Ilich se desenvolvía como él consideraba que debía hacerlo: de una forma agradable y decorosa.
Así pasaron otros siete años. La hija mayor había cumplido ya los dieciséis, un tercer niño murió, y solo quedó el muchacho que cursaba bachillerato, motivo de continuas disputas entre los cónyuges. Iván Ilich hubiera querido inscribirlo en la Escuela de Jurisprudencia, pero Praskovia Fiódorovna, por llevarle la contraria, lo había mandado al instituto. La hija se había educado en casa con resultados más que positivos. Tampoco el hijo era mal estudiante.