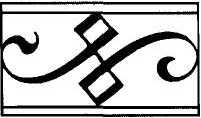
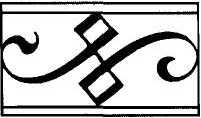
SIETE CAMPOS, ULYNDIA
REINO MEDIO
—¡Alto! —exclamó el centinela, y la guardia real empuñó las lanzas y las sostuvo en alto frente a dos desconocidos embozados en pesadas capas, uno alto y el otro muy bajo, que se habían aproximado demasiado al cinturón de acero que rodeaba a los monarcas—. ¡Volved atrás! ¡Aquí no se os ha perdido nada!
—¡Claro que sí! —replicó una voz chillona. Bane apartó la capucha que le cubría la cabeza y se adelantó hasta la luz de las fogatas de la guardia—. ¡Soy yo, capitán Miklovich! ¡El príncipe! ¡He vuelto! ¿No me reconoces?
El muchacho asomó la cabeza por debajo de las lanzas cruzadas. Al oír su voz, el capitán se volvió con una mueca de ceñuda sorpresa y escrutó la oscuridad nocturna. La luz de la hoguera se reflejaba en el acero de las espadas, en las puntas de las lanzas y en las armaduras bruñidas, formando extrañas sombras que dificultaban distinguir nada más. Dos de los centinelas se disponían a cerrar sus manos sobre el escurridizo muchacho pero, ante las palabras de éste, vacilaron, se miraron el uno al otro y volvieron la cabeza hacia su capitán.
Éste avanzó unos pasos con expresión severa e incrédula.
—No sé a qué juegas, rapaz, pero…
El resto de la frase quedó silenciado por un jadeo sibilante de perplejidad.
—¡Que me aspen si…! —Exclamó el capitán Miklovich mientras estudiaba minuciosamente al chiquillo—. ¿Es posible…?
Acércate, muchacho. Deja que te eche un vistazo aquí, a la luz de la fogata. Guardias, dejadlo pasar.
Bane asió de la mano a Hugh y tiró de él para que lo acompañara. Los centinelas movieron las lanzas impidiéndole el paso. Nadie prestaba atención al perro, que se deslizó entre las piernas de un soldado y se quedó observando a todo el mundo, con la lengua fuera y con evidente interés.
—¡Este hombre me ha salvado la vida! —Proclamó Bane—. Él me encontró cuando estaba perdido y a punto de morir de hambre. Se ha ocupado de mí, aunque no creía que fuera el príncipe de verdad.
—¿Es cierto, señoría? —Preguntó Hugh con los modales serviles y el acento marcado de un campesino sin educación—. Perdonadme si no le creí, pero pensé que estaba loco. La curandera del pueblo dijo que el único remedio para su locura era traerlo aquí y hacerle ver que…
—¡Pero no estoy loco! ¡Soy el príncipe! —Bane irradiaba excitación, belleza y encanto. Sus dorados rizos reflejaban la luz y sus azules ojos despedían un intenso brillo. El niño perdido había vuelto a casa—. Díselo, capitán Miklovich. Dile quién soy. Prometo que lo recompensaré. Se ha portado muy bien conmigo.
—¡Por los antepasados! —Musitó el capitán, mirando a Bane—. ¡Sin duda, eres Su Alteza!
—¿Lo es? —Hugh abrió la boca con asombro y confusión. Arrancándose la gorra de la cabeza, empezó a darle vueltas entre las manos sin dejar de avanzar lentamente entre el círculo de acero—. No lo sabía, señoría. Perdonadme. Realmente, creía que el muchacho estaba chiflado.
—¡Que te perdone! —El capitán repitió sus palabras con una sonrisa—. Acabas de hacer tu fortuna. Vas a ser el campesino más rico de las Volkaran.
—¿Qué sucede ahí fuera? —Les llegó la voz del rey Stephen desde el interior de la tienda—. ¿Una alarma?
—¡Una novedad muy gozosa, Majestad! —Respondió el capitán—. ¡Venid a ver!
Los guardias del rey se volvieron para presenciar el reencuentro. Estaban relajados, sonrientes, con las manos flojas en las armas. Bane había seguido a la perfección las instrucciones de Hugh y había arrastrado tras él al asesino. Llegados a aquel punto, el chiquillo soltó el brazo de Hugh y se hizo a un lado con disimulo, dejándole espacio para sacar el arma. Nadie estaba pendiente del «campesino». Todas las miradas estaban concentradas en el príncipe de cabellos dorados y en la cortina de la entrada de la tienda. Los presentes oyeron a Stephen y a Ana acudiendo precipitadamente hacia ésta. En unos instantes, padres e hijo estarían juntos de nuevo.
El capitán avanzó un poco por delante de Hugh, a su derecha, y un par de pasos detrás de Bane, que corría alegremente hacia la tienda. El perro trotó tras los humanos, inadvertido en el revuelo.
A la izquierda de Hugh, el sargento abrió la cortina de la tienda y empezó a anudarla. Excelente, pensó el asesino. Su mano, oculta bajo la capa y las ropas holgadas de buhonero, rozó el cinturón y se cerró en torno a la empuñadura de una espada corta, un arma poco adecuada para un asesino puesto que su hoja, plana y ancha, reflejaría fácilmente la luz.
Stephen apareció en la entrada y pestañeó, tratando de acostumbrar los ojos al resplandor de las fogatas de la guardia. Unos pasos detrás de él, recogiendo sus ropas en torno a sí, la reina observó la escena.
—¿Qué sucede…?
Bane se adelantó a la carrera y abrió los brazos.
—¡Madre! ¡Padre! —exclamó con un grito de alegría.
Stephen palideció y una mueca de horror le cruzó el rostro. Tambaleándose, retrocedió unos pasos.
Bane continuó su impecable interpretación. Llegados a aquel punto, tenía que volverse, llamar a Hugh y decirle que se acercara. Después, tenía que apartarse de la trayectoria del golpe letal de la Mano. Así lo habían ensayado.
Pero Hugh iba a malograr su papel.
La Mano iba a morir. Su tiempo de vida podía medirse en dos, tal vez tres respiraciones. Por lo menos, esta vez la muerte sería rápida: una espada atravesándole la garganta o el pecho. La guardia no correría riesgos con un hombre que se disponía a asesinar a su rey.
—Éste es el hombre que me ha salvado la vida, padre —dijo Bane con su voz aguda. Se volvió y tendió la mano hacia el asesino.
Hugh sacó la espada con movimientos lentos y torpes, la blandió en alto dejando que la luz de las hogueras se reflejara en la hoja y soltó un alarido alarmante. Después, se lanzó hacia Stephen.
La guardia real reaccionó con rapidez, por puro instinto. Al ver el centelleo de la hoja del asesino y escuchar su grito, dejaron caer las lanzas y saltaron sobre él para reducirlo, el capitán hizo saltar la espada de la mano de Hugh, desenvainó la suya y se dispuso a conceder al asesino la muerte rápida que éste había pedido cuando, de improviso, se le vino encima una forma peluda y enorme.
El perro había presenciado todos aquellos acontecimientos con interés, disfrutando de la excitación con las orejas tiesas y los ojos brillantes, pero aquellos últimos movimientos bruscos, los gritos y el revuelo, sobresaltaron al animal. Zarandeado, trató de salirse de en medio y, en aquel instante, vio al capitán a punto de hacer daño a un hombre a quien el perro tenía por amigo.
Sus mandíbulas se cerraron en torno al brazo del capitán. El animal arrastró al hombre al suelo y los dos rodaron juntos, el perro entre gruñidos y el capitán tratando de desembarazarse de su feroz ataque.
La guardia real retuvo inmovilizado a Hugh. El sargento, espada en mano, se dispuso a acabar con el asesino.
—¡Alto! —gritó Stephen. Recuperado del primer instante de sorpresa, había reconocido a Hugh.
El sargento obedeció y se volvió hacia su rey. El capitán rodó por el suelo mientras el perro lo acosaba como a una rata. Stephen, perplejo, atraído por la expresión que veía en el rostro del asesino, avanzó de nuevo hacia él.
—¿Qué…?
Nadie, salvo Hugh, prestaba atención a Bane.
El príncipe había recogido del suelo la espada de Hugh y avanzaba hacia el rey, acercándose a él por la espalda.
—¡Majestad…! —gritó Hugh e hizo un esfuerzo por desasirse.
El sargento le asestó un golpe en la cabeza con la espada plana. Hugh perdió el sentido y se derrumbó en brazos de sus captores. Pero su acción atrajo la atención de la reina. Ana se percató del peligro, pero estaba demasiado lejos y no podía hacer nada.
—¡Stephen! —gritó.
Bane asió la empuñadura del arma con ambas manitas.
—¡Seré rey! —gritó con rabia, y hundió la espada con todas sus fuerzas en la espalda de Stephen.
El rey soltó un grito de dolor y se tambaleó hacia adelante.
Se llevó la mano a la herida con incredulidad y notó que la sangre le empapaba los dedos. Bane extrajo el arma. Tras dar unos pasos vacilantes, Stephen cayó al suelo. Ana abandonó la entrada de la tienda y corrió hacia él.
El sargento, estupefacto, incapaz de asimilar lo que acababa de presenciar, contempló al chiquillo y vio sus manitas bañadas en sangre. Bane preparó otro golpe, una estocada mortal, pero la reina se arrojó sobre el cuerpo de su esposo herido.
Con la espada levantada, Bane se precipitó sobre ella.
De pronto, el cuerpo del chiquillo experimentó un espasmo y sus ojos se abrieron como platos. Dejando caer la espada, se llevó las manos al cuello entre jadeos, como si no pudiera respirar. Lentamente, con una mueca de espanto, volvió la cabeza.
—¿Madre? —Medio asfixiado, sólo logró articular esta palabra.
Iridal apareció entre las sombras. Sus pálidas facciones tenían una expresión firme y resuelta. Sus movimientos denotaban una calma amenazadora, una determinación terrible. Un extraño sonido susurrante, como si la noche exhalara un suspiro, envolvió a los presentes.
—¡Madre! —Bane jadeó, cayó de rodillas y extendió una mano suplicante—. ¡Madre, no…!
—Lo siento, hijo mío —dijo Iridal—. Perdóname. No puedo salvarte. Tú mismo te has condenado. Sólo hago lo que debo.
Iridal levantó la mano.
Bane la miró con furia e impotencia; después, puso los ojos en blanco y se derrumbó en el suelo. Su pequeño cuerpo se estremeció y ya no volvió a moverse.
Nadie dijo nada, nadie se movió. Las mentes trataron de asimilar lo sucedido, que incluso en aquel momento parecía inconcebible. El perro percibió que el peligro había pasado y abandonó su ataque. Se acercó a Iridal y tocó con su hocico la mano fría de la mujer.
—Cerré los ojos a lo que era su padre —dijo ella con voz serena, terrible de escuchar—. Y cerré los ojos a aquello en que se había convertido Bane. Lo siento. En ningún momento fue mi intención que nada de esto sucediera… ¿Está…, está muerto?
Un soldado próximo al cuerpo del muchacho se agachó y le puso la mano en el pecho. Después, alzó la vista a Iridal y asintió sin una palabra.
—Es lo justo. Así fue cómo murió tu hijo, Majestad —dijo Iridal con un suspiro. Su mirada estaba posada en Bane; sus palabras iban dirigidas a Ana—. El pequeño no podía respirar el aire tenue del Reino Superior. Hice lo que pude, pero el pobrecito murió sofocado.
La reina prorrumpió en un sollozo, volvió la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Stephen se incorporó de rodillas y pasó el brazo en torno a sus hombros. Horrorizado y conmocionado, contempló el cuerpecillo que yacía en el suelo.
—Soltad a ese hombre —dijo Iridal, volviendo hacia Hugh su mirada vacía—. No tenía ninguna intención de matar al rey.
La guardia real no pareció muy convencida y miró a Hugh con aire amenazador. El asesino tenía la cabeza caída hacia adelante y no la levantó. Su destino lo traía sin cuidado.
—Hugh hizo un intento de agresión deliberadamente torpe —explicó Iridal—. Un intento con el que quería poner al descubierto ante ti… y ante mí… la traición de mi hijo. Y lo ha conseguido —añadió en un susurro.
El capitán, sucio y desgreñado pero sin mayores males, ya estaba en pie y dirigió una mirada de interrogación al monarca.
—Haz lo que la mujer dice, capitán —ordenó Stephen mientras se incorporaba jadeando de dolor. Apenas podía respirar. La reina lo abrazó por la cintura para ayudarlo—. Soltadlo. En el momento en que ha levantado la espada he sabido que… —El rey intentó andar y estuvo a punto de caer.
—¡Ayudadme! —gritó la reina mientras lo sostenía—. ¡Que venga Triano! ¿Dónde está Triano? ¡El rey está malherido!
—No hay para tanto, querida —dijo Stephen, esbozando una sonrisa—. He sufrido… otras heridas más graves que ésta…
La cabeza le cayó a un costado y se derrumbó en los brazos de su esposa.
El capitán corrió en ayuda de su desmayado rey, pero se detuvo y volvió la cabeza alarmado al oír la voz de alerta de un centinela. Una sombra se movió contra la luz de las hogueras y se oyó el entrechocar del acero. La guardia real, nerviosa, se aprestó a la acción. Capitán y sargento blandieron las espadas y se plantaron delante de Sus Majestades. Stephen había caído al suelo, y Ana se agachó sobre él en un gesto protector.
—Tranquilizaos. Soy yo, Triano —dijo el joven hechicero, surgiendo de la oscuridad.
Una rápida mirada a Hugh, al chiquillo muerto y a la madre de éste le bastó para hacerse una idea de la situación.
Triano no perdió el tiempo en preguntas, y de inmediato tomó el mando.
—Deprisa. Llevad a Su Majestad a su tienda y cerrad la cortina. ¡Deprisa, antes de que os vea nadie!
El capitán, con una expresión de inmediato alivio, impartió sus órdenes. Varios hombres condujeron al rey a la tienda. El sargento bajó la cortina de la entrada y se plantó ante ella para montar guardia personalmente. El joven hechicero dedicó unos instantes a dirigir unas breves palabras de ánimo a la reina y la mandó a la tienda para que preparara agua caliente y unas vendas.
—Vosotros, soldados —dijo a continuación, volviéndose hacia la guardia real—, ni una palabra a nadie de lo sucedido, por vuestras vidas.
Los soldados asintieron y saludaron.
—¿Debemos doblar la guardia, mago? —preguntó el sargento de rostro ceniciento.
—Rotundamente, no —contestó Triano—. Todo debe parecer normal, ¿entendido? El lobo ataca cuando huele la sangre. —Dirigió una mirada a Iridal, inmóvil ante el cuerpo de su hijo—. Apagad esa hoguera y ocultad el cadáver. Nadie debe abandonar esta zona hasta que yo regrese. Con tacto, soldados —previno a éstos mientras lanzaba otra mirada a Iridal.
La reina Ana, nerviosa, se asomó por la cortina de la tienda reclamando su presencia.
—Triano… —empezó a decir.
—Ya voy, Majestad. Vuelve adentro. Todo irá bien. —El hechicero se dispuso a entrar en la tienda real—. Uno de vosotros, que venga conmigo. Y trae una capa.
El sargento y un soldado se pusieron en movimiento para obedecer las órdenes, pero Hugh levantó la cabeza.
—Yo me ocuparé de ello —dijo.
El sargento contempló el rostro del individuo, gris y demacrado, embadurnado de barro y manchado de la sangre que manaba de una cuchillada profunda que casi dejaba a la vista el hueco del pómulo. Sus ojos eran casi invisibles bajo las cejas fruncidas y sobresalientes; dos puntitos llameantes, reflejo de las hogueras de la guardia, ardían en lo más hondo de sus cuencas envueltas en sombras.
Hugh se movió para cortar el paso al sargento.
—Hazte a un lado —ordenó éste, irritado.
—He dicho que lo haré yo.
El sargento miró a la hechicera, pálida e inmóvil. Luego, miró el cuerpo menudo que yacía a los pies de la mujer. Por último, se volvió hacia Hugh, sombrío y ceñudo.
—Adelante, pues —dijo el sargento, tal vez aliviado. Cuanto menos tuviera que ver con aquellos desconocidos, mejor para él—. ¿Hay algo que…? ¿Necesitarás algo de nosotros?
Hugh dijo que no con la cabeza, se volvió y se acercó a Iridal. El perro yacía en silencio junto a ella. Al aproximarse Hugh, meneó el rabo suavemente.
Detrás de Hugh, los soldados arrojaron agua sobre la fogata. Con un siseo, una lluvia de chispas se alzó en el aire. La oscuridad los envolvió, y el sargento y sus hombres se situaron más cerca de la tienda real.
El leve resplandor perlado de la coralita iluminó el rostro de Bane. Con los ojos cerrados, apagada la luz de aquella ambición y aquel odio tan insólitos, parecía un chiquillo cualquiera, profundamente dormido, que soñara con un día de travesuras normales. Sólo las manos manchadas de sangre desmentían aquel espejismo.
Hugh se despojó de su capa raída y la extendió sobre Bane sin decir nada. Iridal no se movió. Los soldados ocuparon sus posiciones y cerraron el círculo de acero como si nada hubiera sucedido. A lo lejos se escuchaban retazos de canciones: las celebraciones continuaban.
Triano emergió de la tienda. Con las manos juntas, se acercó rápidamente al lugar donde se encontraban Hugh e Iridal, a solas con el cadáver.
—Su Majestad vivirá —anunció.
Hugh soltó un gruñido y se llevó el revés de la mano a la mejilla sangrante. Iridal se estremeció de pies a cabeza y dirigió la mirada al hechicero.
—La herida no es grave —continuó Triano—. El acero no ha tocado ningún órgano vital, sino que ha resbalado sobre las costillas. El rey ha perdido bastante sangre, pero está consciente y descansa tranquilo. Asistirá a la ceremonia de la firma, mañana. Una noche de fiesta y el vino elfo explicarán su palidez y su lentitud de movimientos. No es preciso que os diga que todo esto debe mantenerse en secreto.
El hechicero los miró fijamente y se humedeció los labios. Dirigió una brevísima ojeada al cuerpo que yacía en el suelo cubierto con la capa, apartó los ojos enseguida y evitó volver a dirigirlos hacia allí.
—Sus Majestades me piden que os exprese su gratitud… y su comprensión. No hay palabras que puedan expresar…
—Entonces, no digas nada —lo interrumpió Hugh.
Triano se sonrojó, pero guardó silencio.
—¿Puedo llevarme a mi hijo? —inquirió Iridal, pálida y fría.
—Sí, señora —respondió Triano con suavidad—. Sería muy conveniente. Si me permites que pregunte adonde…
—Al Reino Superior. Levantaré allí su pira funeraria. Nadie lo sabrá.
— Y tú, Hugh la Mano —Triano volvió la vista al asesino y lo estudió detenidamente—. ¿Irás con ella?
Hugh no parecía muy decidido a responder. De nuevo, se llevó la mano a la mejilla y la retiró empapada en sangre. Fijó la vista en sus dedos por unos instantes, sin apenas darse cuenta de lo que veía, y luego procedió a restregarlos lentamente contra su camisa.
—No —dijo por fin—. Tengo que cumplir otro contrato.
Iridal se estremeció y lo miró. Él evitó su mirada y la mujer exhaló un leve suspiro.
En los finos labios de Triano asomó una sonrisa.
—Otro contrato, por supuesto. Lo cual me recuerda que no has recibido tu paga por éste. Creo que Su Majestad estará de acuerdo en que te lo has ganado. ¿Adonde envío el dinero?
Hugh se agachó y alzó en brazos el cuerpo de Bane, cubierto con la capa. Una de sus manitas, manchada de sangre todavía, resbaló de debajo del tosco sudario. Iridal tomó la manita, la besó y la depositó otra vez sobre el pecho del pequeño.
—Dile a Stephen —murmuró Hugh— que le entregue ese dinero a su hija. Será mi regalo para su dote.