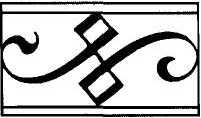
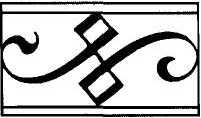
EL IMPERANON,
ARISTAGÓN, REINO MEDIO
La mayoría de los elfos no cree en la existencia de las temidas mazmorras de la Invisible, la guardia personal del emperador. La mayoría de los elfos considera las mazmorras poco más que un rumor siniestro, un recurso para amenazar a los niños que se portaban mal. «Si no dejas de pegarle a tu hermanita, Rohana’ie —riñe el padre cargado de paciencia—, esta noche vendrá la Invisible y se te llevará a sus mazmorras. ¿Qué será de ti, entonces?»
Pocos elfos tenían en su vida algún encuentro con la Invisible; de ahí su nombre. La guardia de élite no recorría las calles ni deambulaba por callejones. No acudían a llamar a las puertas durante las horas en que los Señores de la Noche extendían sus mantos. Pero, aunque los elfos no creyeran en las mazmorras, casi todos ellos estaban convencidos de la existencia de la Invisible.
Para los ciudadanos respetuosos de las leyes, tal creencia era reconfortante. Los delincuentes —ladrones, asesinos y otros inadaptados sociales— simplemente desaparecían de la manera más discreta. Sin líos. Sin molestias. Nada parecido al espectáculo que los elfos asociaban a la extraña costumbre humana de garantizar a los criminales un juicio público que podía terminar dejándolos en libertad (entonces, ¿para qué detenerlos antes?) o en una ejecución en mitad de la plaza del pueblo (¡qué barbarie!).
Los elfos rebeldes afirmaban que las mazmorras existían. Según ellos, la Invisible no era una guardia de élite sino la escuadra de asesinos del propio emperador, y las mazmorras encerraban más presos políticos que ladrones y asesinos.
Entre las familias reales ya había quienes empezaban a pensar, en su fuero interno, que el príncipe Reesh’ann y sus rebeldes tenían razón: el marido que despertaba tras un sueño extrañamente pesado y descubría que su esposa faltaba de la cama; los padres cuyo hijo mayor desaparecía sin dejar rastro en el trayecto de la academia a casa… A quienes se atrevían a hacer indagaciones abiertamente, el jefe del clan se apresuraba a aconsejarles que mantuvieran la boca cerrada.
No obstante, la mayoría de los elfos desechaba las afirmaciones de los rebeldes o respondía a ellas con un encogimiento de hombros o con el popular proverbio de que si la Invisible buscaba un dragón, seguro que acabaría por encontrarlo.
Con todo, en una cosa tenían razón los rebeldes: las mazmorras de la Invisible existían realmente. Haplo lo sabía, pues estaba en una de ellas.
Situadas a gran profundidad bajo el Imperanon, las mazmorras eran poco más que celdas de detención y no había en ellas nada especialmente terrible. El encarcelamiento por largos períodos de tiempo era desconocido entre la Invisible. Los elfos a quienes se permitía vivir lo suficiente como para visitar las mazmorras llegaban a ellas por alguna razón concreta, la principal de las cuales era la de estar en posesión de alguna información que interesara a la Invisible. Cuando ésta había obtenido lo que buscaba, como sucedía invariablemente, el prisionero desaparecía. La celda era limpiada y preparada para el siguiente.
Haplo, no obstante, era un caso especial y la mayoría de los miembros de la Invisible no estaba aún segura de por qué. Un capitán, un elfo al que se conocía por el extraño nombre de Sang-drax, había mostrado un interés casi posesivo por el humano de la piel azul y corría el rumor de que iban a dejar a éste en manos del capitán, para que dispusiera de él.
Ciclo tras ciclo, Haplo permaneció encerrado en una prisión elfa cuyos barrotes de acero habría podido fundir con un gesto. Permaneció en su celda sin hacer nada y preguntándose si se habría vuelto loco.
Sang-drax no lo había sometido a un hechizo. Las cadenas que ataban a Haplo lo hacían porque el patryn quería. El encarcelamiento era otra jugada de la serpiente elfo para atormentarlo, para tentarlo, para forzarlo a adoptar alguna acción desesperada. Y, convencido de que Sang-drax deseaba de él que hiciera algo, Haplo había decidido frustrar sus intenciones con la inacción más absoluta.
Al menos, eso era lo que estaba haciendo, se decía. Aunque de vez en cuando se preguntaba amargamente si no estaría volviéndose loco.
—Estamos haciendo lo adecuado —aseguró al perro.
El animal yacía en el suelo con el hocico entre las patas y alzó la vista a su amo con aire incrédulo, como si pensara que no estaba tan claro.
—Bane trama algo. Y dudo que ese maldito pequeño trate de defender los intereses del «abuelo». Pero tendré que sorprenderlo infraganti para demostrarlo.
¿Para demostrar qué?, preguntaron los tristones ojos del perro. ¿Demostrar a Xar que su confianza en el muchacho estaba injustificada y que sólo debería haberse fiado de ti? ¿Estás celoso de Bane?
Haplo miró al animal con irritación.
—¡Yo no…!
—¡Tienes visita! —anunció una voz jovial.
Haplo se puso en tensión. Sang-drax apareció de la nada y, como de costumbre, se detuvo al otro lado de la puerta de la celda. La puerta era de hierro, con una reja de fuertes barrotes en la mitad superior. Sang-drax se limitó a mirar a través de la reja. En sus diarias visitas, nunca pedía que se abriera la puerta ni entraba en la celda.
¡Ven a buscarme, patryn! Su presencia, justo fuera de su alcance, era una muda burla para Haplo.
«¿Por qué habría de hacerlo?», deseó gritar Haplo, frustrado e incapaz de afrontar el sentimiento de miedo, de pánico, que crecía en su interior y lo hacía cada vez más más impotente. «¿Qué quieres que haga?»
Pero se controló, al menos exteriormente, y permaneció sentado en el catre. Haciendo caso omiso de la serpiente elfo, fijó la mirada en el perro.
El animal gruñó y enseñó los dientes, con el vello del cuello erizado y los belfos levantados para dejar al descubierto sus afilados colmillos, como hacía cada vez que la serpiente elfo estaba al alcance de su vista o de su olfato.
Haplo estuvo tentado de darle orden de atacar. Una serie de signos mágicos podía transformar al animal en un monstruo gigantesco cuyo tamaño reventaría la celda y cuyos dientes podían arrancarle la cabeza a un hombre… o a una serpiente. La poderosa y temible aberración que Haplo podía crear no habría tenido una batalla fácil. La serpiente elfo poseía su propia magia, más poderosa que la de Haplo, pero el perro podía distraer a Sang-drax el tiempo suficiente para dar a Haplo ocasión de armarse.
El patryn había abandonado su celda una noche, la primera de su llegada, para conseguir armas. Había escogido dos, una daga y una espada de hoja corta, del armero que la Invisible tenía en su sala de guardia. De vuelta en su celda, había pasado el resto de la noche grabando runas de muerte en la hoja de ambas armas, runas que funcionarían muy bien contra los mensch y no tanto contra las serpientes. Ambas armas estaban ocultas en un agujero bajo una piedra que había extraído y vuelto a colocar mediante la magia. Las armas acudirían a su mano tan pronto como las llamara.
Haplo se humedeció los labios. Los signos mágicos de su piel resplandecían, ardientes. El perro gruñó con más fuerza; captaba que las cosas se estaban poniendo serias.
—¡Qué vergüenza, Haplo! —musitó Sang-drax—. Quizá me destruyeras, pero, ¿qué ganarías con ello? Nada. ¿Y qué perderías? Todo. Me necesitas, Haplo. Soy tan parte de ti como ese animal. —Dirigió la mirada al perro.
Éste notó que la determinación de Haplo se tambaleaba. Lanzó un gañido, suplicando que le permitiera clavar los dientes en las espinillas de la serpiente elfo, si no le ofrecía nada mejor.
—Deja esas armas donde están. —Sang-drax fijó la vista en la roca bajo la cual las había ocultado—. Ya les encontrarás utilidad más adelante, como comprobarás. De momento, he venido a traerte información.
Haplo murmuró una maldición y ordenó al perro que se retirara a un rincón. El animal obedeció a regañadientes, pero antes dio rienda suelta a sus sentimientos; se lanzó hacia la puerta e incorporándose sobre las patas traseras, ladró y gruñó amenazadoramente. Con la cabeza a la altura de los barrotes, enseñó los dientes. Por fin, bajó las patas y se escabulló a su rincón.
—Tener a ese animal es una debilidad —comentó la serpiente elfo—. Me sorprende que tu amo lo permita. Una debilidad por su parte, sin duda.
Haplo volvió la espalda a Sang-drax, se tumbó en el camastro y se quedó contemplando el techo. No veía ninguna razón para hablar con él acerca del perro ni de su señor; en realidad, no tenía interés en hablar de nada con el falso elfo.
Sang-drax no se apartó de la puerta e inició lo que denominaba «su informe diario».
—He pasado la mañana con el príncipe Bane. El muchacho se encuentra bien y está muy animado. Parece haberme tomado afecto. Se le permite ir y venir a su gusto por el palacio (a excepción de los aposentos imperiales, por supuesto), siempre que yo lo acompañe. Por si te lo estás preguntando, he solicitado y obtenido que me asignaran a esta misión. También me ha tomado afecto un conde elfo llamado Tretar, que goza de la confianza del emperador.
«Respecto a la salud de la enana, me temo que no puedo decir lo mismo. Está fatal.
—¿No le habrán hecho daño, verdad? —preguntó Haplo, olvidando su decisión de no hablar con la serpiente elfo.
—Claro que no —le aseguró Sang-drax—. Es demasiado valiosa como para que los elfos la maltraten. Tiene una habitación contigua a la de Bane, aunque no se le permite abandonarla. En realidad, el valor de la enana se incrementa por momentos, pronto lo descubrirás. Pero está enferma de nostalgia. Añora su tierra desesperadamente: no duerme, no tiene apetito… Temo que muera de tristeza.
Haplo soltó un bufido, colocó las manos debajo de la cabeza y se instaló más cómodamente en el catre. No creía la mitad de lo que estaba escuchando. Jarre era sensata y equilibrada. Probablemente, gran parte de lo que le sucedía era que estaba preocupada por Limbeck. De todos modos, no estaría mal que la sacara de allí, que se la llevara con él, la devolviera a Drevlin y…
—¡Eso es! ¿Por qué no escapas? —Preguntó Sang-drax, con su irritante costumbre de entrometerse en los pensamientos de Haplo—. Estaría encantado de ayudarte. No comprendo por qué no lo haces.
—Tal vez porque vosotras, las serpientes, parecéis muy impacientes por libraros de mí.
—No es por eso. Es el muchacho. Bane no querría marcharse y tú no te atreves a dejarlo. No te atreves a marcharte sin él.
—Cosa tuya, sin duda.
Sang-drax soltó una carcajada.
—Me siento halagado, pero me temo que no puedo adjudicarme el mérito. El razonamiento es sólo suyo. Un muchacho admirable, ese Bane.
Haplo bostezó, cerró los ojos y apretó los dientes. Incluso con los ojos cerrados, seguía viendo la sonrisa de Sang-drax.
—Los gegs han amenazado con destruir la Tumpa-chumpa —dijo éste.
Haplo se encogió involuntariamente, se maldijo por haberlo hecho y se obligó a permanecer inmóvil, con todos los músculos del cuerpo en tensión.
Sang-drax continuó hablando en voz baja, de modo que sólo Haplo pudiera oír sus palabras.
—Los elfos, partiendo de la falsa premisa de que los enanos habían puesto fuera de funcionamiento la máquina, han enviado un ultimátum al líder enano… ¿cómo se llama?
Haplo guardó silencio.
—Limbeck, eso es… —Sang-drax respondió a su propia pregunta—. Extraño nombre, para un enano. No hay manera de que se me quede. Los elfos han comunicado a ese Limbeck que vuelva a poner en marcha la Tumpa-chumpa, o le devolverán a su amiguita suya cortada en pedazos.
»Los enanos, sumidos en el mismo error de creer que eran sus enemigos los causantes del cese de operaciones de la máquina, quedaron comprensiblemente perplejos ante el ultimátum pero en último término, gracias a ciertos indicios que les hemos hecho llegar, han llegado a la conclusión de que la amenaza es un truco, una especie de sutil ardid de los elfos contra ellos.
»La respuesta de Limbeck (la cual, por cierto, he sabido por el conde Tretar) es ésta: si los elfos le tocan un pelo a Jarre, los gegs destruirán la Tumpa-chumpa. ¡Destruir la Tumpa-chumpa! —Repitió la serpiente elfo—. Y supongo que serían capaces de nacerlo. ¿Tú, no?
Sí. Haplo estaba convencido de que lo serían. Los enanos habían trabajado en la máquina durante generaciones, y la habían mantenido en funcionamiento incluso después de que los sartán la abandonaran. Los enanos mantenían vivo el cuerpo. Seguro que podían hacerlo morir.
—Sí, desde luego que podrían —asintió Sang-drax en tono relajado—. Casi puedo verlo: los gegs dejan que aumente la presión en las calderas, permiten que la electricidad quede fuera de control. Muchos componentes de la máquina estallarían, liberando una enorme fuerza destructiva. Sin proponérselo, los enanos podrían causar la destrucción del continente entero de Drevlin, por no hablar de la propia máquina. Y, si eso sucede, adiós a los planes del Señor del Nexo para conquistar los cuatro mundos.
La serpiente elfo soltó una carcajada antes de continuar:
—Todo esto me resulta muy divertido. Lo más irónico es que ni los elfos ni los enanos podrían poner en marcha la condenada máquina, aunque quisieran. Sí; he hecho algunas investigaciones, basadas en lo que Jarre me contó a bordo de la nave. Hasta entonces había creído, como los elfos, que los enanos la habían puesto fuera de funcionamiento. Pero no es así. Tú descubriste la causa: la apertura de la Puerta de la Muerte. Ésa es la clave, ¿verdad? Todavía no sabemos el modo ni la razón pero, para ser sincero, eso nos importa poco a nosotras, las serpientes.
»Verás, patryn, se me ha ocurrido que la destrucción de la Tumpa-chumpa quizá sumergiría en el caos no sólo este mundo, sino también los otros.
»¿Que por qué no la destruimos nosotras mismas, preguntas?
«Podríamos hacerlo. Tal vez lo hagamos. Pero preferimos dejar la destrucción a los enanos para alimentarnos de su rabia, de su furia, de su terror. De momento, patryn, la intensidad de sus sentimientos de desamparo y de temor, de frustración y de cólera, nos ha dado alimento para un ciclo entero, por lo menos.
Haplo permaneció tendido, inmóvil. Los músculos de la mandíbula empezaban a dolerle de la tensión de tenerlas encajadas.
Sang-drax continuó informándole:
—Limbeck ha dado a los elfos dos ciclos para decidir. Te haré saber cuál es la decisión. Bien, lamento dejarte pero el deber me reclama. He prometido a Bane enseñarle a jugar a tabas rúnicas.
Haplo escuchó los pasos ligeros de la serpiente elfo alejarse por el pasadizo, detenerse y volver atrás.
—Me cebo con tu miedo, patryn.