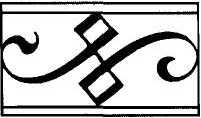
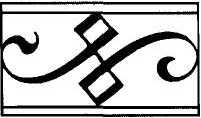
SKURVASH,
ISLAS VOLKARAN, REINO MEDIO
Pasmado ante el comentario, Hugh contempló a Ciang con mudo desconcierto. Su semblante parecía tan perturbado y sombrío que esta vez le tocó a Ciang contemplarlo con asombro.
—¿Bien, qué sucede, Hugh? Cualquiera diría que he descubierto la verdad. Pero no estoy hablando con ningún fantasma, ¿verdad? Eres de carne y hueso… —Alargó la mano y cerró los dedos en torno a los de él.
Hugh volvió a respirar cuando comprendió que la elfa había hecho el comentario en abstracto, refiriéndose a su larga ausencia de Skurvash. Mantuvo la mano relajada bajo sus dedos, ensayó una risa y murmuró una explicación respecto a que su último trabajo lo había puesto demasiado cerca de la muerte como para poder tomárselo a broma.
—Sí, eso es lo que he oído —dijo Ciang, estudiándolo con detenimiento mientras despertaban en su mente nuevos pensamientos.
Hugh vio, por la expresión de la elfa, que se había delatado. Ciang era demasiado astuta, demasiado sensible para no haber advertido su insólita reacción. Aguardó sus preguntas, nervioso, y se sintió aliviado, aunque algo decepcionado, al advertir que no llegaban.
—Esas son las consecuencias de viajar al Reino Superior —comentó ella—. De tratar con misteriarcas… y otras gentes poderosas. —Se incorporó—. Te serviré el vino. Luego hablaremos.
Hugh la observó dirigirse lentamente hacia el aparador, sobre el cual había una preciosa botella de cristal y dos copas. «Y otras gentes poderosas.» ¿A qué se referiría? ¿Era posible que la elfa conociera la existencia del sartán, o la del hombre de la piel tatuada de azul? Y, si sabía algo de ellos, ¿qué era?
Probablemente, más de lo que él conocía, se dijo.
Ciang caminaba con paso lento, una concesión a la edad, pero su porte y dignidad producían la impresión de que era voluntad suya mover los pies con aquella calma, y no exigencia de sus muchos años. Hugh se abstuvo de ayudarla, consciente de que ella habría tomado su ofrecimiento como una afrenta. Ciang siempre servía personalmente a sus invitados, una costumbre que se remontaba a los inicios de la nobleza elfa, cuando los reyes servían el vino a sus nobles. La costumbre había sido abandonada hacía tiempo por la realeza elfa moderna, aunque se decía que había sido recuperada por Reesh’ahn, el príncipe rebelde.
Ciang escanció el vino en las copas, colocó éstas en una bandejita de plata y cruzó la sala con ellas hasta Hugh.
No derramó una sola gota.
Ofreció la bandeja al hombre, quien le dio las gracias, tomó una de las copas y la sostuvo ante sí hasta que ella hubo tomado asiento otra vez. Cuando Ciang levantó su copa, Hugh se puso en pie, brindó a la salud de la elfa y dio un largo sorbo.
Ciang se incorporó y, con una airosa reverencia, brindó a la salud de Hugh y se llevó la copa a los labios. Cuando la ceremonia hubo terminado, los dos ocuparon de nuevo sus asientos. Ahora, Hugh era libre de servirse más vino o de llenar la copa de Ciang, si ella lo pedía.
—Resultaste gravemente herido —murmuró ella.
—Sí. —Hugh rehuyó su mirada y fijó los ojos en el vino, del mismo color que la sangre del joven Darby, ya seca sobre la mesa.
—Y no volviste aquí. —Ciang dejó la copa—. Era tu derecho.
—Lo sé. Estaba avergonzado. —Levantó la mirada, sombría y ceñuda—. Había fracasado. No había cumplido el contrato.
—Nosotros habríamos comprendido. Ha sucedido a otros, en ocasiones…
—¡A mí, no! —replicó Hugh con un gesto brusco, enérgico, que casi derramó el contenido de la copa. Lo impidió en último extremo, miró a Ciang y murmuró una disculpa.
La elfa lo miró fijamente.
—Y ahora —dijo tras una breve pausa— has sido llamado a rendir cuentas.
—He sido llamado a cumplir el contrato.
—Y eso está en conflicto con tus deseos. La mujer que has traído contigo, la misteriarca…
Hugh se sonrojó y tomó otro sorbo de vino, no porque le apeteciera sino porque le proporcionaba una excusa para evitar los ojos de Ciang, en cuya voz captó —o eso le pareció— una nota de rechazo.
—No tenía intención de ocultarte su identidad, Ciang —respondió—. Era sólo que esos estúpidos de la ciudad… No quería problemas con ellos. Esa mujer es mi cliente.
Escuchó un crujido de fina seda y adivinó que Ciang sonreía, al tiempo que encogía los hombros. Captó en su gesto unas palabras mudas: «Engáñate a ti mismo, si tienes que hacerlo. Pero no me mientas a mí».
—Muy astuto —fue su única respuesta en voz alta—. ¿Y dónde está el problema?
—El anterior contrato está en conflicto con otro trabajo.
—¿Y qué vas a hacer para conciliar la situación, Hugh la Mano?
—No lo sé —repuso Hugh mientras hacía girar la copa vacía por el pie, admirando los reflejos de la luz en las piedras preciosas de la base.
Ciang emitió un suave suspiro, y sus dedos iniciaron un ligero tamborileo sobre la mesa.
—Ya que no pides consejo, no te daré ninguno. Sin embargo, te recuerdo las palabras que acabas de oír pronunciar a ese joven. Reflexiona sobre ellas. Un contrato es sagrado.
Si lo violas, no tendremos más remedio que considerar que has quebrantado tu fe en nosotros. Y el castigo será ejecutado, aunque se trate de ti, Hugh la Mano.[60]
—Lo sé —respondió él, y por fin pudo dirigir la mirada hacia ella.
—Muy bien. —Con una enérgica palmada, la elfa pareció quitarse de encima la inquietud—. Has venido aquí por negocios. ¿En qué puedo ayudarte?
Hugh se puso en pie, anduvo hasta el aparador, se sirvió otra copa de vino y la engulló de un trago sin detenerse a apreciar su excelente sabor. Si no daba muerte a Bane, no sólo estaba perdido su honor, sino también su vida. Pero matar al niño era matar a la madre, al menos en lo que se refería a Hugh.
Recordó aquellos momentos en que Iridal había dormido en sus brazos, confiada. Ella lo había acompañado allí, a aquel lugar terrible, confiando en él, movida por una fe en algo que había dentro de él. Creyendo en su honor y en su amor por ella. Él le había entregado ambas cosas, se las había donado, al dar su vida. Y, en la muerte, las había visto devueltas por centuplicado.
Y, luego, había sido arrebatado a la muerte. Y el honor y el amor habían muerto, aunque él vivía. Una paradoja extraña y terrible. Tal vez pudiera encontrarlos de nuevo en la muerte, pero no si cometía aquel acto tan terrible. Pero sabía que, si no lo hacía, si quebrantaba el juramento a la Hermandad, ésta lo perseguiría. Y él tendría que enfrentarse a ella por instinto. Y nunca encontraría lo que había perdido. Y cometería un crimen espantoso tras otro, hasta que la oscuridad lo envolviera por completo y para siempre.
Sería mejor para todos, pensó, si le pedía a Ciang que empuñara la daga de la caja y le atravesara el corazón con ella.
—Necesito pasaje —dijo de improviso, volviéndose a mirarla—. Pasaje a tierras elfas. E información. Toda la que puedas darme.
—El pasaje no es problema, como bien sabes —respondió Ciang. Si le había molestado el largo silencio de Hugh, no dio la menor muestra de ello—. ¿Qué me dices del disfraz? Tú tienes tus sistemas para ocultarte en tierras enemigas, pues ya has viajado otras veces a Aristagón y nunca te han descubierto. Sin embargo, ¿servirá ese mismo disfraz para tu acompañante?
—Sí —respondió Hugh, lacónico.
Ciang no insistió. Los métodos de un miembro de la Hermandad eran asunto suyo.
—¿Adonde tienes que ir? —Ciang tomó una pluma de escribir y acercó una hoja de papel.
—A Paxaria.
Ciang mojó el cálamo en la tinta y esperó a que Hugh fuera más concreto.
—Al Imperanon —dijo al fin.
Ciang apretó los labios y devolvió la pluma al tintero. Miró fijamente a Hugh y le preguntó:
—¿Ese asunto tuyo te lleva ahí, al castillo del emperador?
—En efecto, Ciang. —Hugh sacó la pipa, se la llevó a la boca y dio unas chupadas, pensativo y melancólico.
—Puedes fumar —dijo Ciang, señalando el fuego del hogar con un gesto de la cabeza—. Si abres la ventana.
Hugh alzó ligeramente el ventanuco de cristal emplomado. Llenó la pipa de esterego, la encendió con una brasa de la chimenea y aspiró el humo acre con delectación, llenándose los pulmones de él.
—Lo que te propones no será sencillo —continuó Ciang—. Puedo proporcionarte un mapa detallado del palacio y de sus contornos. También tenemos a alguien dentro que puede ayudarte por un precio. Pero entrar en la plaza fuerte elfa… —Ciang se encogió de hombros y sacudió la cabeza.
—Entrar no me preocupa —respondió Hugh en tono lúgubre—. Lo que no veo es cómo salir… con vida.
El hombre se volvió, y desanduvo sus pasos hasta la silla junto al escritorio. Ahora que estaban tratando asuntos concretos, con la pipa en las manos y el esterego mezclándose agradablemente con el vino en su sangre, Hugh logró olvidar por un rato los terrores que lo acosaban.
—Tienes un plan, por supuesto —dijo la elfa—. De lo contrario no habrías venido de tan lejos.
—Sólo un esbozo —repuso él—. Por eso necesito información. Cualquier cosa, por pequeña o irrelevante que parezca, puede ayudarme. ¿Cuál es la situación política del emperador?
—Desesperada —le confió Ciang, echándose hacia atrás en su asiento—. Bueno, la vida no ha cambiado en el Imperanon. Sigue habiendo fiestas, alegría y diversión cada noche. Pero es la alegría que da el vino, no la que surge del corazón, como dice el refrán. Agah’ran teme que se produzca la alianza entre Reesh’ahn y Stephen. Si se establece el pacto, el imperio de Tribus está acabado y Agah’ran lo sabe.
Hugh dio unas chupadas a la pipa con un gruñido. Ciang lo observó con ojos lánguidos, de párpados entrecerrados.
—Esto tiene que ver con el hijo de Stephen, que no es, según dicen, hijo suyo. Sí, he oído que el muchacho está en manos del emperador. Tranquilízate, amigo mío. No pregunto nada. Empiezo a ver con demasiada claridad el lío en que estás metido.
—¿De qué lado está la Hermandad, en todo esto?
—Del nuestro, naturalmente —respondió Ciang con un encogimiento de hombros—. La guerra ha sido provechosa para nosotros, para Skurvash. La paz significaría el fin del contrabando. Pero no me cabe duda de que surgirían nuevas oportunidades comerciales. Sí; mientras siga habiendo codicia, odio, lujuria y ambición en el mundo (en otras palabras, mientras siga existiendo la humanidad en este mundo), seguiremos prosperando.
—Me sorprende que nadie nos haya contratado para dar muerte a Reesh’ahn.
—Lo han hecho, puedes estar seguro. Un sujeto notable, ese príncipe. —Ciang suspiró y su mirada se perdió en el vacío—. No me importa reconocerlo ante ti, Hugh la Mano: es el hombre que me habría gustado conocer cuando era joven y atractiva. Incluso ahora… Pero esto no va a suceder.
La elfa suspiró otra vez y volvió al presente, al tema que estaban tratando.
—Hemos perdido dos buenos hombres y una mujer en ese empeño. Según algunas informaciones, a Reesh’ahn lo puso sobre aviso esa maga que siempre está con él, la humana conocida como Cornejalondra. ¿No te interesaría hacerte cargo de este trabajo tú mismo, amigo mío? La cabeza de Reesh’ahn tiene que valer un buen precio.
—¡Que los antepasados no lo permitan! —Replicó Hugh con rotundidad—. Ni por toda el agua del mundo aceptaría ese encargo.
—Sí, eres muy prudente. En mi juventud, habríamos dicho que Krenka-Anris lo protege.
Ciang se sumió en el silencio y volvió a entornar los ojos mientras, sin darse cuenta de lo que hacía, uno de sus dedos trazaba un círculo en la sangre de la madera pulimentada. Hugh se disponía a marcharse, creyendo que la anciana elfa estaba cansada, cuando ella abrió los ojos y los clavó en él.
—Tengo una información que puede ayudarte. Es algo extraño, sólo un rumor. Pero, si es cierta, ¡qué gran portento!
—¿De qué se trata?
—Según dicen, los kenkari han dejado de aceptar almas.
Hugh se quitó la pipa de los labios y entrecerró los ojos.
—¿Por qué?
Ciang sonrió e hizo un leve gesto.
—Han descubierto que a las almas que les estaban llevando a la Catedral del Albedo aún no les había llegado su hora. Habían sido enviadas a él por decreto imperial.
Hugh tardó un momento en comprender la indirecta.
—¿Asesinato? —Miró a su interlocutora y sacudió la cabeza—. ¿Agah’ran se ha vuelto loco?
—No. Está desesperado. Y, si es verdad eso, entonces también es un estúpido. Las almas de los asesinados no lo ayudarán en su causa, pues dedican todas sus energías a clamar justicia. La magia del Albedo está marchitándose, lo cual es otra de las causas de que el poder de Reesh’ahn siga creciendo.
—Pero los kenkari están del lado del emperador.
—De momento. Pero esos monjes ya han cambiado de aliados en otras ocasiones; podrían volver a hacerlo.
Hugh permaneció sentado, pensativo.
Ciang no dijo nada más y dejó que Hugh reflexionara. Tomó de nuevo la pluma, escribió unas líneas en el papel con mano firme y una letra rotunda que parecía más humana que elfa. Esperó a que la tinta se secara y luego enrolló el papel y lo ató con un complicado lazo que la identificaba tanto como su firma en el escrito.
—¿Te sirve de algo esta información? —inquirió.
—Tal vez —murmuró Hugh. No pretendía mostrarse evasivo; sólo estaba sopesando alguna posibilidad—. Por lo menos, me sugiere una idea. Lo que no sé es si llevará a alguna parte…
Se incorporó y se dispuso a marcharse. Ciang lo imitó para escoltarlo hasta la puerta. Cortésmente, Hugh le ofreció su brazo. Ella lo aceptó con expresión grave, pero se cuidó de no apoyarse en él. El hombre acomodó su andar al paso lento de la elfa. Al llegar a la puerta, Ciang le entregó el papel.
—Ve al muelle principal. Entrega esto al capitán de una nave llamada Dragón de siete ojos. Tú y tu acompañante seréis admitidos a bordo sin preguntas.
—¿Una nave elfa?
—Sí. —Ciang sonrió—. Al capitán no le gustará, pero hará lo que le diga. Tiene una deuda conmigo. De todos modos, sería conveniente que llevaras tu disfraz.
—¿Cuál es su destino?
—Paxaua. Confío en que te convendrá.
—Ideal —asintió Hugh—. La ciudad capital.
Estaban en el umbral. El Anciano había regresado de su trabajo anterior y esperaba allí a Hugh, pacientemente.
—Te lo agradezco, Ciang. —De nuevo, Hugh tomó la mano de la mujer y se la llevó a los labios—. Tu ayuda ha sido inestimable.
—Igual que el peligro que corres, Hugh la Mano —respondió ella, mirándolo con ojos sombríos y fríos—. Recuerda bien: la Hermandad puede ayudarte a entrar en el Imperanon… quizá. Pero no podemos ayudar a salir. De ninguna manera.
—Lo sé. —Hugh sonrió y la miró con expresión entre curiosa e irónica—. Dime, Ciang, ¿alguna vez tuviste una weesham rondando a tu alrededor a la espera de coger tu alma en una de esas cajitas de los kenkari?
La elfa lo miró con perplejidad.
—Sí, tuve una, en otro tiempo, como todos los elfos de estirpe real. ¿Por qué lo preguntas?
—¿Y qué sucedió, si la pregunta no es demasiado personal?
—Lo es, pero no me importa responder. Un día decidí que mi alma era mía. Nunca he sido una esclava en vida, y no iba a permitir serlo en la muerte.
—¿Y la weesham? ¿Qué fue de ella?
—Cuando le dije que me dejara, no quiso hacerlo. Entonces, la maté. No tuve más remedio —Ciang se encogió de hombros—. Un veneno suave, de efecto rápido. Había estado a mi lado desde mi nacimiento y era muy leal. Sólo por ese crimen, mi cabeza está puesta a precio en las tierras elfas.
Hugh permaneció en silencio, concentrado, tal vez sin escuchar siquiera la respuesta, aunque había sido él quien había hecho la pregunta.
Ciang, quien de ordinario podía leer la expresión de los hombres con la misma facilidad con que observaba las cicatrices en las palmas de los miembros de la Hermandad, no vio nada en la de Hugh. En aquel momento, casi habría dado crédito a las absurdas historias que corrían sobre él.
Eso, o la Mano había perdido su temple, se dijo la elfa, observándolo.
Ciang retiró la mano de su brazo en una sutil indicación de que era hora de marcharse. Hugh dio un respingo, volvió en sí y retomó el asunto que habían tratado.
—Has dicho que en Imperanon había alguien que tal vez me ayudaría.
—Un capitán del ejército elfo. No sé nada de él, salvo los informes. Ese hombre que has visto antes aquí, Twist, me lo recomendó. Su nombre es Sang-drax.
—Sang-drax… —repitió Hugh, anotándolo en su memoria. Después, alzó la mano diestra con la palma al frente—. Adiós, Ciang. Gracias por el vino… y por la ayuda.
Ciang hizo una leve inclinación de cabeza y entornó los párpados.
—Adiós, Hugh la Mano. Ve a buscar a esa mujer tú mismo. Yo tengo que hablar con el Anciano. Ya conoces el camino. El Anciano se reunirá contigo en el vestíbulo principal.
Hugh asintió, dio media vuelta y se alejó.
Ciang lo siguió con los ojos entrecerrados hasta tener la certeza de que nos los oía. Incluso entonces, su voz no fue más que un susurro.
—Si vuelve aquí, se lo debe matar.
El Anciano la miró, afligido, pero dio su mudo asentimiento. Él también había visto los indicios.
—¿Hago circular el cuchillo?[61] —preguntó, desconsolado.
—No —respondió Ciang—. No será necesario. Hugh lleva consigo su propia muerte.