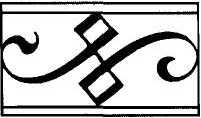
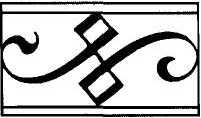
SKURVASH,
ISLAS VOLKARAN, REINO MEDIO
La fortaleza de la Hermandad reinaba, sólida e inexpugnable, sobre la isla de Skurvash. Formada por una serie de edificios construidos con el paso del tiempo, a medida que la Hermandad crecía y sus necesidades cambiaban, la plaza fuerte permitía dominar con la vista el cielo abierto y sus vías aéreas, así como de la tierra que se extendía a su alrededor y de la única carretera sinuosa que conducía hasta ella.
Desde sus torres se podía distinguir un dragón solitario con su jinete a mil menkas de distancia y una nave dragón cargada de tropas, a más de dos mil. La carretera —el único camino abierto a través del áspero terreno, cubierto de árboles hargast de ramas quebradizas y en ocasiones mortíferas—[55] serpenteaba a través de profundos barrancos y numerosos puentes oscilantes. Al cruzar uno de éstos, Hugh enseñó a Iridal cómo, de un solo tajo de una espada, podía enviarlo contra las rocas cortantes del fondo junto con todos los que se encontraran en él. Y si, pese a todo, un ejército conseguía llegar a lo alto de la montaña, aún le quedaría conquistar la fortaleza en sí, un amplio complejo de edificios protegido por hombres y mujeres desesperados que no tenían nada que perder.
No era extraño que tanto el rey Stephen como el emperador Agah’ran hubieran renunciado (salvo en sus fantasías) a atacar la posición.
La Hermandad sabía que estaba a salvo. Su vasta red de espías le advertía al instante de cualquier amenaza, mucho antes de que ésta se concretara. Debido a ello, la vigilancia era escasa y relajada. Las puertas estaban abiertas de par en par y los centinelas, que jugaban a tabas rúnicas junto a ellas, ni siquiera se molestaron en levantar la vista de la partida cuando Hugh e Iridal cruzaron la verja y penetraron en un patio de adoquines. La mayoría de las dependencias estaban vacías, aunque los ciudadanos de Klervashna las habrían llenado rápidamente en caso de amenaza. Hugh y la mujer no vieron a nadie en su recorrido por las avenidas sinuosas que conducían, en un suave ascenso, hasta el edificio principal.
Éste, más antiguo que el resto, era el cuartel general de la Hermandad, que tenía el valor de hacer ondear su propia bandera, un estandarte de color rojo sangre con el dibujo de una mano levantada, con la palma al frente y los dedos juntos. La puerta de entrada —una rareza en Ariano, pues era de madera, decorada con complejos diseños grabados— estaba cerrada y atrancada.
—Espera aquí —ordenó Hugh, señalándola—. No te muevas de donde estás.
Iridal, entumecida y aturdida, bajó la vista y advirtió que se encontraba sobre una losa que, observada con más detenimiento, tenía una forma y un color diferentes del camino de lajas que conducía hasta la puerta. La losa estaba tallada en una forma que recordaba vagamente el perfil de una mano.
—No te muevas de esa piedra —insistió Hugh, y señaló una estrecha rendija en la fachada de piedra, sobre la puerta—. Ahí hay una flecha apuntando a tu corazón. Un paso a la derecha o a la izquierda, y considérate muerta.
Iridal se quedó inmóvil y observó la rendija en sombras, sin apreciar movimiento ni señal de vida alguna al otro lado. Sin embargo, el tono de Hugh no dejaba lugar a dudas: estaba diciendo la verdad. Permaneció quieta sobre la roca en forma de mano. Hugh la dejó allí y se acercó a la puerta.
Se detuvo ante ésta y estudió los dibujos tallados en la madera, que también representaban el contorno de unas manos abiertas como la del estandarte. Había doce manos en total, distribuidas en círculo con los dedos hacia afuera. Hugh escogió una, colocó la suya sobre ella y empujó.[56] La puerta se abrió de par en par.
—Ven —dijo entonces a Iridal, acompañando la orden con un gesto de que se acercara—. Ya no corres peligro.
Con una mirada a hurtadillas hacia la aspillera situada sobre la puerta, Iridal se apresuró a ponerse a la altura de Hugh. La fortaleza le resultaba opresiva y le producía una terrible sensación de soledad que la llenaba de abatimiento y lúgubres presentimientos. Tomó la mano que le ofrecía Hugh y se agarró a ella con fuerza.
Hugh observó con preocupación su intensa palidez y le presionó los helados dedos para tranquilizarla al tiempo que, con una severa mirada, le advertía que se calmara y se controlara. Iridal bajó la cabeza, se ajustó la capucha para ocultar el rostro y entró con Hugh en una pequeña sala.
La puerta se cerró de inmediato tras ellos con un estruendo que paralizó el corazón de la mujer. Deslumbrada por la intensa luz del exterior, Iridal no distinguió nada. Hugh también se detuvo, parpadeando, hasta que su visión se ajustó a la penumbra.
—Por aquí —dijo una voz seca que sonó como el crepitar de un pergamino muy antiguo. La pareja captó un movimiento a su derecha.
Hugh lo siguió; sabía a quién pertenecía la voz y adonde se dirigía. Iridal agradeció que la guiara, sin soltarle la mano un solo instante. La oscuridad resultaba fantasmal, irritante. Ése era su propósito.
La misteriarca se recordó que ella misma había querido aquello. Sería mejor que se acostumbrara a los lugares oscuros e irritantes.
—Hugh la Mano —dijo la voz seca—. Cuánto me alegro de verte, señor. Ha pasado mucho tiempo.
Penetraron en una cámara sin ventanas, bañada por el resplandor mortecino de una piedra de luz colocada en una linterna. Un anciano encorvado y marchito contemplaba a Hugh con expresión plácida y afectuosa que sus ojos, maravillosamente claros y penetrantes, contribuían a subrayar.
—En efecto, Anciano —respondió Hugh, y su expresión severa se relajó con una sonrisa—. Me sorprende encontrarte activo todavía. Pensaba que estarías retirado, reposando junto a un buen fuego.
—¡Ah!, éste es el único trabajo que me ocupa ya —murmuró el viejo—. Hace mucho que he dejado lo demás, salvo alguno que otro consejo de vez en cuando a quien lo pide, como tú. Fuiste un alumno aventajado, mi señor Hugh. Tenías el tacto adecuado: delicado, sensible… No como esos patosos que suelen verse hoy día.
El Anciano sacudió la cabeza, y sus luminosos ojos pasaron sin prisas de Hugh a la mujer y la estudiaron con tal detalle que Iridal tuvo la sensación de que podía ver a través de sus ropas, tal vez incluso a través de su cuerpo.
Por fin, la mirada penetrante se apartó de ella y volvió a Hugh.
—Me perdonarás, señor, pero debo pedírtelo. No merece la pena quebrantar las normas, ni siquiera en tu caso.
—Por supuesto —asintió Hugh, y alzó la mano diestra con la palma boca arriba y los dedos extendidos y juntos.
El Anciano cogió la mano de Hugh entre las suyas y la estudió fijamente a la luz de la linterna.
—Gracias, señor —dijo al cabo con aire ceremonioso—. ¿Qué te trae aquí?
—¿Ciang recibe a alguien hoy?
—Sí, señor. Ha venido uno para ser admitido. La ceremonia se llevará a cabo en breves horas. Estoy seguro de que tu presencia será bien acogida. ¿Qué dispones respecto a tu invitada?
—Que sea escoltada a una cámara con un buen fuego. El asunto que debo tratar con Ciang puede ocupar un buen rato. Ocúpate de que sea atendida; procúrale comida y bebida, y una cama si lo desea.
—¿Una cámara? —Preguntó el viejo con cierta sorpresa—. ¿O una celda?
—Una cámara. Y que se acomode. Puedo tardar bastante.
El Anciano miró a Iridal, pensativo.
—Sospecho que esa mujer es una maga. Es asunto tuyo, Hugh, pero ¿estás seguro de que no quieres tenerla vigilada?
—Te aseguro que no utilizará su magia. Está en juego otra vida, que ella tiene por más valiosa que la suya propia. Además —añadió secamente—, es mi cliente.
—¡Ah, ya entiendo!
El Anciano asintió y dedicó una inclinación de cabeza a Iridal con una elegancia herrumbrosa que habría podido ser la de cualquier cortesano de Stephen.
—Escoltaré a la dama a su cámara personalmente —indicó en tono cortés—. No suelo tener deberes tan agradables. Tú, Hugh la Mano, puedes seguir adelante. Ciang ya ha sido informada de tu llegada.
Hugh emitió un gruñido. La revelación no lo sorprendía. Vació la pipa de cenizas, volvió a llenarla y se la llevó a los labios. Se volvió a Iridal y le dirigió una mirada sombría y vacía en la que no había consuelo, indicación o mensaje alguno. Después, dio media vuelta y se perdió en las sombras.
—Por esa puerta, señora —dijo el Anciano, señalando en dirección opuesta a la que había tomado Hugh.
Alzando la linterna con la piedra de luz en su arrugada mano, el viejo se disculpó por pasar delante de ella y comentó que el camino estaba oscuro y las escaleras se hallaban en mal estado y podían resultar traicioneras. Iridal, en voz baja, le rogó que no pensara en ello.
—¿Conoces a Hugh la Mano desde hace mucho, Anciano? —preguntó Iridal, esforzándose en dar a sus palabras un tono intrascendente, aunque notó cómo le subía el rubor a las mejillas.
—Desde hace más de veinte años —respondió el Anciano—. Desde que vino a nosotros por primera vez, siendo apenas un mocoso.
La mujer se preguntó qué significaría aquello, qué era aquella Hermandad que gobernaba la isla. Hugh formaba parte de ella y parecía un miembro muy respetado. Algo sorprendente en un hombre que se había apartado de su camino para aislarse en una celda.
—Has mencionado que le enseñaste algo. ¿Qué era? —Podrían haber sido unas lecciones de música, a juzgar por el aspecto benévolo y apacible del Anciano.
—El arte del puñal, señora. ¡Ah!, no ha existido nunca alguien tan hábil con la daga como Hugh la Mano. Yo era bueno, pero él me superó. Una vez apuñaló a un hombre que estaba sentado a su lado en una taberna. Hizo un trabajo tan excelente que el hombre no llegó a soltar el menor grito, no hizo el menor movimiento. Nadie se dio cuenta de que estaba muerto hasta la mañana siguiente, cuando lo encontraron allí sentado todavía, tieso como un palo. El truco está en conocer el sitio preciso y deslizar la hoja entre las costillas para rajarle el corazón antes de que la víctima sepa qué ha sucedido.
»Hemos llegado, señora. Una estancia cómoda y limpia, con un fuego bien provisto y una cama, por si deseas acostarte. ¿Qué te apetece con la comida, vino blanco o tinto?
Hugh recorrió despacio los pasillos y salones de la fortaleza, tomándose tiempo para disfrutar de aquel regreso a un entorno tan familiar. Nada había cambiado. Nada, excepto él. Por eso no había vuelto allí, pese a saber que habría sido bien acogido. No lo habrían entendido y no habría podido explicarse. Los kir tampoco habían comprendido, pero no hacían preguntas.
Muchos miembros de la Hermandad habían acudido a morir allí. Algunos de los más viejos, como el Anciano, volvían para pasar sus últimos años entre aquellos que habían sido su única familia, una familia más leal y más unida que la mayoría.
Otros, más jóvenes, llegaban para recuperarse de sus heridas —gajes del oficio— o a morir de ellas. La mayor parte de las veces, el paciente se recuperaba. Como consecuencia de su larga relación con la muerte, la Hermandad había alcanzado considerables conocimientos en el tratamiento de las heridas de puñal, de espada y de flecha, así como de las mordeduras y zarpazos de dragón, y había descubierto antídotos para ciertos venenos.
La Hermandad contaba entre sus miembros con magos expertos en contrarrestar hechizos formulados por otros magos y en levantar encantamientos de anillos malditos y cosas parecidas. Hugh la Mano había adquirido también algunos conocimientos gracias a los monjes kir, cuya labor los llevaba siempre entre los muertos y cuyos magos habían desarrollado hechizos de protección contra el contagio y la contaminación.[57]
«Podría haber acudido aquí —reflexionó Hugh mientras daba unas chupadas a la pipa, estudiando los lóbregos pasadizos con nostálgico interés—. Pero ¿qué les habría dicho? No estoy enfermo de una herida mortal, sino de una que es inmortal.»
Sacudió la cabeza y apresuró el paso. Ciang le haría preguntas, de todos modos, pero Hugh tenía ahora algunas respuestas y, dado que se encontraba allí por cuestión de negocios, Ciang no insistiría. Al menos, no tal como lo habría hecho si se hubiera presentado allí al principio.
Subió una escalera de caracol y llegó a un pasadizo desierto y en sombras. A cada lado había una serie de puertas cerradas. Al fondo, una de ellas estaba abierta y la luz que surgía de ella se derramaba por el pasillo. Hugh avanzó hacia la luz y se detuvo al llegar al umbral para dar tiempo a que sus ojos se acostumbraran a la claridad después del paseo por el oscuro interior de la fortaleza.
En el interior había tres personas. Dos le resultaron desconocidas: un hombre y un muchacho que no llegaba a los veinte años. A la tercera, Hugh la conocía muy bien. Ella se volvió para darle la bienvenida. Sin alzarse del escritorio tras el cual estaba sentada, ladeó la cabeza y lo miró con unos ojos rasgados y astutos que lo captaban todo y no revelaban nada.
—Entra —dijo—. Y bienvenido.
Hugh limpió de cenizas la pipa golpeándola contra la pared del pasillo y guardó la cachimba en un bolsillo del chaleco de cuero.
—Ciang[58] —dijo, penetrando en la estancia. Se detuvo ante ella e hizo una profunda reverencia.
—Hugh la Mano.
La mujer le tendió la mano. Hugh posó los labios en ella, un gesto que pareció divertirla.
—¿Besas esta mano vieja y arrugada?
—Con sumo honor, Ciang —respondió Hugh ardientemente. Y era sincero. Ella le sonrió. Ciang era anciana, uno de los seres vivos más ancianos de Ariano, pues era una elfa, y longeva incluso para los de su raza.
Su rostro era una red de arrugas, con la piel tersa sólo sobre los pómulos salientes y la nariz afilada, aguileña, blanca como un pedazo de marfil.
Seguía la costumbre elfa de pintarse los labios, y el rojo fluía entre las arrugas como minúsculos riachuelos de sangre. Su cabeza, desprovista de cabello desde hacía mucho, aparecía siempre absolutamente calva. Ciang le hacía ascos a las pelucas y, en realidad, no las necesitaba puesto que su cráneo era liso y bien formado. Y la elfa era consciente del efecto desconcertante que producía en la gente, del poder de la mirada de sus brillantes ojos azules incrustados en aquel cráneo de color de hueso.
—Una vez, los príncipes se batieron a muerte por el privilegio de besar esta mano, cuando era fina y delicada… —dijo.
—Todavía lo harían, Ciang —aseguró Hugh—. Algunos de ellos estarían sumamente felices de ello.
—Sí, amigo mío, pero no por mi belleza. En cualquier caso, lo que tengo ahora es mejor. No volvería atrás. Siéntate aquí, Hugh, a mi derecha. Serás testigo de la admisión de este joven.
Con un gesto, Ciang le indicó que acercara una silla. Hugh se disponía a hacerlo cuando el joven se apresuró a ayudarlo.
—Per… permitidme, señor —balbució el muchacho, sonrojado.
Levantó una pesada silla de aquella preciada madera tan escasa en Ariano y la colocó donde Ciang había indicado, a su derecha.
—¿Eres…, eres de verdad Hugh la Mano? —tartamudeó de nuevo el muchacho, al tiempo que dejaba la silla en su sitio y retrocedía para contemplarlo.
—Lo es, en efecto —respondió Ciang—. Pocos obtienen el honor de la Mano. Quizás algún día la alcances tú, pero, de momento, ahí tienes a quien lo ostenta.
—No…, no puedo creerlo. —El muchacho parecía abrumado—. ¡Pensar que Hugh la Mano estará presente en mi investidura! Yo…, yo… —le faltaron las palabras.
Su acompañante, a quien Hugh no reconoció, alargó la mano y dio un tirón de la manga al joven, indicándole que retrocediera hasta su lugar, al extremo del escritorio de Ciang. El joven se retiró con la torpeza de movimientos de la juventud y, en una ocasión, tropezó con sus propios pies.
Hugh no dijo nada y miró a Ciang. La elfa inició una sonrisa en la comisura de los labios, pero se compadeció del joven y contuvo la risa.
—Una digna y apropiada muestra de respeto de un joven a quien lo supera en años —comentó gravemente—. Se llama John Darby. Su padrino es Ernst Twist. Me parece que no os conocíais.
Hugh hizo un gesto de negativa. Ernst lo imitó, le dirigió una mirada a hurtadillas y, con una ligera reverencia, se llevó la mano a la frente en un torpe gesto de respeto, propio de un patán. El hombre parecía un campesino palurdo, vestido con ropas remendadas, un sombrero grasiento y unos zapatos rotos. Pese a ello, no era ningún patán y quienes lo tomaban por tal nunca vivían lo suficiente, probablemente, como para poder lamentarse de su error. Sus manos eran finas, de dedos largos, y evidenciaban que nunca habían hecho trabajos pesados. Y sus ojos fríos, que en ningún momento habían mirado directamente a Hugh, tenían un aire peculiar, un fulgor rojizo que la Mano encontró desconcertante.
—Las cicatrices de Twist aún son recientes —dijo Ciang—, pero ya ha progresado de vaina a punta. Llegará a hoja antes de que acabe el año.
Un gran elogio, procediendo de quien lo hacía.[59] Hugh observó al individuo con desagrado. Aquél era un asesino que «mataría por un plato de asado», como decía el refrán. La Mano adivinó, por una cierta tensión y frialdad en su tono de voz, que Ciang compartía su sensación de desagrado. Sin embargo, la Hermandad necesitaba miembros de todas clases y el dinero de aquél era tan bueno como el de cualquiera. Mientras Ernst Twist se atuviera a las reglas de la Hermandad, el modo en que quebrantara las leyes del hombre y de la naturaleza era asunto suyo, por vil que fuese.
—Twist necesita un socio —continuó Ciang—. Ha presentado a este joven, John Darby, y después de revisar su propuesta he accedido a admitirlo en la Hermandad en las condiciones de costumbre.
Ciang se puso en pie y lo mismo hizo Hugh. La elfa era alta y se sostenía muy erguida. Una ligera caída de hombros era su única concesión a la edad. Su larga túnica, de la seda más fina, estaba tejida con el arco iris de colores y los fantásticos diseños que tanto gustaban a los elfos. Ciang era una presencia regia, hechizadora e impresionante en su majestuosidad.
El joven —sin duda un asesino a sangre fría, ya que no habría conseguido la admisión sin haber dado alguna prueba de su pericia— se encogió, sonrojado y nervioso, casi como si se fuera a marear.
Su acompañante le dio un golpe seco en la espalda al tiempo que murmuraba:
—Ponte erguido. Pórtate como un hombre.
El muchacho tragó saliva, se enderezó, exhaló un profundo suspiro y, con los labios casi blancos, anunció:
—Estoy dispuesto.
Ciang dirigió una mirada de reojo a Hugh y entornó los párpados como diciendo, «en fin, todos hemos sido jóvenes alguna vez». Con uno de sus largos dedos, señaló una caja de madera con incrustaciones de gemas deslumbrantes colocada en el centro del escritorio.
Hugh se inclinó hacia adelante, tomó la caja entre las manos respetuosamente y la colocó al alcance de la elfa. Luego, abrió la tapa. En el interior había una daga de hoja afilada cuya empuñadura de oro tenía la forma de una mano abierta con los dedos juntos. El pulgar extendido formaba la cruz. Ciang extrajo el arma, manejándola con delicadeza. La luz del fuego se reflejó en la hoja, afilada como una cuchilla, y la hizo arder.
—¿Eres diestro o zurdo? —inquirió la elfa.
—Diestro —dijo John Darby. Unas gotas de sudor resbalaban de sus sienes y corrían por sus mejillas.
—Dame tu diestra —ordenó Ciang.
El joven adelantó la mano, con la palma abierta hacia ella.
—Tu padrino puede prestarte ayuda…
—¡No! —dijo el muchacho con un jadeo. Pasándose la lengua por los labios resecos, rechazó el brazo que le ofrecía Twist—. Puedo soportarlo solo.
Ciang expresó su aprobación arqueando una ceja.
—Sostén la mano como es debido —indicó—. Hugh, muéstrale cómo.
Hugh tomó una vela de la repisa de la chimenea, la llevó al escritorio y la depositó en él. El resplandor de la llama brilló en la madera pulimentada, una madera salpicada y teñida de manchas oscuras. El muchacho contempló las manchas, y el color huyó de su rostro.
Ciang esperó.
John Darby apretó los labios y acercó más la mano.
—Estoy preparado —repitió.
La elfa asintió. Levantó la daga por la empuñadura, con la hoja apuntada hacia abajo.
—Coge la hoja como si fuera el mango —ordenó Ciang.
John Darby lo hizo, cerrando la mano en torno al acero con cautela. La empuñadura en forma de mano descansó en la suya, con el pulgar de la cruz paralelo al suyo. Ahora se oía la respiración acelerada del muchacho.
—Aprieta —ordenó Ciang, fría e impasible.
John Darby contuvo el aliento un instante. Casi cerró los ojos, pero reaccionó a tiempo. Con una mirada avergonzada a Hugh, el joven se obligó a mantenerlos abiertos. Tragó saliva y apretó la mano en torno a la hoja de la daga.
De nuevo, contuvo la respiración con un jadeo, pero no emitió otro sonido. Unas gotas de sangre cayeron sobre el escritorio, y un fino reguero del líquido rojo corrió por el antebrazo del muchacho.
—Hugh, la correa —indicó Ciang.
La Mano llevó la mano a la caja y extrajo una tirilla de suave cuero, de la anchura de un par de dedos humanos. El símbolo de la Hermandad formaba un dibujo a lo largo de la correa. También ésta mostraba manchas oscuras en algunas zonas.
—Dásela al padrino —dijo la elfa.
Hugh entregó la correa a Ernst Twist, quien la tomó en sus manos de largos dedos, unas manos que sin duda estaban manchadas con las mismas salpicaduras oscuras que rociaban el cuero.
—Átalo —ordenó Ciang.
Entretanto, John Darby había permanecido allí plantado, apretando la daga entre su mano. La sangre rezumaba de la empuñadura. Ernst pasó la correa en torno a la mano del joven, la ató con fuerza y dejó libres los extremos de la tirilla. Cogió uno de ellos y lo sostuvo entre sus dedos. Hugh cogió el otro y miró a Ciang. Ella asintió.
Los dos hombres tiraron de los extremos de la correa con energía, y el filo de la daga se hundió más profundamente en la mano del novicio, hasta el hueso. La sangre brotó con más fuerza. John Darby no pudo contener el dolor, y de su garganta surgió un grito agónico, estremecedor. Cerró los ojos, se tambaleó y se apoyó contra la mesa. Después tragó saliva, entre acelerados jadeos, y se irguió de nuevo con la mirada vuelta hacia Ciang. La sangre goteó sobre el escritorio.
La elfa sonrió como si hubiera probado un sorbo de aquella sangre y la hubiese encontrado de su gusto.
—Ahora, repetirás el juramento de la Hermandad.
Así lo hizo el muchacho, evocando entre una bruma de dolor las palabras que había aprendido laboriosamente de memoria. En adelante, las llevaría grabadas en su mente, tan indelebles como las cicatrices de la ceremonia de iniciación en la palma de su mano.
Completado el juramento, John permaneció firme, rechazando con un gesto de cabeza la ayuda de su padrino. Ciang sonrió al muchacho con una mueca que, por un fugaz instante, evocó en el rostro envejecido un asomo de la que debía de haber sido una notable belleza.
La elfa posó sus dedos sobre la mano torturada.
—Lo encuentro aceptable. Quitadle la correa.
Hugh hizo lo que pedía y desató la tira de cuero de la mano ensangrentada de John Darby. El joven abrió ésta lentamente, con esfuerzo, pues tenía los dedos pegajosos y entumecidos. Ciang retiró la daga de la mano temblorosa.
Entonces, cuando todo hubo terminado y la excitación antinatural hubo cedido, llegó la debilidad. John Darby se miró la mano, la carne abierta, el latir de la sangre roja que manaba de sus heridas, y de pronto fue consciente del dolor como no lo había sentido hasta aquel momento. Con una palidez enfermiza en el rostro, se tambaleó, inseguro. En esta ocasión agradeció el brazo de Ernst Twist, que lo sostuvo en pie.
—Puedes sentarlo —dijo Ciang.
Dándose la vuelta, entregó la daga ensangrentada a Hugh, quien tomó el arma y la lavó en un cuenco de agua traído a propósito para tal fin. Cuando hubo terminado, secó la daga minuciosamente con un paño blanco y limpio y se la devolvió a la anciana elfa. Ciang guardó el arma ceremonial y la cinta de cuero en la caja y devolvió ésta a su lugar en el centro del escritorio. La sangre derramada sobre éste impregnaría la madera, mezclando la del joven Darby con la de incontables otros que se habían sometido a la misma ceremonia.
Aún quedaba por completarse un pequeño ritual más.
—Padrino —dijo Ciang, volviendo la mirada a Ernst Twist.
El individuo acababa de instalar al joven, pálido y tembloroso, en una silla. Con aquella sonrisa suya, engañosamente imbécil, se acercó arrastrando los pies y levantó la mano diestra con la palma hacia Ciang. La elfa mojó las yemas de los dedos en la sangre de Darby y trazó dos largas líneas rojas siguiendo las cicatrices de la mano de Twist, que se correspondían con las heridas recién abiertas en la del muchacho.
—Tu vida está unida a la suya —recitó Ciang—, igual que la de él está unida a la tuya. Ya conoces el castigo por quebrantar el juramento.
Hugh asistió a la escena distraído, dándole vueltas en la cabeza a la difícil conversación que iba a sostener con Ciang, aunque de nuevo apreció aquel extraño fulgor rojizo en los ojos de Ernst Twist, que le recordaron los de un gato al amor de la lumbre. Cuando quiso observar con más detalle el curioso fenómeno, Twist bajó los párpados en signo de deferencia a Ciang y retrocedió, arrastrando los pies, hasta ocupar de nuevo su lugar junto a su nuevo socio.
Ciang volvió la vista hacia el joven Darby.
—El Anciano te dará hierbas para prevenir infecciones. Podrás llevar la mano vendada hasta que se cierren las heridas, pero deberás quitarte las vendas si alguien te lo exige. Puedes quedarte aquí hasta que consideres que ya estás en condiciones de viajar. La ceremonia se cobra su precio, joven. Por hoy, descansa y renueva la sangre con comida y bebida. En adelante, sólo tienes que abrir la mano así —Ciang hizo una demostración—y los miembros de la Hermandad sabrán que eres uno de los nuestros.
Hugh contempló por unos instantes las cicatrices de su propia mano, ya apenas visibles en su palma encallecida. La señal en la parte carnosa del pulgar era la más clara y la más larga, pues había sido la última en curar. Formaba un fino trozo blanco que atravesaba lo que los quiromantes conocen como «línea de la vida». La otra cicatriz corría casi paralela a las líneas del corazón y de la cabeza. Unas cicatrices de aspecto inocente, en las que nadie reparaba apenas, a menos que supiera qué significaban.
Darby y Twist se disponían a marcharse, y Hugh se incorporó para hacer el comentario de rigor. Sus palabras llevaron un leve sonrojo de orgullo y satisfacción a las pálidas mejillas del muchacho. Éste ya se sostenía con más firmeza. Unos tragos de cerveza, unos alardes sobre su hazaña y volvería a sentirse muy ufano de sí mismo. Por la noche, cuando el dolor lo despertara de sus sueños febriles, pensaría de otra manera.
El Anciano apareció en el umbral de la sala como si acudiera a una orden, aunque Ciang no había reclamado su presencia. El viejo había asistido muchas veces a aquel rito y conocía su duración al segundo.
—Conduce a nuestros hermanos a sus aposentos —le ordenó Ciang.
El Anciano hizo una reverencia y miró a la elfa.
—¿Necesitáis algo tú y tu invitado? —inquirió.
—No, gracias, amigo mío —respondió Ciang con afabilidad—. Yo me ocuparé de todo.
Con una nueva reverencia, el Anciano escoltó a los dos miembros de la Hermandad pasillo adelante.
Hugh, tenso, se revolvió en su asiento disponiéndose para enfrentarse a aquellos ojos sabios y penetrantes.
Pero no estaba preparado para lo que oyó.
—Así pues, Hugh la Mano —comentó Ciang en tono amigable—, has vuelto a nosotros de entre los muertos…