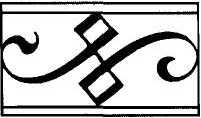
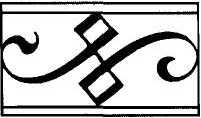
PALACIO REAL,
ISLAS VOLKARAN, REINO MEDIO
El castillo del rey Stephen en la isla de Providencia tenía un aspecto muy distinto del de su correspondiente en Aristagón. El Imperanon era una vasta acumulación de edificios de diseño bello y elegante, con torres de esbeltas agujas y delicados minaretes decorados con mosaicos, motivos pintados y volutas talladas. La fortaleza del rey Stephen, en cambio, era sólida, recia y construida a base de rectas; sus torres sombrías, erizadas de almenas, se alzaban oscuras y ominosas hacia el cielo de color humo. Tal casa, tal dueño, decía el refrán.
La noche en el Imperanon se iluminaba con hachones y candelabros. En Volkaran, el suave resplandor del Firmamento se reflejaba en la piel escamosa de los dragones vigías, apostados en lo alto de las torres. Las fogatas de vigilancia brillaban intensamente en la media luz, señalando el camino a los corsarios de dragones que regresaban y proporcionando calor a los centinelas, cuyos ojos nunca dejaban de escrutar los cielos en busca de las naves dragón elfas.
El hecho de que ninguna nave dragón de los elfos se hubiera atrevido a surcar los cielos de Volkaran desde hacía muchísimo tiempo no relajaba la guardia de los centinelas. Pero en la ciudad de Festfol, situada en las inmediaciones de las murallas del castillo, había quienes murmuraban que Stephen no temía la presencia de las naves dragón elfas. No; los enemigos de los que estaba pendiente se hallaban más cerca y procedían del kiracurso[44], no del kanacurso.
Alfred, quien vivió durante un tiempo entre los humanos, escribió la siguiente descripción de esta raza. Su título es Una historia desconcertante.[45]
Los elfos de Ariano no se habrían hecho fuertes y poderosos si los humanos hubieran sido capaces de unirse. Juntos como raza, los humanos podrían haber formado una muralla que los elfos no habrían podido penetrar. Podrían haber aprovechado fácilmente las diversas guerras entre los clanes elfos para haber establecido posiciones firmes en Aristagón (o, por lo menos, para evitar que los expulsaran).
Pero los humanos, que consideran a los elfos débiles y vanidosos, cometieron el error de despreciarlos. Las diversas facciones humanas, con su larga historia de disputas sangrientas, estaban más interesadas en pelearse entre ellas que en defenderse de los ataques de los elfos. En pocas palabras, los humanos se derrotaron a sí mismos y quedaron tan exhaustos que los poderosos paxarias sólo tuvieron que patalear y gritar «¡buuu!», para que sus enemigos huyeran aterrorizados.
Los humanos fueron expulsados de Aristagón y escaparon a las islas Volkaran y al extenso territorio continental de Ulyndia, donde habrían podido reagrupar sus fuerzas. Durante la guerra de la Sangre Hermana que se desencadenó entre los elfos, los humanos habrían conseguido recuperar con facilidad todo el territorio que habían perdido. No es exagerado decir que incluso habrían logrado adueñarse del Imperanon, pues los humanos contaban en aquel tiempo con la ayuda de los misteriarcas, cuyas facultades mágicas estaban mucho más desarrolladas que las de cualquier elfo, a excepción de los kenkari, y éstos se mantenían neutrales, supuestamente, en la guerra civil de los clanes.
Sin embargo, las luchas intestinas de su propia raza irritaban a los poderosos misteriarcas. Hastiados, tras decidir que sus esfuerzos por traer la paz entre las belicosas facciones eran inútiles, los grandes magos abandonaron el Reino Medio y viajaron al Superior, a las ciudades construidas allí por los sartán, donde esperaban vivir en paz. Su partida dejó a los humanos vulnerables al ataque de los elfos de Tribus que, tras haber derrotado y unido por la fuerza a los demás clanes elfos, volvieron su atención a los corsarios humanos que habían estado atacando y pirateando los transportes elfos de agua desde Drevlin.
El imperio de Tribus conquistó muchos reinos humanos en las Volkaran, utilizando no sólo la espada, sino también el soborno y la traición, para dividir y vencer. Los humanos vieron a sus hijos e hijas sometidos a la esclavitud, vieron cómo la mayor parte de su comida iba a parar a bocas elfos, vieron a los señores elfos matar dragones por diversión. Y, finalmente, llegaron a la conclusión de que odiaban a los elfos más de lo que se odiaban entre ellos.
Los dos clanes humanos más poderosos, tras negociaciones secretas, formaron una alianza sellada por el matrimonio de Stephen de Volkaran y Ana de Ulyndia. Los humanos empezaron a expulsar de Volkaran a las fuerzas ocupantes en una lucha que alcanzó su punto culminante en la famosa batalla de los Siete Campos, un combate memorable por el hecho de que el perdedor terminó siendo el vencedor.[46]
La posterior rebelión entre los elfos, encabezada por el príncipe Reesh’ahn, forzó la retirada de las tropas de ocupación elfos.
La historia de Alfred concluye con una nota triste:
Ulyndia y Volkaran vuelven a estar bajo control humano. Pero ahora, una vez eliminada la amenaza elfa, los humanos han decidido que ya pueden permitirse de nuevo empezar a odiarse entre ellos. Las facciones se enardecen y se lanzan a la garganta de sus rivales. Poderosos barones de ambos bandos murmuran en las sombras que la alianza de Stephen y Ana ha dejado de tener utilidad. El rey y la reina se ven obligados a llevar a cabo un juego peligroso.
La pareja se ama profundamente, con sentimientos sinceros. El matrimonio de conveniencia, sembrado en el légamo de años de odio, ha florecido en afecto y respeto mutuo. Pero los dos saben que la flor se marchitará y morirá prematuramente, a menos que puedan mantener el control de sus seguidores.
Así, los dos fingen odiar lo que más aprecian en el mundo: al otro. Se pelean a gritos en público, se abrazan con amor en la intimidad. Seguros de que el matrimonio —y, por tanto, la alianza— se está desmoronando, los miembros de las facciones opuestas cuchichean sus intrigas sin disimulo a uno u otro monarca, sin darse cuenta de que rey y reina son, en realidad, uno solo. De este modo, Stephen y Ana han logrado controlar y apagar unas brasas que habrían podido incendiar al reino.
Pero ahora surge un nuevo problema: Bane. No consigo imaginar qué vamos a hacer con él. Pero tengo miedo por los mensch. Por todos los mensch.
El problema se había solucionado.[47] Bane había desaparecido, supuestamente trasladado a un reino lejano por un hombre de piel azul; al menos, ésta había sido la vaga información que había recibido el rey Stephen de la verdadera madre de Bane, Iridal del Reino Superior.
Para Stephen, cuanto más lejos se llevaran a Bane, mejor. El pequeño había desaparecido hacía un año y, con él, parecía haberse desvanecido una maldición que había pesado sobre el reino entero.
La reina Ana había quedado embarazada otra vez y dio a luz felizmente una niña. La pequeña era princesa de Ulyndia y, aunque, por ley, la corona de Volkaran no podía ceñir una cabeza femenina, las leyes podían cambiarse con los años, sobre todo si Stephen no engendraba más hijos varones. Los reyes adoraban a su hija y, para asegurarse de que esta vez no aparecía en la cuna ningún bebé ajeno y aciago, contrataron magos de la Tercera Casa para que montaran guardia en torno a ella día y noche.
Por otra parte, durante aquel año trascendental, la rebelión de los gegs del Reino Inferior había debilitado todavía más a los elfos, agotando sus fuerzas. Los ejércitos de Stephen habían conseguido expulsar a los elfos de su últimos reductos en las islas Volkaran más exteriores.
Una nave dragón elfa cargada de agua acababa de caer en manos humanas. La recogida de agua había sido abundante aquel año. Stephen había podido levantar el racionamiento, con gran satisfacción del pueblo. No existían apenas enfrentamientos entre las facciones en disputa y las peleas que se producían entre ellas esporádicamente eran ahora bastante moderadas. La única sangre que corría era la que brotaba de alguna nariz partida, y no la que goteaba de la hoja de los puñales.
—Incluso empiezo a pensar seriamente, querida, en anunciar al mundo que te quiero —dijo Stephen, inclinándose sobre el hombro de su esposa para hacer carantoñas a la pequeña.
—No vayas demasiado lejos —respondió Ana—. Eso de pelearnos en público ha terminado por gustarme. Creo que nos conviene a los dos. Cada vez que me siento furiosa contigo, vuelco todo el enfado en la siguiente pelea fingida y me siento mucho mejor. ¡Oh, Stephen, qué cara tan espantosa! Vas a asustarla…
La pequeña, sin embargo, se rió complacida y alargó la manita para intentar asir la barba del rey, bastante canosa ya.
—¿De modo que, todos estos años, me has estado diciendo en serio todas esas cosas terribles? —inquirió Stephen, burlón.
—Ojalá se te quede la cara paralizada en esa mueca. ¡Así aprenderías! Qué feísimo está papá, ¿verdad, cariño? —Dijo Ana a la niña—. ¿Por qué no vas volando y atacas a un papá tan espantoso? Vamos, mi dragoncito, vuela hasta papá.
Levantando a la pequeña, Ana la llevó «volando» hacia Stephen, que cogió entre las manos a su hija y la impulsó repetidas veces en el aire. La niña rió y gorjeó y probó de nuevo a agarrarlo de la barba.
Los tres estaban en el cuarto de la pequeña, disfrutando de un breve y precioso momento juntos. Tales momentos eran sumamente escasos para la familia real, y el hombre que acababa de aparecer a la puerta se detuvo a observar,con una sonrisa apenada en los labios. El instante iba a terminar. Él mismo iba a ponerle fin. No obstante, se detuvo a disfrutar de aquellos escasos segundos extra de felicidad abierta que se disponía a perturbar.
Stephen tal vez percibió la sombra de la nube de tristeza pasando sobre él. El visitante no había hecho el menor ruido, pero el rey percibió su presencia. Triano, el mago real, era el único que tenía permiso para abrir puertas sin llamar y sin haber sido anunciado. Stephen alzó la cabeza y observó al hechicero, de pie a la puerta de la estancia.
El rey sonrió al verlo y se dispuso a hacer alguna broma, pero la expresión de Triano era aún más espantosa que la mueca que Stephen había ensayado para entretener a su hijita. La sonrisa del rey se difuminó y se volvió fría. Ana, que había contemplado amorosamente el juego del padre con la pequeña, vio nublarse su expresión y volvió la cabeza, alarmada. Al distinguir a Triano, la reina se puso en pie.
—¿Qué es? ¿Qué sucede?
Triano dirigió una rápida mirada al pasillo sin apenas alzar las pestañas e hizo un leve gesto con la mano para indicar que había alguien escuchando.
—Ha llegado un mensajero del barón Fitz Warren, Majestad —anunció el mago en voz alta—. Una escaramuza sin importancia con los elfos en Kurinandistai, creo. Lamento sinceramente apartar a Sus Majestades de ocupaciones más agradables, pero ya conocéis al barón…
Tanto el rey como la reina conocían al barón, en efecto, y aquella misma mañana habían recibido un informe suyo en el que decía que no había visto a un elfo desde hacía semanas, se quejaba airadamente de la inactividad (que consideraba mala para la disciplina) y pedía permiso para ir en persecución de las naves elfas.
—Fitz Warren es demasiado fogoso —apuntó Stephen, respondiendo al hechicero. Dejó a la pequeña en manos de la niñera, que había entrado en la estancia a una indicación de Triano—. Es uno de tus primos, mi reina. Un ulyndiano —añadió con una sonrisa burlona.
—El barón es un hombre que no rehuiría una batalla, lo cual es más de lo que puede decirse de los hombres de Volkaran —replicó Ana con buen temple, aunque sus mejillas estaban muy pálidas.
Triano exhaló el suspiro apenas audible y cargado de paciencia de quien querría administrar una buena azotaina a un niño malcriado, pero no lo tenía permitido.
—Si Sus Majestades son tan amables de querer escuchar al mensajero, lo tengo en mi estudio. Fitz Warren ha pedido un encantamiento para protegerse de las congelaciones. Se lo prepararé mientras Sus Majestades entrevistan a su enviado; así ahorraremos tiempo.
Una reunión en el estudio de Triano. El rey y la reina cruzaron una mirada de preocupación. Ana apretó los labios y posó sus helados dedos en la mano de su esposo. Stephen frunció el entrecejo y acompañó a su esposa pasillo adelante.
El estudio de Triano era la única estancia del castillo donde los tres podían reunirse en privado con la seguridad de que sus conversaciones no serían escuchadas. El castillo era campo abonado para las intrigas y los chismorreos; la mitad de los sirvientes estaba a sueldo de un barón u otro, y la otra mitad revelaba gratis lo que llegaba a su conocimiento.
Situado en una planta aireada y bien iluminada de un torreón, el estudio del mago estaba muy apartado del ruido y el alboroto de la bulliciosa vida castellana. El propio Triano era amigo de las juergas; su porte juvenil y atractivo y sus modales encantadores le permitían que, si bien soltero, rara vez pasara una noche sin compañía en la cama, a menos que él quisiera. Nadie en el reino bailaba con más elegancia, y muchos nobles habrían pagado sumas incalculables por conocer el secreto del mago para ingerir grandes cantidades de vino sin dar jamás la menor muestra de ebriedad.
Pero, aunque Triano dedicara las noches a la parranda, durante el día se volcaba con seriedad y empeño en su responsabilidad de colaborar al gobierno del reino. El hechicero estaba total, completa y devotamente dedicado a sus reyes, a quienes estimaba como amigos además de respetar como soberanos. Conocía todos sus secretos y podría haber decuplicado su fortuna traicionando a uno de los dos. Pero, antes de hacer tal cosa, Triano habría preferido arrojarse al Torbellino. Y, aunque veinte años más joven que Stephen, el mago era consejero, ministro y mentor de su monarca.
Al entrar en el estudio, los reyes encontraron a dos personas esperándolos. Una de ellas era un hombre al que no conocían, aunque les sonó vagamente familiar. A la otra, una mujer, la conocían muy bien, y su presencia hizo que la nube de tormenta que había cubierto a la real pareja se hiciera más espesa y oscura.
La mujer se puso en pie y dedicó una respetuosa reverencia a los monarcas. Stephen y Ana correspondieron al saludo con igual respeto pues, aunque la mujer y sus seguidores los habían reconocido como soberanos, el vínculo establecido era incómodo. Resultaba difícil gobernar a quienes eran más poderosos que uno mismo y podían, con sólo murmurar una palabra, hacer que el castillo de uno se desmoronara a su alrededor.
—Creo que ya conocéis a la dama Iridal, Majestades —dijo Triano innecesariamente, en un cortés esfuerzo por conseguir que todo el mundo se relajara antes de soltar la bomba que iba a destrozar sus vidas.
Se produjo un intercambio de ceremoniosos saludos en los que todos utilizaron fórmulas establecidas, sin reflexionar en las palabras que pronunciaban. Así, los «Me alegro de volver a veros» y «Ha pasado mucho tiempo» y «Gracias por el precioso regalo para la niña» dejaron paso rápidamente a un incómodo silencio. Sobre todo, cuando se mencionó a la niña. Una palidez mortal se adueñó de Ana, quien tuvo que dejarse caer en una silla. Iridal apretó las manos entrelazadas y bajó la vista a los dedos, sin verlos. Stephen carraspeó y miró con recelo al desconocido que presenciaba la escena, tratando de recordar dónde lo había visto.
—Bien, Triano, ¿de qué se trata? —preguntó—. ¿Por qué nos has traído aquí? Supongo que no tiene nada que ver con Fitz Warren —añadió con marcada ironía al tiempo que volvía la mirada hacia la dama Iridal, pues ésta, pese a vivir cerca de palacio, rara vez se aventuraba a visitarlo, consciente de que su presencia hacía revivir recuerdos dolorosos y desagradables a la pareja real, además de despertar parecidas evocaciones en la propia misteriarca.
—¿Su Majestad quiere hacer el honor de tomar asiento? —ofreció Triano.
Ninguno de los presentes podía sentarse antes de que lo hiciera el rey. Stephen, ceñudo, ocupó el lugar que le indicaba su consejero. —Procedamos —murmuró.
—Si me permitís un momento, Majestad… —dijo Triano. Alzó las manos, agitó los dedos en el aire e imitó el trino de unos pájaros—. Ya está. Ahora podemos hablar con libertad.
Cualquiera que escuchase al otro lado de la puerta, fuera del círculo del encantamiento, escucharía sólo lo que le parecía el gorjeo animado de unas aves. Los situados dentro del alcance del hechizo, en cambio, se oirían y se entenderían perfectamente.
Triano miró con modestia a la dama Iridal. La misteriarca era una maga de la Séptima Casa, mientras que él no pasaría nunca de la Tercera; Iridal podía convertirlos a todos en pájaros canoros, si se lo proponía.
La dama respondió a su mirada con una sonrisa tranquilizadora.
—Muy bien hecho, mago —fue su comentario. Triano se sonrojó de satisfacción, pues no era inmune a los elogios sobre su arte. No obstante, tenía entre manos asuntos de gran importancia y se concentró en ellos rápidamente.
Posó la mano en el brazo del desconocido, que se había puesto en pie a la entrada de sus reyes y ahora había vuelto a sentarse en su banqueta junto al escritorio del hechicero. Stephen seguía mirando al desconocido como si lo conociera, pero no consiguiera situarlo.
—Veo que Su Majestad reconoce a este hombre. Su aspecto ha cambiado mucho, es cierto. Cosas de la esclavitud. Es Peter Hamish, de Exilio de Pitrin, en otro tiempo criado de la casa real.
—¡Por los antepasados, tienes razón! —Exclamó Stephen, descargando una palmada en el brazo del asiento—. Te marchaste para servir como escudero de mi señor Guinido, ¿no es así, Peter?
—En efecto, señor —asintió el hombre con una amplia sonrisa, rojo de satisfacción por el hecho de que el rey lo recordara—. Estaba con él en la Batalla del Pico. Los elfos nos habían rodeado. Mi señor resultó abatido y yo fui hecho prisionero. No fue culpa de mi señor, rey Stephen. Los elfos nos acometieron por sorpresa y…
—Sí, Peter, Su Majestad conoce perfectamente lo sucedido —lo interrumpió Triano con suavidad—. Haz el favor de continuar tu relato. No te pongas nervioso. Explícalo todo a Sus Majestades y a la dama Iridal como me lo has contado a mí.
Triano observó que el hombre dirigía una mirada al vaso vacío que tenía junto a la mano. De inmediato, el mago lo llenó de vino. Peter tomó el vaso entre los dedos con aire satisfecho pero, al darse cuenta de que estaba en presencia del rey, detuvo el gesto antes de que el cristal llegara a sus labios.
—Adelante, haz el favor —dijo Stephen, complaciente—. Es evidente que has pasado por un trance horrible.
—El vino es bueno para fortalecer la sangre —añadió Ana, serena por fuera pero temblando por dentro.
Peter tomó un trago reconfortante de aquel dulce vino, que se sumó al vaso que ya le había ofrecido el mago previamente, y que ya le había fortalecido la sangre.
—Fui hecho prisionero, señor. La mayoría de mis compañeros terminó en las bodegas de esas maléficas naves dragón, como galeotes de los elfos. Mis captores, en cambio, se enteraron por algún medio de que en una época había servido en la casa real. Entonces me llevaron aparte y me hicieron toda clase de preguntas acerca de vos, mi señor. Pero aunque me golpearon y me azotaron hasta dejar a la vista los cartílagos de mis costillas, os aseguro que no dije una sola palabra a esos elfos perversos.
—Alabo tu valor —respondió Stephen con expresión seria, buen conocedor de que Peter, probablemente, había contado cuanto sabía al primer golpe del látigo. Igual que debía de haber proclamado su condición de antiguo sirviente de la familia real para salvarse de las galeras.
—Cuando nuestros perversos enemigos comprendieron que no podrían conseguir nada de mí, Majestad, me encerraron en su propio palacio real, que llaman el «Imprenón». —Peter estaba visiblemente orgulloso de sus conocimientos del idioma de los elfos—. Imaginé que querían que les enseñara cómo deben hacerse las cosas en una casa de reyes, pero sólo me pusieron a barrer suelos y hablar con otros prisioneros.
—¿Qué otros…? —empezó a preguntar Stephen, pero Triano movió la cabeza en un gesto de negativa y el rey guardó silencio.
—Haz el favor de contar a Su Majestad lo del prisionero más reciente que has visto en el palacio de los elfos.
—No era ningún prisionero, señor —lo corrigió Peter, ya por el cuarto vaso de vino—, sino más bien un huésped de honor. Los elfos le ofrecen un trato excelente, señor. No debéis inquietaros por eso.
—Dinos de una vez a quién viste —le insistió Triano con suavidad.
—A vuestro hijo, señor —dijo Peter, ya un poco afectado por la bebida—. El príncipe Bane. Me alegro de anunciarte que está vivo. Pude hablar con él, y lo habría sumado al grupo con el que me proponía intentar la fuga, pero me dijo que estaba demasiado vigilado y que su presencia sólo perjudicaría nuestro plan. Vuestro pequeño, señor, es un verdadero héroe.
»El príncipe Bane me entregó esto. —El sirviente señaló un objeto depositado sobre la mesa de Triano—. Dijo que se lo trajera a su madre. Ella lo reconocería y sabría que era él quien lo enviaba. Lo hizo para ella.
Peter alzó el vaso con mano temblorosa y lágrimas en los ojos.
—Un brindis por Su Alteza y por Sus Majestades.
La mirada borrosa de Peter estaba concentrada en el vaso que acariciaba entre los dedos (todo lo que era capaz de fijarla en su estado, ya lamentable). Gracias a ello, no advirtió el hecho de que la gozosa noticia de la reaparición de Bane había dejado a Stephen totalmente rígido, como si lo hubiera golpeado un hacha de guerra.
Ana miró al sirviente, horrorizada, y se hundió en su asiento con la tez pálida. En los ojos de la dama Iridal llameó una súbita esperanza.
—Gracias, Peter, esto es todo por ahora —dijo Triano. Tomó del brazo al criado, lo arrancó de la banqueta y se lo llevó, tambaleante y haciendo reverencias, lejos de los reyes y de la misteriarca—. Me ocuparé de que no guarde ningún recuerdo de esto, Majestad —prometió el consejero en voz baja—. Y sugiero a sus Majestades que no prueben ese vino.
Triano abandonó la sala con Peter y cerró la puerta tras ellos. El mago estuvo fuera mucho rato. La guardia del rey no había acompañado a Su Majestad al estudio de Triano, sino que había tomado posiciones a una distancia prudencial, unos treinta pasos, en el otro extremo del pasadizo. Triano condujo a Peter por éste, dejó al criado embriagado en manos de los guardias y ordenó a éstos que lo condujeran a algún sitio a dormir la borrachera. El dulce vino del hechicero producía tal efecto que, cuando el aturdido Peter despertara, no recordaría ni siquiera haber estado en el «Impernón».
Cuando regresó al estudio, apreció que la conmoción producida por la noticia había remitido en parte, aunque la alarma era, si acaso, aún más intensa.
—¿Es posible que haya dicho la verdad? —preguntó Stephen, que se había puesto en pie y deambulaba por la estancia con paso agitado—. ¿Cómo podemos fiarnos de ese redomado idiota?
—Sencillamente, porque es un redomado idiota, señor —respondió Triano con aire deliberadamente tranquilo y apacible, cruzando los brazos delante del pecho—. Ésta es una de las razones por las que he querido que escucharais la historia de sus propios labios. Desde luego, ese hombre no es lo bastante sagaz como para haber inventado una historia tan extraordinaria. He podido interrogarlo más a fondo y estoy seguro de que no miente. Y, además, está esto.
El mago tomó del escritorio el objeto que había traído Peter, el regalo de Bane a su madre, y lo mostró directamente a Iridal, no a Ana.
La misteriarca lo observó. En un primer momento, se sonrojó; luego, su palidez se hizo aún más marcada que antes. El objeto era una pluma de halcón decorada con cuentas de cristal y suspendida de una cinta de cuero. Tenía el aspecto inocente del regalo que prepararía un chiquillo, siguiendo las instrucciones de su niñera, para complacer el tierno corazón de su madre. Pero aquel collar con la pluma era obra de un hijo de magos, de un descendiente de misteriarcas. La pluma era un amuleto y, a través de él, el chiquillo podía comunicarse con su madre. Con su verdadera madre. Iridal alargó una mano temblorosa, cogió la pluma y la apretó entre sus dedos.
—Es de mi hijo, sin duda —dijo, aunque no se oyó su voz.
Triano asintió.
—Tened la seguridad, Majestades, dama Iridal, de que no os habría sometido a este trance si no hubiera estado seguro de que Peter dice la verdad. El chico al que vio era Bane.
Stephen se sonrojó ante la reprimenda insinuada en aquellas palabras y murmuró en un susurro apenas audible algo que tal vez quería ser una disculpa. Con un profundo suspiro, se dejó caer en su asiento. El rey y la reina se acercaron imperceptiblemente, dejando a la dama Iridal a solas, ligeramente aparte.
Triano se situó delante de los tres y corroboró con palabras firmes y serenas lo que todos sabían ya pero tal vez no habían terminado de aceptar todavía. —Bane está vivo y en manos de los elfos.
—¿Cómo es posible? —inquirió Ana con voz sofocada, llevándose una mano al cuello como si tuviera dificultades para respirar. Se volvió hacia Iridal y exclamó—: ¡Tú dijiste que se lo habían llevado! ¡A otra tierra! ¡Dijiste que Alfred se lo había llevado!
—Alfred, no —la corrigió Iridal. La sorpresa inicial estaba remitiendo; la misteriarca empezaba a darse cuenta de que su deseo más acariciado se estaba cumpliendo—. El otro hombre, ese Haplo.
—¿Ese que me describiste, el de la piel azul? —intervino Triano.
—Sí. —En los ojos de Iridal apareció un destello de esperanza—. Sí, ése fue quien se llevó a mi hijo…
—Pues ahora parece que lo ha traído de vuelta —continuó Triano con sequedad—. Porque el hombre también está en el castillo elfo, según he sabido. El criado vio a un hombre de piel azul en compañía del príncipe. Tal vez ha sido ese detalle, más que cualquier otro, lo que me ha convencido de que su historia era cierta. Aparte de la dama Iridal, Sus Majestades y yo mismo, nadie más en el reino conoce la existencia del hombre de la piel azul o su relación con el príncipe Bane. Si se añade a ello el hecho de que Peter no sólo vio a Bane, sino que habló con él, y que el príncipe reconoció al criado y lo llamó por su nombre… No, señor. Os lo repito: no me cabe la menor duda.
—De modo que el chico es rehén de los elfos —dijo Stephen con aire sombrío—. Seguro que los elfos proyectan utilizarlo para obligarnos a detener nuestros ataques a sus naves; tal vez incluso para intentar perturbar las negociaciones con Reesh’ahn. Pues no se saldrán con la suya. Pueden hacer lo que les plazca con él. No negociaré una sola gota de agua a cambio de…
—¡Querido, por favor! —musitó Ana, posando la mano en el brazo de su marido al tiempo que, con los párpados entornados, dirigida una mirada a la dama Iridal. La misteriarca, pálida y fría, permanecía sentada con las manos juntas en el regazo y la mirada perdida en el vacío, fingiendo no escuchar—. ¡Es su madre!
—Me doy perfecta cuenta de que el chico es hijo de la dama. ¿Puedo recordarte, querida, que Bane tenía también un padre…, un padre cuya maldad estuvo a punto de destruirnos a todos?
»Discúlpame por hablar con esta franqueza, dama Iridal —añadió, sin dejarse conmover por la mirada suplicante de su esposa—, pero debemos afrontar la verdad. Tú misma has dicho que tu esposo ejercía una influencia poderosa y siniestra sobre el muchacho.
Un leve rubor iluminó las ebúrneas mejillas de Iridal, y un escalofrío le recorrió el esbelto cuerpo. Sin embargo, permaneció callada y Stephen se volvió hacia Triano.
—Incluso me pregunto hasta qué punto todo esto es obra de Bane —añadió el monarca—. Pero, sea como fuere, estoy decidido. Los elfos descubrirán que han intentado una maniobra en falso.
El leve rubor de vergüenza de Iridal había dado paso a un rojo más intenso, producto de la ira. Se disponía a replicar a Stephen, cuando Triano alzó la mano para detenerla.
—Si me permitís, dama Iridal —se le adelantó—. Las cosas no son tan sencillas, mi señor. Los elfos son astutos. Peter, ese desgraciado, no escapó gracias a su astucia; ellos le permitieron la huida adrede. Los elfos sabían que te traería esta información, y es probable que incluso lo animasen sutilmente a hacerlo. Seguro que dieron una apariencia muy real y convincente a la «fuga». Igual que hicieron con todos los otros.
—¿Otros? —Stephen alzó el rostro, ceñudo y con la mirada borrosa. Triano suspiró. Había estado posponiendo el momento de comunicar las malas noticias, pero era el momento de hacerlo.
—Me temo, señor, que Peter no ha sido el único que ha vuelto con la noticia de que Su Alteza, el príncipe Bane, está vivo. Más de una veintena de esclavos humanos «escapó» con él, y cada cual ha vuelto a su lugar de procedencia contando la misma historia. He borrado los recuerdos de Peter, pero la situación no habría cambiado si no lo hubiera hecho. Dentro de pocos ciclos, la noticia de que Bane está vivo y en manos de los elfos será el comentario general en todas las tabernas desde Exilio de Pitrin a Winsher.
—Que los benditos antepasados nos protejan —murmuró Ana.
—No dudo que estáis al corriente, mi señor, de los maliciosos rumores que se han extendido respecto a la condición de ilegítimo de Bane —continuó Triano, escogiendo las palabras con cuidado—. Si arrojas al muchacho a los lobos, por así decirlo, el pueblo dará por ciertos esos rumores y dirá que intentas librarte de un bastardo. La reputación de la reina sufrirá un perjuicio irreparable. Los barones de Volkaran exigirán que os divorciéis y toméis por reina a una mujer de su clan. Los barones de Ulyndia se pondrán del lado de la reina Ana y se alzarán contra vos. La alianza que tanto tiempo y esfuerzo hemos dedicado a consolidar se desmoronará como un castillo de arena, y la consecuencia final podría ser una guerra civil.
Stephen se encogió en su asiento, con el rostro ceniciento y demacrado. Normalmente, su cuerpo firme y musculoso no aparentaba sus cincuenta años; aún se batía dignamente con los caballeros más jóvenes en los torneos, y con frecuencia derrotaba a los mejores. Pero en esta ocasión, con los hombros hundidos y la cabeza caída hacia adelante, parecía de pronto un anciano.
—Podríamos contarle la verdad al pueblo —propuso la dama Iridal.
Triano se volvió hacia ella con una triste sonrisa.
—Un ofrecimiento muy magnánimo, señora. Sé lo doloroso que eso resultaría para vos. Sin embargo, sólo empeoraría las cosas. Desde su regreso del Reino Superior, vuestra gente adoptó la sabia decisión de mantenerse apartada de la vista del pueblo. Los misteriarcas han vivido desde entonces discretamente, ayudándonos en secreto. ¿Queréis que se conozcan los terribles planes que nos tenía reservados Sinistrad? El pueblo sospecharía de todos los misteriarcas y se volvería contra ellos. Quién sabe qué terrible persecución podría desencadenarse…
—Estamos perdidos —murmuró Stephen, abatido—. Tendremos que ceder.
—No —respondió Iridal, con la voz y el porte muy fríos—. Hay otra alternativa. Bane es responsabilidad mía. Es mi hijo y quiero recuperarlo. Yo misma lo rescataré de los elfos.
—¿Piensas ir sola al reino de los elfos y rescatar a tu hijo?
Stephen apartó la mano de la frente y alzó la mirada hacia su mago. El rey necesitaba de la poderosa magia de los misteriarcas y era preferible no ofender a la hechicera, de modo que se limitó hacer una leve indicación con la cabeza para que Triano instara a Iridal a abandonar el estudio. Tenían importantes asuntos que tratar, a solas.
«La mujer se ha vuelto loca», dijo su mirada, aunque, naturalmente, las palabras no salieron de sus labios. Triano respondió con una breve sacudida de cabeza. «Escucha la propuesta de la mujer», fue su mudo consejo al rey. En voz alta, dijo:
—¿Sí, mi señora? Continuad, por favor.
—Cuando lo haya recuperado, llevaré a mi hijo al Reino Superior. Nuestra vivienda allí aún es habitable, al menos durante un tiempo.[48] A solas conmigo, sin nadie más que lo influya, Bane se apartará de la senda que sigue, del camino que su padre le enseñó a seguir. —Se volvió hacia el monarca e insistió—: ¡Tienes que dejarme ir, Stephen! ¡Es preciso!
—Bien, señora, no necesitas mi permiso para ello —replicó el rey con brusquedad—. Si te lo propones, puedes arrojarte de la almena más alta del castillo. ¿Qué podría hacer yo para evitarlo? Pero estás hablando de viajar a tierras elfas. ¡Una mujer humana, y sola! Te propones entrar en las mazmorras elfas y volver a salir. ¿Acaso los misteriarcas habéis descubierto un medio de volveros invisibles?
Ana y Triano intentaron contener el torrente de palabras, pero fue Iridal quien hizo callar a Stephen.
—Tienes razón, Majestad —reconoció con una vaga sonrisa de disculpa—. Iré, con tu permiso o sin él. Lo he pedido por pura cortesía, por mantener las buenas relaciones entre todas las partes. Soy consciente de los peligros y de las dificultades. No he estado nunca en tierras elfas y no tengo medios para llegar a ellas… todavía. Pero lo haré. Y no me propongo ir sola.
En un gesto impulsivo, Ana alargó la mano, tomó la de Iridal y la estrechó con fuerza.
—¡Yo también iría a donde fuere y afrontaría cualquier peligro por encontrar a mi pequeña, si la hubiese perdido! Sé cómo te sientes y te comprendo. Pero, querida dama, debes atender a razones y…
—Exacto, dama Iridal —asintió Stephen en tono aún áspero—. Disculpa si al principio he sido demasiado rudo. Es el peso de la carga que ha caído sobre mí, cuando parecía que por fin mis hombros habían quedado libres de lastre, lo que me ha hecho perder la paciencia. Dices que no irás sola. Señora mía, una legión entera no bastaría para… —El rey se encogió de hombros.
—No quiero una legión. Sólo quiero un hombre. Uno que vale por un ejército. El mejor de todos: tú mismo lo dijiste. Si no estoy equivocada, registraste todo el reino en su busca y lo salvaste del tajo del verdugo. Conoces su temple y su valor mejor que nadie, puesto que lo contrataste para hacer un trabajo peligroso y delicado.
Stephen contempló a la mujer con espanto; Triano, con preocupada perplejidad. Ana soltó la mano de Iridal y, atenazada por el sentimiento de culpa, se acurrucó en su asiento.
Iridal se puso en pie, alta y majestuosa, orgullosa e imperial.
—Contrataste a ese hombre para matar a mi hijo.
—¡Que nuestros bondadosos antepasados nos amparen! —Clamó Stephen con voz ronca—. ¿Acaso los misteriarcas habéis adquirido el poder de resucitar a los muertos?
—Nosotros, no —musitó Iridal—. Nosotros, no. Y doy gracias por ello, pues es un don terrible. —Durante unos instantes interminables permaneció callada; luego, con un suspiro, levantó la cabeza con gesto resuelto—. ¿Y bien? ¿Tengo el permiso real para intentarlo? No tienes nada que perder. Si fracaso, no estarás peor que antes. Diré a mi gente que regreso al Reino Superior. Si no vuelvo, puedes decirles que he muerto allí. Nadie podrá achacarte la culpa. Concédeme unos días, Stephen.
El monarca se incorporó, juntó las manos tras la espalda y deambuló por la estancia. Hizo una pausa y consultó con Triano.
—¿Bien, qué dices tú, mago? ¿Hay alguna alternativa?
—Ninguna que tenga posibilidades de éxito, por remotas que sean. La dama Iridal está en lo cierto, señor. No tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Si está dispuesta a correr el riesgo…
—Lo estoy, Majestad —asintió la misteriarca.
—Entonces, estoy conforme, señor —dijo Triano.
Stephen miró a su esposa.
—¿Qué dice la reina?
—No tenemos alternativa. —Ana habló sin levantar la cabeza—. Ninguna alternativa. Y después de lo que hicimos… —Se cubrió los ojos con la mano.
—Si te refieres a contratar a un asesino para matar al pequeño, tampoco entonces tuvimos otra alternativa —replicó Stephen, serio y enérgico—. Está bien, dama Iridal, te concedo quince días. Al término de este plazo, nos reuniremos con el príncipe Reesh’ahn en Siete Campos para elaborar los planes para la alianza de nuestros tres ejércitos y el derrocamiento definitivo del imperio de Tribus. Si Bane aún está en manos elfas para entonces…
—¡No te preocupes, Stephen! No fallaré. ¡Esta vez, no le fallaré a mi hijo! — Con estas palabras, la misteriarca dedicó una profunda reverencia a cada miembro de la real pareja.
—Os acompañaré a la salida, mi señora —se ofreció Triano—. Será mejor que salgáis por donde habéis entrado. Cuanta menos gente sepa que habéis estado aquí, mejor. Si Sus Majestades…
—Sí, sí, puedes marcharte. —Stephen agitó la mano con brusquedad. Mientras Triano abandonaba la estancia, el rey le dirigió una mirada de inteligencia. Triano bajó la vista, indicando que había entendido.
Mago y misteriarca salieron del estudio, donde Stephen se sentó de nuevo a esperar el regreso de su consejero.
Los Señores de la Noche extendieron sus capas sobre el cielo, y la luz del Firmamento se amortiguó. La sala en la que rey y reina esperaban juntos, callados e inmóviles, quedó en penumbra, pero ninguno de los dos se movió para encender alguna luz. Las sombras nocturnas acompañaban perfectamente sus lúgubres pensamientos.
Una puerta se abrió discretamente; no la que habían usado el mago y la dama Iridal para salir, sino otra, una puerta secreta situada al fondo del estudio y oculta tras un cuadro de la pared. De ella emergió Triano, portando una lámpara de hierro que iluminaba su camino.
Stephen parpadeó y levantó la mano para proteger los ojos de la súbita luminosidad.
—Apaga eso —ordenó. Triano obedeció. El rey continuó hablando—: La propia Iridal nos dijo que Hugh la Mano había muerto. Ella misma nos contó cómo había sido su muerte.
—Es evidente que nos ha mentido, señor. Eso, o se ha vuelto loca, y no creo que haya perdido la razón. Más bien me inclino a pensar que la misteriarca previó el día en que su conocimiento sería de utilidad para ella.
Stephen refunfuñó y calló otra vez. Luego, lenta y pesadamente, murmuró:
—Ya sabes lo que debe hacerse. Supongo que por eso la trajiste aquí.
—Sí, señor. Aunque debo confesar que no había imaginado que se ofrecería ella misma para ir a buscar al niño. Sólo esperaba que Iridal pudiera establecer contacto con él. Desde luego, esto simplifica mucho las cosas.
—¿Es preciso hacerlo, Stephen? —La reina Ana se puso en pie—. ¿No podríamos dejar que lo intentara…?
—Mientras el muchacho siga vivo, no importa si es en el Reino Superior, en el Inferior, en el nuestro o en cualquier otro, será un peligro para nosotros… y para nuestra hija.
Ana bajó la cabeza y no añadió nada más. Stephen miró a Triano y asintió. El mago, tras una reverencia, abandonó la estancia por la puerta secreta.
La pareja real aguardó un momento más en la oscuridad para recuperar el dominio de sí mismos, para volver a colocarse sus falsas sonrisas, ensayar las risas despreocupadas y jugar a urdir planes e intrigas mientras en la cena, por debajo de la mesa, donde nadie podía verlos, sus frías manos se tocarían y se estrecharían con fuerza.