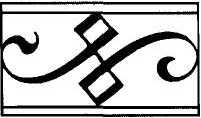
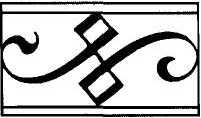
LA CATEDRAL DEL ALBEDO
ARISTAGÓN, REINO INFERIOR
La weesham[31] experimentó una sensación abrumadora de gratitud al aproximarse a la Catedral del Albedo.[32] No era la belleza del edificio lo que la conmovía, aunque la catedral tenía la merecida consideración de ser la estructura más hermosa de todas las levantadas por los elfos de Ariano. Tampoco estaba demasiado influida por la veneración temerosa que sentía la mayoría de los elfos cuando se acercaba al centro depositario de las almas de las familias reales elfas. La weesham estaba demasiado asustada para apreciar la belleza, demasiado amargada y desgraciada para sentir veneración. Lo único que sentía era alivio por haber alcanzado, al fin, un refugio seguro.
Con la cajita de lapislázuli y calcedonia sujeta con firmeza entre las manos, ascendió los peldaños de coralita apresuradamente. Los bordes dorados de los escalones brillaban al sol y parecían iluminarse al paso de la weesham, que rodeó el edificio octogonal hasta llegar ante la puerta central. Mientras avanzaba, la maga echó más de una mirada a su espalda, un acto reflejo que era producto de tres días de terror.
Debería haberse dado cuenta de que allí, en aquel recinto sagrado, no podía seguirla nadie, ni siquiera la Invisible. Sin embargo, el miedo le impedía cualquier pensamiento racional. El miedo la había consumido como el delirio de una fiebre, le hacía ver cosas inexistentes y escuchar palabras que nadie había pronunciado. Palidecía y le temblaban las piernas a la vista de su propia sombra y, cuando alcanzó la puerta del santuario, en lugar de llamar con suavidad y veneración como debía, empezó a descargar en ella fuertes golpes con el puño cerrado.
El Guardián de la Puerta, cuya estatura excepcionalmente alta y su complexión delgadísima, casi demacrada, lo señalaba como uno de los elfos kenkari, se sobresaltó al escuchar los golpes. Apresurando el paso hasta la puerta, echó un vistazo por la mirilla acristalada y torció el gesto. El kenkari estaba acostumbrado a ver llegar a los weesham —o geir, nombre menos ceremonioso, pero más acertado, que también recibían[33]— en diversos grados de aflicción. Estos grados iban desde la pena serena y resignada de los ancianos, que habían convivido con sus pupilos desde la juventud, hasta el dolor de labios apretados del weesham soldado que había visto al noble a su cargo perder la vida en la guerra que se libraba en aquellos días en Ariano, o el pesar torturado del weesham que ha perdido a un niño. El sentimiento de pesar por parte del weesham era aceptable, incluso encomiable. Pero, últimamente, el Guardián de la Puerta había estado observando otra emoción relacionada con el duelo, una emoción que resultaba inaceptable: el miedo.
Apreció signos de miedo en aquella geir, igual que los había apreciado en demasiados otros weesham, en los últimos tiempos. Los golpes apresurados a la puerta, las miradas inquietas por encima del hombro, la tez pálida, ajada por sombras grises de noches de insomnio. El Guardián abrió la puerta con la parsimonia y la solemnidad de costumbre, recibió a la geir con semblante grave y la obligó a llevar a cabo toda la ceremonia ritual antes de permitirle el acceso. El kenkari, experto en aquellos temas, sabía que las familiares palabras del rito, aunque parecían tediosas en aquel momento, proporcionaban consuelo a los que sufrían y a los que tenían miedo.
—¡Por favor, permíteme entrar! —exclamó la mujer cuando la puerta de cristal se abrió en silencio sobre sus goznes.
El Guardián le impidió la entrada con su esbeltísimo cuerpo, al tiempo que alzaba los brazos en alto. Los pliegues de su ropa, bordada con hilos de seda en un tornasol de tonos rojos, amarillos y anaranjados con orlas negras, semejaban las alas de una mariposa. Todo él pareció convertirse, de hecho, en una mariposa: su cuerpo era el del insecto sagrado de los elfos, y las alas se abrían a ambos lados.
La visión era deslumbrante para el ojo y para la mente, y también resultaba reconfortante. La exhibición sirvió para que la geir recordara de inmediato sus obligaciones. Su mente evocó de nuevo toda su instrucción, su preparación. El color volvió a sus pálidas mejillas, recordó la forma correcta de presentarse y, al cabo de unos momentos, dejó de temblar.
Dio su nombre, el de su clan[34] y el de la persona real a su cargo. Este último nombre lo pronunció con un nudo en la garganta y tuvo que repetirlo para que el Guardián lo entendiera. El mago kenkari buscó rápidamente en los datos de su memoria y localizó enseguida el nombre, entre cientos de otros, certificando que el alma de aquella joven princesa tenía derecho a ser acogida en la catedral. (Resultaba difícil de creer pero, en aquella época de degeneración, había elfos de sangre común que intentaban infiltrar a sus propios antepasados plebeyos en la catedral).
El Guardián de la Puerta —gracias a su profundo conocimiento del árbol genealógico de la familia real con sus numerosas ramas, tanto legítimas como no— descubría a los impostores, los hacía prisioneros y los entregaba a la Guardia Invisible.
En esta ocasión, el Guardián no tuvo ninguna duda y tomó su decisión al momento. La joven princesa, prima segunda del emperador por el lado de su abuela paterna, había tenido renombre por su belleza, su inteligencia y su espíritu. Debería haber vivido muchos más años, haber sido esposa y madre y educar a muchos hijos a su semejanza para bien de aquel mundo.
Así lo expresó el Guardián cuando, terminada la ceremonia de admisión, permitió el paso a la catedral a la geir y cerró la puerta de cristal tras ella. Al hacerlo, advirtió que la mujer casi lloraba de alivio pero no olvidaba aún seguir mirando a un lado y otro con expresión asustada.
—Sí —respondió la geir en un susurro, como si temiera hablar en voz más alta incluso en aquel santuario—. Mi hermosa muchacha debería haber vivido más. ¡Yo debería haber cosido las sábanas de su lecho nupcial, no el borde de su sudario!
Sosteniendo la cajita en la palma de la mano, la geir —una elfa de unos cuarenta ciclos de edad— acarició la tapa delicadamente labrada con las yemas de los dedos y murmuró unas palabras entrecortadas de afecto por el alma desdichada contenida en su interior.
—¿Cuál fue la causa de su muerte? —inquirió el Guardián, solícito—. ¿La peste?
—¡Ojalá hubiera sido eso! —Exclamó la geir con amargura—. Una muerte así habría podido soportarla… —Cubrió la caja con la otra mano, como si con ello pudiera proteger todavía al ser cuya esencia guardaba en ella—. Fue asesinada.
—¿Quién lo hizo?, ¿los humanos? —La expresión del Guardián era severa y sombría—. ¿O algún rebelde?
—¿Y qué trato podía tener mi ovejita, una princesa de sangre real, con ningún humano o con esa escoria rebelde?[35] —replicó la geir; por un instante, la pena y la rabia le hicieron olvidarse de que estaba hablando a un superior.
El Guardián le recordó su lugar con una mirada. La geir bajó los ojos y acarició la cajita.
—No —continuó—. ¡Fue su propia carne, su propia sangre!
—Vamos, vamos, mujer. Estás histérica —la interrumpió el Guardián con severidad—. ¿Qué razón podía tener nadie para…?
—Como era joven y fuerte, su espíritu también lo es. Y para algunos —añadió la geir sin ocultar las lágrimas que le corrían por las mejillas—, tales cualidades son más valiosas en la muerte que en la vida.
—No puedo creer que…
—Entonces, cree esto. —La geir hizo algo impensable. Alargó la mano y, asiendo por la muñeca al Guardián, lo atrajo hacia ella para que escuchara las palabras, llenas de espanto, que tenía que contarle—. Mi ovejita y yo siempre tomábamos un vaso de negus caliente antes de retirarnos.[36] Esa noche también compartimos la bebida. Me pareció que tenía un sabor extraño, pero supuse que el vino no estaba muy bueno. Ninguna de las dos terminó su vaso porque nos acostamos enseguida. Mi ovejita había sufrido varias pesadillas…
La geir tuvo que hacer una pausa para recobrar la compostura. Después, continuó su relato:
—Mi ovejita cayó dormida casi al momento. Yo estaba poniendo un poco de orden en la estancia, recogiendo sus preciosos lazos y preparando el vestido para la mañana, cuando noté una sensación extraña. Noté los brazos y las manos muy pesados, y la lengua hinchada y reseca. Apenas conseguí alcanzar mi cama tambaleándome y, al momento, caí en un estado extraño. Estaba dormida y, al mismo tiempo, no lo estaba. Podía ver y oír cosas, pero era incapaz de responder. Y, en ese estado, lo vi.
La geir apretó la mano del Guardián con más fuerza. Él inclinó la cabeza hacia ella para oír mejor, pero apenas logró comprender lo que le decía con palabras rápidas y apenas susurradas.
—¡Vi cómo la noche se introducía por su ventana!
El Guardián frunció el entrecejo y se echó hacia atrás.
—Ya sé qué estás pensando —se apresuró a decir la geir—. Que debí de beber demasiado o que estaba dormida. Pero te juro que es verdad. Vi un movimiento, unas siluetas negras que se colaban por el marco de la ventana y avanzaban por la pared. Eran tres y, por un instante, fueron tres agujeros de negrura contra la pared. Luego, se quedaron quietas, ¡y, de pronto, eran la pared!
»Pero yo aún seguía viéndolas moverse, aunque era como si la propia pared se ondulara o respirara. Las sombras se deslizaron hasta el lecho de mi protegida. Intenté gritar, alertarla, pero no salió sonido alguno de mi garganta. No podía hacer nada. ¡Nada en absoluto! —La geir se estremeció—. Entonces, un cojín, uno de los cojines de seda bordados que mi ovejita había cosido con sus propias manitas queridas, se alzó en el aire, sostenido por unas manos invisibles que lo depositaron sobre su rostro… y apretaron. Mi ovejita se resistió. Incluso en medio de su sopor, luchó por su vida. Pero las manos invisibles mantuvieron el cojín contra su cara hasta…, hasta que dejó de moverse. Y allí quedó, exánime.
»Entonces percibí que una de las sombras venía hacia mí. No había nada más visible, ni siquiera un rostro, pero tuve la certeza de que tenía una cerca. Una mano se posó en mi hombro y me sacudió.
»«Tu protegida está muerta, geir», me dijo entonces una voz. «Deprisa, coge su espíritu.»
»La sensación terrible de la resaca se me pasó de golpe. Lancé un grito e, incorporándome en la silla, alargué la mano para sujetar a la horrible criatura, para retenerla hasta que pudiera avisar a los centinelas, pero mis dedos atravesaron la negrura sin encontrar más que aire. Las sombras habían desaparecido. Ya no eran las paredes, sino que volvían a formar parte de la noche. Se habían marchado.
»Corrí junto a mi ovejita pero, efectivamente, estaba muerta. Los latidos de su corazón se habían apagado y la vida escapaba de ella por instantes. Ni siquiera le habían dado ocasión de liberar su propia alma y tuve que cortarla.[37] ¡Ay, su piel pálida y fina! Tuve que…
La geir rompió en incontenibles sollozos y no vio la expresión del Guardián, las arrugas que se le formaban en la frente, la sombra que le cubría los ojos.
—Debes de haberlo soñado, querida —fue su única respuesta a la mujer.
—No —replicó ella con voz hueca, una vez derramadas las lágrimas—. No fue ningún sueño, aunque eso es lo que quisieron hacerme creer. Y desde entonces he notado su presencia, siguiéndome allí adonde voy. Pero eso no me importa. No tengo ninguna razón para seguir viviendo; lo único que quería era contárselo a alguien. Y esas sombras no podrían matarme antes de que cumpliera mi deber, ¿verdad?
Dirigió una última mirada emocionada y pesarosa a la cajita antes de depositar ésta en la mano del Guardián con suavidad y veneración.
—Sobre todo, porque lo que pretendían esas sombras era ver completada esta ceremonia.
Tras esto, con la cabeza agachada, la geir dio media vuelta y abandonó la catedral por la puerta acristalada, que el Guardián se apresuró a abrir para facilitarle la salida. El kenkari musitó unas palabras de consuelo, pero sonaron vacías de convicción y tanto quien las pronunciaba como quien las escuchaba —si la geir llegaba a oírlas siquiera— lo sabían. Con la cajita de lapislázuli y calcedonia en la mano, el Guardián observó a la mujer mientras ésta descendía los peldaños de cantos dorados y se alejaba por el patio, grande y vacío, que rodeaba la catedral. El sol brillaba con fuerza, y el cuerpo de la geir formaba tras ella una larga sombra.
El Guardián experimentó un escalofrío y continuó mirando atentamente a la mujer hasta que la perdió de vista. La cajita aún estaba caliente del contacto con la mano de la maga. Con un suspiro, el kenkari se volvió y llamó a un pequeño gong de plata situado en un nicho de la pared, junto a la puerta.
Otro kenkari, vestido con las ropas multicolores de mariposa, se acercó por el pasillo silenciosamente, calzado con unas babuchas.
—Relévame en mis obligaciones —le ordenó el Guardián—. Debo llevar esto al Aviario. Llámame si me necesitas.
El kenkari, principal ayudante del Guardián, asintió y ocupó su lugar junto a la puerta, dispuesto para recibir las almas que fueran llevadas hasta allí. Con la cajita entre las manos y el entrecejo fruncido, el Guardián dejó la gran puerta y se encaminó al Aviario.
La Catedral del Albedo es una edificación de planta octogonal. La coralita, dirigida y podada mediante la magia, se eleva del suelo majestuosamente para formar una cúpula altísima, de paredes muy pronunciadas. Unos muros de cristal llenan el espacio entre los pilares y nervaduras de coralita, y sus paneles cristalinos reflejan con un brillo cegador la luz del sol de Ariano, Solarus.
Las superficies acristaladas crean una ilusión óptica por la que a un observador casual (a quienes nunca se permite acercarse demasiado) tiene la impresión de poder ver todo el edificio, de lado a lado, sin obstáculos. En realidad, esos muros de cristal del interior del octógono actúan como espejos y reflejan la cara interna del muro exterior. Así pues, desde fuera no se puede ver el interior, pero desde dentro se observa todo a la perfección. El patio que rodea la catedral es vastísimo y desprovisto de cualquier objeto. Ni siquiera una oruga podría cruzarlo sin ser observada. Así es como los kenkari mantienen preservados sus antiguos misterios.
En el centro del octógono está el Aviario. Formando un círculo en torno a él se encuentran las salas de estudio y de meditación. Debajo de la catedral se hallan los aposentos permanentes de los kenkari y los temporales de sus aprendices, los weesham.
El Guardián dirigió sus pasos hacia el Aviario.
Éste, la cámara de mayores dimensiones de la catedral, es un lugar hermoso, lleno de árboles y plantas vivos traídos de todo el reino elfo para que crezcan allí. El agua, el preciado líquido elemento que resultaba tan escaso en el resto del mundo, debido a la guerra con los gegs, corría libremente por el Aviario, derrochada para mantener la vida en lo que, irónicamente, era una cámara destinada a los muertos.
En aquel Aviario no volaba ningún pájaro. Las únicas alas que se extendían dentro de sus paredes de cristal eran invisibles y efímeras: las alas de las almas de los elfos regios, capturadas, mantenidas cautivas, obligadas a cantar eternamente su música silenciosa por el bien del imperio.
El Guardián se detuvo a la puerta del Aviario y se asomó al interior. Resultaba verdaderamente bello. Los árboles y las plantas de flores crecían allí como en ningún otro lugar del Reino Medio. Ni siquiera el jardín del emperador estaba tan exuberante, pues el racionamiento de agua había afectado incluso a Su Majestad Imperial.
El agua del Aviario fluía a través de conducciones enterradas a buena profundidad bajo la tierra de cultivo que, según la leyenda, había sido traída desde la isla jardín de Hesthea, en el Reino Superior abandonado hacía ya mucho tiempo.[38] Salvo el trabajo de plantarlas, nadie dedicaba más cuidados a los vegetales, a no ser que los muertos se ocuparan de ellos (como el Guardián gustaba de imaginar, en ocasiones). Sólo en rarísimas ocasiones se permitía a los vivos la entrada en el Aviario; tal cosa no había sucedido en toda la larguísima existencia del Guardián, o en la de ningún kenkari del que se guardara recuerdo.
En la cámara sellada no soplaba viento alguno. Ni una corriente de aire, ni una brizna de brisa, podía penetrar en su interior. Y, a pesar de ello, el Guardián vio cómo las hojas de los árboles se agitaban y vibraban, vio cómo los pétalos de las rosas temblaban y cómo los tallos de las flores se doblaban. Las almas de los muertos revoloteaban entre el verdor de la vida vegetal. El Guardián contempló el Aviario unos instantes más, antes de volverle la espalda. Aquel recinto, en otro tiempo lugar de paz, de tranquilidad y de esperanza, había terminado por producirle una siniestra tristeza. Bajó la mirada a la cajita que tenía entre las manos, y las profundas arrugas de su demacrado rostro se hicieron aún más marcadas.
Apretando el paso hasta la capilla anexa al Aviario, pronunció la oración ceremonial y empujó con suavidad la puerta de madera, adornada con un bello trabajo de marquetería. En la pequeña estancia se encontraba la Guardiana del Libro, sentada ante su escritorio y ocupada en anotar unos datos en un volumen grande y grueso, encuadernado en piel. La Guardiana del Libro tenía por deber tomar nota del nombre, linaje y hechos más importantes de la vida de quienes llegaban encerrados en las cajitas.
«El cuerpo al fuego, la vida al libro, el alma al cielo.» Así decía el ritual. Al oír que entraba alguien, la Guardiana del Libro hizo un alto en su escritura y alzó la vista.
—Un alma quiere ser admitida —dijo el Puerta con aplomo.
La Libro (los títulos completos se abreviaban, para mayor fluidez) asintió e hizo sonar un pequeño gong de plata colocado en un extremo del escritorio. Un tercer kenkari, el Guardián del Alma, entró en la capilla por otra puerta. La Libro se puso en pie respetuosamente, y el Puerta hizo una reverencia. Guardián del Alma era el mayor rango que podía alcanzar un kenkari. Quien ostentaba el cargo —necesariamente, un mago de la Séptima Casa— no sólo era el primero en su clan, sino uno de los elfos más poderosos del imperio. En otras épocas, una palabra del Guardián de las Almas había bastado para que los reyes hincaran la rodilla; sin embargo, el Puerta no estaba seguro de que las cosas siguieran igual.
El Alma extendió las manos y aceptó la cajita con respeto. Dando media vuelta, la depositó sobre el altar y se arrodilló para iniciar sus oraciones. El Puerta comunicó el nombre de la difunta y recitó todos los datos que conocía sobre el linaje y la historia de la muchacha a la Libro, quien tomó nota de todo. Cuando tuviera tiempo, registraría los detalles con mas precisión.
—Qué joven —murmuró la Libro con un suspiro—. ¿Cuál ha sido la causa de la muerte?
El Puerta se humedeció los resecos labios.
—Asesinato.
La Libro alzó la vista, lo contempló y se volvió hacia el Alma. Éste hizo un alto en sus plegarias y volvió la cabeza.
—Esta vez pareces seguro.
—Había un testigo. La pócima no le surtió efecto por completo. Al parecer, nuestra weesham tiene paladar para el buen vino —añadió el Puerta con una sonrisa torcida—. Al menos, sabe distinguirlo del malo y no lo apuró.
—¿Lo sabe la Guardia?
—La Invisible lo sabe todo —intervino la Libro en voz baja.
—La weesham dice que la siguen. Que la han venido siguiendo —informó el Puerta.
—¿Aquí? No habrán entrado en el recinto sagrado, ¿verdad? —inquirió el Alma con fuego en los ojos.
—No. Por el momento, el emperador no se atreve a tanto.
Las palabras «por el momento» flotaron en el aire como un mal presagio.
—Cada día se vuelve más descuidado —dijo el Alma.
—O más atrevido —apuntó el Puerta.
—O más desesperado —tercio la Libro sin alzar la voz.
Los kenkari se miraron. El Alma sacudió la cabeza y pasó la mano, temblorosa, entre sus canosos cabellos.
—Y ahora sabemos la verdad —murmuró.
—Hace tiempo que la conocíamos —replicó el Puerta, pero lo dijo casi en silencio y el Alma no lo oyó.
—El emperador está matando a su propia estirpe para tener sus almas y hacer que lo ayuden en su causa. El hombre libra dos guerras y lucha contra tres enemigos: los rebeldes, los humanos y los gegs del Reino Inferior. El odio y la desconfianza ancestrales mantienen divididos a esos tres grupos, pero ¿y si sucediera algo que los uniese? Eso es lo que teme el emperador y lo que lo impulsa a esa locura.
—Ciertamente, es una locura —asintió el Puerta—. Está diezmando la línea genealógica real, cortándole la cabeza y arrancándole el corazón. ¿A quién está ordenando matar sino a los jóvenes, a los fuertes, a aquellos cuyas almas se agarran con más fuerza a la vida? Con ello espera que esas almas unan sus voces llenas de energía a la palabra sagrada de Krenka-Anris, que proporcionen más poder mágico a nuestros hechiceros, que fortalezcan el brazo y la voluntad de nuestros soldados.
—De todos modos, ¿por quién habla ahora Krenka-Anris? —preguntó el Alma.
El Guardián de la Puerta y la Guardiana del Libro permanecieron callados, sin atreverse a responder.
—Preguntémosle —dijo entonces el Guardián del Alma, y se volvió hacia el altar.
El Guardián de la Puerta y la Guardiana del Libro se arrodillaron junto a él, uno a la izquierda del Alma, la otra a su derecha. Una hoja de cristal transparente sobre el altar les permitía ver el interior del Aviario. El Guardián del Alma cogió del altar una campanilla de oro y la tañó. La campanilla no tenía badajo y no hacía ningún sonido que pudieran captar los oídos humanos. Sólo los muertos podían escucharlo, o eso creían los kenkari.
—Krenka-Anris, te invocamos —clamó el Guardián de las Almas, alzando los brazos—. Sacerdotisa sagrada, la primera que conoció el prodigio de esta magia, escucha nuestra plegaria y acude para darnos consejo. He aquí nuestra oración:
Krenka-Anris, sacerdotisa sagrada.
Tres hijos bienamados mandaste a la batalla;
en torno a sus cuellos, relicarios y cajitas mágicas
trabajadas con tu propia mano. El dragón
Krishach, con su aliento de fuego y veneno,
mató a tus tres hijos bienamados.
Sus almas escaparon. Los relicarios se abrieron.
Las tres almas fueron capturadas.
Tres voces silenciosas te llamaron.
Krenka-Anris, sacerdotisa sagrada.
Acudiste al campo de batalla.
Encontraste a tus tres hijos bienamados
y lloraste su pérdida, un día por cada uno.
El dragón Krishach, con su aliento de fuego y ponzoña,
escuchó a la madre doliente
y llegó volando para matarte.
Krenka-Anris,
sacerdotisa sagrada.
Con un grito, llamaste a tus hijos bienamados.
El alma de cada uno de ellos salió del relicario
y fue como una espada reluciente en el vientre del dragón.
Krishach murió, cayó de los cielos.
Y los kenkari fueron salvados.
Krenka-Anris, sacerdotisa sagrada.
Bendijiste a tus tres hijos bienamados.
Guardaste sus espíritus contigo, para siempre.
Para siempre, sus espíritus luchan por nosotros, su pueblo.
Tú nos enseñaste el secreto sagrado,
el modo de capturar las almas.
Krenka-Anris, sacerdotisa sagrada,
danos consejo en este trance,
pues varias vidas han sido arrebatadas
antes de que llegara su hora
para prestar servicio a una ambición ciega.
La magia que nos trajiste, la que un día fue tu bendición,
es ahora un recurso perverso, oscuro e impío.
Dinos qué hacer,
Krenka-Anris,
sacerdotisa sagrada.
Ilumínanos, te suplicamos.
Los tres permanecieron arrodillados ante el altar en profundo silencio, aguardando sus respectivas respuestas. No sonó ninguna voz, no se encendió repentinamente ninguna llamarada en el altar, ni apareció ante ellos ninguna visión trémula e incorpórea, pero cada uno de los tres escuchó la respuesta en su propia alma, igual que cada uno de ellos escuchó el tintineo de la campanilla sin lengua. Después, se incorporaron y se miraron entre ellos con mejillas pálidas y ojos desorbitados de confusión e incredulidad.
—Tenemos nuestra respuesta —dijo el Guardián del Alma con voz solemne, llena de admiración y temor.
—¿De veras? —Susurró el Puerta—. ¿Y quién puede entenderla?
—Otros mundos… Una puerta de muerte que conduce a la vida… Un hombre que está muerto pero no lo está… ¿Qué podemos sacar en claro de todo eso? — inquirió la Libro.
—Cuando llegue el momento propicio, Krenka-Anris nos lo hará saber a todos —declaró el Alma con firmeza, recobrada ya la serenidad—. Hasta entonces, nuestro camino es claro. Guardián de la Puerta, ya sabes qué hacer.
El Puerta asintió con una reverencia, hizo una última genuflexión ante el altar y se alejó para llevar a cabo su labor. El Guardián de las Almas y la Guardiana del Libro permanecieron en la capilla, aguardando con el aliento contenido y el corazón acelerado a captar el sonido que ninguno de los dos había imaginado que llegaría a escuchar jamás.
Y entonces lo oyeron: un estruendo hueco y grave. Un enrejado hecho de oro, trabajado en forma de mariposas, había descendido hasta ocupar el lugar que tenía destinado. Delicado, delicioso, de aspecto frágil, el enrejado estaba imbuido de una magia que lo hacía más resistente que cualquier rastrillo de hierro forjado que sirviera para el mismo propósito.
La gran puerta central que conducía al interior de la Catedral del Albedo había sido cerrada y no volvería a abrirse.