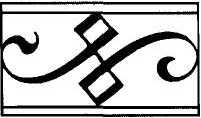
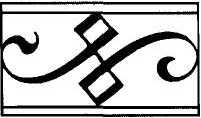
WOMBE,
DREVLIN, REINO INFERIOR
Haplo despertó dolorido, alternando escalofríos y ardores febriles. Al abrir los ojos, encontró ante sí los del capitán elfo, que despedían un fulgor rojizo pasado por un filtro que lo amortiguaba.
Unos ojos rojos.
El capitán elfo estaba acuclillado a su lado, con sus largas y finas manos, de dedos delgados, colgando entre las rodillas flexionadas. Al ver a Haplo consciente y mirándolo, sonrió.
—Saludos, amo —dijo con voz obsequiosa, en un tono ligero y festivo—. ¿Te sientes mareado, verdad? Sí, supongo que sí. Yo no he experimentado nunca el efecto del veneno nervioso, pero tengo entendido que provoca unas sensaciones bastante desagradables. No te preocupes. El veneno no es mortal y sus efectos pasan pronto.
Haplo apretó los dientes para detener su castañeteo y cerró los ojos. El elfo hablaba en patryn, el lenguaje rúnico del pueblo de Haplo, un idioma que ningún elfo vivo o muerto había hablado jamás, ni sería nunca capaz de dominar.
Una mano lo tocaba, se deslizaba sobre su hombro herido.
Abrió los ojos de inmediato y lanzó instintivamente un golpe al elfo… Al menos, ésa era su intención. En realidad, apenas alcanzó a mover el brazo. El elfo sonrió con burlona compasión y soltó un cloqueo como una gallina aturdida. Unas manos fuertes sostuvieron al debilitado patryn, y lo ayudaron a incorporar el cuerpo hasta quedar sentado con la cabeza en alto.
—Vamos, vamos, amo. No es para tanto —dijo el capitán con voz animosa, esta vez en la lengua de los elfos—. Desde luego, si las miradas matasen, ya tendrías colgada del cinto mi cabeza. —Los ojos encarnados brillaron, divertidos—. O tal vez debería decir la cabeza de una serpiente, ¿no te parece?
—¿Qué…, quién eres tú?
Al menos, eso fue lo que Haplo trató de decir. Las palabras se formaron claramente en su cerebro, pero lo que salió de sus labios fue una serie de sonidos inarticulados.
—Supongo que aún te resulta difícil hablar, ¿verdad? —Apuntó el elfo, hablándole de nuevo en patryn—. No es necesario que digas nada. Puedo entender tus pensamientos. Ya sabes qué soy. Me has visto en Chelestra, aunque es probable que no lo recuerdes. Allí tenía un cuerpo distinto. Serpientes dragón, nos llamaban los mensch de ese mundo. ¿Qué nombre podríamos adoptar? ¿Serpientes elfo? Sí, me suena bastante bien.
Aquellos seres, pensó Haplo con una vaga sensación de horror, podían cambiar de forma a voluntad… Se estremeció y masculló algo para sí.
—En efecto, podemos adoptar cualquier forma —asintió la serpiente elfo—. Pero ven conmigo. Te llevo a presencia del Regio. Desea hablar contigo.
Haplo ordenó a sus músculos obedecer sus instrucciones, ordenó a sus manos estrangular, golpear, aporrear, cualquier cosa. Pero el cuerpo no le respondió. Sus músculos se contrajeron y vibraron en sacudidas espasmódicas. Apenas consiguió ponerse en pie y enseguida se vio obligado a apoyarse en el elfo.
En la serpiente, se corrigió de inmediato. Era mejor empezar a hacerse a la idea, supuso el patryn.
—Empieza a hacerte a la idea de que tienes que sostenerte por ti solo, patryn. Aja, así está muy bien. Y, ahora, camina. Llegamos con retraso. Así, un pie delante del otro.
La serpiente elfo guió los pasos vacilantes del patryn como si éste fuera un anciano achacoso. Haplo avanzó arrastrando los pies, tropezándose con ellos, y moviendo las manos a sacudidas, sin control. Un sudor frío le bañó la camisa. Los nervios le hormigueaban y le ardían. Los signos tatuados en su piel permanecían apagados, con su magia desorganizada. El patryn se estremeció, presa sucesivamente de escalofríos y acaloramientos; se apoyó de nuevo en el falso elfo y continuó adelante.
Limbeck se detuvo en mitad de aquella oscuridad que resultaba tan extraordinariamente oscura —mucho más oscura que cualquier otra oscuridad que recordara— y empezó a pensar que había cometido un error. El signo mágico que Haplo había dibujado sobre el arco del pasadizo aún brillaba, pero no despedía ninguna luz útil y, si acaso, su resplandor solitario a tanta altura sobre la cabeza del enano sólo servía para acentuar la sensación de oscuridad.
Y, entonces, la luz del signo mágico empezó a perder intensidad.
—Voy a quedar atrapado aquí abajo, a ciegas —murmuró para sí. Se quitó las gafas y empezó a mordisquear el extremo de la patilla, cosa que solía hacer cuando estaba nervioso—. Atrapado a solas. Nadie volverá a buscarme.
Hasta aquel momento, no se le había pasado por la cabeza tal posibilidad. Limbeck había visto a Haplo realizar prodigios maravillosos con su magia. Sin duda, un puñado de elfos no sería ningún problema para alguien que había ahuyentado a un dragón merodeador. Había dado por sentado que Haplo ahuyentaría a los elfos y regresaría; entonces, él podría continuar investigando aquella criatura metálica maravillosa de la sala de los ojos.
Pero Haplo no volvía. Había pasado mucho rato, el signo mágico empezaba a apagarse, y Haplo no se presentaba todavía. Algo había salido mal.
Limbeck titubeó. La idea de abandonar aquel lugar, quizá para siempre, resultaba perturbadora. Había estado tan cerca…
Sólo era preciso dar las instrucciones precisas al hombre metálico y éste pondría a latir de nuevo el corazón de la gran máquina. Limbeck no estaba muy seguro de cuáles eran las instrucciones, cómo había que darlas o qué sucedería una vez que la gran máquina se pusiera en marcha, pero confiaba en que todo se aclararía en el momento oportuno, igual que sucedía cuando se ponía las gafas.
Pero, por ahora, la puerta estaba cerrada y Limbeck no podía entrar. Lo había comprobado tras un par de intentos de abrirla a empujones, después de que Jarre se marchara. El enano supuso que, por lo menos, debía alegrarse de que el hombre metálico estuviera cumpliendo la orden de Haplo, aunque habría preferido una actitud más relajada, menos disciplinada, por parte del autómata.
Limbeck consideró la posibilidad de golpear la puerta, de pedir a gritos que lo dejara entrar.
—No —se dijo enseguida, con una mueca de asco ante el desagradable sabor que le había dejado en la boca la patilla de las gafas—, las voces y los golpes podrían alertar a los elfos. Acudirían a investigar y descubrirían el Corazón de la Máquina —así había bautizado Limbeck la sala del hombre metálico—. Si tuviera luz, podría estudiar el símbolo que Bane trazó en la puerta y quizá podría abrirla. Pero no tengo nada para iluminarme, ni manera de conseguirlo como no sea yendo a buscarlo a otra parte y volviendo con ello. Pero, si voy a buscar una luz, ¿cómo podré volver con ella si no conozco el camino?
Con un suspiro, Limbeck se colocó las gafas una vez más. Su mirada se concentró en el arco del túnel, en el signo mágico que un rato antes brillaba con intensidad pero que apenas era ya un pálido fantasma de sí mismo.
—Puedo dejar un rastro, como hizo Haplo —murmuró, arrugando la frente con una expresión de profunda concentración—. Pero, ¿con qué? No tengo nada con que escribir. Ni siquiera —se palpó rápidamente los bolsillos— llevo encima una sola tuerca.
De pronto, había recordado un cuento de su infancia en el que dos jóvenes gegs, antes de entrar en los túneles de la gran máquina, habían marcado su ruta dejando tras ellos un rastro de tuercas y tornillos.
Entonces tuvo una idea que casi le dejó sin aliento.
—¡Los calcetines!
Rápidamente, se sentó en el suelo. Con un ojo en el signo mágico, cuyo resplandor se apagaba por momentos, y el otro en lo que estaba haciendo, se quitó las botas y las colocó ordenadamente junto a la puerta. Después de sacarse uno de sus calcetines de lana, altos y gruesos, que él mismo había tejido,[26] tanteó a ciegas el borde, buscando el nudo que marcaba el extremo del hilo. No le costó mucho encontrarlo, pues no se había molestado en intentar disimularlo entre el resto del tejido. Tras cortarlo con un rápido y preciso mordisco de sus incisivos, tiró del hilo.
El siguiente problema fue encontrar dónde sujetarlo. Las paredes, igual que la puerta, eran lisas. Limbeck las palpó a ciegas buscando algún saliente, pero no encontró ninguno. Finalmente, ató el hilo a la hebilla de su bota e introdujo la caña de ésta bajo la puerta hasta que sólo sobresalió de ella la parte de la suela.
—Y tú, deja eso como está, ¿de acuerdo? —dijo al hombre metálico del otro lado de la puerta, pensando que quizás al autómata se le metía en su metálica cabeza la idea de que debía echar fuera aquello que asomaba por debajo de la puerta o, si le gustaba la bota, de tirar de ella para tener todo el resto.
La bota, no obstante, permaneció como estaba. Nada la importunó.
Rápidamente, Limbeck cogió el calcetín, empezó a deshilarlo y avanzó por el pasadizo dejando tras él un rastro de lana.
Había pasado bajo tres arcos marcados con los signos mágicos y ya llevaba desenrollada la mitad del calcetín cuando cayó en la cuenta de que su plan tenía un punto débil.
—¡Vaya fastidio! —se dijo con irritación.
Porque, lógicamente, si él podía encontrar el camino de vuelta siguiendo el hilo, también podrían hacerlo los elfos. Sin embargo, aquello ya no tenía remedio; sólo le quedaba la esperanza de dar pronto con Haplo y Bane y regresar con ellos al Corazón de la Máquina antes de que los elfos lo descubrieran.
Los signos a las entradas de los túneles seguían despidiendo su resplandor mortecino. Limbeck los siguió hasta terminar el calcetín. Entonces, se quitó el otro, ató el extremo al cabo suelto del primero y prosiguió la marcha, mientras resolvía qué hacer si también se le terminaba el hilo del segundo. Empezaba a pensar cómo servirse de la camisa, incluso a considerar que ya debía de estar cerca de las escaleras que conducían a la estatua, cuando dobló un recodo y casi se dio de bruces con Haplo.
Pero el patryn no le era de ninguna utilidad a Limbeck, por dos razones: porque no estaba solo, y porque no tenía en absoluto buen aspecto. Un elfo llevaba a Haplo, medio a rastras.
Desconcertado, Limbeck se ocultó en el hueco de un túnel. El enano, que avanzaba con los pies descalzos, apenas hizo el menor ruido. El elfo, que había pasado sobre sus hombros el brazo flojo y sin fuerzas de Haplo, venía hablando con su derrengado acompañante y no había oído acercarse al enano, ni captó su retroceso. El elfo y Haplo avanzaron sin detenerse por un pasadizo que se desviaba del que ocupaba Limbeck.
A éste le dio un vuelco el corazón. El elfo avanzaba por los túneles confiadamente, lo cual significaba que los conocía a fondo. ¿Conocía también la existencia del Corazón de la Máquina y del hombre metálico? ¿Eran los elfos, entonces, los responsables de que la Tumpa-chumpa no funcionara?
Limbeck se dijo que tenía que descubrirlo de una vez por todas, y el único medio de hacerlo era espiar a los elfos. Averiguaría dónde llevaban a Haplo y, a ser posible, qué hacían con él. Y qué les hacía él.
Hizo un ovillo con lo que quedaba del segundo calcetín, lo depositó en un rincón y, moviéndose con más sigilo (sin las botas) de lo que había hecho ningún enano en toda la historia de su raza, avanzó por el pasadizo tras Haplo y el elfo.
Haplo no tenía idea de dónde estaba, salvo que lo habían llevado a uno de los túneles subterráneos excavados por la Tumpa-chumpa. Aquél no era un túnel sartán… No. Una rápida mirada a la pared le confirmó su impresión. No había runas sartán por ninguna parte. Reprimió el pensamiento tan pronto como le vino a la mente.
Por supuesto, si no lo conocían previamente, las serpientes ya estaban, a aquellas alturas, al corriente de la existencia de los túneles secretos de los sartán. Aún así, era mejor no ponerlas al corriente de nada más, si podía evitarlo.
A no ser porque Bane…
—¿El muchacho? —La serpiente elfo se volvió hacia él—. No te preocupes. Lo he mandado con mis hombres. Elfos verdaderos, naturalmente. Yo soy su capitán, Sang-drax; es mi nombre en elfo. Muy adecuado, ¿no te parece?[27] Sí, he mandado a Bane con los elfos. Será mucho más útil para nosotras en sus manos. Un mensch muy notable, ese Bane. Tenemos depositadas en él grandes esperanzas.
»No, no, te lo aseguro, amo. —Sus ojos centellearon—. El chiquillo no está bajo nuestro control. No es necesario. ¡Ah!, ya hemos llegado. ¿Te sientes mejor? Estupendo. Queremos que estés en condiciones de concentrar toda tu atención en lo que el Regio tiene que decirte.
—… antes de que me matéis —murmuró el patryn.
Sang-drax sonrió y sacudió la cabeza, pero no respondió. Dirigió una mirada despreocupada a un extremo y otro del pasadizo. Después, sujetando al patryn con firmeza, la serpiente elfo alargó la mano y llamó a una puerta.
Abrió un enano.
—Échame una mano —dijo Sang-drax, señalando a Haplo—. Pesa.
El enano asintió. Entre los dos, condujeron al patryn, aún semiinconsciente, al interior de la estancia. El enano dio un puntapié a la puerta para cerrarla, pero no se molestó en comprobar si lo había hecho realmente. Era evidente que se sentían seguros en aquel reducto.
—Lo he traído, Regio —anunció Sang-drax.
—Entra y acomoda a nuestro invitado —fue la respuesta, en el idioma de los humanos.
Limbeck, en su avance tras la pareja, pronto se sintió completamente desorientado. Sospechó que el elfo había vuelto hacia los túneles por donde él acababa de pasar y prestó atención con nerviosismo, casi temiendo que el elfo tropezaría con el hilo de lana en cualquier momento. Con todo, el enano llegó finalmente a la conclusión de que debía de haberse equivocado, pues en ningún momento dieron con el rastro.
Recorrieron una gran distancia por los pasadizos subterráneos. Limbeck se sentía fatigado de andar. Tenía los desnudos pies helados y los dedos llenos de arañazos y contusiones de tropezar con ellos contra las paredes. Esperaba que Haplo empezara pronto a recuperarse; después, entre los dos, podrían reducir al elfo y escapar.
Sin embargo, Haplo no parecía especialmente animado, y un gruñido vino a confirmarlo. El elfo no demostraba estar preocupado por su prisionero. De vez en cuando hacía una pausa, pero sólo para colocarse la carga mas cómodamente en los hombros. Después, continuaba la marcha, acompañado de una espectral luz rojiza —surgida no sabía de dónde— que iluminaba el camino a su paso.
«¡Caramba, esos elfos son poderosos! —Se dijo Limbeck—. ¡Mucho más de lo que había imaginado!»
Tomó nota mental del dato para tenerlo en cuenta en el caso de que alguna vez se produjera una guerra a plena escala contra el enemigo.
Dieron muchas vueltas y revueltas por los sinuosos pasadizos hasta que, por fin, el elfo hizo un alto. Apoyó al herido patryn contra la pared y echó una mirada somera en una y otra dirección del corredor.
Limbeck se encogió en la boca de un oportuno túnel situado directamente enfrente de donde se encontraba el elfo y se aplastó contra la pared. En aquel momento, descubrió la fuente del fantasmagórico resplandor rojizo: emanaba de los ojos del elfo.
Los extraños ojos de feroz mirada brillaron como llamas en dirección a Limbeck. Su luz espantosa, antinatural, casi lo cegó. El enano sabía que lo habían descubierto y se agachó, aguardando el momento de la captura. Pero la mirada encendida pasó justo por encima de él, barrió el resto del pasadizo y se volvió otra vez hacia adelante.
Limbeck quedó enervado de puro alivio y recordó la ocasión en que uno de los lectrozumbadores de la Tumpa-chumpa se había vuelto loco y se había puesto a escupir grandes centellas hasta que los enanos habían conseguido dominarlo. Una de las chispas había pasado rozándole la oreja. De haber estado cuatro dedos mas a la izquierda de donde se encontraba, lo habría alcanzado. Esta vez, de haber estado cuatro dedos mas adelante en el túnel, el elfo lo habría descubierto sin remedio.
Al cabo, el elfo pareció seguro de que nadie lo observaba, aunque en ningún momento había dado muestras de que tal cosa lo preocupara demasiado. Asintió para sí con aire satisfecho, se volvió y llamó a una puerta.
Cuando se abrió, una luz potente bañó el túnel. Limbeck parpadeó mientras sus ojos se acostumbraban al súbito resplandor.
—Échame una mano —dijo el elfo.[28]
Limbeck, que esperaba ver aparecer a otro elfo en ayuda del primero, se quedó boquiabierto de asombro al ver aparecer en el umbral a un enano.
¡Un enano!
Por fortuna para él, la sorpresa de descubrir a uno de los suyos ayudando a un elfo a transportar al debilitado Haplo al interior de aquella sala secreta subterránea fue tan extraordinaria que le paralizó el habla y todas las demás facultades. De lo contrario, se le habría escapado un «¡Eh!», un «¡Hola!» o un «Por las patillas de la tía abuela Sally, ¿qué crees que estás haciendo?», y se habría descubierto.
Así pues, cuando por fin el cerebro de Limbeck restableció contacto con el resto de su cuerpo, el elfo y el enano ya habían entrado a rastras en la sala a un Haplo aún medio inconsciente. Los dos porteadores cerraron la puerta tras ellos, y a Limbeck se le cayó el alma a los pies. Entonces advirtió una rendija de luz y el corazón le dio un brinco, aunque pareció que no conseguía volver donde estaba antes y se quedaba latiendo no mucho más arriba, daba la impresión, de las rodillas. La puerta había quedado ligeramente entreabierta.
No fue el valor lo que impulsó a Limbeck hacia adelante. Fueron los interrogantes: ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?
La curiosidad, la fuerza que daba impulso a su vida, lo atrajo a la puerta de la estancia igual que los mágicos lectrozumbadores de la Tumpa-chumpa atraían el hierro. Limbeck se encontró pegado a la puerta, con un ojo tras el correspondiente cristal de las gafas aplicado a la rendija, antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo o reflexionara sobre el peligro que corría.
¡Enanos que colaboraban con el enemigo! ¿Cómo era posible? Descubriría quiénes eran los traidores y entonces…, bueno, entonces los…, o tal vez…
Limbeck observó por la rendija y pestañeó. Se echó hacia atrás y aplicó ambos ojos a la abertura, como si mirar con uno solo le produjera alucinaciones. Pero no lo eran. Se quitó las gafas, se frotó los ojos y miró otra vez.
¡En la sala había humanos! ¡Humanos, elfos y enanos! Todos juntos, en paz. Relacionándose los unos con los otros. Todos unidos, aparentemente, en una gran fraternidad.
De no ser porque los ojos de todos ellos despedían aquel fulgor rojo y porque verlos lo llenaba de un terror frío, inexpresable, Limbeck habría dicho que era la visión más maravillosa que había presenciado en su vida.
Humanos, elfos, y enanos, unidos…
Haplo se encontró en la sala y miró a su alrededor. La horrible alternancia de ardores y tiritones había cesado, pero ahora se sentía débil, exánime. Deseaba dormir y reconocía este deseo como un intento de su cuerpo para recuperarse, para restablecer el círculo de su ser, su magia.
Pero estaría muerto mucho antes de que tal cosa pudiera suceder.
La estancia era amplia y estaba iluminada por el débil resplandor de unas cuantas lámparas de luz vacilante colgadas de unos ganchos en las paredes. Al principio, a Haplo lo confundió lo que veía. Pero luego, al pensarlo mejor, lo encontró lógico. Era coherente y brillante. Se dejó caer en una silla que Sang-drax colocó bajo sus flácidas piernas.
Sí. Era perfectamente lógico.
La sala estaba llena de mensch: elfos como Sang-drax, humanos como Bane, enanos como Limbeck y Jarre. Un soldado elfo se daba golpecitos en la puntera de la bota con la punta de la espada. Un noble elfo alisaba las plumas de un halcón que sostenía en su puño. Una mujer humana, cubierta con una falda hecha jirones y una blusa deliberadamente provocativa, mataba el tiempo apoyada contra una pared con aire aburrido. A su lado, un hechicero humano se entretenía lanzando una moneda al aire y haciéndola desaparecer. Un enano, con la indumentaria de los gegs, sonreía entre una espesa barba revuelta. Todos mensch, y todos completamente distintos de aspecto y facciones, salvo en una cosa: todos ellos miraban a Haplo con unos brillantes ojos rojos.
Sang-drax, situado al lado del patryn, hizo una señal a un humano, vestido de obrero común, que se adelantó hasta quedar en el centro del grupo.
—El Regio —anunció la serpiente elfo, en la lengua del patryn.
—Pensaba que habías muerto —dijo Haplo con voz vacilante y pastosa, pero inteligible.
La serpiente humana pareció desconcertada por un instante, pero enseguida soltó una carcajada.
—¡Ah, sí! Chelestra… No, no estoy muerto. Nosotros no podemos morir.
—Pues a mí bien me pareció que lo estabas, cuando Alfred hubo terminado contigo.
—¿El Mago de la Serpiente? Reconozco que mató una parte de mí pero, por cada parte de mí que muere, nacen otras dos. Nosotras vivimos mientras vosotros sigáis vivos. Vosotros nos mantenéis vivas. Estamos en deuda con vosotros.
La serpiente humana hizo una reverencia. Haplo lo contempló, perplejo.
—Entonces, ¿cuál es vuestra verdadera forma? —Quiso saber—. ¿Sois serpientes, dragones, mensch o qué…?
—Somos cualquier cosa que queráis que seamos —respondió la serpiente humano—. Vosotros nos dais forma, igual que nos dais vida.
—Lo cual significa que os adaptáis al mundo en que estáis y utilizáis cualquier forma que sirva a vuestros intereses. —Haplo habló lentamente, mientras sus pensamientos se abrían paso con esfuerzo entre una bruma narcótica—. En el Nexo eras un patryn. En Chelestra, convenía a vuestros propósitos manifestaros en forma de esas aterradoras serpientes…
—Aquí, podemos ser más sutiles —apuntó la serpiente humano con un gesto de despreocupación—. No tenemos necesidad de aparecer como monstruos feroces para sembrar en este mundo el caos y la confusión que nos da vida. Nos basta con ser sus habitantes.
El resto de los presentes confirmó su declaración con una carcajada de coro.
«Transformistas», pensó Haplo. El mal podía tomar cualquier forma, asumir cualquier disfraz. En Chelestra, serpientes dragón; en Ariano, mensch; en el Nexo, su propio pueblo. Nadie las reconocería, nadie sabría que estaban allí. Podían ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, fomentar guerras, forzar a luchar a enanos contra elfos, a elfos contra humanos… a sartán contra patryn. «Todos nosotros, demasiado impacientes por dar rienda suelta a nuestro odio, sin darnos cuenta de que ese odio nos debilita, todos estamos abiertos y somos vulnerables al mal que terminará por devorarnos.»
—¿Por qué me habéis traído aquí? —preguntó, casi demasiado abatido y desesperado como para que le importara.
—Para contarte nuestros planes.
Haplo soltó un soplido de ironía.
—Una pérdida de tiempo, si lo que pretendéis es matarme.
—¡No! Eso sí que sería una pérdida lastimosa. El rey de las serpientes avanzó entre filas de elfos, enanos y humanos hasta llegar ante Haplo.
—Todavía no has entendido el asunto, ¿verdad, patryn?
El humano alargó la mano, clavó un dedo en el pecho de Haplo y le dio unos golpecitos.
—Nosotras vivimos mientras lo hagáis vosotros. El miedo, el odio, la venganza, el terror, el dolor, el sufrimiento; ése es el légamo repulsivo y turgente del cual nos alimentamos. Si vosotros vivís en paz, todas nosotras morimos un poco. Si vivís en el temor, vuestra existencia nos da vitalidad.
—¡Os combatiré! —murmuró Haplo.
—¡Por supuesto! —se rió la serpiente humano.
Haplo se frotó la cabeza dolorida y los ojos llorosos.
—Ya comprendo: eso es lo que queréis que haga.
—Por fin empiezas a entender. Cuanto más te resistas, más fuertes nos harás. «¿Qué hay de Xar? —Se preguntó el patryn—. Las serpientes juraron servirle. ¿Será otro truco…?».
—Serviremos a tu señor. —La serpiente humana era sincera. Haplo frunció el entrecejo. Había olvidado que aquellas criaturas podían leerle el pensamiento. La serpiente continuó—: Serviremos a Xar con entusiasmo. Ya estamos con él en Abarrach, bajo el aspecto de patryn, naturalmente. Lo estamos ayudando a penetrar en los secretos de la nigromancia. Cuando lance su ataque nos uniremos a su ejército, lo ayudaremos en su guerra, libraremos sus combates y haremos con gusto todo lo que nos pida. Y después…
—Después, lo destruiréis.
—Me temo que nos veremos obligadas a hacerlo. Xar quiere paz y unidad. Conseguidas mediante la tiranía y el miedo, es cierto, y ello nos procuraría cierto alimento, pero la dieta acabaría por resultar demasiado pobre.
—¿Y los sartán?
—Sí, claro; nosotras no apostamos por un solo favorito. También estamos colaborando con ellos. Samah ha quedado sumamente complacido de sí mismo cuando varios «sartán» han respondido a su llamada y han acudido a «sus queridos hermanos» a través de la Puerta de la Muerte. Samah también ha ido a Abarrach, pero, en su ausencia, los «sartán» recién llegados están incitando a sus congéneres a declarar la guerra a los mensch.
»Y, muy pronto, incluso los pacíficos mensch de Chelestra terminarán peleándose entre ellos mismos. O quizá debería decir… entre nosotros mismos.
Haplo hundió la cabeza, que le pesaba como si fuera una roca. Sus brazos eran piedras; sus pies, guijarros.
Sang-drax lo agarró por el pelo, tiró de su cabeza hacia arriba y lo obligó a mirar a la serpiente humano, que se transformó en un ser espantoso. La criatura se agrandó y su cuerpo se hinchó y se expandió. Y, luego, el cuerpo empezó a desmembrarse. Brazos, piernas, manos y pies se separaron del torso y se alejaron flotando mientras la cabeza se encogía de tamaño hasta que Haplo sólo distinguió de ella dos ojos como rendijas llameantes.
Ahora dormirás, dijo una voz en la mente del patryn. Y cuando despiertes, te habrás recuperado por completo. Y recordarás todo lo sucedido. Recordarás claramente todo lo que he dicho y todo lo que ahora voy a añadir. Aquí, en Ariano, corremos cierto peligro. En este mundo existe una tendencia hacia la paz que no nos conviene en absoluto. El imperio de Tribus, débil y corrompido, mantiene una guerra en dos frentes que, según nuestras consideraciones, no podrá ganar. Si Tribus es vencido, los elfos y sus aliados humanos negociarán un tratado con los enanos. No podemos permitir que tal cosa suceda.
A tu señor tampoco le agradaría que se alcanzara ese pacto, Haplo. En los ojos de la serpiente humana brilló una llamarada burlona. Ése será tu dilema. Un dilema torturador. Si ayudas a esos mensch, irás contra los deseos de tu señor. Si ayudas a éste, nos estarás ayudando a nosotras. Ayúdanos a nosotras y terminarás destruyendo a tu señor. Y, acabando con él, destruirás a todo tu pueblo.
La oscuridad, reconfortante y tranquilizadora, borró la visión de los ojos rojos. Sin embargo, siguió escuchando la voz zahiriente:
Piensa en ello, patryn. Mientras tanto, nosotras nos cebaremos en tu miedo.
Limbeck distinguió claramente a Haplo, a quien habían dejado caer al suelo cerca de la puerta. Vio que el patryn echaba una mirada a su alrededor, al parecer tan asombrado como él mismo ante la visión de aquella concurrencia insólita.
Sin embargo, la expresión de Haplo no parecía de complacencia, precisamente. De hecho, a juzgar por todos los indicios, el patryn parecía tan aterrorizado como se sentía el propio enano.
Un humano, vestido con las ropas de un trabajador normal, avanzó hasta Haplo y los dos empezaron a conversar en una lengua que Limbeck no entendía, pero que sonaba áspera e irritada y que le produjo un escalofrío cargado de sensaciones sombrías y atemorizadoras. No obstante, en cierto momento del diálogo, todos los presentes en la sala soltaron una carcajada e hicieron comentarios de aprobación y se mostraron sumamente contentos, asintiendo a algo de lo que se había dicho.
En aquel punto, Limbeck pudo hacerse cierta idea del tema de la conversación, pues los enanos hablaban en enano, los elfos lo hacían en elfo y los humanos —presumiblemente, ya que Limbeck no conocía una sola palabra en su idioma— hablaban en humano. Pero nada de cuanto escuchaba alegró el ánimo de Haplo; si acaso, el patryn parecía aún más tenso y desesperado que antes. Limbeck aprecio en él el aspecto de un hombre que se disponía a afrontar un final terrible.
Un elfo agarró por el cabello a Haplo y tiró de él, obligándolo a levantar la cabeza para mirar al humano. Limbeck, con ojos desorbitados, contempló la escena sin tener la menor idea de lo que sucedía, pero completamente seguro —de algún modo— de que Haplo iba a morir.
El patryn pestañeó y cerró los ojos. La cabeza le cayó a un costado y su cuerpo quedó exánime en brazos del elfo. El corazón de Limbeck, que había ascendido trabajosamente desde sus pies hasta su pecho, se le alojó ahora firmemente en la garganta. El enano tuvo la certeza de haber visto morir a Haplo.
El elfo tendió al patryn en el suelo. El humano lo contempló, movió la cabeza y soltó una carcajada. Haplo volvió la cabeza y emitió un suspiro. Sólo estaba dormido, advirtió Limbeck con alivio.
El enano se sintió tan aliviado que se le empañaron las gafas. Se las quitó y procedió a limpiarlas con manos temblorosas.
—Que varios elfos me ayuden a transportarlo —ordenó el elfo que había conducido a Haplo a aquel lugar. De nuevo, empleaba la lengua de los elfos y no aquel extraño idioma incomprensible para Limbeck—. Tengo que llevarlo de vuelta a la Factría antes de que los demás recelen.
Un grupo de elfos —al menos, Limbeck supuso que lo eran; resultaba difícil estar seguro, pues llevaban una indumentaria que los hacía semejar más a las paredes de los túneles que a verdaderos elfos— se congregó en torno al durmiente Haplo. Varios de ellos asieron al patryn por piernas y hombros, lo levantaron del suelo con facilidad, como si no pesara más que un niño, y se encaminaron hacia la puerta.
Limbeck se ocultó rápidamente en el túnel y observó cómo los elfos se llevaban a Haplo en dirección contraria. Lo asaltó la idea de que iba a quedarse de nuevo a solas allí abajo, sin la menor noción de cómo salir. Era preciso que siguiera a aquella comitiva; de lo contrario…
Bueno, quizá podría preguntarle a uno de aquellos enanos. Se volvió para asomarse de nuevo a la sala, y las gafas estuvieron a punto de saltarle de la nariz. Se apresuró a ajustarse las patillas a las orejas y observó atentamente a través de los gruesos cristales, incapaz de creer lo que veía.
La estancia, que momentos antes estaba llena de luces y de risas, de humanos, elfos y enanos, estaba completamente vacía.
Limbeck tomó aire profundamente y lo expulsó en un suspiro tembloroso. La curiosidad se apoderó de él, y ya se disponía a entrar en la estancia para investigar cuando se dio cuenta de que los elfos —su único recurso para encontrar la salida— estaban dejándolo atrás rápidamente. Limbeck movió la cabeza a un lado y otro pensando en las cosas extrañas e inexplicables que acababa de presenciar y, con las patillas meciéndose al ritmo de su trotecillo, avanzó por el pasadizo siguiendo con cautela a los elfos de tan insólita indumentaria.
El espectral fulgor rojizo de sus ojos iluminaba los pasadizos y les permitía ver por dónde avanzaban. Limbeck no alcanzaba a comprender cómo distinguían un túnel de otro, un corredor de entrada de otro de salida. La comitiva avanzaba a paso rápido, sin hacer altos, sin un paso en falso, sin verse obligada una sola vez a retroceder para tomar otra dirección.
—¿Qué planes tienes ahora, Sang-drax? —preguntó uno—. Un nombre muy ingenioso, si me permites el comentario.
—¿Te gusta? Me pareció el más adecuado —dijo el elfo que había conducido a Haplo allí abajo—. Ahora debo ocuparme de que el chiquillo humano, Bane, y este patryn sean conducidos ante el emperador. El niño tiene en mente un plan que podría fomentar el caos en el reino humano de manera mucho más eficaz que cualquier acción que pudiéramos emprender nosotros. Confío en que correréis la voz entre los círculos más próximos al emperador y le solicitaréis su colaboración.
—El emperador colaborará, si se lo aconseja la Invisible.[29]
—Me asombra que consiguierais incorporaros tan pronto a una unidad tan preparada y poderosa. Mis felicitaciones.
Uno de los elfos de extrañas ropas se encogió de hombros.
—En realidad, resultó muy sencillo. En todo Ariano no existe otro grupo cuyos métodos y medios coincidan tanto con los nuestros. Con excepción de esa malhadada tendencia a respetar escrupulosamente la ley y el orden elfos y a llevar a cabo sus acciones en nombre de ellos, la Guardia Invisible es perfecta para nosotras.
—Es una lástima que no sea tan fácil penetrar en las filas de los kenkari.[30]
—Empiezo a pensar que tal cosa será imposible, Sang-drax. Como le explicaba hace un rato al Regio, antes de tu llegada, los kenkari tienen una naturaleza espiritual y, gracias a ella, son extraordinariamente sensibles a nosotras. De todos modos, hemos llegado a la conclusión de que no representan una amenaza. Todo su interés se concentra en el espíritu de los muertos, cuyo poder mantiene al imperio. Entre los kenkari, el principal objetivo en la vida es el cuidado y la vigilancia de esos espíritus cautivos.
La conversación continuó pero Limbeck, que debía esforzarse para no quedarse atrás y empezaba a fatigarse con aquel ejercicio al que no estaba acostumbrado, no tardó en perder interés por lo que se decía. De todos modos, apenas había entendido nada de lo que hablaban, y lo poco que había captado lo había llenado de perplejidad. ¿Cómo era que aquellos elfos, que momentos antes hacían tan buenas migas con los humanos, hablaban ahora de «fomentar el caos»?
En cualquier caso, pensó el enano deseando poder sentarse a descansar un rato, nada de cuanto hicieran humanos o elfos podía sorprenderlo. Y, en aquel momento, ciertas palabras oídas a medias en la conversación de los elfos hicieron que Limbeck se olvidara de sus pies llagados y de sus tobillos doloridos.
—¿Qué harás con la enana que han capturado tus hombres? —inquiría uno de los elfos.
—¿La han cogido? —Respondió Sang-drax sin darle importancia—. No me había percatado.
—Sí, la capturaron mientras tú te ocupabas del patryn. Ahora la tienen en custodia con el muchacho humano.
¡Jarre! ¡Estaban hablando de Jarre!, comprendió Limbeck.
Sang-drax permaneció pensativo unos instantes.
—Bueno, supongo que la llevaré conmigo —dijo por último—. Podría resultarnos útil en futuras negociaciones, ¿no te parece? Si esos estúpidos elfos no la matan antes. El odio que sienten por esos enanos me tiene asombrado.
¡Matar a Jarre! A Limbeck se le heló la sangre al oírlo; después, la misma sangre le hirvió de furia y, por fin, le bajó de la cabeza al estómago y le provocó en éste la náusea del remordimiento.
—Si Jarre muere, será por culpa mía —murmuró para sí, casi sin mirar por dónde iba—. Se sacrificó por mí y…
—¿No habéis oído algo? —preguntó uno de los elfos que sostenían las piernas de Haplo.
—Sabandijas —dijo Sang-drax—. Este lugar está lleno de ellas. Los sartán deberían haber puesto más cuidado en lo que hacían. Deprisa. Mis hombres pensarán que me he perdido aquí abajo y no quiero que ninguno de ellos decida hacerse el héroe y venir a buscarme.
—Dudo que lo hagan —apuntó el elfo de extrañas vestiduras, con una risotada—. Por lo que he oído, tus hombres no te aprecian demasiado.
—Es cierto —reconoció Sang-drax, impertérrito—. Dos de ellos sospechan que la muerte de su anterior capitán fue cosa mía. Y tienen razón, desde luego. A decir verdad, han sido muy sagaces para descubrirlo; es una lástima que esa sagacidad les vaya a costar la vida. ¡Ah, ya estamos aquí! El acceso a la Factría. Ahora, mucho silencio.
Los elfos enmudecieron y aguzaron el oído. Limbeck —indignado, trastornado y confundido— se había detenido a cierta distancia. Ya sabía dónde estaba: reconocía el pie de la escalera que conducía a la estatua del dictor y aún pudo ver el débil resplandor de la marca rúnica que Haplo había dejado a su paso.
—Ahí arriba se mueve algo —anunció Sang-drax—. Seguramente, han montado una guardia. Dejad al patryn en el suelo. Yo lo llevaré desde aquí. Vosotros, volved a vuestras tareas.
—Sí, señor, capitán, señor.
Los demás elfos saludaron burlonamente, entre risas; a continuación —para completo asombro de un Limbeck que no daba crédito a lo que veía—, se desvanecieron en el aire. El enano se quitó las gafas y limpió los cristales, con la vana esperanza de que la desaparición de los elfos fuera cosa de alguna mota de polvo en ellos, pero las gafas limpias no mejoraron mucho las cosas: todos los elfos se habían esfumado, salvo el capitán del escuadrón, que estaba incorporando a Haplo.
—Despierta, patryn —dijo Sang-drax, al tiempo que le daba unos cachetes en el rostro—. Así está mejor. ¿Qué sucede, te sientes un poco mareado? Tardarás algún tiempo en recuperarte por completo de los efectos del veneno. Para entonces, ya estaremos camino del Imperanon. No te preocupes: me ocuparé de los mensch. Sobre todo, del muchacho.
Haplo apenas se sostenía en pie y se vio obligado a apoyarse como un saco en el capitán elfo. El patryn parecía sumamente enfermo pero incluso así, en aquel estado de postración, parecía reacio a tener nada que ver con el elfo. No obstante, era evidente que no tenía elección. Estaba demasiado débil para subir los peldaños por sus propias fuerzas. Si quería salir de los túneles, tendría que aceptar la ayuda de los poderosos brazos de Sang-drax.
Y Limbeck tampoco tenía elección. El enfurecido enano habría querido salir al descubierto y enfrentarse al elfo, exigirle la devolución inmediata de Jarre, intacta. El Limbeck de antes habría actuado así, sin que le importaran las consecuencias.
Ahora, en cambio, el enano miró a través de sus anteojos y vio a un elfo de una fortaleza física inaudita. Recordó que el capitán había mencionado a otros elfos que montaban guardia arriba y apreció que Haplo no estaba en condiciones de ayudar. Limbeck decidió ser razonable y se quedó donde estaba, oculto entre las sombras, hasta que oyó sus pisadas en los peldaños. Sólo cuando hubo calculado que estaban a mitad de camino de la abertura superior, se atrevió el enano a avanzar, descalzo, y asomarse al hueco del pie de la escalera.
—Capitán Sang-drax, señor —escuchó una voz en lo alto—. Ya nos preguntábamos si habría sucedido algo.
—El prisionero —explicó Sang-drax—. Tuve que ir tras él.
—¿Intentaba huir con un puñal clavado en el hombro?
—Estos malditos humanos son duros, como animales heridos —murmuró el capitán—. Me ha brindado la oportunidad de una buena persecución, hasta que el veneno ha surtido efecto.
—¿Quién es, señor? ¿Una especie de hechicero? Nunca había visto a un humano cuya piel despidiera ese resplandor azul.
—Sí. Es uno de esos llamados misteriarcas. Probablemente, está aquí abajo para cuidar del muchacho.
—Entonces, señor, ¿hemos de dar por cierta la historia del chico? —el elfo parecía escéptico.
—Creo que deberíamos esperar a que el emperador decida qué tenemos que dar por cierto. ¿De acuerdo, teniente?
—Sí, señor. Supongo que sí, señor.
—¿Adónde han llevado al chico? «Al diablo con el chico —pensó Limbeck con irritación—. ¿Dónde tienen a Jarre?»
El elfo y Haplo habían llegado a lo alto de la escalera. El enano contuvo el aliento con la esperanza de oír algo más.
—Al cuartel de la guardia, capitán. Esperan allí tus órdenes.
—Necesitaré una nave, dispuesta para volver a Paxaria…
—Tendré que solicitarla al comandante en jefe, señor.
—Hazlo enseguida, teniente. Llevaré conmigo al muchacho, a ese mago y a la otra criatura que capturamos…
—¿La enana, señor? —El elfo puso cara de estupefacción—. Habíamos pensado ejecutarla, para dar ejemplo…
Limbeck no escuchó más. Un sonido atronador en sus oídos lo dejó mareado y confuso. Las rodillas casi dejaron de sostenerlo, y tuvo que apoyarse en una pared. Jarre, ¡ejecutada! ¡Jarre, que lo había salvado a él de la ejecución! ¡Jarre, que lo quería más de lo que él merecía! ¡No! ¡Nadie ejecutaría a la enana! Nadie, si él podía impedirlo… y…
El rugido remitió, reemplazado por un vacío helado que lo hizo sentirse hueco y oscuro por dentro, tan frío, oscuro y vacío como los túneles donde estaba. Ahora sabía qué hacer. Tenía un plan.
Y volvía a oír la conversación.
—¿Qué hemos de hacer con esa abertura, señor?
—Cerrarla —dijo Sang-drax.
—¿Estás seguro, señor? No me gusta la sensación que produce ese lugar. Parece… maléfico. Tal vez deberíamos dejarlo abierto y mandar escuadrones a investigar…
—Muy bien, teniente —asintió Sang-drax con gesto despreocupado—. Yo no he visto nada de interés ahí abajo, pero, si quieres investigar, adelante. Aunque tendrás que investigar tú solo, por supuesto. No puedo desprenderme de ningún hombre para que te ayude. De todos modos…
—Me ocuparé de cerrar, señor —se apresuró a decir el elfo.
—Como a ti te parezca. La decisión es tuya. Necesitaré una litera y algunos porteadores. Yo sólo no podría llegar muy lejos, cargado con ese desgraciado.
—Permite que te ayude, señor.
—Déjalo en el suelo. Después, cierra esa abertura. Mientras, yo voy a…
Las voces de los elfos se alejaron. Limbeck no se atrevió a esperar más. Subió los peldaños con sigilo y mantuvo la cabeza agachada hasta poder echar un vistazo desde la boca del hueco. Los dos elfos ocupados en arrastrar al semiinconsciente Haplo lejos de la peana de la estatua estaban vueltos de espalda. Otros dos elfos que montaban guardia estaban distraídos contemplando al humano herido, uno de los famosos misteriarcas de terrible reputación. También ellos le daban la espalda.
Era ahora o nunca.
Se ajustó las gafas a la nariz, salió a gatas de la abertura y corrió desesperadamente hacia el agujero del suelo de la Factría que conducía al sistema de túneles que daba cobijo a los gegs.
Aquella parte de la Factría apenas estaba iluminada. Los centinelas elfos, inquietos ante la proximidad de aquella estatua extraña y ominosa, procuraban no pasar demasiado cerca de ella. Limbeck consiguió llegar a un refugio seguro sin ser visto.
En su asustada huida, estuvo a punto de caer de cabeza por la boca del pozo, pero consiguió frenarse en el último instante; se arrojó al suelo, tanteó el primer peldaño metálico de la escalerilla, se agarró con fuerza y, ejecutando una especie de salto mortal, dejó caer el cuerpo al interior. Permaneció suspendido en el vacío un instante, con las manos torpemente asidas al primer peldaño y los pies pataleando frenéticamente en busca de apoyo. El pozo era muy profundo.
Por fin, consiguió tocar el peldaño con los gordos dedos y pronto tuvo ambos pies apoyados más o menos firmemente en el frío metal. Desasiendo con cuidado las sudorosas manos, se volvió en el peldaño y se aplastó contra la escalerilla. Contuvo el aliento y trató de captar algún ruido de persecución.
—¿No has oído algo? —preguntaba uno de los elfos.
Limbeck permaneció absolutamente inmóvil en el pozo.
—¡Tonterías! —replicó la voz del teniente, tajante. Es ese maldito hueco. Hace que oigamos cosas raras. El capitán Sang-drax tiene razón: cuanto antes lo cerremos, mejor.
El enano escuchó un leve rechinar producido por la estatua al deslizarse sobre su peana. Descendió la escalerilla y, al llegar al pie, emprendió el regreso a su cuartel general, con expresión ceñuda y embargado por una fría cólera, para perfilar los detalles de su plan.
El hilo que conducía al autómata, el propio hombre metálico, la impensable unión pacífica de humanos, elfos y enanos; nada de aquello importaba ahora. Y quizá no volviera a importar nunca más. Recuperaría a Jarre. Eso o…