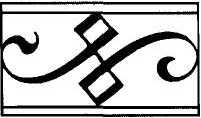
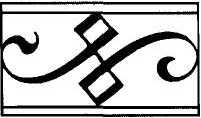
WOMBE,
DREVLIN, REINO INFERIOR
—Como sospechaba, los gegs han efectuado esa maniobra para desviar nuestra atención —declaró el capitán elfo junto a la estatua del dictor, tras inspeccionar el hueco que se apreciaba tras la rendija de la peana—. Uno de vosotros, quitad ese pedazo de tubería.
Ninguno de los miembros del escuadrón de elfos se apresuró a cumplir la indicación del capitán. Sin mover los pies de donde los tenían, los soldados se limitaron a mirarse unos a otros o a lanzar miradas de reojo a la estatua.
El capitán se volvió para ver por qué no se cumplía su orden.
—¿Y bien? ¿Qué os sucede?
Uno de los elfos, tras un marcial saludo, tomó la palabra.
—La estatua está maldita, capitán Sang-drax.. Todo el que haya pasado un poco de tiempo aquí lo sabe…
El comentario era una referencia, nada sutil, al hecho de que el capitán era un recién llegado a Drevlin.
—Si los gegs han bajado ahí, están perdidos —dijo otro soldado.
—¡Maldita sea! —Sang-drax soltó un bufido—. ¡Malditos vosotros, si no obedecéis las órdenes! ¡Y, si pensáis que ese feo pedazo de roca os puede hacer algún mal, esperad a ver las consecuencias de mi maldición! —Con una mirada furiosa, añadió—: ¡Teniente Ban’glor, quite ese tubo!
A regañadientes, temeroso de la maldición de la estatua pero más temeroso de su capitán, el elfo elegido dio un paso adelante. Con cautela, pálido y con un reguero de sudor en el rostro, alargó la mano y sujetó el objeto. Los demás soldados retrocedieron un paso inconscientemente, captaron la mirada colérica del oficial y se detuvieron. Ban’glor tiró del tubo y casi cayó de espaldas, pues no esperaba que se deslizara con tanta facilidad. La base de la estatua giró y se abrió, dejando a la vista los peldaños que se perdían en las tinieblas.
—Oigo ruidos ahí abajo.
El capitán se acercó y miró hacia el fondo del hueco. Los demás elfos lo observaron en un silencio incómodo. Todos sabían cuál iba a ser la siguiente orden.
—¿De dónde ha sacado el alto mando a este imbécil con ardor guerrero? —le cuchicheó un soldado a otro.
—Ha llegado en el último embarque de tropas —respondió el otro en tono tenebroso.
—Vaya una suerte, haber caído en sus manos. Primero, el capitán Ander’el va y se mata…
—¿Nunca te has preguntado cómo pudo suceder eso? —lo interrumpió su compañero.
El capitán Sang-drax tenía la mirada fija en el hueco de la peana de la estatua, pendiente de la posible repetición del sonido que había atraído su atención.
—Silencio ahí atrás —exclamó, volviéndose con gesto irritado.
Los dos soldados enmudecieron y se quedaron inmóviles, inexpresivos. El oficial reanudó su reconocimiento y se introdujo a medias por la abertura en un vano intento de ver algo en la oscuridad.
—¿Cómo pudo suceder, qué? —cuchicheó el soldado a espaldas del capitán.
—La muerte de Ander’el.
—Se emborrachó, salió al descubierto bajo la tormenta y… —El soldado se encogió de hombros.
—¿Ah, sí? —Replicó su compañero—. ¿Y cuándo has visto que el capitán Ander’el no aguantara el licor?
El otro soldado dirigió una mirada sorprendida al que acababa de hablar.
—¿Qué estás diciendo?
—Lo que comentan muchos. Que la muerte del capitán no fue ningún accidente…
Sang-drax se volvió.
—Vamos a entrar —anunció. Señaló a los dos soldados que estaban hablando y les ordenó—: Vosotros dos, abrid la marcha.
Los dos soldados cruzaron una mirada. Desde aquella distancia, se dijeron en silencio el uno al otro, era imposible que los hubiera oído. Displicentemente, sin prisas, se dispusieron a obedecer. El resto del escuadrón avanzó tras ellos, lanzando nerviosas miradas a la estatua y dando un amplio rodeo para no pasar cerca de ella. El capitán Sang-drax, el último en descender, siguió a sus hombres con una leve sonrisa en sus finos y delicados labios.
Haplo corrió tras Bane y el perro. Mientras lo hacía, echó una ojeada a su piel, que ahora despedía un intenso resplandor azulado teñido de un rojo subido, y masculló una maldición. No debería haber acudido allí, ni debería haber permitido la presencia de Bane y de los enanos. Debería haber hecho caso de a advertencia que intentaba transmitirle su cuerpo aunque no le encontrara sentido. En el Laberinto, no habría cometido nunca tal error.
—Me he vuelto demasiado arrogante, maldita sea —murmuró—. Demasiado seguro de mí mismo, creyéndome a salvo en un mundo de mensch.
Pero lo más inexplicable, lo más desquiciante, era que, efectivamente, estaba a salvo. Y, no obstante, sus runas de protección y defensa brillaban en la oscuridad, aún más intensas y, ahora, rojas además de azules.
Aguzó el oído tratando de captar las recias pisadas de los dos enanos, pero no las escuchó. Tal vez habían tomado otra dirección. Los pasos de Bane sonaban más cercanos, pero aún a cierta distancia. El muchacho corría con toda la rapidez y todo el descuido de un chiquillo asustado. Estaba haciendo lo acertado, evitar que los elfos descubrieran la sala del autómata, pero dejarse coger para conseguirlo no parecía una buena solución.
Haplo dobló un recodo y se detuvo un momento a escuchar. Oyó voces; voces de elfos, estaba seguro, aunque era incapaz de calcular a qué distancia estaban, pues los sinuosos pasadizos distorsionaban los sonidos impidiéndole precisar si se hallaba o no cerca de la estatua.
El patryn envió un mensaje urgente al perro: ¡Deten a Bane! ¡Y no te separes de él! Después, emprendió de nuevo la persecución a la carrera. Si conseguía alcanzar al muchacho antes de que los elfos…
Un grito, ruidos de pelea y los gruñidos y ladridos del perro, urgentes y furiosos, lo hicieron detenerse en seco. Delante de él había problemas. Dirigió una breve mirada sobre el hombro. Los enanos seguían sin aparecer por ninguna parte.
Bueno, tendrían que arreglarse por su cuenta. Haplo no podía ocuparse de ellos, pues debía hacerlo de Bane. Además, Limbeck y Jarre estarían más cómodos en aquellos túneles, donde sin duda serían capaces de encontrar un escondrijo. Así pues, los apartó de su mente y siguió avanzando, esta vez con sigilo.
¡Silencio, perro!, ordenó al animal. ¡Y sigue atento!
Los ladridos del perro cesaron.
—¡Vaya!, ¿qué tenemos aquí, teniente?
—¡Un niño! Un cachorro humano, capitán. —El elfo parecía sumamente perplejo—. ¡Ay! ¡Deja eso, pequeño bastardo!
—¡Suéltame! ¡Me haces daño! —exclamó Bane.
—¿Quién eres? ¿Qué haces aquí, muchacho? —preguntó el oficial en el tono brusco que utilizaba la mayoría de los elfos para dirigirse a los humanos, convencidos de que era el único que éstos entendían.
—Y cuida tus modales, muchacho. —Sonó un bofetón; seco, frío e impersonal—. El capitán te ha hecho una pregunta. Responde, pues. El perro emitió un gruñido. ¡No, muchacho!, le ordenó Haplo en silencio. Quieto.
Bane soltó un jadeo de dolor, pero no lloriqueó ni se quejó.
—Lamentarás lo que has hecho —dijo en un susurro amenazador.
El elfo soltó una risotada y golpeó de nuevo al chiquillo.
—¡Habla! Bane tragó saliva, y tomó aire entre dientes. Cuando volvió a hablar, lo hizo con fluidez en el idioma de los elfos.
—Estaba buscándoos cuando encontré la estatua abierta y bajé por curiosidad. No soy un humano cualquiera. Soy el príncipe Bane, hijo del rey Stephen y de la reina Ana de Voltaran y Ulyndia. Será mejor que me tratéis con el debido respeto.
«Bravo, muchacho.» Haplo, a su pesar, tuvo que dar su aplauso a Bane. Aquella declaración haría que los elfos se detuvieran a pensar.
El patryn se deslizó en silencio hasta la boca del pasadizo donde los elfos habían capturado al chiquillo. Desde allí podía verlos: seis soldados y un oficial elfos, situados cerca de la escalera que conducía de nuevo a la estatua.
Los soldados se habían desplegado por el pasadizo con las espadas desenvainadas y lanzaban miradas nerviosas a un lado y a otro. Era evidente que se sentían incómodos, allí abajo. Sólo el oficial parecía frío y despreocupado, aunque Haplo apreció que la respuesta de Bane lo había tomado por sorpresa. El capitán elfo se frotó la puntiaguda barbilla y estudió al humano con aire pensativo.
—El cachorro del rey Stephen ha muerto —dijo el soldado que retenía a Bane—. Lo sabemos muy bien, pues nos ha acusado de asesinarlo.
—Entonces, deberíais saber que no lo habéis hecho —replicó el muchacho con astucia—. Soy el príncipe, podéis estar seguros. El hecho mismo de que esté aquí, en Drevlin, debería ser una demostración de lo que digo. —El muchacho hablaba con desdén. Se llevó la mano a la mejilla dolorida para frotársela, pero reprimió el gesto y se mantuvo firme donde estaba, lanzando miradas iracundas a sus captores, demasiado orgulloso como para reconocer que le habían hecho daño.
—¿Ah, sí? —Dijo el capitán—. ¿Cómo es eso?
Era evidente que el oficial estaba impresionado. ¡Qué caramba!, el propio Haplo lo estaba. Por un instante, había olvidado la astucia y la capacidad de manipulación del pequeño. El patryn se relajó y se dedicó a estudiar a los soldados para decidir qué clase de magia podía usar para dejar fuera de combate a los elfos sin que Bane sufriera daño.
—Estoy prisionero. Prisionero del rey Stephen. Estaba esperando una oportunidad para escapar y, cuando esos estúpidos gegs se marcharon para atacar vuestra nave, se presentó la ocasión. Huí y vine en vuestra busca, pero me perdí y he terminado aquí abajo. Llevadme de vuelta a Tribus. Veréis cómo sois recompensados por las molestias. —Bane les dirigió una sonrisa candorosa.
—¿Llevarte de vuelta a Tribus? —El capitán elfo parecía sumamente divertido—. ¡Tendrás suerte si decido malgastar las energías necesarias para llevarte a lo alto de esa escalera, siquiera! La única razón de que no te haya matado todavía, pequeño gusano, es que tienes razón en una cosa: en efecto, siento una gran curiosidad por saber qué hace aquí, en el Reino Inferior, un mocoso humano como tú. Y te recomiendo que esta vez digas la verdad.
—No veo la necesidad de decirte nada. ¡Y no estoy solo! —exclamó Bane en un chillido agudo. Luego, volviéndose, señaló el túnel por el que había llegado hasta allí—. Se ocupa de mí un guardián, uno de los misteriarcas. Y tiene con él a algunos gegs. ¡Ayúdame a escapar de él antes de que pueda detenerme!
Bane se agachó bajo el brazo del capitán elfo y corrió hacia la escalera. El perro, tras una breve mirada a Haplo, salió tras el muchacho.
—¡Vosotros dos, coged al mocoso! —Se apresuró a ordenar el capitán—. ¡Los demás, venid conmigo! El oficial extrajo una daga de la vaina que llevaba al cinto y se encaminó hacia el pasadizo que había señalado Bane.
«¡Pequeño miserame!», pensó Haplo entre maldiciones. Invocó la magia y pronunció y trazó los signos mágicos que llenarían el pasadizo con un gas tóxico. En cuestión de segundos, todos, incluido Bane, quedarían inconscientes. Elevó la mano y, mientras el primer signo mágico ardía en el aire bajo sus dedos, se preguntó de quién intentaba escapar Bane, en realidad.
De pronto, una silueta rechoncha apareció de detrás del patryn.
—¡Estoy aquí! ¡No me hagáis daño! ¡Estoy sola, no hay nadie más conmigo!
Era la voz de Jarre. Avanzando con paso trabajoso por el pasadizo, la enana se encaminó directamente hacia los elfos.
Haplo no había advertido la cercanía de la enana y no se atrevió a detener su magia el tiempo necesario para cogerla y ponerla fuera del campo de acción de su hechizo. Jarre recibiría el efecto del gas somnífero, pues el patryn no tenía más remedio que continuar. Más tarde, cuando volviera a buscar a Bane, recogería también a Jarre.
Salió de su escondite. Los elfos se detuvieron, confusos. Vieron las runas que brillaban en el aire y, ante ellos, a un hombre que irradiaba un resplandor rojo y azul. Aquél no era ningún misteriarca. Ningún humano podía obrar una magia parecida. Los soldados se volvieron hacia el capitán en espera de órdenes.
Haplo terminó de trazar la última runa. El hechizo estaba casi ultimado. El capitán elfo se dispuso a arrojar su daga, pero el patryn apenas le prestó atención. Ningún arma mensch podía hacerle nada. Terminó el signo mágico, dio un paso atrás y aguardó a que el hechizo obrara efecto.
No sucedió nada.
La primera runa, inexplicablemente, parpadeó y no tardó en apagarse. Haplo lo presenció, perplejo. La segunda runa, que dependía de la primera, empezó a difuminarse también. El patryn no podía creer lo que veía. ¿Había cometido algún error? No, imposible. El hechizo era muy sencillo y…
Una llamarada de dolor le traspasó el hombro. Bajó la vista y descubrió la empuñadura de un puñal sobresaliendo de su camisa. Debajo de ésta se formó al instante una gran mancha oscura de sangre. La rabia, la confusión y el dolor le nublaron cualquier pensamiento coherente. ¡Nada de aquello debería estar sucediendo! ¡Las runas tatuadas en su piel deberían haberlo protegido! ¡El maldito hechizo debería estar surtiendo efecto! ¿Por qué no había sucedido nada de ello?
Miró a los ojos —los encendidos y almendrados ojos— del capitán elfo y vio la respuesta.
Agarró la daga, pero no tuvo fuerzas para extraerla. Un calor horrible, mareante, había empezado a extenderse por su cuerpo. El calor le revolvió las entrañas, le dio náuseas. La terrible sensación le debilitó los músculos, y la mano le cayó al costado, flácida e inerte. Le fallaron las rodillas. Se tambaleó, estuvo a punto de caer y trastabilló hasta la pared en un esfuerzo por mantenerse en pie.
Pero el calor se extendía ya hasta su cerebro. Se derrumbó en el suelo… Y ya no supo nada más.