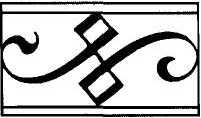
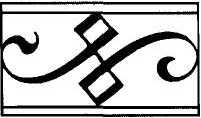
WOMBE
REINO INFERIOR, ARIANO
La gran Tumpa-chumpa se había detenido.
Y, en Drevlin, nadie sabía qué hacer. Nunca, en toda la historia de los gegs, había sucedido nada parecido.
La fabulosa máquina venía funcionando desde que los gegs alcanzaban a recordar (y, tratándose de enanos, eso significaba realmente mucho tiempo). Funcionaba y funcionaba; febril, serena, frenética y torpemente, no había dejado de funcionar jamás. Incluso cuando se descomponía alguna parte, la máquina seguía funcionando; otras partes se ponían en acción para reparar las estropeadas. Nadie estaba completamente seguro de qué hacía la Tumpa-chumpa, pero todos sabían que funcionaba bien, o al menos lo daban por sentado.
Pero, ahora, se había detenido.
Los lectrozumbadores ya no zumbaban, sino que emitían un leve murmullo (de mal agüero, según algunos). Las girarruedas ya no giraban ni impulsaban engranajes, sino que permanecían absolutamente inmóviles, salvo un ligero temblor. Las centellas rodantes también se habían detenido, interrumpiendo el transporte a través del Reino Inferior. Las mordazas metálicas de los vehículos, que se cerraban en torno al cable del cual iban suspendidos éstos y —con la ayuda de los lectrozumbadores— tiraban de ellos, estaban quietas. Como manos metálicas con las palmas abiertas, las mordazas se alzaban en un vano intento de tocar el cielo.
Los silbatos estaban callados, salvo algún suspiro que escapaba de ellos de vez en cuando. Las flechas negras del interior de las cajitas acristaladas —unas flechas que no debía permitirse que alcanzaran el tramo rojo— habían apuntado a la mitad inferior de las cajas, primero, y ahora ya no apuntaban a nada.
Tan pronto como la Tumpa-chumpa se detuvo, se extendió una inmediata consternación general. Todos los gegs —hombres, mujeres y niños; incluso los que no estaban de servicio, incluso los militantes en las guerrillas contra los welfos— habían dejado sus puestos y habían corrido a contemplar a la gran máquina, ahora inactiva. Algunos habían pensado que volvería a funcionar. Los gegs congregados habían aguardado con esperanza… pero la espera se había hecho interminable. La hora del cambio de turno había quedado atrás y la máquina maravillosa había seguido sin hacer nada.
Y aún estaba así.
Lo cual significaba que los gegs tampoco hacían nada. Peor aún, parecía que iban a verse obligados a permanecer inactivos, sin calor y sin luz. Debido a las constantes y feroces tormentas del Torbellino que barrían continuamente las islas, los gegs vivían bajo tierra. La Tumpa-chumpa había proporcionado siempre el calor para los calderos de burbujas y para las linternas parpadeantes. Los calderos habían dejado de burbujear casi al instante; las linternas habían continuado ardiendo algún tiempo después del parón de la máquina, pero sus llamas ya empezaban a apagarse. A lo largo y ancho de Drevlin, las luces vacilaban, perdían fuerza e iban consumiéndose.
Y, por todas partes, se extendía un silencio terrible.
Los gegs vivían en un mundo de ruido. Lo primero que oía un niño al nacer era el reconfortante estruendo de la Tumpa-chumpa en acción. Ahora, había dejado de funcionar y había enmudecido. Y los gegs estaban aterrorizados ante aquel silencio.
—¡Ha muerto! —fue el lamento que se alzó simultáneamente de mil gargantas gegs, de un extremo a otro de la isla de Drevlin.
—No, no ha muerto —replicó Limbeck Aprietatuercas, estudiando una porción de la Tumpa-chumpa con expresión grave a través de sus gafas nuevas—. Ha sido asesinada.
—¿Asesinada? —repitió Jarre en un susurro asombrado—. ¿Quién haría algo así?
Pero sabía la respuesta antes de formular la pregunta.
Limbeck Aprietatuercas se quitó las gafas, las limpió minuciosamente con un pañuelo limpio de tela blanca, una costumbre que había adquirido hacía poco. Después, se puso de nuevo las gafas, contempló la máquina a la luz de una antorcha hecha con un rollo de pergamino que contenía uno de sus discursos, y que había encendido acercando el extremo a las llamas vacilantes de una linterna a punto de extinguirse.
—Los elfos.
—¡Oh, Limbeck, no! —exclamó Jarre—. No puede ser. Fíjate, si la Tumpa-chumpa deja de funcionar, se interrumpe la producción de agua y los welfos…, los elfos necesitan el agua para sus pueblos. Sin ella, morirían. Necesitan la máquina tanto como nosotros. ¿Por qué iban a paralizarla?
—Tal vez tienen agua almacenada —dijo Limbeck con frialdad—. Ahí arriba tienen el control, ¿entiendes? Tienen ejércitos enteros apostados en torno a los elevadores. Ya entiendo su plan: se proponen detener el funcionamiento de la máquina y matarnos de hambre, de sed y de frío.
Limbeck volvió la mirada hacia Jarre, y ella apartó la suya de inmediato.
—¡Jarre! —Exclamó el enano—. ¡Ya estás otra vez con eso!
Jarre se sonrojó e intentó con todas sus fuerzas mirar a Limbeck, pero no le gustaba nada hacerlo cuando llevaba puestas aquellas gafas. Eran nuevas, de un diseño original y, según decía él, mejoraban increíblemente la visión. Sin embargo, por alguna extraña peculiaridad del cristal, le hacían los ojos pequeños y severos.
«Igual que su corazón», pensó Jarre con tristeza, poniendo todo su empeño en mirar a Limbeck a la cara y fracasando estrepitosamente. Por fin, se dio por vencida y ocultó los ojos tras un pañuelo que terminó por ser un deslumbrante retal blanco asomando entre la masa oscura de sus patillas, largas y tupidas.
La antorcha se consumió muy pronto. Limbeck hizo una seña a uno de sus guardaespaldas, el cual cogió rápidamente otro discurso, hizo un canuto con él y lo encendió antes de que el anterior se apagara.
—Siempre he dicho que tus discursos eran incendiarios —dijo Jarre.
Limbeck frunció el entrecejo ante el intento de chiste.
—No es momento para ligerezas. No me gusta tu actitud, Jarre. Empiezo a pensar que estás volviéndote débil, querida. Que estás perdiendo el ánimo…
—¡Tienes razón! —dijo Jarre de pronto, hablándole al pañuelo. Le resultaba más fácil hablar al pañuelo que a su dueño—. Me estoy desanimando. Tengo miedo…
—No soporto a los cobardes —declaró Limbeck—. Si estás tan asustada de los elfos como para no poder desarrollar tu labor como sectraria del Partido UAPP…
—¡No son los elfos, Limbeck! —Jarre se agarró las manos con fuerza para evitar que éstas le arrancaran las gafas a Limbeck y las hicieran trizas—. ¡Somos nosotros! ¡Tengo miedo por nosotros! ¡Tengo miedo por ti… y por ti —señaló a uno de los guardaespaldas, que parecía muy complacido y orgulloso de sí mismo—y por ti y por ti! Y también por mí. Tengo miedo de lo que vaya a ser de mí. ¿En qué nos hemos convertido, Limbeck? ¿En qué nos hemos convertido?
—No entiendo qué quieres decir, querida. —La voz de Limbeck sonó tan cortante y nítida como sus gafas nuevas, que se quitó y empezó a limpiar por enésima vez.
—Antes éramos amantes de la paz. Nunca, en la historia de los gegs, dimos muerte a nadie…
—¡«Gegs», no! —le recordó Limbeck con severidad. Jarre no le hizo caso.
—¡Ahora vivimos para matar! Algunos de los jóvenes ya no piensan en otra cosa. Matar welfos…
—Elfos, querida —la corrigió Limbeck—. Ya te lo he explicado. El término «welfos» es una palabra de esclavos, que nos enseñaron nuestros «amos». Y nosotros no somos gegs, sino enanos. El término «geg» es despreciativo, utilizado para mantenernos en nuestro lugar.
Se puso las gafas de nuevo y dirigió una mirada de furia a su interlocutora. La luz de la antorcha que brillaba por debajo de su rostro (el enano que la portaba era extraordinariamente bajo) dibujaba las sombras de las gafas hacia arriba, lo que proporcionaba a Limbeck una apariencia sumamente siniestra. Esta vez, Jarre no pudo evitar mirarlo; contempló a Limbeck con una extraña fascinación.
—¿Quieres volver a ser una esclava, Jarre? —Inquirió el enano—. ¿Acaso debemos rendirnos y arrastrarnos hasta los elfos y arrojarnos a sus pies y besarles sus posaderas peladas y decirles que lo sentimos, que en adelante seremos buenos gegs? ¿Es eso lo que quieres?
—No, claro que no. —Jarre suspiró y se secó una lágrima que le rodaba por la mejilla—. Pero podríamos hablar con elfos. Negociar. Creo que los Wel… los elfos están tan cansados de esta lucha como nosotros.
—Tienes mucha razón, están cansados —asintió Limbeck con satisfacción—. Saben que no pueden ganar.
—¡Y nosotros, tampoco! ¡No podemos acabar con todo el imperio de Tribus! ¡No podemos remontar los cielos y volar a Aristagón para combatir allí!
—¡Y los elfos tampoco pueden acabar con nosotros! ¡Podemos vivir durante generaciones aquí abajo, en nuestros túneles, sin que den con nosotros jamás…!
—¡Generaciones! —exclamó Jarre—. ¿Es eso lo que quieres, Limbeck? ¿Una guerra que dure generaciones? ¿Niños que crezcan sin conocer jamás otra cosa que no sea el miedo, que no sea huir y ocultarse?
—Por lo menos, serán libres —sentenció Limbeck mientras se sujetaba de nuevo las gafas a las orejas.
—No lo serán. Mientras uno tiene miedo, no es nunca libre —replicó la enana sin alzar la voz.
Limbeck no dijo nada. Permaneció silencioso.
Aquel silencio era terrible. Jarre no lo soportaba. Era triste, lastimero y pesado, y le recordaba algo, algún lugar, alguien. Alfred. Alfred y el mausoleo. Los túneles secretos bajo la estatua del dictor, las hileras de sepulcros de cristal con los cuerpos de los hermosos jóvenes muertos. Allí abajo también había silencio, y Jarre se había asustado con aquella quietud.
«—¡No pares! —le había dicho a Alfred.»
«—¿Parar, qué? —Alfred había parecido bastante obtuso.»
«—¡Parar de hablar! ¡Es el silencio! ¡No soporto escucharlo!»
Y Alfred la había consolado.
«—Éstos son mis amigos… Aquí nadie puede causarte daño. Ya no. Y no es que te lo hubieran hecho en otro momento: al menos, no conscientemente.»
Y entonces Alfred había dicho algo que Jarre había recordado, algo que se había estado diciendo a sí misma muchas veces.
«—Pero ¡cuánto daño hemos causado involuntariamente, con la mejor intención!»
«—Con la mejor intención —repitió, hablando para llenar el espantoso silencio.»
—Has cambiado, Jarre —le dijo Limbeck en tono severo.
—Tú también —replicó ella.
Y, tras esto, no quedó mucho por hablar y se quedaron allí plantados, en la casa de Limbeck, escuchando el silencio. El guardaespaldas arrastró los pies e intentó aparentar haberse vuelto sordo y no haber oído una palabra.
La discusión tenía lugar en los aposentos de Limbeck, en su presente vivienda de Wombe, no en su antigua casa de Het. Era una vivienda excelente para lo acostumbrado entre los gegs, digna de acoger al survisor jefe,[17] que es lo que Limbeck era ahora. Ciertamente, el habitáculo no era tan perfecto como el tanque de almacenaje donde tenía su morada el anterior survisor jefe, Darral Estibador. Pero el tanque de almacenaje estaba demasiado cerca de la superficie y, en consecuencia, demasiado cerca de los elfos, que se habían adueñado de la superficie de Drevlin.
Limbeck, junto con el resto de su pueblo, se había visto obligado a excavar más lejos de la superficie y buscar refugio en las profundidades de la isla flotante. Esto no había sido un problema grave para los enanos. La gran Tumpa-chumpa estaba excavando, taladrando y horadando continuamente. Apenas pasaba un ciclo sin que se descubriera un nuevo túnel en algún lugar de Wombe, de Het, Lek, Herot o cualquier otra de las ciudades gegs de Drevlin.
Lo cual era una suerte, pues la Tumpa-chumpa, sin ninguna razón aparente que nadie fuera capaz de descubrir, también solía enterrar, aplastar, rellenar o destruir de alguna otra manera túneles existentes previamente. Los enanos[18] se tomaban todo ello con filosofía, se escabullían de los túneles hundidos y se dedicaban a buscar otros nuevos.
Por supuesto, ahora que la Tumpa-chumpa había dejado de funcionar, no se producirían más derrumbes ni se crearían nuevos túneles. No habría más luz, ni sonido, ni calor. Jarre se estremeció y deseó no haber pensado en calor. La antorcha empezaba a vacilar y a apagarse. Rápidamente, Limbeck enrolló otro discurso.
Los aposentos de Limbeck se encontraban a gran profundidad, en uno de los puntos más distantes de la superficie de Drevlin, directamente debajo del gran edificio conocido como la Factría. Una serie de escaleras de peldaños pronunciados y estrechos descendía de un pasadizo al siguiente, hasta llegar al que daba acceso al refugio de Limbeck.
Las escaleras, los peldaños, el pasillo y el refugio no estaban tallados en la coralita, como la mayor parte de los túneles excavados por la Tumpa-chumpa. Los peldaños eran de piedra lisa, el pasadizo tenía las paredes lisas y el suelo era liso, igual que el techo. El refugio de Limbeck incluso tenía una puerta, una puerta auténtica con una inscripción. Ninguno de los enanos sabía leer, de modo que todos aceptaban sin vacilar la interpretación de Limbeck de que SALA DE CALDERAS significaba SURVISOR JEFE.
En el interior del refugio no había mucho espacio libre, debido a la presencia de una pieza enorme de la Tumpa-chumpa, de aspecto absolutamente imponente. El gigantesco artilugio, con sus innumerables tuberías y depósitos, ya no funcionaba ni lo había hecho desde hacía muchísimo tiempo, igual que la propia Factría había permanecido inactiva desde que los enanos tenían recuerdo. La Tumpa-chumpa había seguido en otra dirección, abandonando tras sí aquella parte de ella misma.
Jarre, reacia a mirar a Limbeck con las gafas puestas, fijó la vista en el artefacto y suspiró.
—El Limbeck de antes ya habría desmontado todo eso, a estas alturas —se dijo en un susurro, para llenar el silencio—. Se habría pasado el rato quitando tornillos por aquí, dando martillazos por allá, y todo el rato preguntando por qué, por qué, por qué. ¿Por qué está eso ahí? ¿Por qué funcionaba? ¿Por qué se ha parado?
»Ya nunca preguntas por qué, ¿te das cuenta, Limbeck? —dijo en voz alta.
—¿Por qué, qué? —murmuró el enano, pensativo. Jarre exhaló otro suspiro, pero Limbeck no lo oyó, o no hizo caso. —Tenemos que ir a la superficie —dijo—. Tenemos que descubrir cómo han conseguido esos elfos detener la Tumpa-chumpa…
Lo interrumpió el rumor de unas pisadas que avanzaban lentamente, arrastrándose por el suelo. Eran las de un grupo que intentaba descender un empinado tramo de escaleras en completa oscuridad, e iban acompañadas de esporádicos tropiezos y maldiciones apenas contenidas.
—¿Qué es eso? —preguntó Jarre, alarmada.
—¡Elfos! —exclamó Limbeck con aire aguerrido.
Dirigió una mirada torva a su escolta personal; el geg también parecía alarmado pero, al advertir el gesto enfurruñado de su líder, varió su expresión y adoptó también un aire de ferocidad.
Unos gritos de «¡Survisor! ¡Survisor jefe!» se filtraron a través de la puerta cerrada.
—Son los nuestros —murmuró Limbeck, irritado—. Supongo que vienen a que les diga qué hacer.
—Tú eres el survisor jefe, ¿no? —le recordó Jarre con cierta aspereza.
—Sí, bien… Claro que les diré qué hacer —soltó Limbeck, enérgico—. ¡Luchar! ¡Luchar y seguir luchando! Los elfos han cometido un error al parar la Tumpa-chumpa. Una parte de nuestro pueblo no era muy favorable al derramamiento de sangre hasta ahora, ¡pero después de esto, cambiará de opinión! Los elfos lamentaran el día en que…
—¡Survisor! —Gritaron varias voces a coro—. ¿Dónde estás?
—No ven nada —dijo Jarre y, tomando la antorcha de manos de Limbeck, abrió la puerta y salió al pasillo apresuradamente.— ¿Lof? —Inquirió, al reconocer la voz de uno de los enanos—. ¿Qué sucede? ¿A qué viene esto?
Limbeck llegó a su lado.
—Saludos, Compañeros de Armas en la Lucha por Acabar con la Tiranía.
Los enanos, afectados por el peligroso viaje escaleras abajo en la oscuridad, dieron muestras de desconcierto. Lof miró a su alrededor con aire nervioso, buscando algún grupo que encajara con apelativo tan amenazador.
—Se refiere a vosotros —explicó Jarre, lacónica.
—¿Sí? —Lof se quedó impresionado, hasta el punto de olvidar por un instante la razón de su presencia allí.
—Me habéis llamado —dijo Limbeck—. ¿Qué queréis? Si se trata de la Tumpa-chumpa, estoy preparando una declaración…
—¡No, no! ¡Una nave, Seoría! —Respondieron varias voces—. ¡Una nave!
—Una nave ha aterrizado en el Exterior —Lof señaló hacia arriba con gesto vago—…, Seoría —añadió con cierto retraso y algo malhumorado. Limbeck nunca le había gustado.
—¿Una nave elfa? —Inquirió Limbeck con expectación—. ¿Estrellada? ¿Sigue ahí todavía? ¿Se ha visto a algún elfo con vida? ¡Prisioneros! —añadió en un aparte a Jarre—. ¡Es lo que estábamos esperando! Los interrogaremos y luego los utilizaremos como rehenes…
—No —dijo Lof, tras reflexionar.
—No, ¿qué? —inquirió Limbeck, irritado.
—No, Seoría.
—Quiero decir, ¿qué significa ese no?
Lof meditó la respuesta.
—Que la nave no se ha estrellado, que no es una nave welfa y que no vi a nadie a bordo.
—¿Cómo sabes que no es una nave wel… elfa? ¡Claro que ha de serlo! ¿Qué otra clase de nave podría ser?
—Eso, no lo sé. Pero te aseguro que reconocería inmediatamente una nave welfa —declaró Lof—. Una vez estuve a bordo de una de ellas.
Al decir esto, dirigió la mirada a Jarre con la esperanza de haberla impresionado. Jarre era la principal razón de que a Lof no le gustara Limbeck.
—Por lo menos, estuve cerca de una, la vez que atacamos la nave en los Levarriba. La de ahora no tiene alas, para empezar. Y no ha caído de los cielos,como hacen las welfas. Ésta bajó flotando suavemente, como si lo hiciera a propósito. Y, además —añadió con la vista aún fija en Jarre, pues había reservado lo mejor para el final—, está completamente cubierta de dibujos.
—Dibujos… —Jarre miró con inquietud a Limbeck, cuyos ojos mostraban un brillo intenso y firme tras las gafas—. ¿Estás seguro, Lof? En el Exterior está oscuro y seguramente caía una tormenta…
—Claro que estoy seguro. —Lof no estaba dispuesto a renunciar a su momento de gloria—. Estaba junto a los Soplarresopla de vigilancia, cuando de pronto vi esa nave que parecía…, parecía…, bueno, se parecía a él. —Lof señaló a su exaltado líder—. Grueso y orondo en el medio y prácticamente plano en los extremos.
Por fortuna, Limbeck se había quitado las gafas y estaba limpiándolas con aire pensativo, por lo que no advirtió el gesto de Lof.
—En fin —continuó éste, dándose importancia al advertir que todos, incluido el survisor jefe, estaban pendientes de sus palabras—, la nave apareció de entre las nubes y descendió hasta posarse allí. Y está completamente cubierta de dibujos. Los vi a la luz de los relámpagos.
—¿Y no observaste que estuviera dañada? —preguntó Limbeck, con los anteojos de nuevo en su sitio.
—No tenía ni un rasguño. No sufrió el menor daño ni siquiera cuando le cayó encima un granizo de tu tamaño, Seoría. Ni siquiera cuando el viento levantó por los aires piezas de la Tumpa-chumpa. La nave se quedó allí, tan campante.
—Quizás esté muerta —murmuró Jarre, tratando de no parecer demasiado esperanzada.
—No. Vi una luz y a alguien moviéndose en el interior. No está muerta.
—No, claro que no —dijo Limbeck—. Es Haplo. Tiene que ser él. Una nave con dibujos, como la que encontré en Terrel Fen. ¡Haplo ha vuelto!
Jarre se aproximó a Lof, lo agarró por la barba, lo olfateó y arrugó la nariz.
—Lo que pensaba: ha metido la cabeza en el barril de la cerveza. No le hagas caso, Limbeck.
Tras dar al asombrado Lof un empujón que lo mandó rodando hacia atrás hasta sus compañeros, Jarre agarró a Limbeck por el brazo e intentó forzarlo a dar la vuelta para arrastrarlo al interior del refugio.
Pero Limbeck, como todos los enanos, era difícil de mover una vez que se plantaba con firmeza en el suelo (Jarre había pillado desprevenido a Lof). El enano se desasió de Jarre, apartándole el brazo como si fuera una mota de polvo.
—¿Sabes si avistó la nave algún elfo, Lof? —Inquirió a continuación—. ¿Sabes si alguno de ellos hizo algún intento de ponerse en contacto con ella o de ver quién viajaba dentro?
Limbeck tuvo que repetir las preguntas varias veces. El perplejo Lof, a quien sus compañeros habían ayudado a incorporarse, miraba a Jarre con dolido desconcierto.
—¿Pero qué he hecho yo? —exclamó.
—Limbeck, por favor… —suplicó Jarre, dando un nuevo tirón de la manga al enano.
—Déjame solo, querida —respondió él, mirándola a través de las brillantes gafas. Su tono era severo, áspero incluso. Jarre bajó la mano poco a poco.
—Ha sido Haplo quien te ha hecho esto —murmuró en voz baja—. Ha sido él quien nos ha hecho esto a todos.
—Sí, le debemos mucho, en efecto. —Limbeck apartó la vista de ella—. Vamos, Lof. ¿Viste rondar por allí a algún elfo? De ser así, Haplo podría estar en peligro.
—Nada de welfos, Seoría. —Lof meneó la cabeza—. No he visto a ningún welfo desde que la máquina dejó de funcionar. Yo… ¡ay!
Jarre le acababa de dar un puntapié en la espinilla.
—¿Por qué narices has tenido que hacer esto? —rugió Lof.
Jarre no respondió y desfiló delante de él y del resto de los enanos sin dedicarles una sola mirada. Regresó a la SALA DE CALDERAS, se volvió en redondo y señaló a Limbeck con dedo tembloroso.
—¡Haplo será la ruina de todos nosotros! ¡Ya lo verás!
Y cerró de un portazo. Los enanos se quedaron absolutamente inmóviles, sin osar moverse. Jarre se había llevado la antorcha. Limbeck frunció el entrecejo, se encogió de hombros y continuó la conversación donde había sido interrumpido con tal violencia.
—Haplo podría estar en peligro. No querríamos que lo capturaran.
—¿Alguien tiene una luz? —se aventuró a preguntar uno de los compañeros de Lof.
Limbeck no le prestó atención, considerando que la pregunta carecía de importancia, y añadió:
—Tenemos que ir a rescatarlo.
—¿Salir al Exterior? —Los demás enanos lo miraron, estupefactos.
—Yo he estado allí —les recordó Limbeck sucintamente.
—Bien. Entonces, ve otra vez y tráelo. Nosotros montaremos guardia —propuso Lof.
—No. Sin luz, no lo haremos —murmuró otro.
Limbeck miró con enfado a sus camaradas, pero la irritación era bastante ineficaz cuando nadie podía verla. Lof, que al parecer había estado pensando en el asunto, alzó la voz:
—¿No es ese Haplo el dios que…?
—No existen dioses —lo cortó Limbeck.
—Está bien, Seoría… Entonces —no había modo de detener a Lof—, ¿es ese Haplo que se enfrentó al mago de quien siempre andas hablando?
—Sinistrad. Sí, es ese Haplo. Ahora veréis…
—¡Entonces, no necesitará que nadie lo rescate! —sentenció Lof, triunfal—. ¡Seguro que puede rescatarse solo!
—Cualquiera que pueda enfrentarse a un mago puede hacerlo a los elfos —dijo otro, con la firme convicción de quien no ha visto nunca a un elfo de cerca—. No son tan duros.
Limbeck contuvo el impulso de lanzarse al cuello de sus Compañeros de Armas en la Lucha por Acabar con la Tiranía. Se quitó las gafas y las limpió con un gran paño blanco. Estaba muy orgulloso de sus gafas nuevas, que le permitían ver con una sorprendente nitidez. Por desgracia, los cristales eran tan gruesos que se le deslizaban por la nariz a menos que los sostuviera con unas varillas de alambre resistentes sujetas en torno a las orejas. Las varillas le presionaban dolorosamente, las gruesas lentes le provocaban dolores en el globo ocular y la montura de la nariz se le incrustaba en la carne, pero veía estupendamente.
Sin embargo, en ocasiones como aquélla, Limbeck se preguntaba por qué se molestaba. Por alguna razón, la revolución, como una centella rodante fuera de control, se había salido del camino marcado y había descarrilado. Limbeck había tratado de encauzarla otra vez, de devolverla a la línea trazada, pero había sido en vano. Ahora, por fin, veía un destello de esperanza. Después de todo, no había descarrilado. Sencillamente, había entrado en una vía muerta. Y lo que al principio había considerado un desastre terrible, la detención de la Tumpa-chumpa, podía servir finalmente para poner de nuevo en marcha la revuelta. Se colocó de nuevo las gafas y empezó a decir:
—La razón de que no tengamos luz es que…
—¿Que Jarre se ha llevado la antorcha? —apuntó Lof, solícito.
—¡No! —Limbeck tomó aire profundamente y cerró los puños para evitar que sus manos saltaran al cuello de su interlocutor—. ¡Que los elfos han detenido la Tumpa-chumpa!
Hubo un silencio. Después, la voz de Lof inquirió, dubitativa:
—¿Estás seguro?
—¿Qué otra explicación puede haber? Los elfos la han detenido. Proyectan matarnos de hambre y de frío; tal vez utilizar su magia para invadirnos al amparo de la oscuridad y matarnos a todos. ¿Qué vamos a hacer, quedarnos aquí sentados, esperando, o plantarles cara y luchar?
—¡Luchar! —gritaron los enanos, y su cólera tronó a través de la oscuridad como las tormentas que barrían la superficie de Drevlin.
—Para eso necesitamos a Haplo. ¿Estáis conmigo?
—¡Sí, Seoría! —exclamaron los compañeros de armas.
Pero su entusiasmo se mitigó bastante cuando dos de ellos emprendieron la marcha y se dieron de bruces contra una pared.
—¿Cómo vamos a luchar, si no podemos ver? —refunfuñó Lof.
—Podemos ver —replicó Limbeck, impertérrito—. Haplo me contó que, mucho tiempo atrás, unos enanos como nosotros pasaban toda su vida bajo tierra, en lugares oscuros. Y así aprendieron a ver en la oscuridad. Hasta ahora hemos dependido de la luz pero, ya que nos hemos quedado sin ella, tendremos que hacer como nuestros antepasados y aprender a ver, a luchar y a vivir en la oscuridad. Los gegs no podrían arreglárselas. Los gegs no podrían hacerlo. Pero los enanos sí podemos. Ahora, todo el mundo adelante —añadió tras un profundo suspiro—. ¡Seguidme!
Dio un paso, y luego otro, y otro. No tropezó con nada. ¡Y se dio cuenta de que, en efecto!, ¡veía! No muy claro, es cierto; no podría haber leído uno de sus discursos, por ejemplo. Pero parecía como si las paredes hubieran absorbido una parte de la luz que había estado brillando sobre los enanos desde hacía tanto tiempo como podían recordar y ahora, como acto de gratitud, les devolvieran un poco de esa luz. Limbeck alcanzaba a distinguir un leve resplandor en las paredes, el suelo y el techo. Distinguió el hueco por el que ascendía la escalera y los peldaños de ésta, en un juego de sombras y de leves luces fantasmales.
Detrás de él, escuchó las exclamaciones de asombro reverente de los demás enanos y supo que no estaba solo. Ellos también veían. A Limbeck se le llenó el pecho de orgullo por su pueblo.
—Ahora, las cosas cambiarán —murmuró para sí mientras emprendía la ascensión de los peldaños, seguido de cerca por el paso firme de los demás. La revolución volvía a estar en marcha y, aunque no fuera a paso acelerado, precisamente, al menos avanzaba de nuevo.
Casi debía agradecérselo a los elfos.
Jarre se enjugó unas lágrimas y permaneció tras la puerta, apoyada de espaldas contra ella, esperando a que Limbeck llamara con los nudillos y pidiera mansamente la antorcha. Entonces se la daría, decidió, y la acompañaría de unas palabritas. Prestó atención a las voces y escuchó una que recordaba la de Limbeck, enfrascado en un discurso. Exhaló un impetuoso suspiro y golpeó el suelo con un taconeo nervioso.
La antorcha casi se había consumido. Jarre agarró otro pliego de discursos y le aplicó la llama. «¡Luchar!», oyó exclamar en un sonoro rugido; después, notó un golpe contra la pared. Jarre soltó una carcajada, pero había en ella un tono amargo. Posó la mano en el picaporte.
Y entonces captó el insólito sonido de unos pasos firmes y acompasados, las poderosas vibraciones de muchos pares de rancias botas enanas avanzando por el pasadizo.
—¡Dejemos que se den un par de coscorrones en esas cabezotas! —murmuró—. Ya volverán.
Pero sólo volvió el silencio.
Jarre entreabrió la puerta y se asomó.
El pasadizo estaba vacío.
—¿Limbeck? —Gritó, abriendo de par en par—. ¿Lof? ¿Hay alguien ahí?
No tuvo respuesta. A lo lejos, le llegó el sonido de unas botas que ascendían los peldaños con paso firme. Fragmentos de discurso de Limbeck, convertidos en ceniza, se desprendieron de la antorcha y cayeron a los pies de la enana.