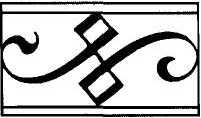
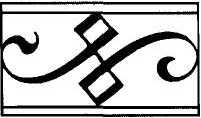
EL NEXO
Preocupado, Haplo abandonó la casa de su señor y echó a andar sin una idea clara de adonde iba. Deambuló por los senderos del bosque, varios de los cuales se entrecruzaban en dirección a diferentes partes del Nexo. La mayor parte de sus pensamientos estaba concentrada en reconstruir la conversación con su señor, tratando de encontrar en ella alguna esperanza de que Xar hubiera escuchado su advertencia y estuviese en guardia contra las serpientes.
No tuvo mucho éxito en su búsqueda, pero no podía culpar de ello a su señor. En Chelestra, aquellas bestias lo habían seducido también a él con sus lisonjas, con su actitud de abyecta degradación y de adulador servilismo. Era evidente que las serpientes habían engañado al Señor del Nexo y él, Haplo, tenía que encontrar el modo de convencerlo de que el verdadero peligro eran aquellas criaturas, y no los sartán.
Con la mayor parte de su mente ocupada en este tema preocupante, Haplo buscó a su alrededor algún rastro de la serpiente, con la vaga idea en la cabeza de que quizá pudiera sorprender a la criatura en un momento de descuido y obligarla a confesar ante Xar sus verdaderas intenciones. Sin embargo, no vio señal del falso patryn. Probablemente, era lo mejor, reconoció para sí de mal talante. Las malévolas criaturas eran astutas y sumamente inteligentes. Cabían pocas esperanzas de que alguna se dejara engatusar. Haplo continuó caminando y reflexionando. Por fin, abandonó el bosque y se encaminó a la ciudad del Nexo entre prados bañados por la media luz.
Después de haber visto otras ciudades sartán, Haplo sabía que la del Nexo también era obra suya.
Una altísima torre helicoidal de cristal, sostenida por columnas, se alzaba sobre una cúpula formada por arcos de mármol en el centro de la ciudad. La aguja central estaba enmarcada por otras cuatro, en un conjunto armonioso. En un nivel inferior había otras ocho enormes torres y entre ambos niveles se extendían grandes terrazas de muros de mármol. Allí, en las terrazas, se alzaban viviendas y tiendas, escuelas y bibliotecas, todo aquello que los sartán consideraban necesario para una vida civilizada.
Haplo había visto una ciudad idéntica en el mundo de Pryan y otra muy similar en Chelestra. Observando la ciudad desde la distancia, contemplándola con los ojos de quien ha visto a sus hermanas y reconoce un desconcertante parecido de familia, Haplo creyó comprender por fin la razón de que su señor hubiera decidido no vivir dentro de sus paredes de mármol.
—No es más que otra prisión, hijo mío —le había dicho Xar—. Una prisión diferente del Laberinto y, en cierto modo, aún más peligrosa. Aquí, en su mundo crepuscular, los sartán esperaban que nos haríamos tan apacibles como el aire, tan grises como las sombras. Planeaban nacernos caer presa de los lujos y de la vida fácil. De cumplirse sus intenciones, nuestras espadas de afilada hoja se oxidarían en sus vainas tachonadas de piedras preciosas.
—Entonces, nuestra gente no debería vivir en la ciudad —había protestado Haplo—. Deberíamos abandonar esos edificios e instalarnos en el bosque —había propuesto. En aquel tiempo, Haplo era joven y estaba lleno de rabia.
Pero Xar se había encogido de hombros.
—¿Y desperdiciar todas estas excelentes construcciones? No. Los sartán nos subestiman si creen que nos dejaremos seducir tan fácilmente. Volveremos su plan contra ellos: nuestro pueblo descansará y se recuperará de su terrible prueba y nos haremos fuertes como nunca lo hemos sido. Y entonces estaremos dispuestos para la lucha.
Así pues, los patryn —los pocos cientos que habían escapado del Laberinto— ocuparon la ciudad y la adaptaron a sus necesidades. Al principio, a muchos les resultó difícil instalarse y sentirse cómodos entre cuatro paredes, pues procedían de un ambiente primitivo y áspero. Pero los patryn son gente práctica, estoica, adaptable. La energía mágica que en otro tiempo habían dedicado a la lucha por la supervivencia se canalizaba ahora en otros usos más constructivos: el arte de la guerra, el estudio del control de mentes más débiles, la preparación de los suministros y equipo necesarios para llevar a cabo una campaña bélica en unos mundos con enormes diferencias.
Haplo entró en la ciudad y recorrió sus calles, que brillaban como perlas a la media luz. Hasta entonces, siempre que vagaba por el Nexo había experimentado un orgullo y una exaltación desbordantes. Los patryn no son como los sartán. Los patryn no se detienen en las esquinas para charlar de encumbrados ideales, para comparar filosofías o para complacerse en agradables muestras de camaradería. Serios y adustos, estoicos y decididos, ocupados en cuestiones importantes que sólo eran asunto de cada cual, los patryn se cruzaban por la calle deprisa y en silencio, con un seco gesto de reconocimiento a veces, como mucho.
Pero, a pesar de todo, existe entre ellos un sentido de comunidad, de proximidad familiar. Una mutua confianza, completa y absoluta.
O, al menos, la había habido hasta entonces. Ahora, Haplo miraba a su alrededor con inquietud y recorría las calles con cautela. Se había descubierto a sí mismo mirando ceñudo a cada uno de sus compatriotas patryn, estudiándolos con recelo. Él había visto a las serpientes como áspides gigantescos en Chelestra y, hacía muy poco, se había encontrado con una que tenía el aspecto de uno de los suyos. Ahora, para él no cabía duda de que las perversas criaturas podían adoptar cualquier forma que quisieran.
Los demás patryn empezaron a notar la extraña conducta de Haplo y a dirigirle miradas sombrías y perplejas que instintivamente pasaban a defensivas si los suspicaces ojos de Haplo parecían amenazar con invadir el terreno personal.
A Haplo le dio la impresión de que había un montón de extraños en el Nexo, más de los que recordaba. No era capaz de reconocer ni la mitad de las caras que veía. Los que creía reconocer estaban cambiados, diferentes.
Los signos mágicos de su piel empezaron a emitir un leve resplandor y notó su escozor, su quemazón. Se frotó la mano y miró furtivamente a todos cuantos pasaban cerca de él. El perro, que avanzaba a su lado con un trotecillo alegre, advirtió el cambio experimentado por su amo y, al instante, se puso en guardia él también.
Una mujer con ropas de mangas largas y anchas que le cubrían los brazos y las manos pasó demasiado cerca de él, o eso le pareció a Haplo.
—¿Qué andas haciendo? —exclamó. Alargó la mano, agarró a la mujer por el brazo con rudeza y remangó la ropa para observar las runas de su piel.
—¿Pero qué demonios significa esto? —La mujer le lanzó una mirada iracunda, se desasió de él con un ágil y experto giro de muñeca e insistió—: ¿Qué diablos te sucede?
Otros patryn hicieron un alto en sus cavilaciones privadas y se agruparon al instante frente a la posible amenaza.
Haplo se sintió ridículo. La mujer era, efectivamente, una patryn.
—Lo siento —murmuró al tiempo que alzaba las manos, mostrando las palmas desnudas y desprotegidas en señal de que no tenía intención de causar daño y de que no haría uso de la magia—. Silencio, perro. Yo… he creído que…
No podía decirles lo que había creído, lo que había temido. No le habrían creído, igual que había sucedido con Xar.
—La enfermedad del Laberinto —dijo otra mujer de más edad en tono neutro, práctico—. Yo me ocuparé de él.
Los demás asintieron; el diagnóstico era correcto. Habían visto reacciones como aquélla a menudo, sobre todo entre los recién llegados del Laberinto. Un terror insensato se adueñaba de la víctima y lo impulsaba a correr por las calles creyéndose de nuevo en aquel lugar espantoso.
La mujer alargó las manos para tomar entre ellas las de Haplo, para compartir el círculo de sus respectivos seres, para reponer sus sentidos confundidos y desvariantes.
El perro miró a su amo, inquisitivo. ¿Debo permitirlo? ¿O no?
Haplo se descubrió mirando fijamente las runas de las manos y los brazos de la segunda mujer. ¿Tenían sentido? ¿Había en ellas orden, sentido y propósito? ¿O era otra serpiente?
Retrocedió un paso y hundió las manos en los bolsillos.
—No —murmuró—. Gracias, pero ya estoy bien. Yo… lo siento mucho — repitió sus disculpas a la primera mujer, que lo observaba con fría piedad.
Con los hombros encogidos y las manos todavía en los bolsillos, Haplo se alejó rápidamente con la esperanza de perderse por las calles zigzagueantes. El perro, confundido, lo siguió pegado a los talones con una mirada desdichada fija en su amo.
A solas, fuera de la vista de los transeúntes, Haplo se apoyó contra un edificio e intentó contener el temblor que lo atenazaba.
—¿Qué me sucede? No confío en nadie, ¡ni siquiera en mi propio pueblo, en mi propia gente! ¡Es cosa de las serpientes! Me han metido el miedo en el cuerpo. En adelante, cada vez que vea a alguien, me asaltará la duda: ¿será un enemigo?, ¿será una de ellas? ¡Ya nunca podré confiar en nadie! ¡Y, pronto, todo el mundo en todos los mundos se verá obligado a vivir así! ¡Xar, mi señor! —Gritó con angustia—. ¿Por qué no te das cuenta?
»¡Tengo que hacerle entender! —murmuró, febril—. Tengo que hacer que mi pueblo comprenda. ¿Cómo? ¿Cómo puedo convencerlo de algo que yo mismo no estoy seguro de entender? ¿Cómo puedo convencerme yo mismo?
Anduvo y anduvo sin saber adonde y sin que le importara. Y, por fin, se encontró fuera de la ciudad, en una llanura desolada. Una muralla cubierta de runas sartán de advertencia le impedía el paso. Los signos mágicos, con suficiente poder como para matar, prohibían que nadie se acercara a la muralla desde ninguno de los dos lados. Sólo había un estrecho pasadizo por donde cruzarla.
Haplo estaba ante la Última Puerta, ante el conducto que conducía fuera… o dentro… del Laberinto.
Se detuvo ante la Puerta sin una idea muy clara de por qué estaba allí, de qué lo había conducido a aquel lugar. La contempló y experimentó la mezcla de sensaciones de repulsión, miedo y amenaza que lo asaltaba cada vez que se aventuraba a acercarse a aquel lugar.
La tierra a su alrededor estaba en silencio, e imaginó oír las voces de los atrapados al otro lado, sus súplicas de ayuda, sus gritos de desafío, las sonoras maldiciones en sus estertores de muerte contra aquellos que los habían encerrado en tal lugar.
Haplo se sentía abrumado, como siempre que se acercaba allí. Quería entrar a ayudar, quería unirse a la lucha, quería aliviar a los moribundos con promesas de venganza. Pero sus recuerdos, su temor, eran manos poderosas que lo retenían, que lo paralizaban.
Pero había acudido allí por alguna razón y, desde luego, no para quedarse plantado ante la Puerta.
El perro le tocó la pierna con la pata y soltó un gañido, como si quisiera decirle algo.
—Silencio, muchacho —le ordenó, apartándolo de sí.
El perro se puso más inquieto. Haplo miró a su alrededor y no vio nada ni distinguió a nadie. Sin prestar atención al animal, volvió a contemplar la Puerta con creciente frustración. Había acudido allí por alguna razón, pero no tenía la más remota idea de cuál.
—Ya sé lo que es eso —tronó una voz justo a su espalda, en tono conmiserativo—. Ya sé cómo te sientes.
Haplo acababa de comprobar que estaba absolutamente a solas. Ante las inesperadas palabras, pronunciadas junto a su oído, saltó como un resorte, instantáneamente a la defensiva. Las runas se activaron, esta vez con una agradable sensación de protección.
Lo único que descubrió fue la figura nada alarmante de un hombre muy anciano, de larga barba rala, vestido con ropas de color plomizo y tocado con un sombrero de punta de aspecto desgarbado. Haplo se quedó mudo de asombro, pero su silencio no preocupó al viejo, que continuó su cháchara.
—Sé exactamente cómo te sientes. Yo me he sentido igual. Recuerdo que una vez caminaba por ahí pensando en algo tremendamente importante… ¿Qué era? Déjame ver… ¡Ah, sí! La teoría de la relatividad. «E igual a eme ce al cuadrado.» ¡Caramba, ya lo tengo!, me dije. Por un instante vi la Imagen Completa y luego, al momento siguiente, ¡zas!, había desaparecido. Sin ninguna razón. Desaparecido, sin más. —El viejo parecía afligido—. ¡Después, un sabiondo llamado Einstein afirmó que se le había ocurrido a él! ¡Hum! Desde entonces, siempre anotaba las cosas en la manga de la camisa, aunque tampoco me daba resultado. Mis mejores ideas… planchadas, dobladas y almidonadas.
El viejo exhaló un suspiro, y Haplo recuperó el habla.
—¡Zifnab! —murmuró con disgusto, pero no relajó su postura defensiva. Las serpientes podían adoptar cualquier forma. Aunque, pensándolo bien, no era ésta precisamente la que escogería una de aquellas criaturas.
—¿Zifnab, has dicho? ¿Dónde está? —preguntó el viejo, sumamente airado. Con la barba erizada, se volvió en redondo—. ¡Esta vez te voy a dar tu merecido! — exclamó en tono amenazador, agitando el puño hacia el vacío—. ¡Otra vez siguiéndome, pedazo de…!
—Déjate de comedias, viejo chiflado —intervino Haplo. Puso su mano firme sobre el hombro frágil y delgado del hechicero, lo obligó a volverse hacia él y lo miró fijamente a los ojos.
Los vio cansados, llorosos e inyectados en sangre. Pero no emitían ningún fulgor rojizo. El viejo quizá no fuese una serpiente, se dijo Haplo, pero desde luego tampoco era quien fingía.
—¿Aún afirmas que eres humano? —inquirió en tono burlón.
—¿Y qué te hace creer que no lo soy? —replicó Zifnab, con aire profundamente ofendido.
—Si acaso, subhumano —retumbó una voz grave.
El perro gruñó, y Haplo se acordó del dragón del viejo. Un dragón auténtico, quizá no tan peligroso como las serpientes, pero también de cuidado. El patryn echó un rápido vistazo a sus manos y observó que los signos mágicos de su piel empezaban a emitir un ligero fulgor azul. Buscó al dragón, pero no distinguió nada con claridad. La parte alta de la muralla y la propia Última Puerta estaban envueltas en una niebla gris teñida de rosa.
—¡Cállate, rana obesa! —exclamó Zifnab. Al parecer, estaba hablando con el dragón, pero miró a Haplo con incomodidad—. ¿De modo que no humano, eh? — Zifnab se llevó de pronto los índices enjutos al rabillo de los ojos—. ¿Qué, entonces? ¿Un elfo? —dijo, imitando los ojos sesgados de éstos.
El perro ladeó la cabeza como si encontrara aquello muy divertido.
—¿No? —Zifnab hizo un gesto de decepción. Permaneció unos instantes pensativo y, de nuevo, se le iluminó el rostro—. Ya sé: ¡un enano con una tiroides hiperactiva!
—¡Viejo…! —empezó a replicar Haplo, impaciente.
—¡Espera! ¡No me lo digas! Lo adivinaré. ¿Soy más grande que una caja de pan? ¿Sí, o no? Vamos, responde. —Zifnab parecía un poco confundido. Con el cuerpo inclinado hacia adelante, cuchicheó audiblemente—: Oye, ¿tú no sabrás por casualidad qué es una caja de pan o qué tamaño tiene más o menos, verdad?
—¡Eres un sartán! —exclamó Haplo.
—No, no, nada de eso, muchacho. No estoy seguro de qué es, exactamente, pero desde luego no es lo que dices. Ese bicho no es ningún sartán.
—¡No hablo de tu dragón! Me refiero a ti.
—¡Ah! No te había entendido. Así que me tomas por un sartán, ¿eh, muchacho? Bueno, debo decirte que me siento muy halagado, pero…
—¿Puedo sugerirte que le cuentes la verdad, señor? —dijo la voz atronadora del dragón.
Zifnab pestañeó y miró a su alrededor.
—¿Tú has oído algo?
—Creo que sería lo más conveniente, señor —insistió el dragón—. De todos modos, ahora ya está al corriente…
Zifnab se acarició la larga barba blanca y estudió a Haplo con una mirada que, de pronto, se había hecho penetrante y astuta.
—¿De modo que crees que debería decirle la verdad, eh?
—Lo que recuerdes de ella, señor —precisó el dragón con un tonillo melancólico.
—¿Recordar? —Zifnab montó en cólera—. Recuerdo muchas cosas, boca de lagarto, y seguro que lamentas escucharlas. Veamos… Berlín, 1948: Tanis el Semielfo estaba en la ducha cuando…
—Disculpa, señor, pero no tenemos todo el día —lo interrumpió el dragón con voz severa—. El mensaje que recibimos era muy claro: « ¡Grave peligro! ¡Acude inmediatamente!».
Zifnab asintió, cabizbajo.
—Sí, supongo que tienes razón. La verdad, ¿eh? Muy bien. Como si me la hubieses arrancado a la fuerza, con astillas de bambú debajo de las uñas y todo eso. Sí… —El viejo exhaló un profundo suspiro, hizo una pausa teatral y completó la frase—: Soy un sartán, efectivamente.
El raído sombrero cónico le resbaló de la cabeza y cayó al suelo. El perro se acercó, lo olisqueó y soltó un poderoso estornudo. Zifnab recuperó el sombrero con gesto ofendido.
—¿Qué significa esto? —Dijo al perro—. ¡Estornudar sobre mi sombrero! ¡Mira esto! ¡Mocos de perro…!
—¿Y? —inquirió Haplo, mirando con furia al viejo hechicero.
—…y gérmenes de perro y no sé qué más…
—No, no. Que eras un sartán, ya lo sabía. Lo deduje en Pryan y ahora lo has confirmado. Tienes que ser uno de ellos, para haber podido cruzar la Puerta de la Muerte. Lo que quiero saber es por qué estás aquí.
—¿Que por qué estoy aquí? —Repitió Zifnab vagamente, alzando la vista al cielo—. ¿Por qué estoy aquí?
El dragón no lo ayudó. El viejo cruzó los brazos y se llevó una mano a la barbilla.
—¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos cada uno de nosotros? Según el filósofo Voltaire, estamos…
—¡Maldita sea! —Estalló Haplo al tiempo que agarraba por el brazo al anciano—. Ven conmigo. Ya le contarás al Señor del Nexo acerca de ese Voltaire…
—¡El Nexo! —Zifnab dio un respingo de alarma. Con las manos sobre el corazón, retrocedió unos pasos, vacilante—. ¿Qué significa eso del Nexo? ¡Estamos en Chelestra!
—No, hechicero —replicó Haplo con aire severo—. Estás en el Nexo, y mi señor…
—¡Tú! —Zifnab agitó el puño en dirección al cielo—. ¡Tú, penosa imitación de ómnibus! ¡Nos has traído al lugar equivocado!
—No, nada de eso —lo contradijo el dragón, indignado—. Dijiste que nos detendríamos aquí, primero, y luego continuaríamos hacia Chelestra.
—¿Eso dije? —Zifnab parecía terriblemente nervioso.
—Sí, señor, eso dijiste.
—¿Y no te comentaría, por casualidad, por qué quería pasar por aquí? No apuntaría a que éste es un gran lugar para comer caparazón de caodín a la barbacoa o algo parecido, ¿verdad?
El dragón suspiró y respondió:
—Me parece que mencionaste que querías hablar con este caballero.
—¿Qué caballero?
—Ese con el que hablas en estos momentos.
—¡Ah, ése! —exclamó Zifnab con tono triunfal. Alargó la mano y estrechó la de Haplo—. Bien, muchacho, es un placer volver a verte. Lamento las prisas, pero tenemos que marcharnos enseguida, de verdad. Me alegro de que recuperaras el perro. Ahora que te observo, me recuerdas a Harold Square. Buen chico, ese Harold. Trabajaba en una tienda de comestibles de la Quinta Avenida. Y ahora, ¿dónde tengo el sombrero…?
—Lo tienes en la mano, señor —apuntó el dragón con sufrida paciencia—. Y acabas de volverlo del revés.
—No, no, éste no es el mío, seguro. Debe de ser el tuyo. —Zifnab intentó poner el sombrero en las manos de Haplo—. El mío era mucho más nuevo. Estaba en mejor estado. Este está cubierto de tónico capilar por todas partes. ¡No intentes engañarme cambiando nuestros sombreros, muchacho!
—¿Dices que vais a Chelestra? —inquirió Haplo, tomando a su cuidado el sombrero con gesto despreocupado—. ¿Para qué?
—No es idea nuestra. ¡Nos han convocado! —Declaró Zifnab dándose aires de importancia—. Una llamada urgente a todos los sartán: «Grave peligro. Acude inmediatamente». Yo no estaba haciendo nada de provecho en este momento así que… Oye —añadió, mirando al patryn con cierto nerviosismo—, eso que tienes en la mano, ¿no es mi sombrero?
Haplo había vuelto del derecho el capirote y lo sostenía justo fuera del alcance del viejo.
—¿Quién envió el mensaje?
—No venía firmado. —Zifnab no apartó la vista del sombrero.
—¿Quién envió el mensaje? —insistió Haplo, y empezó a dar vueltas al sombrero entre las manos. Zifnab alargó la suya, temblorosa.
—¿Te importaría no estrujar el ala…?
Haplo apartó el sombrero. Zifnab tragó saliva.
—Samuel. Sí, señor. Así se llamaba quien lo envió: Samuel… ¿o era Samil?
—Samuel, Samil… ¡Te refieres a Samah! De modo que anda reuniendo a sus huestes. ¿Qué se propone hacer, dime?
Haplo bajó el sombrero hasta dejarlo a la altura del hocico del perro. Esta vez, el animal lo olisqueó con cautela antes de ponerse a roer la punta ya informe. Zifnab soltó un grito agudo.
—¡Ay! ¡Oh, cielos! Yo… creo que dijo algo… ¡No, por favor! ¡Anda, sé un buen perrito y no lo babees! Algo acerca de… de Abarrach. Nigromancia. No…, no sé nada más, me temo. —El viejo se cogió las manos y lanzó una mirada de súplica a Haplo—. ¿Me devuelves el sombrero, ahora?
—Abarrach… Nigromancia. De modo que Samah piensa ir a Abarrach a aprender el arte prohibido. Ese mundo va a hacerse muy visitado. A mi señor le interesará mucho la noticia. Creo que será mejor que te lleve conmigo…
—A mí no me lo parece.
La voz del dragón había cambiado. Hendía el aire como un trueno. Los signos mágicos de la piel de Haplo se encendieron en un destello. El perro se incorporó de un brinco, con los dientes al aire, y buscó a su alrededor la amenaza invisible.
—Devuélvele el sombrero a ese viejo senil —ordenó la voz—. Ya te ha dicho todo lo que sabe. Ese señor tuyo no le sacaría nada más. No trates de enfrentarte conmigo, Haplo —añadió el dragón con tono serio y amenazador—. Podría verme obligado a matarte… y sería una lástima.
—Sí —intervino Zifnab, aprovechando la preocupación de Haplo por el dragón para avanzar la mano con agilidad. El hechicero recuperó el maltrecho sombrero y empezó a retroceder sobre sus pasos en la dirección de la que procedía la voz del dragón—. Sería una lástima. ¿Quién encontraría a Alfred en el Laberinto? ¿Quién rescataría a tu hijo?
Haplo lo miró con los ojos como platos.
—¿Qué has dicho? ¡Espera!
Se lanzó tras el viejo. Zifnab se encogió y apretó el sombrero contra el pecho con gesto protector.
—¡No, no intentes cogerlo! ¡Déjame!
—¡Al diablo tu sombrero! Mi hijo, has dicho… ¿Qué significa eso? ¿Me estás diciendo que tengo un hijo? Zifnab miró a Haplo con cautela, sospechando que aún quería arrebatarle el sombrero.
—Respóndele, viejo idiota —exclamó el dragón—. ¡Es lo que hemos venido a contarle, en primer lugar!
—¿De veras? —El anciano dirigió una sonrisa de disculpa hacia lo alto y luego, ruborizado, añadió—: ¡Oh, sí! ¡Es cierto!
—Un hijo… —repitió Haplo—. ¿Estás seguro?
—Pues sí, querido muchacho, un retoño. Mis felicitaciones. —Zifnab alargó la mano y estrechó de nuevo la de Haplo—. Aunque, para ser precisos, es una niña —añadió, después de algunas cavilaciones.
Haplo no prestó atención al último comentario y murmuró con aire agitado:
—Un hijo. Me estás diciendo que he tenido un descendiente y que…, que está atrapado ahí dentro, en el Laberinto —y señaló la Última Puerta.
—Me temo que sí —respondió Zifnab con voz grave. De pronto, había adoptado una expresión seria, solemne—. La mujer, esa a la que amaste…, ¿no te lo dijo?
—No. —Haplo casi no se daba cuenta de lo que decía, ni a quién—. No me dijo… Pero creo que siempre supe… Y, hablando de saber, ¿cómo es que tú…?
—¡Aja! ¡Ahí te ha pillado! —Exclamó el dragón—. ¡Explícale eso, si puedes! Zifnab bajó la mirada, azorado. —Bueno, verás, una vez… Es decir, conocí a un tipo que conocía a alguien que había conocido una vez a…
—¿Qué estoy haciendo? —se preguntó Haplo en voz alta. Cruzó por su cabeza la idea de si se estaría volviendo loco—. ¿Cómo ibas a saber nada? Es un truco. Sí, eso es. Un truco para obligarme a volver al Laberinto…
—¡Oh, no, querido! ¡Nada de eso, muchacho! —Protestó Zifnab con vehemencia—. Lo que pretendo es evitar eso, precisamente.
—¿Y para eso me dices que un hijo mío está atrapado dentro?
—No digo que no debas volver, Haplo. Pero no debes hacerlo ahora. No es el momento. Te queda mucho por hacer, antes. Y, sobre todo, no debes volver solo. —El viejo hechicero entrecerró los ojos—. Al fin y al cabo, eso es lo que estabas pensando hacer cuando nos hemos presentado aquí, ¿me equivoco? ¿No te disponías a entrar en el Laberinto para buscar a Alfred?
Haplo frunció el entrecejo y no respondió. El perro, al oír el nombre de Alfred, meneó el rabo y alzó el hocico con expectación.
—Proyectabas encontrar a Alfred y llevarlo contigo a Abarrach —continuó Zifnab sin alzar la voz—. ¿Por qué? Porque allí, en Abarrach, en la llamada Cámara de los Condenados, es donde encontraréis las respuestas. Tú no puedes entrar allí sin ayuda, pues los sartán tienen el lugar muy bien guardado. Y Alfred es el único sartán que se atrevería a desobedecer las órdenes del Consejo y desactivar las runas de protección. Era eso lo que estabas pensando, ¿verdad, Haplo?
El patryn se encogió de hombros mientras contemplaba la Última Puerta con expresión sombría.
—¿Y qué, si así era?
—Todavía no es el momento. Antes, tienes que poner en funcionamiento la máquina. Entonces, las ciudadelas empezarán a brillar y los durnais despertarán. Cuando todo eso suceda, si realmente se produce algún día, el Laberinto empezará a cambiar. Es lo mejor para ti. Y lo mejor para ellos —añadió, con una ominosa indicación de cabeza hacia la Puerta.
Haplo lo miró, colérico.
—¿Alguna vez dices algo coherente?
Zifnab puso una mueca de alarma y sacudió la cabeza.
—Intento que no. Me da marcha. Pero me has interrumpido y ya no sé qué más iba a decir…
—Que no debe ir solo —le apuntó el dragón.
—¡Ah, sí! No debes ir solo, muchacho —dijo Zifnab con énfasis, como si la idea se le acabara de ocurrir—. Ni al Laberinto, ni al Vórtice. Y menos aún a Abarrach.
El perro lanzó un ladrido, herido en lo más hondo.
—¡Oh, perdóname! —Añadió Zifnab y, alargando la mano, dio unas tímidas palmaditas en la cabeza al animal—. Mis sinceras disculpas y todo eso. Sé que tú estarás con él, pero me temo que no será suficiente con eso. Me refería más bien a un grupo. A un escuadrón de comandos. Los Doce del patíbulo, Los héroes de Kelly, Los siete magníficos o El equipo A. Una cosa así. Bueno, quizás El equipo A, no; demasiado perfeccionismo, tal vez, pero…
—Señor —intervino el dragón, exasperado—, ¿necesito recordarte que estamos en el Nexo? ¡Éste no es, precisamente, el lugar que yo escogería para dedicarme a fantasías de chiquillo!
—¡Ah, sí! Tal vez tengas razón. —Zifnab agarró el sombrero y miró a su alrededor con nerviosismo—. Este sitio ha cambiado mucho desde la última vez que estuve aquí. Los patryn habéis hecho maravillas. Supongo que no tengo tiempo para echar una mirada a…
—No, señor —dijo el dragón con firmeza.
—¿Y tal vez…?
—Tampoco, señor.
—Supongo que tienes razón. —Zifnab suspiró y se echó sobre los ojos el ala del sombrero raído y deformado—. La próxima vez, entonces. Adiós, querido muchacho. —Tanteando a ciegas, el viejo estrechó con gesto solemne la pata del perro, tomándola aparentemente por la mano de Haplo—. La mejor de las suertes.
Te dejo con el consejo que Gandalf le dio a Frodo Bolsón: «Cuando viajes, hazlo bajo el nombre de señor Sotomonte». Un consejo bastante inútil, en mi opinión; creo que, como hechicero, Gandalf estaba muy sobrestimado. De todos modos, algo debía de significar ese dicho; de lo contrario, ¿para qué se habrían molestado en escribirlo? Para mí, deberías considerar en serio la idea de cortarte las uñas…
—Llévatelo de aquí —aconsejó Haplo al dragón—. Mi señor podría presentarse en cualquier momento.
—Sí, señor. Creo que será lo mejor.
Una enorme cabeza de escamas verdes asomó entre las nubes.
Las runas de la piel de Haplo se iluminaron al máximo, y el patryn retrocedió hasta que su espalda chocó con la Última Puerta. El dragón, sin embargo, no le prestó atención. Unos colmillos enormes, que le sobresalían de ambas mandíbulas, ensartaron al hechicero por las aberturas de sus ropas de color ceniciento y, sin la menor delicadeza, lo levantaron del suelo.
—¡Eh, suéltame, sapo deforme! —gritó Zifnab, agitando furiosamente brazos y piernas en el aire. Luego, empezó a estornudar y a toser—. ¡Puaj! Con ese aliento podrías tumbar al mismísimo Godzilla. ¡Que me bajes, te digo!
—Sí, señor —dijo el dragón entre dientes, mientras sostenía al mago a una decena de metros del suelo—. Si es eso lo que quieres realmente, señor.
Zifnab levantó el ala del sombrero y vio dónde estaba. Con un escalofrío, volvió a calarse el sombrero hasta los ojos.
—No. He cambiado de idea. Llévame a… ¿dónde dijo Samah que nos reuniéramos con él?
—En Chelestra, señor.
—Sí. Rumbo a allí, pues. Esperemos que no sea un viaje sólo de ida. A Chelestra, y veamos qué sucede.
—Sí, señor. Con toda diligencia.
El dragón desapareció entre las nubes transportando al hechicero, que parecía, desde aquella distancia, un auténtico ratoncillo sin fuerzas. Haplo permaneció alerta hasta estar seguro de que el dragón había desaparecido. Poco a poco, la luz azulada de las runas tatuadas se apagó. El perro se relajó y se echó para rascarse.
Haplo volvió la vista hacia la Última Puerta. Tras los barrotes de acero se distinguían las tierras del Laberinto. Una llanura desolada, sin un árbol, matorral o seto tras el que refugiarse, se extendía desde la Puerta hasta los bosques sombríos de la lejanía. La última travesía, la más mortífera. Desde aquellos árboles se alcanza a ver la Puerta, la libertad. Parece tan cercana…
Uno echa a correr. Sale a campo abierto, desnudo y desprotegido. El Laberinto le permite llegar hasta media planicie, a medio camino de la libertad, y entonces le envía sus maléficas legiones de caodines, lobunos y dragones. La propia hierba se alza y le traba los pies; las enredaderas lo aprisionan. Y eso es cuando uno intenta salir.
Volver a entrar resultaba mucho peor. Haplo lo sabía porque había visto a su señor luchar contra aquella prisión siniestra cada vez que cruzaba la Puerta. El Laberinto odiaba a aquellos que habían escapado de sus garras y no quería otra cosa que arrastrar de nuevo tras el muro a su antiguo prisionero y castigarlo por su temeridad.
—¿A quién intento engañar? —Preguntó Haplo al perro—. El viejo tiene razón. Yo solo no llegaría vivo a la primera línea de árboles. Me pregunto qué habrá querido decir ese viejo chiflado con eso del Vórtice. Me parece recordar haber oído a mi señor mencionar algo al respecto en una ocasión. Se supone que es el centro mismo del Laberinto. ¿Y Alfred está ahí? ¡Sí, sería muy propio de Alfred hacerse llevar justo al centro de un lugar así!
Haplo dio un puntapié a un montón de guijarros. Una vez, hacía mucho tiempo, los patryn habían intentado derribar la muralla. Su señor los había detenido, y les había hecho ver que, aunque la muralla les impedía entrar, también impedía la salida al mal.
«Quizás el mal está dentro de nosotros», había dicho ella antes de dejarlo.
—Un hijo —murmuró Haplo, con la mirada fija en la Puerta—. Solo y desamparado, igual que yo. Quizás ha visto morir a su madre, como yo. ¿Qué edad tendrá ahora, seis, siete…? Si aún sigue vivo.
Haplo cogió del suelo una piedra de buen tamaño y la arrojó a través de la Puerta. La lanzó con todas sus fuerzas, alargando el brazo hasta casi dislocarse el hombro. El dolor que le recorrió el cuerpo le sentó bien. Al menos, mejor que la punzada amarga que le atravesaba el corazón.
Aguardó a ver dónde caía la piedra; a una buena distancia en la planicie yerma. Sólo tenía que cruzar la reja y caminar hasta ella. Sin duda, tenía valor suficiente para aquello. Sin duda, era capaz de hacer aquello por su hijo…
Bruscamente, dio media vuelta y se alejó. El perro, pillado por sorpresa por el inesperado movimiento de su amo, se vio obligado a correr para ponerse a su altura.
Haplo se llamó cobarde, pero sabía que la acusación era infundada. Era consciente de su propia valentía, de que su decisión no estaba basada en el miedo sino en la lógica. El viejo tenía razón.
—Hacerme matar no sería útil a nadie. Ni al pequeño, ni a su madre, si todavía vive, ni a mi pueblo. Ni a Alfred.
»Pediré a mi señor que me acompañe —decidió, apretando el paso con creciente determinación y vehemencia—. Y mi señor vendrá. Estará impaciente por hacerlo, cuando le haya contado lo que ha dicho el viejo. Juntos nos internaremos en el Laberinto como nunca lo ha hecho él solo. Encontraremos el Vórtice, si existe. Encontraremos a Alfred y… y a quien sea. Después, iremos a Abarrach. Llevaré a mi señor a la Cámara de los Condenados y allí descubrirá por sí mismo…
—Hola, Haplo. ¿Cuándo has vuelto? —inquirió una voz infantil.
—¡Oh! ¡Bane! —murmuró.
—Yo también me alegro de verte —dijo el niño con una sonrisa irónica de la que Haplo no hizo caso.
Estaba otra vez en el Nexo. Había entrado en la ciudad sin darse cuenta.
Tras el saludo, Bane se marchó corriendo. Haplo lo miró mientras se alejaba y no lamentó perderlo de vista. Necesitaba estar a solas con sus pensamientos. En su carrera por las calles del Nexo, Bane sorteó a los patryn que le salían al paso, quienes lo observaron con paciente tolerancia. Los niños eran seres escasos y preciados: la continuación de la raza.
Haplo recordó vagamente que le habían adjudicado la tarea de llevar a Bane de vuelta a Ariano y ayudarlo a poner en acción la máquina. Poner en acción la máquina. Bueno, aquello podía esperar. Esperar a que volviera del Laberinto y…
«Tienes que poner en funcionamiento la máquina. Entonces, las ciudadelas empezarán a brillar y los durnais despertarán. Cuando todo eso suceda, si realmente se produce algún día, el Laberinto empezará a cambiar. Es lo mejor para ti. Y lo mejor para ellos.»
—¿Oh, qué sabrás tú, viejo hechicero? —Murmuró Haplo—. Sólo eres otro sartán chiflado…