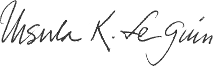ANTES DE ESCRIBIR EL PRIMERO DE estos libros, había escrito un par de relatos ambientados en unas islas donde se practicaba la hechicería y los dragones eran temidos. Como ya he contado, cuando empecé a concebir el primer libro de Terramar me di cuenta de que esas islas pertenecían a un gran archipiélago, un mundo de islas, y dibujé el mapa.
Todas las islas estaban en él, pero no sabía nada de ellas excepto sus nombres, sus contornos, las bahías, montañas y ríos que había señalado, y el nombre de algunas ciudades situadas en ellas. Todas permanecían por descubrir, una por una.
Hay todavía muchas islas en las que nunca he estado. Puedo mirar el mapa y preguntarme sobre ellas, del mismo modo que me pregunto sobre Tenerife o Zanzibar. Y a pesar de que he visitado las Hebridas Exteriores, las Islas Windward, Roke, Havnor… todavía siento curiosidad por ellas; siempre quedan cosas por aprender.
El poeta Roethke dijo «Aprendo al ir a donde tengo que ir». Es una frase que ha significado mucho para mí. Algunas veces me dice que al ir donde necesitamos ir, al seguir nuestro propio camino, aprendemos cómo desenvolvernos por el mundo. Otras veces me sugiere que sólo podemos aprender a desenvolvernos en el mundo cuando comenzamos el viaje y salimos a él.
Entendida de cualquiera de las dos formas, la frase describe cómo he ido aprendiendo sobre Terramar.
Cuando llegué por primera vez sabía muy poco acerca de la magia y aún menos sobre dragones. Ogion y el Señor de Roke me enseñaron a qué se dedicaban los magos. Pero tenía un montón de imágenes e ideas en mi mente sobre los dragones sobre las que tenía que reflexionar y descartar o aprovechar, antes de poder ver claramente a mis propios dragones.
Hay muchas clases de dragones en el mundo, y mientras crecía fui aprendiendo algunas cosas sobre un buen puñado de ellas. Estaba esa clase de dragón de los cuentos de hadas y la tradición nórdica que come doncellas y atesora joyas. Un pariente cercano era el dragón de San Jorge, a menudo un espécimen patético, que conocía principalmente por las pinturas donde el santo esta apunto de matarle, o bien ya le ha matado y se le ve de forma engreída con el pie de su armadura sobre él. Luego estaban los mucho más impresionantes dragones chinos, formando majestuosas espirales a través de las nubes y joyas carmesí en sus garras. Estaban los adorables dragones de Pern. También estaba, apenas insinuado pero inolvidable, el dragón cuyos dientes formaban una gran pasarela en uno de los cuentos de Lord Dunsany. Y estaba el magnífico Smaug.
Todos excelentes y ricos en detalles. Fui saqueando libremente de todos. Smaug, el gran Gusano del Norte, y los dragones aéreos chinos son sin duda ancestros de los Dragones de Pendor del primer libro de Terramar. Pero, al ir junto a Ged adonde él tenía que ir, aún me quedaba mucho por aprender acerca de los dragones de Terramar, de su historia y de su relación con los seres humanos. En La costa más lejana comencé a verlos con claridad. Ged me dijo qué ver, cuando le decía a Arren «Y aunque un día yo llegara a olvidar o lamentar todo cuanto he hecho siempre me acordaría de que una vez vi cómo los dragones volaban en el viento del crepúsculo, sobre las islas occidentales, y me sentiría dichoso».
Los dragones son, quizá por encima de todo, hermosos.
Igual que los tigres son hermosos. ¿Podría alguien arrepentirse de ver a un tigre? Aunque, claro, tal vez te arrepientas un poco mientras el tigre te está devorando.
Los dragones son hermosos y también mortales, como lo son los tigres. De larga vida, pero no indestructibles. Terribles, pero no monstruosos. Fieros, apasionados, despreocupados de la vida humana, a veces incluso de su propia vida. Destructivos cuando se enfurecen, con buenos motivos para ser temidos, e indomablemente salvajes. Misteriosos, al igual que todas las grandes criaturas salvajes.
Pero no son incomprensibles. El lenguaje es algo natural para ellos, innato: no tienen que aprenderlo, a diferencia de nosotros. Su idioma, el único que están dispuestos a hablar, es la lengua que los magos tienen que aprender, la lengua con la que funciona la magia, la Lengua Verdadera, la Lengua de la Creación.
Cuando escribí La costa más lejana veía a los dragones como a la propia naturaleza salvaje, y por lo tanto completamente ajenos a lo humano. Y sin embargo, al mirar atrás, veo que ya sentía que nuestras diferencias no eran absolutas. Compartían un idioma con nosotros, o algunos de nosotros, como no hace ningún otro animal. Y cuando el deseo de Araña por la inmortalidad le condujo a hacer una grieta en el mundo humano a través de la cual la vida y la luz se iban escapando como el agua a través de una grieta en una presa, los dragones se ven tan afectados por ello como los seres humanos, perdiendo su razón, su capacidad de hablar, su magia.
Al escribir el libro no comprendía por qué, pero supe que tenía que ser así.
A la gente le gusta pensar que los escritores saben exactamente lo que están haciendo y tienen su historia bajo control, completamente pensada, diseñada de principio a fin. Consigue que toda la extraña empresa de escribir tenga sentido, lo hace racional. Muchos críticos académicos lo creen así, así como muchos lectores, incluso algunos escritores. Pero no todos los escritores tienen este tipo de control sobre su material, y yo ni siquiera querría tenerlo.
Hay una diferencia entre control y responsabilidad. Estética y moralmente, tomo toda la responsabilidad de lo que escribo. Si no lo hiciera no me sentiría libre de dejar que el material tome el control de sí mismo hasta el punto en que lo hago. Tendría que gestionarlo de forma consciente y continua, haciendo que todo suceda como había planeado que sucediese. Pero nunca quise esa clase de control. Al «ir a donde tengo que ir», estando dispuesta a suponer que existe ese sitio aún sin saber claramente cómo voy a llegar allí, confiando en que mi historia me lleve, sé que he llegado más lejos de lo que habría podido si hubiera sabido completamente mi destino y el modo de llegar a él antes de partir. Dejé espacio para que la suerte y la casualidad vinieran en mi ayuda, dejé sitio para que mis estrechos planes e ideas crecieran e incluyesen aquello que desconocía cuando partí.
¿Qué me dijo que hiciera esto, que dejara sitio? No tengo ni idea. Suerte, casualidad. Alguna clase de coraje pasivo. La voluntad de seguir.
¿Seguir el qué?
Un dragón, quizá. Un dragón volando al viento.

SERÍA ENCANTADOR QUE ESCRIBIR UNA historia fuera como subirte en un pequeño bote a la deriva y que me llevase a la tierra prometida, o montarme a las espaldas de un dragón y volar hasta Selidor. Pero eso sólo puedo hacerlo como lector. Como escritora, asumir toda la responsabilidad sin tener un control total requiere mucho trabajo, un montón de titubeos y pruebas, flexibilidad, precaución y vigilancia. No tengo ningún mapa para seguir, así que debo estar constantemente alerta. El bote tiene que ser dirigido. Tiene que haber largas conversaciones con el dragón que monto. Pero por vigilante y alerta que esté, sé que nunca podré ser completamente consciente de las corrientes que arrastran el bote, o de dónde soplan los vientos bajo las alas del dragón.
Una escritora vive y trabaja en el mundo en el que nació, y no importa cuan firme sea su propio propósito, o cuan lejano parezcan sus temas respecto a su día a día, ella y su trabajo están sujetos a los vientos cambiantes y las corrientes de ese mundo.
Era una niña durante la Gran Depresión, y tenía once años cuando América entró en la Segunda Guerra Mundial. Escribí este libro poco después de los años sesenta, un tiempo de grandes mareas y grandes vientos, de mucha esperanza y locura salvaje, cuando por un momento pareció que una visión más generosa podría remplazar los agrios sueños del consumismo y la especulación que han sido la maldición de mi país.
Ahora, al volver la vista atrás a este libro, veo cómo refleja esa época. Junto con el activo movimiento para liberar América de la injusticia racista y el militarismo, había una verdadera visión de conseguir liberarse del materialismo compulsivo, de la confusión entre «bienes» y «bien». Sin embargo ya veíamos cómo gran parte de esa visión se disipaba en pensamientos ingenuos o en la drogadicción.
Al ser una puritana no religiosa y una mística racional, creo que es irresponsable permitir que una creencia piense por ti, o que una sustancia química sueñe por ti.
En consecuencia, los temas oscuros del libro, la pérdida y la traición, tomaron forma. Y Ged y Arren vinieron a Hortburgo, y la esclavitud y la adicción a las drogas aparecieron por primera vez en el Archipiélago. El mal, en este libro, tiene directamente forma de un desagradable humano, puesto que veía el mal no como una horda de demonios extranjeros con mala dentadura y superarmas, sino como un enemigo insidioso y siempre presente en mi propia vida diaria, en mi propio país: la ruinosa irresponsabilidad de la avaricia.
Muy a menudo se nos dice que la ambición por un aumento sin fin de bienes materiales es algo natural y universal, como la ambición por una vida sin fin. Se supone que todos debemos estar de acuerdo en que no se puede ser demasiado rico ni vivir demasiado tiempo.
El deseo de vivir es ciertamente algo natural y universal, pues es la directiva básica de las criaturas vivas: una vez que nacemos, nuestro trabajo y nuestro deseo es intentar seguir con vida.
Pero ¿es eso lo mismo que el deseo de vivir para siempre, de ser inmortal? ¿O es que simplemente no podemos imaginarnos no vivir, y entonces nos inventamos una existencia interminable llamada inmortalidad?
Sabiendo que todo lo que hay en la Tierra tiene un fin, sabemos que la otra vida no puede estar en la Tierra, así que tiene que estar en cualquier otra parte: un lugar completamente distinto donde los vivos no pueden entrar y en donde nada puede cambiar. Para mí, la imaginería de las distintas «otras vidas» y «más allás», los paraísos y los infiernos, se muestran maravillosos y poderosos, pero no puedo creer en ninguno de ellos excepto como yo «creo» en cualquier otra creación de la imaginación, como un indicio, una señal de algo más que lo que podemos decir o mostrar. La idea de una inmortalidad individual, una interminable existencia centrada en uno mismo, para mí es más espantosa que la idea de dejar marchar la individualidad con la muerte y reunirse en una existencia conjunta y eterna. Veo la vida como un regalo compartido, recibido gracias a otros y devuelto a otros, y veo vivir y morir como un solo proceso en el cual yacen tanto nuestros sufrimientos como nuestras recompensas. Sin mortalidad para adquirirla, ¿cómo podemos tener consciencia de la eternidad? Creo que el precio merece la pena pagarse.
Así que en este libro Ged baja al inhóspito mundo de los muertos, sabiendo que no volverá de él, y dispuesto a pagar ese precio.
Pero incluso los magos no lo saben todo. Se equivocaba. Volvió, salvado por la inocencia y la tenacidad de su joven compañero. Ambos se ven transformados por el terrible tránsito. Arren, el chico, regresa como Lebannen, el hombre; y Ged pierde no su vida, sino su capacidad para hacer magia. El Archimago ya no es un mago.
Lo que pueda estar implícito en el futuro de Ged con esa pérdida, en ese cambio, ya lo sugiere el Portero cuando dice: «Ha concluido su tarea. Vuelve a casa» [“He has done with doing. He goes home.”]