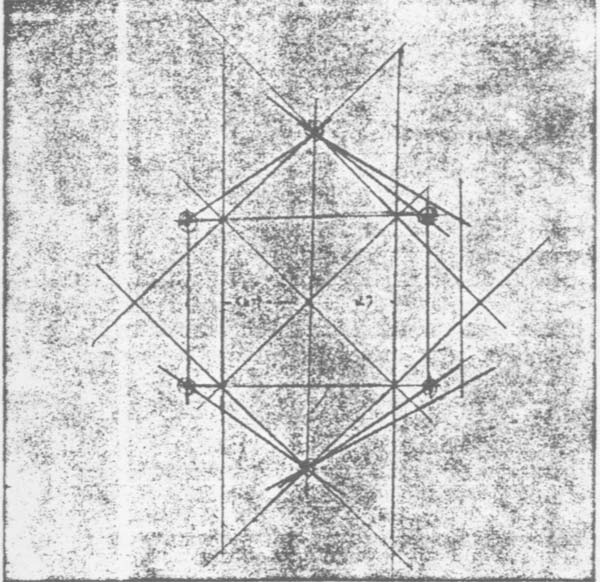
Primer diseño de Jeremy Stone de la configuración hexagonal de Andrómeda. (Foto por cortesía del Proyecto Wildfire)
Con las nuevas premuras de tiempo, los resultados de la espectrometría y del análisis de aminoácidos, que hasta entonces tenían un interés secundario, se convirtieron de pronto en cuestiones de primera magnitud. Confiaban en que estos análisis revelarían, de manera aproximada, lo ajeno que fuera el microbio «Andrómeda» a las formas vivas de la Tierra.
Por ello, Leavitt y Burton repasaron con gran interés lo grabado por la computadora, que era una columna de cifras escritas en papel verde:
IMPRESIÓN DE RESULTADOS DATOS ESPECTROMETRÍA DE CONJUNTO
PORCENTAJES DADOS POR
MUESTRA 1 —OBJETO NEGRO ORIGEN NO IDENTIFICADO
| H 21.07 |
He 00.00 |
||||||||
| Li 00.00 |
Be 00.00 |
B 00.00 |
C 54.10 |
N 00.00 |
O 18.00 |
F 00.00 |
|||
| Na 00.00 |
Mg 00.00 |
Al 00.00 |
Si 00.20 |
P - |
S 01.01 |
Cl 00.00 |
|||
| K 00.00 |
Ca 00.00 |
Sc 00.00 |
Ti - |
V - |
Cr - |
Mn - |
Fe - |
Co - |
Ni - |
| Cu - |
Zn - |
Ga 00.00 |
Ge 00.00 |
As 00.00 |
Se 00.34 |
Br 00.00 |
|||
EL CONTENIDO DE TODOS LOS METALES MÁS PESADOS ES CERO
MUESTRA 2 —OBJETO VERDE ORIGEN NO IDENTIFICADO
| H 27.00 |
He 00.00 |
|||||
| Li 00.00 |
Be 00.00 |
B 00.00 |
C 45.00 |
N 05.00 |
O 23.00 |
F 00.00 |
EL CONTENIDO DE TODOS LOS METALES MAS PESADOS ES CERO
FIN DE LA IMPRESIÓN
FIN DEL PROGRAMA
- STOP -
El significado de todo ello resultaba bastante sencillo. La piedra negra contenía hidrógeno, carbono y oxígeno, junto con cantidades apreciables de azufre, silicio, y con vestigios de otros varios elementos.
La mancha verde, en cambio, contenía hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. De lo demás, nada en absoluto. A los dos científicos les pareció singular que la piedra y la mancha verde fuesen tan similares en composición química. Y también era muy peculiar que la mancha verde contuviera nitrógeno, siendo así que en la piedra no estaba presente en absoluto.
La conclusión era obvia: la «piedra negra» no era piedra, sino una clase de materia similar a la sustancia orgánica terrestre. Era un material pariente del plástico.
Y la mancha verde, presumiblemente viva, se componía de elementos combinados, aproximadamente, en la misma proporción que en los seres vivos de nuestro planeta. En la Tierra, estos mismos cuatro elementos —hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno— constituían el 99 por ciento de la materia componente de los organismos vivos.
Estos resultados alentaron a los dos investigadores, haciéndoles pensar en una similitud entre la mancha verde y la vida en nuestro planeta. Sin embargo, sus esperanzas se derrumbaron pronto, apenas consultaron el análisis de aminoácidos:
ANÁLISIS DE AMINOÁCIDOS
IMPRESIÓN
MUESTRA 1 - OBJETO NEGRO ORIGEN NO IDENTIFICADO
MUESTRA 2 - OBJETO VERDE ORIGEN NO IDENTIFICADO
| MUESTRA 1 | MUESTRA 2 | |
| AMINOÁCIDOS NEUTROS | ||
| GLICINA | 00.00 | 00.00 |
| ALANINA | 00.00 | 00.00 |
| VALINA | 00.00 | 00.00 |
| ISOLEUCINA | 00.00 | 00.00 |
| SERINA | 00.00 | 00.00 |
| THREONINA | 00.00 | 00.00 |
| LEUCINA | 00.00 | 00.00 |
| AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS | ||
| FENILAMINA | 00.00 | 00.00 |
| TIROSINA | 00.00 | 00.00 |
| TRIPTOFANO | 00.00 | 00.00 |
| AMINOÁCIDOS SULFÚRICOS | ||
| CISTINA | 00.00 | 00.00 |
| CISTEINA | 00.00 | 00.00 |
| METIONINA | 00.00 | 00.00 |
| AMINOÁCIDOS SECUNDARIOS | ||
| PROLINA | 00.00 | 00.00 |
| HIDROXIPROLINA | 00.00 | 00.00 |
| AMINOACIDOS DICARBOXÍLICOS | 00.00 | 00.00 |
| ÁCIDO ASPÁRTICO | 00.00 | 00.00 |
| ÁCIDO GLUTÁMICO | 00.00 | 00.00 |
| AMINOÁCIDOS BÁSICOS | ||
| HISTIDINA | 00.00 | 00.00 |
| ARGININA | 00.00 | 00.00 |
| LISINA | 00.00 | 00.00 |
| HIDROXILISINA | 00.00 | 00.00 |
| CONTENIDO TOTAL AMINOÁCIDOS | 00.00 | 00.00 |
FIN DE LA IMPRESIÓN
FIN DEL PROGRAMA
- STOP -
—¡Dios mío! —exclamó Leavitt, con la vista fija en la hoja impresa—. ¿Quiere mirar esto?
—No hay nada de aminoácidos —dijo Burton—. No hay ninguna proteína.
—Vida sin proteínas —dijo Leavitt. Y movió la cabeza. Parecía como si sus temores más terribles se hubieran hecho realidad.
En la Tierra, los organismos habían evolucionado aprendiendo a llevar a cabo reacciones bioquímicas en un espacio pequeño, con la ayuda de enzimas proteínicas. En la actualidad, los bioquímicos aprendían a reproducir estas reacciones, aunque sólo aislando cada una de todas las demás.
Las células vivas eran diferentes. Allí, en un área pequeña, tenían lugar reacciones que proporcionaban energía, crecimiento y movimiento. No había separación, y el hombre no podía reproducir este proceso del mismo modo que le era imposible preparar una comida completa: desde los aperitivos hasta el postre, mezclando todos los ingredientes de todos los platos en un solo plato grande, cociéndolo todo junto y confiando que luego se podría separar el pastel de manzana de la ensalada.
Mediante las enzimas, las células podían efectuar perfectamente aquellos centenares de reacciones distintas. Cada enzima era como un solo trabajador en una cocina, un trabajador que hacía una sola cosa. Así un panadero no podía cocer un bistec, como tampoco el encargado de los bistecs podía emplear su equipo para preparar aperitivos.
Pero las enzimas tenían otra función. Hacían posible reacciones químicas que de otro modo no ocurrirían. Un bioquímico lograba reacciones similares valiéndose de una temperatura elevada, o una presión muy grande, o un ácido fuerte. Pero el cuerpo humano, o la célula individual, no podían tolerar tales extremos de medio ambiente. Las enzimas, «casamenteras de la vida», ayudaban a que las reacciones siguieran adelante a la temperatura del cuerpo y a la presión atmosférica.
Lo cual significaba a su vez que el análisis y la neutralización exigirían mucho, muchísimo más tiempo.
En la habitación rotulada MORFOLOGÍA, Jeremy Stone apartaba la capsulita de plástico en la que había incrustado la mota verde. Sujetó dicha cápsula, ahora ya perfectamente dura, con un tornillo y luego cogió un taladro dental, para desmenuzar el plástico hasta dejar al descubierto sustancia verde.
Fue un proceso delicado, que requirió varios minutos de trabajo esmeradísimo. Al final de dicho tiempo, había cortado el plástico de tal forma que le quedaba una pirámide con la motita verde en la cima.
Aflojó el tornillo, levantó la pirámide y la llevó a un microtomo, un cuchillo con la hojita giratoria que cortaba unas películas muy finas de plástico con tejido verde incrustado. Estas películas, redondas, caían del bloque de plástico a un plato con agua. El grosor de la película se podía medir fijándose en la luz que se reflejaba en ellas… Si tenía un tono levemente plateado, es que la película era demasiado gruesa. Si, en cambio, formaba un arco iris de colores, entonces tenía el grosor adecuado, de unas pocas moléculas de profundidad.
Era el espesor que les convenía tuviera un corte de tejido para examinarlo con el microscopio electrónico.
Cuando Stone tuvo un corte aceptable, lo levantó cuidadosamente con unas pinzas y lo colocó sobre una rejilla de cobre, que insertó a su vez en un botón de metal. Finalmente, colocó este botón en el microscopio electrónico, cerrándolo herméticamente.
El microscopio electrónico que usaban en Wildfire era el «VBJ» modelo JJ42. Era un modelo de gran potencia con un anexo para resolución de imágenes. En principio, el microscopio electrónico era bastante sencillo: funcionaba exactamente igual que un microscopio óptico, pero en lugar de enfocarle rayos luminosos, se le enfocaba un rayo de electrones. La luz se enfoca mediante lentes de cristal curvadas. Los electrones se enfocan mediante campos magnéticos.
En muchos aspectos, el microscopio electrónico no se diferenciaba mucho de la televisión; lo cierto era que la imagen aparecía en una pantalla de televisión, una superficie revestida que brillaba bajo el choque de los electrones. La gran ventaja del microscopio electrónico radicaba en que podía aumentar las cosas mucho más que el óptico. La razón de que sucediera así tenía que ver con la mecánica de los cuantos y la teoría ondulatoria de la radiación. La mejor explicación simplificada la había dado el microscopista electrónico Sidney Polton, quien era asimismo un automovilista entusiasta de las carreras.
—Supongan —decía Polton— que tienen una carretera con un recodo muy cerrado. Supongamos luego que tienen dos vehículos: un coche deportivo y un camión grande. Cuando el camión trata de hacer el viraje, resbala fuera de la carretera; en cambio, el coche deportivo lo consigue fácilmente. ¿Por qué? El coche deportivo es más ligero, más pequeño y más rápido, está mejor dotado para las curvas cerradas, pronunciadas. En las curvas amplias, suaves, ambos vehículos se desenvolverán igualmente bien, pero en las cerradas, el coche deportivo lo hará mejor.
»Del mismo modo, un microscopio electrónico «se pegará a la carretera» mejor que el óptico. Todos los objetos están compuestos de ángulos y bordes. La longitud de onda del electrón es menor que la de la luz visible. Sigue mejor los ángulos, se pega mejor a la carretera y la siluetea con más exactitud. Con un microscopio óptico —como un camión— sólo se puede seguir una carretera grande. En términos microscópicos, esto significa sólo un objeto grande, con grandes bordes y curvas suaves: células y núcleos. Pero un microscopio electrónico puede seguir todas las rutas menores, secundarias, y puede recortar estructuras pequeñísimas del interior de la célula: mitocondrias, ribosomas, membranas, retícula.
En la práctica, el manejo del microscopio electrónico ofrecía varios inconvenientes, que neutralizaban su gran poder amplificador. En primer lugar, por el hecho de utilizar electrones en lugar de luz, en el interior del microscopio había de existir el vacío. Esto significaba que con él no se podían examinar criaturas vivas.
Pero el inconveniente más grave estaba relacionado con las secciones de especímenes. Éstas tenían que ser extremadamente delgadas, dificultando el hacerse una buena idea tridimensional del objeto sometido a estudio.
También en esto, Polton hacía una analogía muy sencilla.
—Digamos que corta usted un automóvil por la mitad. En este caso, usted podría figurarse la estructura completa «total». Pero si corta una película muy delgada del automóvil haciéndolo en un ángulo raro, el hacerse tal idea podría resultar mucho más difícil. En la película cortada quizá tuviera usted solamente un trocito de parachoques y de cubierta de caucho y de cristal. Juzgando por ese corte, sería difícil hacerse una idea de la forma y el funcionamiento de la estructura completa.
Stone se daba cuenta de todos los inconvenientes mientras ajustaba el botón de metal en el microscopio electrónico, cerraba este aparato y ponía en marcha la bomba de vacío. Sabía los inconvenientes y los pasaba por alto, porque no podía elegir. Con todas sus limitaciones intrínsecas, el microscopio electrónico era el único instrumento de gran aumento de que disponían.
Amortiguó las luces de la sala y puso en marcha el chorro de electrones, moviendo varias esferas para enfocarlo bien. Al cabo de un momento, apareció la imagen, verde y negra, sobre la pantalla.
Increíble.
Jeremy Stone se halló con la vista fija en una sola unidad del microorganismo. Era un hexágono perfecto, con seis lados bien marcados, y se enlazaba con otros hexágonos por cada lado. El interior de cada hexágono aparecía dividido en cuñas, cuyos vértices se reunían todos en el centro matemático de la figura. El aspecto de conjunto era concreto y perfecto, con una especie de precisión matemática que él no asociaba con la vida en la Tierra.
Aquello parecía un cristal.
Stone sonrió: Leavitt estaría contento. A Leavitt le gustaban las cosas espectaculares, que dilataban la mente. Él también había meditado con frecuencia la posibilidad de que la vida se fundara en cierta clase de cristales, que pudiera ordenarse en una trama regular. Stone decidió llamar a Leavitt.
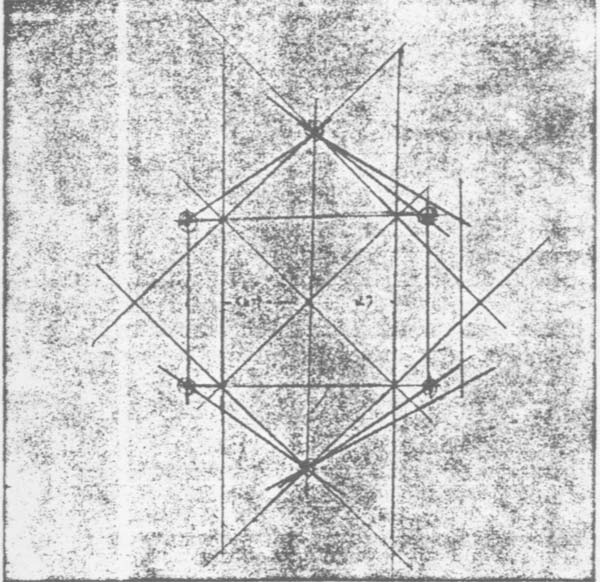
Primer diseño de Jeremy Stone de la configuración hexagonal de Andrómeda. (Foto por cortesía del Proyecto Wildfire)
Tan pronto llegó, Leavitt exclamó:
—Bien, ahí tenemos la respuesta.
—La respuesta, ¿a qué?
—A cómo funciona este organismo. He visto los resultados de la espectrometría y el análisis de aminoácidos.
—¿Y…?
—El organismo está compuesto de hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. Pero no tienen ningún aminoácido, en absoluto. Ninguno. Lo cual significa que no tiene proteínas tal como nosotros las conocemos y ninguna enzima. Me preguntaba cómo podía sobrevivir sin una organización basada en proteínas. Ahora lo sé.
—Por la estructura cristalina.
—Eso parece —contestó Leavitt, contemplando la pantalla—. En tres dimensiones, se trata probablemente de una loseta hexagonal, como una baldosa de un mosaico. Es decir, con ocho caras, siendo cada una un hexágono. Y en el interior, esos compartimientos en forma de cuña, apuntando hacia el centro.
—Servirían perfectamente para distintas funciones bioquímicas.
—Sí —dijo Leavitt, arrugando el ceño.
—¿Pasa algo?
Leavitt meditaba, recordando algo que había olvidado. Un sueño acerca de una casa y una ciudad. Pensó un momento, y le volvió a la memoria. Una casa y una ciudad. La manera de actuar de la casa sola, y su manera de actuar en una ciudad.
Todo le volvía a la mente.
—¿Sabe usted? —dijo—. Es interesante la forma en que esa unidad sola se entrelaza con las de su contorno.
—¿Se pregunta si estamos viendo una parte de un organismo superior?
—Exactamente. Esa unidad, ¿es autosuficiente, como una bacteria, o es solamente un bloque de órgano mayor, o un organismo más grande? Al fin y al cabo, si usted viera una sola célula hepática, ¿podría colegir de qué clase de órgano procedía? No. ¿Y de qué le serviría una sola célula cerebral sin el resto del cerebro?
Stone siguió mirando la pantalla largo rato.
—Un par de analogías más bien inusitadas. Puesto que el hígado puede regenerarse, puede volver a crecer, pero el cerebro no.
Leavitt sonrió.
—La teoría del mensajero.
—Uno se lo pregunta —dijo Stone.
La teoría del mensajero era original de John R. Samuels, ingeniero de comunicaciones. Hablando ante la Quinta Conferencia Anual de Astronáutica y Comunicación, había pasado revista a algunas teorías acerca de la forma que una cultura extraña podía escoger para ponerse en contacto con otras. Arguyó que los conceptos más adelantados sobre comunicaciones que poseía la tecnología terrestre eran inadecuados, y que las culturas adelantadas encontrarían otros mejores.
—Supongamos que una cultura desea escudriñar el universo —dijo—. Supongamos que desean celebrar una «fiesta de recepción y despedida» a escala galáctica…, para anunciar formalmente su existencia. Aquellos seres desean propagar información, indicios de su existencia, en todas direcciones. ¿Cuál sería la mejor manera de conseguirlo? ¿La radio? Difícilmente; la radio es demasiado lenta, demasiado cara, y se apaga con excesiva presteza. Las señales más fuertes se debilitan en unos pocos miles de millones de millas. La TV es peor aún. El producir rayos luminosos resulta fantásticamente caro. Aun suponiendo que se encontrase la forma de hacer estallar estrellas enteras, de provocar la explosión de un sol, como una especie de señal, sería muy caro.
»Además del coste, todos esos métodos sufren el inconveniente tradicional de todas las radiaciones, es decir, el de que su potencia decrece con la distancia. Una lámpara puede producir una luz insoportable vista a diez pies; puede ser potente todavía a mil pies; puede ser visible a diez millas. Pero a un millón de millas es completamente oscura, porque la energía radiante disminuye en proporción directa a la cuarta potencia de la distancia. He ahí una sencilla, irrebatible, ley de física.
»Por consiguiente, no se recurre a la física para enviar la señal. Se recurre a la biología. Se crea un sistema de comunicaciones que no disminuye con la distancia, sino que continúe tan potente a un millón de millas de distancia, como lo era en su origen.
»En suma, se idea un organismo que transporte el mensaje. El organismo se reproduciría por sí mismo, sería barato y podría producirse en números fantásticos. Por unos pocos dólares, se podrían producir trillones de ellos y enviarlos en todas las direcciones del espacio. Serían unos bichitos resistentes, intrépidos, capaces de soportar los rigores del espacio, y crecerían, se partirían, se reproducirían. Al cabo de unos años habría un número infinito en la galaxia, extendiéndose en todas direcciones, a la espera de ponerse en contacto con otros seres vivos.
»¿Y cuando se estableciera ese contacto? Cada organismo individual poseería la facultad de desarrollarse en un órgano completo, o en un organismo completo. Al ponerse en contacto con algo vivo, empezarían a crecer hasta formar un mecanismo completo de comunicación. Es como el dispersar mil millones de células cerebrales, cada una capaz de regenerar, en circunstancias propicias, un cerebro completo. Y entonces el cerebro recién formado le hablaría a la cultura nueva, informándole de la presencia de la otra y anunciando maneras y medios de establecer contacto con ella.
Los científicos prácticos juzgaron muy divertida la teoría del Bicho Mensajero de Samuels, pero en la actualidad no se la podía dejar de lado.
—¿Supone usted que se está desarrollando ya para convertirse en una especie de órgano de comunicación? —inquirió Leavitt.
—Quizá los cultivos nos cuenten más cosas —respondió Leavitt.
—O la cristalografía por rayos X —añadió Stone—. Voy a ordenarla enseguida.
El Nivel V contaba con elementos para el estudio cristalográfico mediante los rayos X, aunque durante el planteamiento del Wildfire hubo acaloradas discusiones acerca de si tales elementos eran necesarios. La cristalografía mediante rayos X representaba el método más adelantado, complejo y caro de análisis estructural de la biología moderna. Era como un microscopio electrónico en miniatura, aunque un paso más adelante en la línea de perfeccionamiento. Poseía mayor sensibilidad y podía penetrar más profundamente… aunque sólo a un elevado precio en materia de tiempo, equipo y personal.
En biología sucedía así también. Un microscopio óptico, por ejemplo, era un pequeño ingenio que un técnico llevaba fácilmente en una mano. Podía destacar una célula, y por esta facultad un científico pagaba unos mil dólares.
Un microscopio electrónico podía destacar pequeñas estructuras del interior de la célula. El microscopio electrónico formaba una gran consola y costaba unos cien mil dólares.
En cambio, la cristalografía por rayos X podía destacar moléculas individuales. Se acercaba tanto al fotografiar átomos como la ciencia lo permitía. Pero el ingenio tenía las dimensiones de un automóvil grande, ocupaba una habitación entera, requería unos operadores entrenados especialmente y exigía un computador para la interpretación de los resultados.
Esto se debía a que la cristalografía por rayos X no producía una imagen visual directa del objeto en estudio. En este sentido no era un microscopio y funcionaba de modo distinto.
Producía un cuadro de difracción en lugar de una imagen. El tal cuadro aparecía como una pauta de puntos geométricos, en sí misma más bien misteriosa, sobre una placa fotográfica. Utilizando una computadora, se podía analizar la trama de los puntos, deduciendo la estructura.
Se trataba de una ciencia relativamente nueva que conservaba un nombre anticuado. Actualmente, pocas veces se utilizaban cristales; la expresión «cristalografía por rayos X» databa de los días en que se elegían cristales como sujetos de prueba. Los cristales poseían estructuras regulares, y de este modo la trama de puntos resultantes de un haz de rayos X enfocado sobre un cristal se analizaba más fácilmente. Pero en los últimos años se habían enfocado rayos X a objetos irregulares de varias especies. Tales rayos salían reflejados a diferentes ángulos. Una computadora podía «leer» la placa fotográfica y medir las desviaciones, deduciendo, a partir de aquí, la forma del objeto que había causado semejante reflexión.
La computadora del Wildfire realizaba los tediosos, interminables cálculos. Todo esto, si hubieran tenido que calcularlo manualmente los hombres, habría requerido años enteros, quizá siglos. En cambio, la computadora podía hacerlo en segundos.
—¿Cómo se encuentra, mister Jackson? —preguntaba Hall.
El anciano parpadeó y miró al hombre que tenía delante, metido dentro de un traje de plástico.
—Bien. No lo mejor posible, pero bien. —Y sonrió con una sonrisa torcida.
—¿Con ánimo para hablar un poquito?
—¿Sobre qué?
—Sobre Piedmont.
—¿Qué hemos de hablar sobre Piedmont?
—Hablemos de aquella noche —dijo Hall—. La noche que ocurrió todo aquello.
—Pues, le diré. He vivido en Piedmont toda la vida. He viajado un poco… Estuve en Los Ángeles y hasta en Frisco.[11] Por el este, llegué hasta Saint Louis, que resultaba ya bastante lejos para mí. Pero Piedmont era mi pueblo. Y tengo que decirle…
—La noche que sucedió aquello —repitió Hall.
El viejo se calló y volvió la cabeza hacia otro lado.
—No quiero pensar en ello —dijo.
—Es preciso que piense.
—No. —Siguió mirando a otra parte durante unos instantes, y luego se volvió hacia Hall—. Murieron todos, ¿verdad?
—Todos, no. Se salvó otra persona. —Con la cabeza, indicó la cunita próxima a Jackson.
El viejo fijó la mirada en el fardo de mantas.
—¿Qué hay ahí?
—Un niño de pecho.
—¿Un niño? Ha de ser el hijo de Ritter. Jamie Ritter. Muy pequeño, ¿verdad?
—Unos dos meses.
—Sí. Es él. Un auténtico berreador. Como su padre. Al viejo Ritter le gusta armar un jaleo mayúsculo, y este chico es igual. Llorando a grito pelado mañana, tarde y noche. La familia no podía tener las ventanas abiertas por culpa de los berridos.
—¿Tenía alguna otra cosa poco corriente este Jamie?
—No. Está sano como un búfalo, salvo que llora. Recuerdo que aquella noche bramaba como un demonio.
—¿Qué noche? —preguntó Hall.
—La noche en que Charley Thomas trajo el maldito artefacto. Todos lo vimos, por supuesto. Bajó como una de esas estrellas fugaces, fulgurando de luz, y aterrizó hacia el norte. Todo el mundo estaba excitado, y Charley Thomas fue a buscarlo. Regresó unos veinte minutos después con el cacharro en la caja de su furgoneta «Ford». Una furgoneta nueva flamante. Estaba muy ufano de ella.
—Entonces, ¿qué pasó?
—Pues que todos nos reunimos a su alrededor, mirando aquel objeto. Nos figurábamos que podía ser uno de esos vehículos espaciales. Annie se figuraba que era de Marte, pero usted ya sabe cómo es Annie. Se deja extraviar por sus fantasías, a veces. Los demás opinábamos que se trataba, simplemente, de algo que habían disparado desde Cabo Cañaveral. ¿Sabe usted? El lugar aquel de Florida donde disparan los cohetes.
—Sí. Continúe.
—De modo que cuando nos hubimos reafirmado en esta idea, no supimos qué hacer. Vea usted, en Piedmont no había ocurrido nunca una cosa parecida. Quiero decir, tiempo atrás tuvimos aquel turista armado que acribilló el motel Comanche Chief, pero esto fue en el cuarenta y ocho, y además, era un soldado y había bebido en exceso, y había circunstancias extenuantes. Su novia le abandonó mientras él estaba en Alemania o en algún maldito lugar. Nadie le hizo pagar cara la broma; todos comprendimos su caso. Pero desde entonces no había pasado nada, en realidad. Un pueblo tranquilo. Así es como nos gusta, calculo.
—¿Qué hicieron con la cápsula?
—Pues no sabíamos qué hacer con ella. Al dijo que la abriésemos, pero no pensamos que estuviera bien, especialmente dado que podía contener material científico; por consiguiente, meditamos un rato. Y entonces Charley, que fue el primero en cogerla, dijo: «Démosla al doctor». Quería decir al doctor Benedict. Es el médico del pueblo. La verdad, cuida a todo el mundo de por allí, hasta a los indios. Es un buen chaval, de todos modos, y ha estudiado en un montón de escuelas. ¿Vieron aquellos diplomas en las paredes? Pues, nosotros pensamos que el doctor Benedict sabría qué había que hacer con aquello. Por eso se lo llevamos.
—¿Y luego?
—El viejo doctor Benedict —que no es tan viejo en realidad— mira el trasto con verdadera atención, por todos lados, como si fuese un paciente suyo, y luego concede que puede ser un objeto del espacio, y que podría ser uno de los nuestros, o de los de los otros. Y dice que él se encarga de aquello, y que quizá haga unas llamadas telefónicas, y que dentro de unas horas avisará a todo el mundo de lo que haya. Mire, el doctor, las noches de los lunes, jugaba siempre al póquer con Charley, Al y Herb Johnstone, en casa de Herb, y todos pensamos que entonces sería cuando dijese lo que había. Además, se acercaba la hora de la cena, y la mayoría de nosotros teníamos un poco de hambre, de modo que todos dejamos el asunto en manos del doctor.
—¿Cuándo fue eso?
—A las siete y media, poco más o menos.
—¿Qué hizo Benedict con el satélite?
—Lo metió dentro de su casa. Ninguno de nosotros volvió a verlo. Eran las ocho, o las ocho y media, cuando empezó todo. Vea usted. Yo me encontraba en la estación de servicio, charlando un ratito con Al, que atendía el surtidor aquella noche. Era una noche fría, pero yo necesitaba charlar con alguien para distraerme del dolor. Y quería también un poco de agua de seltz para echarme la aspirina al coleto. Además, tenía sed; el «exprimido» le da mucha sed a uno, ya sabe.
—¿Aquel día había bebido «Sterno»?
—A eso de las seis, tomé un poco, sí.
—¿Cómo se encontraba?
—Pues, estando con Al, me sentía bien. Un poco ofuscado, y el estómago me dolía, pero me encontraba bien. En fin, Al y yo estábamos sentados en la oficina, ya sabe usted, hablando, y de pronto él grita: «¡Oh, mi cabeza!». Y se pone en pie, y sale corriendo, y se cae. Allí, en mitad de la calle, sin salir ni una palabra de sus labios.
»Yo no sabía qué pensar de aquello. Me figuraba que habría sufrido un ataque cardíaco, o una conmoción, pero era bastante joven para una cosa así, de modo que corrí a su lado. Pero había fallecido. Entonces…, todos empezaron a salir a la calle. Creo que la que salió a continuación fue mistress Langdon, la viuda Langdon. Después de ésta, ya no recuerdo. ¡Había tantos! Era como si se derramasen fuera de las casas. Y todos se llevaban las manos al pecho y caían como si resbalasen. Sólo que luego no se levantaban. Y nunca ni una palabra, de ninguno.
—¿Qué pensaba usted?
—No sabía qué pensar, porque aquello era rarísimo. Tenía mucho miedo, no me importa decírselo, pero intenté conservar la calma. No pude, naturalmente. Mi viejo corazón latía desbocado, yo jadeaba y soltaba exclamaciones. Tenía miedo. Pensaba que habían muerto todos. Luego oí que el niño lloraba, con lo cual supe que no podían haber muerto todos sin excepción. Y luego vi al general.
—¿Al general?
—Oh, le llamábamos así. No lo era, pero había estado en la guerra y le gustaba que lo recordasen. Es más viejo que yo. Un tipo simpático el tal Peter Arnold. Firme como una peña toda su vida, y hete que le veo en su porche, muy tieso con su traje militar. Era de noche, pero había luna, y él me vio y dijo: «¿Eres tú, Peter?». Ambos tenemos el mismo nombre, ¿comprende? Y yo respondo: «Sí, soy yo». Y él dice: «¿Qué diablos pasa? ¿Es que entran los japoneses?». Y yo le contesto: «Peter, ¿te has vuelto loco?». Y él me contesta que no se encuentra muy bien, y se mete dentro de casa. No cabe duda, debió de volverse loco, porque se mató de un tiro. También hubo otros que enloquecieron. Era la enfermedad.
—¿Cómo lo sabe?
—La gente no se pega fuego, ni se ahoga adrede si está en sus cabales, ¿verdad que no? En aquel pueblo, todos eran gente buena y normal, hasta la noche en cuestión. Entonces, pareció que todos se volvían locos.
—¿Qué hizo usted?
—Me dije a mí mismo: «Peter, estás soñando. Peter, tú has bebido demasiado». Con lo cual, me fui a casa y me acosté, figurándome que por la mañana estaría mejor. Sólo que a eso de las diez oigo un ruido, y noto que lo hace un automóvil, de modo que salgo para ver qué hay. Se trataba de todo un vehículo, una de esas furgonetas estupendas. Había dos sujetos dentro. Yo me acerco a ellos, ¡pero que me cuelguen si no se caen muertos! La cosa más espantosa que haya visto usted jamás. Pero es chocante.
—¿Qué hubo de chocante?
—Que fuese uno de los dos únicos coches que pasaran por allí en toda la noche. Normalmente pasan muchísimos.
—¿Pasó otro coche?
—Sí. Willis, el vigilante de la carretera. Pasó de quince a treinta segundos antes de que empezara todo ello. No se detuvo, sin embargo. A veces no para. Depende de cómo esté de horario; es un vigilante concienzudo, ya sabe, tiene que cumplir con su deber. —Jackson exhaló un suspiro y dejó caer la cabeza sobre la almohada—. Ahora —dijo—, si a usted no le importa, me concederé un poco de sueño. Ya lo he dicho todo, estoy rendido.
Y cerró los ojos. Hall volvió a desandar a gatas el camino del túnel, saliendo de la unidad, y se sentó en la sala, mirando a Jackson y al niño de la cunita a través del cristal. Así estuvo mucho rato, sin hacer otra cosa que mirar.