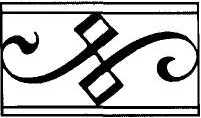
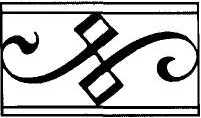
EN ALGÚN LUGAR DE PRYAN
Haplo y el perro avanzaron por el camino. El patryn vigiló atentamente las murallas de la ciudad, pero no vio a nadie. Aguzó el oído, pero no captó más sonido que el suspiro del viento entre las peñas, como un cuchicheo. Estaba solo en la ladera requemada por el sol.
El camino lo condujo directamente a una gran puerta metálica en forma de hexágono con inscripciones rúnicas. Era la entrada a la ciudad. Sobre la cabeza de Haplo se alzaban unas altísimas murallas de liso mármol blanco. Diez patryn de su tamaño, subidos uno encima de otro, no habrían bastado para que el último de ellos pudiera asomarse sobre el borde del muro. Tocó éste con una mano. El mármol era finísimo, pulido con gran cuidado. Una araña habría tenido dificultades para subir por él. La puerta de la ciudad estaba sellada. La magia que la protegía, y que resguardaba también la muralla, hizo que a Haplo le escocieran las runas tatuadas en su piel. Los sartán habían tenido el control absoluto. Nadie podría haber entrado en la ciudad sin su permiso y conocimiento.
—¡Ah, de la guardia! —gritó, torciendo el cuello para distinguir algo en lo alto de la muralla.
Le llegó el eco de su propia llamada.
El perro, alarmado por el sonido fantasmal del eco de su amo, echó atrás la cabeza y emitió un aullido. El quejumbroso ladrido resonó en el mármol, desconcertando al propio Haplo, que posó una mano tranquilizadora en la testuz del animal. Cuando los ecos se apagaron, prestó atención, pero no oyó nada más.
Tras esto, le quedaron pocas dudas. La ciudad estaba vacía, abandonada.
Haplo pensó en aquel mundo donde el sol brillaba constantemente y en el impacto que un lugar así tendría en una gente acostumbrada a unos períodos regulares de noches y días. Pensó en los elfos y los humanos, colgados de los árboles como pájaros, y en los enanos, que se enterraban en madrigueras bajo el musgo, como desesperada evocación de sus hogares subterráneos. Y pensó en los titanes y su búsqueda, patética y horrible.
Volvió a contemplar las murallas lisas y relucientes y apoyó la mano en el mármol. Bajo el fulgor del sol, la piedra resultaba extrañamente fría. Fría, dura e impenetrable como el pasado para quienes habían sido expulsados del paraíso. El patryn no terminaba de entenderlo todo. La luz, por ejemplo. Era algo parecido a la Tumpa-chumpa de Ariano. ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué estaba allí? En el mundo del Aire había podido resolver el misterio… o, más bien, se lo habían resuelto. Ahora, se sintió capaz de desentrañar el misterio de las estrellas de Pryan. Al fin y al cabo, se disponía a entrar en una de ellas.
Estudió de nuevo la puerta hexagonal y reconoció la estructura de runas grabada en su reluciente superficie de plata. Faltaba una runa. Si se invocaba aquel signo mágico, la puerta se abriría. Era una muestra de magia sartán bastante elemental, de elaboración sencilla. No se habían roto la cabeza diseñándola, pero ¿por qué iban a hacer otra cosa? Al fin y al cabo, nadie salvo los sartán conocía la magia de las runas.
Bien, casi nadie.
Haplo pasó la mano arriba y abajo por la lisa superficie de la muralla. El conocía la magia de los sartán y podría haberla utilizado para abrir la puerta, pero prefirió no hacerlo. Utilizar las estructuras rúnicas de sus enemigos lo haría sentir torpe e inepto, como un niño trazando signos mágicos en el polvo del suelo. Además, le causaría una gran satisfacción abrirse paso en aquel muro supuestamente impenetrable empleando su propia magia. La de los patryn, enemigos acérrimos de los sartán.
Haplo levantó las manos, puso los dedos sobre el mármol y empezó a recorrer los signos grabados en la piedra. —¡Silencio!
—¡Pero si no estaba diciendo nada!
—No, no. Quiero decir que no hagáis ruido. Me parece que he oído algo.
Los cuatro expedicionarios se quedaron inmóviles, absolutamente quietos, conteniendo incluso la respiración. También la jungla parecía paralizada. No corría la menor brisa que moviera las hojas, no se oía a ningún animal escabullándose y no llegaba hasta ellos ningún trino de pájaro. Al principio, no distinguieron nada. El silencio era tan pesado y opresivo como el calor. Las sombras de los gruesos árboles se cerraban en torno a ellos y más de uno en el grupo se estremeció, secándose un sudor frío de la frente.
Y entonces oyeron una voz.
—Así que le dije a George: «George, la tercera película era una birria. Cositas peludas inteligentes… Quienes aún conservamos un poco de sentido común hemos sentido un deseo irrefrenable de cogerlas y disecarlas…».
—Aguarda —respondió otra voz, débil y tímida—. ¿No has oído algo? —Añadió, con creciente excitación—. Sí, creo que lo oigo. ¡Es ella! ¡Por fin viene a mí!
—¡Padre! —exclamó Aleatha, y se lanzó a la carrera por el sendero. Los demás, con las armas desenvainadas y prestas, siguieron a la elfa hasta salir a un claro. Una vez en él, se detuvieron desconcertados y se sintieron bastante estúpidos al descubrir que el viejo hechicero humano y el desquiciado elfo eran lo más peligroso que podían encontrar allí.
—¡Padre! —repitió Aleatha mientras corría hacia Lenthan. Sin embargo, para su sorpresa, el hechicero se interpuso en su camino.
Zifnab se había levantado de su asiento en el árbol y se había plantado ante el grupo con expresión grave y solemne. Detrás del hechicero, Lenthan Quindiniar estaba de pie con los brazos abiertos y el rostro iluminado por un fulgor que no procedía del cuerpo sino del alma.
—¡Mi querida Elithenia! —Exclamó, avanzando un paso—. Qué encantadora estás. ¡Justo como te recordaba!
Los cuatro siguieron la dirección de su mirada sin ver otra cosa que sombras densas y cambiantes.
—¿Con quién habla? —preguntó Roland en un murmullo asombrado. Paithan movió la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Rega se acercó furtivamente al elfo, tomó la mano de éste entre las suyas y la estrechó con fuerza.
—¡Déjame pasar! —gritó Aleatha, colérica—. ¡Padre me necesita!
Zifnab alargó el brazo y sujetó a la muchacha con una firmeza impensada en un hombrecillo de aspecto tan viejo y frágil.
—No, querida. Ya no.
Aleatha lo miró sin decir palabra; luego, observó a su padre. Lenthan seguía con los brazos abiertos, extendidos al frente, como si tratara de asir las manos de algún ser querido que se acercara.
—Han sido los cohetes, Elithenia —declaró el elfo con tímido orgullo—. Hemos viajado hasta aquí gracias a mis cohetes. Sabía que te encontraría aquí, estaba seguro de ello. Allí abajo, levantaba los ojos hacia el cielo y te veía brillando sobre mí, inmutable, pura y radiante.
—Padre… —susurró Aleatha.
Lenthan no la oía, no se daba cuenta de su presencia. Sus manos se cerraron, asiendo el aire convulsivamente. Una expresión de alegría bañó su rostro y unas lágrimas de placer corrieron por sus mejillas. Por último, cerró los brazos estrechando contra su pecho una figura invisible y se derrumbó sobre el musgo.
Aleatha apartó a Zifnab, corrió hasta su padre, se arrodilló junto a él y le incorporó el pecho.
—Lo siento, padre —murmuró entre sollozos—. ¡Lo siento! ¡Debería haberme ocupado de ti!
Lenthan le dirigió una sonrisa.
—Mis cohetes…
Se le cerraron los ojos, suspiró y se relajó en brazos de su hija. Al resto de los presentes les dio la impresión de que el elfo se había sumido en un sueño reparador.
—¡Padre! ¡Por favor! Yo también me sentía sola. Yo no sabía… ¡No lo sabía, padre! ¡Pero ahora estaremos juntos, nos tendremos el uno al otro!
Con suavidad, Paithan se apartó de Rega, hincó la rodilla, alzó la cabeza fláccida de Lenthan y colocó sus dedos en la cara interna de la muñeca de éste. Después, dejó caer la mano. Pasando el brazo en torno a los hombros de su hermana, la apretó contra sí.
—Es demasiado tarde. Ya no puede oírte, Thea. —El elfo forzó a la muchacha a retirar los brazos del cuerpo de su padre y depositó con suavidad el cadáver sobre el musgo—. Pobre hombre. Loco hasta el final.
—¿Loco? —Zifnab lanzó una mirada furiosa al elfo—. ¿Qué quiere decir loco? Ha conseguido encontrar a su esposa en la estrellas, tal como le había prometido. ¡Por eso lo traje aquí!
—No sé quién está más chiflado… —murmuró Paithan.
Aleatha no apartó la mirada de su padre. Había dejado de llorar de repente, bruscamente, con un profundo y tembloroso jadeo. Después de pasarse las manos por los ojos y la nariz para enjugarse las lágrimas, se puso en pie.
—No importa. Míralo. Ahora es feliz. Padre nunca fue feliz, hasta ahora. Ninguno de nosotros lo ha sido. —Su voz se hizo amarga—. Deberíamos habernos quedado y morir…
—Me alegro de que os sintáis así —la interrumpió una voz ronca—. Eso os hará más fácil morir ahora.
Drugar apareció al final del sendero, sujetando enérgicamente a Rega por el brazo con su mano izquierda. En la diestra, el enano empuñaba su daga, cuya punta amenazaba hundir en el vientre de la humana.
—¡Maldito! Suéltala o… —Roland dio un paso al frente.
El enano hundió un poco más de la punta de la daga, dejando una siniestra marca en las ropas de cuero blando de Rega.
—¿Habéis visto alguna vez a alguien con una herida en el vientre? —Drugar miró al grupo con una mueca de odio—. Es una muerte lenta y dolorosa. Sobre todo aquí, en la jungla, con tantos insectos y animales…
Rega soltó un gemido, temblando bajo la mano de su captor.
—Está bien. —Paithan levantó las manos—. ¿Qué quieres?
—Dejad las armas en el suelo.
Roland y el elfo obedecieron la orden, arrojando el raztar y la afilada espada de madera a los pies de Drugar. El enano las arrastró hacia sí con una de sus gruesas botas y, de un puntapié, las envió detrás de la posición que ocupaba en el camino.
—Y tú, viejo, nada de magia —gruñó a continuación.
—¿Yo? ¡Ni soñarlo! —respondió Zifnab con tono sumiso.
El suelo vibró ligeramente bajo sus pies y una mueca de preocupación cruzó el rostro del anciano hechicero. —¡Oh, vaya! Yo… supongo que ninguno de vosotros ha… ha visto a mi dragón, ¿verdad?
—¡Cállate! —masculló Drugar, y penetró en el claro arrastrando a Rega a su lado. El enano mantuvo la daga apretada contra ella y la mirada pendiente de cualquier movimiento—. Poneos allí —señaló un árbol con un gesto—. Todos. ¡Hacedlo enseguida!
Roland, con las manos en alto, retrocedió hasta topar con el tronco. Aleatha se encontró apretada contra el vigoroso cuerpo del humano. Roland se adelantó un paso, interponiendo su cuerpo entre la elfa y Drugar. Paithan se unió a él, protegiendo también a su hermana.
Zifnab bajó la vista al suelo y movió la cabeza mientras seguía murmurando:
—¡Oh, vaya! ¡Señor, señor!
—¡Tú también, viejo! —gritó Drugar.
—¿Qué? —El hechicero alzó la cabeza y parpadeó—. Por cierto, ¿me permites que diga una cosa? —Zifnab avanzó unos pasos, con la cabeza inclinada hacia adelante en gesto de confidencialidad—. Creo que tenemos un buen problema. Es el dragón…
La daga cortó el cuero de los pantalones de Rega, dejando a la vista la carne. La muchacha soltó un jadeo y se estremeció. El enano apretó el filo de la daga contra la piel desnuda.
—¡Vuelve atrás, viejo! —gritó Paithan con la voz quebrada por el pánico. Zifnab miró a Drugar con tristeza.
—Quizá tengas razón. Voy a colocarme con los demás, allí, junto al árbol…
El hechicero retrocedió rápidamente. Roland lo agarró, casi levantándolo del suelo.
—Y ahora, ¿qué? —preguntó Paithan.
—Ahora, todos vais a morir —respondió Drugar con una calma que sonó horrible a sus oídos.
—Pero ¿por qué? ¿Qué hemos hecho?
—Vosotros matasteis a mi pueblo.
—¡No puedes acusarnos así! —Exclamó Rega, desesperada—. ¡No fue culpa nuestra!
—Está loco —murmuró Roland al oído del elfo—. Saltemos sobre él. ¡No puede enfrentarte a todos a la vez!
—No —replicó Paithan en tono terminante—. ¡Antes de llegar hasta él, mataría a Rega!
—Con las armas podríamos haberlos detenido —continuó Drugar, soltando espumarajos y con los ojos desorbitados bajo sus negras cejas—. ¡Podríamos haber luchado! ¡Pero nos dejasteis sin ellas! ¡Queríais que muriéramos!
Drugar hizo una pausa y prestó atención. Dentro de él, algo se agitó, susurrándole:
Ellos cumplieron su palabra. Trajeron las armas. Llegaron demasiado tarde, pero no fue culpa suya. Ignoraban la urgente necesidad que teníamos de ellas.
El enano tragó la saliva que parecía a punto de ahogarlo.
—¡No! ¡Es falso! —gritó, enfurecido—. ¡Lo hicisteis a propósito! ¡Tenéis que pagar!
No habría importado. No habría servido de nada. Nuestro pueblo estaba condenado y nada podría haberlo salvado.
—¡Drakar! —exclamó el enano, volviendo la cabeza hacia lo alto. El puñal temblaba en su mano—. ¿No lo ves? ¡Sin esto, no me queda nada!
—¡Ahora!
Roland se lanzó hacia adelante y Paithan lo siguió rápidamente. El humano agarró a su hermana y la liberó de la mano de Drugar, empujándola al instante hacia el otro extremo del claro. Aleatha sostuvo en sus brazos a una Rega temblorosa y tambaleante.
Paithan sujetó la mano con la que el enano empuñaba el puñal y le retorció la muñeca. Roland arrancó el arma de sus dedos crispados, la empuñó y apoyó su cortante filo sobre la vena que corría bajo la oreja de Drugar.
—Nos veremos en el inf…
El suelo bajo sus pies se elevó y dio sacudidas, arrojándolos a todos por el suelo como muñecos de un niño enfadado. Una cabeza gigantesca asomó entre el musgo, arrancando árboles y lianas a su paso. Unos ojos encarnados, flameantes, los observaron desde lo alto y una lengua negra se agitó como un látigo ante unas fauces entreabiertas de colmillos blanquísimos.
—¡Me lo temía! —Exclamó Zifnab sin alzar la voz—. ¡Se ha roto el hechizo! ¡Corred! ¡Huid para salvar la vida!
—¡Podemos… luchar! —Paithan alargó la mano para alcanzar su espada, pero no pudo hacer más sin perder el equilibrio sobre el musgo ondulante.
—¡No puedes luchar con un dragón! Además, yo soy el único que le interesa, en realidad. ¿No es así? —El hechicero se volvió lentamente hasta quedar cara a cara con el dragón.
—¡Sí! —declaró la criatura con un siseo. Su lengua y sus colmillos rezumaban odio como si fuera veneno—. ¡Sí! ¡Tú, viejo! Me tenías prisionero, amarrado con artes mágicas. Pero ya no. Eso ha quedado atrás. Estás débil, viejo. No deberías haber invocado el espíritu de esa elfa. Total, ¿para qué? ¿Para engañar a un moribundo?
Desesperado, apartando los ojos del terror del dragón, Zifnab alzó la voz en una canción:
Siempre que a un sitio llegaba,
con gusto rumores escuchaba
sobre el hombre que no derrochaba
la buena cerveza y la buena comida.
Dice el Señor, que no es gran pensador
pero en sapiencia no hay nadie superior:
«No hay nada en el mundo mejor
que una cerveza de víbora[31] bien servida».
El dragón acercó ligeramente la cabeza. El viejo hechicero lo miró sin querer, vio sus ojos llenos de ferocidad y titubeó.
He vagado por tierras y…, hum…
Veamos: He visto guerras y reyes y…, hum…
Dabada… ba
…que todavía era… no sé qué de una chica…
Tan cerca de ti, sentí el calor…
—¡Los versos! ¡No son ésos, hechiceros! —Gritó Roland—. ¡Mira al dragón! ¡El hechizo no da resultado! ¡Es preciso huir antes de que sea demasiado tarde!
—Pero no podemos dejarlo aquí, luchando solo —replicó Paithan.
—¡Os he traído a este mundo por una razón! ¡No desperdiciéis vuestras vidas o desbarataréis todo lo que he forjado! ¡Buscad la ciudad! —Gritó Zifnab, agitando los brazos—. ¡Buscad la ciudad!
El hechicero echó a correr. El dragón bajó la cabeza como una centella, y sus dientes atraparon la falda de su túnica, enviándolo al suelo. Las manos de Zifnab escarbaron en el musgo en un esfuerzo desesperado por liberarse.
—¡Escapad, estúpidos! —gritó una vez más, y las mandíbulas del dragón se cerraron sobre él.