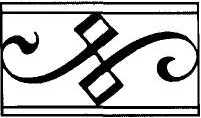
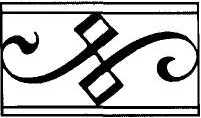
SORINT, A TRAVÉS DE THILLIA
—¡El barón incluso ha reconocido que él y sus hombres no pueden hacer frente a esos monstruos! Tenemos que dirigirnos al sorint, a tierras élficas. ¡Y tenemos que irnos enseguida! —Paithan se asomó a la ventana, con la vista en la jungla, envuelta en un silencio sobrenatural—. No sé vosotros, pero yo noto un olor extraño en el aire, como la vez que nos apresaron los titanes. ¡No podemos quedarnos aquí!
—¿Qué te hace pensar que tiene alguna importancia adonde vayamos? —replicó Roland con voz apenas audible. Estaba derrumbado en una silla con la cabeza entre las manos y los codos apoyados sobre la basta mesa. Cuando Drugar y Paithan hubieron conseguido entrar al humano en su casa, Roland se hallaba en un estado lamentable. Su terror, tanto tiempo contenido, había estallado destrozando su espíritu en mil fragmentos—. Da igual si nos quedamos aquí, a morir con los demás.
Paithan apretó los labios. Sentía vergüenza ajena por el humano, probablemente porque sabía que aquel guiñapo encorvado sobre la mesa podía muy bien ser él. Cada vez que el elfo se imaginaba enfrentado con aquellos terribles seres sin ojos, el espanto le hacía un nudo en el estómago. A casa. El pensamiento le impulsaba como la punta de un cuchillo en la espalda, obligándolo a seguir adelante.
—Yo me voy. Tengo que hacerlo, tengo que volver con mi gente… El retumbar de los tambores de piel de serpiente se alzó de nuevo. Esta vez, el sonido era más potente, más urgente. Drugar se asomó a la ventana y preguntó:
—¿Qué significa eso, humano?
—Significa que se acercan —respondió Rega, con los labios apretados—. Es la señal de alarma que indica que el enemigo está a la vista.
Paithan se quedó donde estaba, indeciso entre la lealtad a la familia y el amor a aquella humana.
—Tengo que ir —dijo por fin, con brusquedad. Los carganes, atados frente a la puerta, estaban nerviosos y tiraban de las bridas entre gruñidos asustados—. ¡Deprisa! ¡Temo que vayamos a perder a los animales!
—¡Roland, vamos! —Rega aumentó la presión sobre el brazo de su hermano.
—¿Para qué molestarse? —replicó él, desasiéndose.
Drugar cruzó pesadamente la estancia y se inclinó sobre la mesa tras la cual estaba sentado Roland, tiritando.
—¡No debemos separarnos! Tenemos que ir todos juntos. ¡Vamos, vamos! Es nuestra única esperanza. —El enano sacó un frasco del interior del bolsillo y se lo ofreció al humano—. Toma, bebe esto. Encontrarás el valor necesario en el fondo.
Roland alargó la mano, asió el frasco y se lo llevó a los labios. Tomó un largo sorbo, hasta atragantarse y empezar a toser. Unas lágrimas resbalaron por sus mejillas, pero un leve rubor bañó sus pálidas facciones.
—Está bien —dijo al fin, respirando pesadamente—. Iré con vosotros.
Levantó otra vez el frasco, dio un nuevo trago y volvió a taparlo.
—Roland…
—Vamos, hermana. ¿No ves que tu amante elfo te espera? Quiere llevarte a su casa, al seno de su familia… si es que llegamos alguna vez. Drugar, camarada, viejo amigo, ¿tienes más bebida de ésta?
Roland pasó el brazo por los hombros del enano y los dos se encaminaron a la puerta. Rega se quedó sola en el centro de la pequeña casa. Tras echar una mirada a su alrededor, meneó la cabeza y abandonó la estancia casi tropezando con Paithan, que había vuelto sobre sus pasos para esperarla.
—¿Sucede algo malo, Rega?
—Nunca hubiera pensado que me entristecería abandonar este cuchitril, pero así es. Supongo que será porque es lo único que he tenido en mi vida.
—¡Yo te compraré lo que quieras! ¡Tendrás una casa cien veces mayor que ésta!
—¡Oh, Paithan! ¡No me mientas! No tienes ninguna esperanza. Podemos escapar —Rega miró a los ojos al elfo—, pero ¿adonde iremos?
El sonido de los tambores se hizo más urgente; los golpes rítmicos atravesaban sus cuerpos como mazazos.
La muerte y la destrucción llegarán contigo.
¡Y tú, señor, conducirás adelante a tu pueblo!
El cielo. ¡Las estrellas!
—A casa —respondió Paithan, estrechando a Rega contra sí—. Iremos a casa.
Dejaron atrás el estruendo de los tambores y se internaron en la jungla, exigiendo a los carganes la mayor rapidez posible. Sin embargo, montar en cargan requería habilidad y práctica. Cuando el animal extendía las alas —parecidas a las de un murciélago— para planear entre los árboles, el jinete tenía que agarrarse con las manos, apretar las rodillas y hundir casi la cabeza en el cuello peludo del cargan, so riesgo de ser desmontado por las ramas o las enredaderas.
Paithan era un experimentado jinete de cargan. Los dos humanos, aunque no estaban habituados a la silla como el elfo, habían cabalgado anteriormente y conocían la técnica. Incluso Roland, completamente ebrio, consiguió sujetarse al animal como si en ello le fuera la vida.
En cambio, estuvieron a punto de perder al enano. Drugar, que no había visto nunca un animal de aquéllos, no tenía idea de que el cargan pudiera volar o tuviera inclinación a hacerlo y, la primera vez que saltó de una rama y surcó los aires con agilidad, el enano cayó de su lomo como una piedra.
Por un verdadero milagro —la bota de Drugar quedó enganchada en el estribo—, el cargan y el enano consiguieron posarse en el siguiente árbol casi a la vez. Sin embargo, el grupo perdió un tiempo precioso ayudando a Drugar a montar de nuevo en la silla y más tiempo aún en convencer al animal de que siguiera llevando al enano como pasajero.
—Tenemos que volver al camino principal. Iremos más deprisa —apuntó Paithan.
Llegaron al camino principal, pero allí descubrieron una masa casi compacta de humanos que se dirigía hacia el sorint. Paithan tiró de las riendas, contemplando la columna de refugiados. Roland, que había dado cuenta del frasco de licor, se echó a reír.
—¡Condenados estúpidos!
Los humanos fluían lentamente por el sendero convertido en un río de pánico. Encorvados bajo los fardos, llevando en brazos a los niños demasiado pequeños para andar, arrastrando a los ancianos en carretas. Su marcha quedaba sembrada de paquetes abandonados en las cunetas: objetos domésticos que se hacían demasiado pesados, cosas de valor que dejaban de tenerlo cuando estaba en juego la vida, vehículos averiados…
Aquí y allá caída junto al camino, se veía gente demasiado exhausta para seguir andando. Algunos extendían las manos a los que iban en carro, suplicando que los llevaran. Otros, sabiendo cuál iba a ser la respuesta, permanecían sentados con la mirada nublada, helada de miedo, esperando a recuperar fuerzas para proseguir la marcha…
—Volvamos a la jungla —propuso Rega, que cabalgaba junto a Paithan—. Es el único modo de escapar y conocemos la ruta. Esta vez, es cierto que la conocemos —añadió con un ligero sonrojo.
—La ruta de los contrabandistas —asintió Roland, tambaleándose sobre la silla—. Desde luego que la conocemos.
—Me parece buena idea —dijo Paithan.
—Entonces, vamos —apremió Rega.
Paithan siguió sin moverse, contemplando la fila de fugitivos.
—Todos estos humanos se dirigen a Equilan. ¿Qué vamos a hacer?
—¡Paithan!
—Sí, ya voy.
Abandonaron, pues, los caminos despejados de las planicies de musgo y se adentraron en los senderos de la espesura. La ruta de los contrabandistas era angosta y serpenteante, difícil de atravesar, pero mucho menos transitada. Paithan obligó a los demás a forzar la marcha ciclo tras ciclo, hasta que los animales y los propios jinetes se caían de agotamiento. Entonces, a menudo demasiado agotados para comer, se echaban a dormir. El elfo sólo les permitía unas breves horas de reposo antes de reemprender la marcha. En el trayecto encontraron otros transeúntes, gentes como ellos, que vivían al margen de la sociedad y estaban familiarizados con aquellas sendas oscuras y recónditas. Todos se dirigían, como el elfo y su grupo, al sorint. Uno de los caminantes, un humano, apareció en el campamento al tercer día de viaje.
—Agua… —dijo, y se derrumbó.
Paithan fue en busca de agua. Rega incorporó la cabeza del humano y le acercó el cazo a los labios. El individuo era de mediana edad y tenía las facciones cenicientas de cansancio.
—Ya estoy mejor, gracias —dijo. Sus mejillas hundidas recobraron cierto color; consiguió incorporarse hasta quedar sentado y hundió la cabeza entre las rodillas, jadeando profundamente.
—Puedes quedarte a descansar con nosotros —le ofreció Rega—. Comparte nuestra comida.
—¡Descansar! —El humano alzó la cabeza y los miró con asombro. Después, volvió la vista hacia la jungla y, con un escalofrío, se incorporó tambaleándose—. ¡No puedo descansar! —balbució—. ¡Vienen detrás de mí, pisándome los talones!
Su pánico era palpable. Paithan se incorporó de un salto y miró al humano, alarmado.
—¿A qué distancia?
El humano huía ya del campamento, dirigiéndose al sendero, con paso inseguro. Paithan corrió tras él y lo asió por el brazo.
—¿A qué distancia? —repitió. El humano movió la cabeza.
—A un ciclo. No más.
—¡Un ciclo! —Rega dejó escapar un jadeo entre dientes.
—Ese tipo se ha vuelto loco —murmuró Roland—. No le creas.
—¡Griffith, destruida! ¡Terncia, en llamas! ¡El barón Reginald, muerto! He sido testigo de todo. —El hombre se pasó una mano temblorosa por el cabello entrecano y añadió—: ¡Yo era uno de sus caballeros!
Observando al humano con más detenimiento, advirtieron que iba vestido con las prendas acolchadas de algodón que se empleaban bajo las armaduras de caparazón de tyro. No era extraño que no se hubieran fijado antes. La tela estaba desgarrada y bañada en sangre y le colgaba del cuerpo en retales sucios y harapientos.
—Conseguí quitármela —prosiguió diciendo, al tiempo que se llevaba la mano a la ropa que le cubría el pecho—. Me refiero a la armadura. Era demasiado pesada y no servía de mucho. Los demás caballeros murieron con ella puesta. Los enemigos los capturaron y los aplastaron… rodeándolos con sus brazos. La armadura cedió y… entre sus restos rezumó la sangre y asomaron los huesos… ¡Y los gritos…!
—¡Thillia bendita! —Roland estaba pálido y tembloroso.
—¡Hazlo callar! —exigió Rega a Paithan.
Nadie prestó atención a Drugar; el enano continuó sentado a solas como siempre hacía, con su leve y extraña sonrisa oculta tras la barba.
—¿Sabes cómo escapé? —El humano agarró al elfo por la delantera de la túnica. Paithan bajó la vista y apreció que la mano del caballero estaba salpicada de gotas de un color marrón rojizo—. Los demás huyeron. Yo…, ¡yo estaba demasiado asustado! ¡Estaba paralizado de miedo! —Empezó a soltar una risilla—. ¡Paralizado! ¡No podía moverme! ¡Y los gigantes se limitaron a pasar junto a mí! ¿No es gracioso? ¡Paralizado de miedo!
Su risotada chillona, acobardada, terminó en una tos sofocada. Con un gesto áspero, el humano empujó a Paithan hacia atrás, desasiéndose.
—Pero ahora puedo escapar. Llevo huyendo… tres ciclos. Sin parar. No puedo parar. —Avanzó un paso, se detuvo, dio media vuelta y miró al grupo con unos ojos furibundos y enrojecidos—. ¡Se suponía que regresarían a ayudarnos! —Exclamó con rabia—. ¿Vosotros los habéis visto?
—¿A quiénes?
—¡Se suponía que volverían para ayudarnos! ¡Cobardes! ¡Hatajo de malditos cobardes inútiles! ¡Igual que yo! —El caballero soltó una nueva carcajada y, meneando la cabeza, se internó en la jungla.
—¿De quién diablos hablaba ese tipo? —preguntó Roland.
—No lo sé. —Rega empezó a recoger su equipaje, arrojando la comida a las alforjas de cuero—. Ni me importa. Loco o no, tiene razón en una cosa: tenemos que continuar la marcha.
Llenos de fe se encaminaron con paso humilde
hacia Thillia, que dormía en el fondo.
Las olas agitadas gritaron su valor
y los reinos lloraron su sombra en el agua.
La grave voz de bajo de Drugar entonó la estrofa.
—Ya veis —dijo el enano al terminar—. Me aprendí bien la canción.
—Tienes razón —asintió Roland, sin hacer el menor ademán de ayudar a empaquetar. Sentado en el suelo con los brazos colgando apáticamente entre las rodillas, añadió—: A eso se refería el caballero. Y no han vuelto. ¿Por qué? —Alzó la vista, furioso—. ¿Por qué no han acudido? ¡Todo aquello por lo que trabajaron… destruido! ¡Nuestro mundo, arrasado! ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene?
Rega apretó los labios y siguió tirando de las correas para asegurar los paquetes a lomos del cargan.
—Era sólo una leyenda. Nadie lo creía de verdad.
—Sí —replicó Roland en un murmullo—. Pero nadie creía tampoco en los titanes.
A Rega le empezaron a temblar las manos. Ocultó la cabeza en el flanco del cargan y agarró la cincha con fuerza, hasta que le hizo daño, conteniendo las lágrimas. No quería que nadie la viera perder los ánimos.
La mano de Paithan se cerró sobre las suyas.
—¡No! —exclamó ella en tono fiero, apartándolo de un codazo. Alzó la cabeza, apartó el cabello del rostro y dio un fuerte tirón a la correa—. ¡Vete! ¡Déjame sola!
Cuando el elfo dejó de mirarla, con gesto furtivo, Rega se pasó la mano por las húmedas mejillas.
Desanimados, descorazonados e impulsados por el miedo, se pusieron en marcha de nuevo. Sólo habían recorrido unas leguas cuando encontraron al caballero, tendido boca abajo en mitad del sendero.
Paithan saltó del cargan, hincó la rodilla junto al humano y le puso la mano en el cuello.
—Muerto.
Viajaron dos ciclos más, forzando a los fatigados animales hasta el límite de sus fuerzas. Ahora, cuando hacían un alto, no desmontaban el equipaje sino que dormían en el suelo, con las riendas de los carganes sujetas a la muñeca. Estaban aturdidos de agotamiento y falta de comida. Las escasas provisiones se habían terminado y no se atrevían a perder tiempo cazando. Hablaban poco, conteniendo el aliento, y cabalgaban con los hombros hundidos y la cabeza gacha. Lo único que los sacaba del ensimismamiento eran los ruidos extraños a su espalda.
Una rama que se quebraba tras ellos los hacía dar un brinco en la silla, volver la cabeza con gesto de temor y escrutar las sombras. De vez en cuando, el elfo y los humanos se dormían cabalgando y se tambaleaban sobre la silla hasta que se ladeaban demasiado y despertaban con un sobresalto. El enano, siempre en la cola del grupo, lo observaba todo con una sonrisa.
Paithan estaba maravillado con el enano, a la vez que crecía la inquietud que le inspiraba. Drugar no parecía nunca fatigado y, a menudo, se ofrecía voluntariamente a montar guardia mientras los demás dormían.
Paithan tenía unos sueños terroríficos en los que imaginaba a Drugar puñal en mano, arrastrándose hacia él mientras dormía. Cuando despertaba, alarmado, siempre encontraba a Drugar sentado pacientemente bajo un árbol con las manos cruzadas sobre la barba, que le caía sobre el estómago en largos rizos. El elfo debería haberse burlado de sus temores pues, al fin y al cabo, el enano les había salvado la vida. Sin embargo, cuando volvía la vista atrás y observaba a Drugar cerrando el grupo, o cuando le lanzaba una mirada furtiva en los breves momentos que se detenían a descansar, Paithan advertía el brillo de sus ojos negros y vigilantes, que siempre parecían estar esperando algo, y la sonrisa se le borraba de los labios.
Paithan pensaba en el enano, preguntándose qué le impulsaría, qué terrible combustible mantenía vivo su fuego, cuando Rega lo despertó de sus lúgubres meditaciones.
—¡El transbordador! —Exclamó la mujer, señalando un tosco rótulo clavado en un tronco—. El sendero termina aquí. Tendremos que volver al…
Su voz quedó sofocada por un sonido horrible, un alarido que se alzó de cientos de gargantas, un grito colectivo de espanto.
—¡El camino principal! —Paithan tiró de las riendas con manos temblorosas, empapadas en sudor—. ¡Los titanes han alcanzado el camino!
El elfo vio mentalmente la columna de humanos e imaginó a aquellos seres gigantescos y desprovistos de ojos abatiéndose sobre ellos. Vio a los humanos dispersándose, tratando de huir, pero en la planicie abierta no había adonde ir, adonde escapar. La corriente de agua se volvería un río de sangre.
Rega se tapó los oídos con las manos.
—¡Basta! —Gritó una y otra vez, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas—. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta…!
Como en respuesta a sus gritos, un súbito silencio sobrenatural cayó sobre la jungla, roto únicamente por los gritos no muy lejanos de los moribundos.
—Están aquí —dijo Roland con una media sonrisa en los labios.
—¡Al transbordador! —Exclamó Paithan—. ¡Esos seres tal vez sean gigantes, pero no lo suficiente como para vadear el golfo de Kithni! Eso los detendrá, al menos de momento.
Espoleó al cargan, y el sorprendido animal, asustado también, saltó hacia adelante movido por el pánico.
Los demás lo siguieron, volando a través de la jungla, esquivando las ramas y recibiendo en el rostro el azote de las lianas. Al salir a terreno despejado, vieron ante ellos la superficie plácida y rutilante del golfo de Kithni, en marcado contraste con el caos que se producía al borde del agua.
Los humanos corrían desesperadamente por el camino que conducía al transbordador. El miedo borraba de sus mentes cualquier consideración que pudieran haber tenido por sus semejantes. Quienes caían quedaban aplastados por cientos de pies. Los niños eran arrancados de los brazos de sus padres por la presión de la multitud y sus cuerpecitos eran lanzados al suelo. Quien se detenía a intentar ayudar a los caídos no volvía a levantarse. Paithan volvió la cabeza y a lo lejos, en el horizonte, vio la selva avanzando.
—¡Paithan! ¡Mira! —Rega lo agarró, señalando algo. El elfo observó de nuevo el transbordador. El embarcadero estaba abarrotado de gente que empujaba para abrirse paso. La embarcación, cargada en exceso, hacía aguas y se hundía por momentos. No conseguiría cruzar. Y no serviría de nada que lo hiciera.
El otro transbordador había zarpado de la orilla opuesta. Iba ocupado por arqueros elfos, con las ballestas preparadas y los dardos montados y apuntando a Thillia. Paithan los vio acudir en ayuda de los humanos y se le llenó de orgullo el corazón. El barón Lathan se había equivocado. Los elfos rechazarían a los titanes…
Un humano que trataba de cruzar el golfo a nado se acercó al transbordador, alargó la mano.
Y los elfos dispararon contra él. El cuerpo se deslizó bajo las aguas hasta desaparecer. Asqueado e incrédulo, Paithan contempló cómo su pueblo volvía las armas no contra los titanes invasores, sino contra los humanos que trataban de huir del enemigo.
—¡Tú, malnacido!
Paithan se volvió y vio a un humano de mirada furiosa que trataba de desmontar a Roland tirando de él. Algunos humanos del camino principal, a la vista de los carganes, se dieron cuenta de que los animales ofrecían una posibilidad de escapar. El elfo advirtió que una turba frenética se les venía encima. Roland se desasió de un golpe, enviando al humano al musgo con su potente puño. Otro fugitivo se acercó a Rega con una rama por garrote. La muchacha le acertó en el rostro con la bota y el hombre retrocedió, aturdido. El cargan, ya presa del pánico, empezó a encabritarse y a dar saltos, soltando zarpazos con sus afiladas garras. Drugar empleaba las riendas como un látigo para mantener a raya a la multitud, mientras soltaba juramentos en el idioma de los enanos.
—¡Volvamos a los árboles! —gritó Paithan, azuzando a su montura.
Rega galopó a su lado, pero Roland se vio atrapado, incapaz de liberarse de las manos que lo agarrotaban. Cuando ya estaba a punto de caer de la silla, Drugar advirtió que el humano estaba en peligro y obligó a su cargan a interponerse entre Roland y la muchedumbre. El enano asió las riendas del animal de Roland y lo obligó a avanzar, hasta que ambos alcanzaron a Paithan y a Rega. Al galope, los cuatro retrocedieron al abrigo de la jungla.
Una vez a salvo, hicieron una pausa para recobrar el aliento. Todos evitaron mirarse; ninguno de ellos deseaba alzar la vista y ver lo inevitable en los ojos de los demás.
—¡Tiene que haber un sendero que conduzca al golfo! —Declaró Paithan—. Los cargan son buenos nadadores.
—¿Para que nos disparen los elfos? —Roland se limpió de sangre un corte en el labio.
—A mí no me dispararían.
—¡Para lo que nos sirve eso a los demás…!
—Si estáis conmigo, tampoco os harán nada. —Paithan habría querido estar seguro de ello, pero le pareció que, en aquellas circunstancias, no importaba.
—Si hay un camino… no lo conozco —apuntó Rega. Un temblor estremeció su cuerpo y se agarró a la silla para no caerse.
Paithan abandonó el camino en dirección al golfo. Instantes después, el cargan y él se vieron irremisiblemente enmarañados en la tupida espesura. El elfo se debatió, negándose a reconocer el fracaso, pero comprendió que, aunque consiguiera abrirse paso, le llevaría horas. Y no disponían de ellas. Con gesto cansado, volvió sobre sus pasos.
El griterío de muerte del camino se hizo más estentóreo y oyeron el chapoteo de los que se arrojaban a las aguas del Kithni.
Roland se deslizó de la silla y, al llegar al suelo, echó un vistazo a su alrededor.
—Éste me parece un lugar tan bueno como cualquier otro para morir.
Lentamente, Paithan desmontó del cargan, se acercó a Rega y le tendió los brazos. La muchacha se dejó caer en ellos y el elfo la estrechó contra sí.
—No puedo mirar, Paithan —murmuró ella—. ¡Prométeme que no tendré que verlos!
—Te lo prometo —susurró el elfo, acariciando su oscura melena—. Tú no apartes los ojos de los míos.
Sus miradas se concentraron sólo en el otro.
Roland permaneció en el camino, vuelto en la dirección por la que tenían que llegar los titanes. Había dejado de sentir miedo, o tal vez estaba demasiado cansado para seguir preocupándose.
Drugar, con una torva sonrisa en su rostro barbudo, se llevó la mano al cinto y sacó la daga de empuñadura de hueso.
Una puñalada a cada uno, y una última para sí mismo.