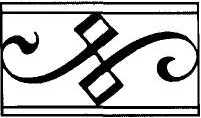
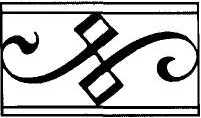
LOS TÚNELES,
DE THURN A THILLIA
Los enanos habían invertido siglos en la construcción de los túneles. Los pasadizos se extendían en todas direcciones y las rutas principales se extendían al norint hasta los reinos enanos de Klag y Grish —reinos envueltos ahora en un silencio cargado de malos presagios— y al vars sorint hasta la tierra de los reyes del mar y más allá, hacia Thillia. Los enanos podrían haber viajado por las sendas superiores; las rutas comerciales al sorint, sobre todo, estaban bien establecidas. Sin embargo, preferían la oscuridad e intimidad de sus túneles y rehuían, desconfiados, el contacto con los buscadores de luz, como denominaban despectivamente a los humanos y a los elfos.
Viajar por las galerías era lo más lógico, lo más seguro, pero Drugar sintió un malévolo placer ante la certeza de que sus «víctimas» no soportaban la sensación de asfixia y claustrofobia y, sobre todo, la oscuridad.
Los pasadizos habían sido construidos para gente de la estatura de Drugar. Los humanos y el elfo —este último, el más alto de todos— tenían que agacharse al caminar; a veces, incluso tenían que avanzar a gatas. Los músculos se rebelaban, los cuerpos dolían y las manos y rodillas quedaban despellejadas y ensangrentadas. Complacido, Drugar los vio sudar, los oyó jadear en busca de aire y gemir de dolor. Lo único que lamentaba era que avanzaban demasiado deprisa. El elfo, en particular, estaba tremendamente impaciente por alcanzar su patria. Rega y Roland tenían la misma prisa por salir de allí.
Sólo tomaban breves descansos, y únicamente cuando estaban a punto de desmayarse de agotamiento. Drugar solía quedarse en vela, vigilando el sueño de sus acompañantes mientras acariciaba la hoja del cuchillo con los dedos. Podría haberlos matado en cualquier momento, pues los muy estúpidos confiaban en él, pero sus muertes habrían sido un gesto inútil. Para eso, mejor habría sido dejar que los titanes se ocuparan de ellos. No; no había arriesgado su vida salvando a aquellos desgraciados para ahora acuchillarlos mientras dormían.
Era preciso que antes vieran lo que él había presenciado, que fueran testigos de la matanza de sus seres queridos. Debían experimentar el horror, la impotencia que él había sentido. Debían plantar batalla sin esperanzas, conscientes de que toda su raza iba a desaparecer. Entonces, y sólo entonces, les permitiría morir. Y, a continuación, también él podría dejarse morir.
Pero el cuerpo no puede vivir sólo de obsesiones. El enano tuvo que rendirse al sueño y, cuando empezaron a oírse sus sonoros ronquidos, sus víctimas empezaron a cuchichear entre sí.
—¿Sabes dónde estamos?
Paithan cubrió penosamente la distancia que lo separaba de Roland, quien, sentado en el suelo, estaba cuidándose las manos llenas de rasguños.
—No.
—¿Y si nos está llevando en la dirección indebida? ¿Y si vamos hacia el norint?
—¿Por qué iba a hacerlo? ¿Queda un poco de ese ungüento de Rega?
—Un poco, creo —dijo Paithan—. Está en su bolsa.
—No la despiertes. La pobrecilla está al borde del agotamiento. Pásamelo. —Roland extendió el remedio por las manos con una mueca de dolor—. ¡Ah, cómo escuece este condenado bálsamo! ¿Quieres un poco?
Paithan dijo que no con la cabeza. Su interlocutor no pudo ver el gesto, pues el enano había insistido en apagar la antorcha cuando no estuvieran en marcha. La madera utilizada tardaba en arder, pero el viaje estaba resultando muy largo y la tea empezaba a consumirse rápidamente. Roland restituyó las menguadas reservas de ungüento a la bolsa de su hermana.
—Creo que deberíamos arriesgarnos a subir —dijo Paithan tras unos instantes de pausa—. Llevo encima mi eterilito[25] y con él puedo calcular dónde nos hallamos.
—Haz lo que quieras —replicó Roland con un gesto de indiferencia—. Yo no quiero volver a ver a esos gigantes asesinos. Estoy pensando en quedarme aquí abajo permanentemente. Me estoy habituando al ambiente.
—¿Y tu pueblo?
—¿Qué diablos puedo hacer para ayudarlo?
—Deberías llevar el aviso…
—A la velocidad que viajan esos monstruos, es probable que ya hayan llegado a tierras humanas. ¡Que se enfrenten con ellos los caballeros! Para eso se han preparado…
—¡Eres un cobarde! ¡No eres merecedor de…! —Paithan se dio cuenta de lo que se disponía a decir y cerró la boca sin acabar la frase. Roland lo ayudó a terminarla.
—¿No soy merecedor de quién? ¿De mi esposa? ¿De Rega, que sólo piensa en salvar el pellejo?
—¡No hables así de ella!
—¡Puedo hablar de ella como me dé la gana, elfo! Es mi esposa, ¿o acaso has olvidado ese pequeño detalle? Sí, me da la impresión de que se te ha pasado por alto.
Roland hablaba sin reflexionar, sin medir sus palabras. Su locuacidad era una protección para que no se notara que, por dentro, estaba temblando de miedo. Al humano le gustaba aparentar que llevaba una vida llena de peligros, pero no era verdad. Una vez, habían estado a punto de clavarle una navaja en una pelea de taberna y, en otra ocasión, había sufrido la acometida de un jabalí furioso. Luego, estaba la vez en que él y Rega se habían peleado con otro grupo de contrabandistas durante una disputa sobre la libertad de comercio. Fuerte y poderoso, rápido y astuto, Roland había salido de aquellas aventuras con un par de contusiones y cuatro arañazos.
En plena pelea, es fácil que cualquiera se muestre valiente.
Los ánimos se encienden y la sed de sangre se hace abrasadora. En cambio, es mucho más difícil mostrar valor cuando uno ha estado atado a un árbol y le han salpicado la sangre y los sesos del hombre que estaba prisionero a su lado.
Roland estaba acobardado, trastornado. Cada vez que caía dormido, volvía a ver representada ante sus ojos cerrados aquella escena terrible. Llegó a agradecer la oscuridad, pues ocultaba sus temblores. Una y otra vez, el humano despertaba de improviso, sobresaltado, con un grito en los labios.
La idea de dejar la seguridad de los túneles y enfrentarse a los monstruos le resultaba casi insoportable. Como un animal herido que teme delatar su debilidad para que no acudan otros depredadores y acaben con él, Roland terminó refugiándose tras lo único que, a su modo de ver, le podía proporcionar protección; lo único que ofrecía la promesa de ayudarlo a olvidar: el dinero.
Cuando los titanes hubieran pasado, el mundo allá arriba sería diferente. Sólo habría gente muerta y ciudades destruidas. Los supervivientes se apropiarían de todo, sobre todo si tenían dinero. Dinero élfico.
Roland había perdido cuanto pensaba obtener por la venta de las armas. Pero aún quedaba el elfo. Ahora, el humano estaba seguro de los verdaderos sentimientos de Paithan por su hermana y proyectaba servirse del amor del elfo para exprimirlo hasta dejarlo seco.
—Te estaré vigilando, Quin. Como no dejes en paz a mi mujer, vas a desear que los titanes te hubieran aplastado la cabeza como al pobre Andor.
A Roland le falló la voz. No habría tenido que decir eso. Por suerte, estaban a oscuras y el elfo no lo veía. Tal vez podría atribuir el temblor a la indignación por el presunto ultraje.
—Eres un cobarde y un pendenciero —replicó Paithan entre dientes, con todo el cuerpo en tensión para no lanzarse sobre la garganta del humano—. ¡Rega vale por diez como tú! Yo…
Pero el elfo no pudo continuar. Estaba demasiado furioso; tal vez no estaba seguro de qué decir. Roland oyó moverse al elfo, y captó cómo se dejaba caer al suelo al otro lado del túnel.
Si aquello no forzaba al elfo a hacerle el amor a su hermana, se dijo Roland, nada lo haría. Con la vista fija en la oscuridad, el humano pensó desesperadamente en el dinero.
Rega, acostada a cierta distancia de su hermano y del elfo, permaneció muy callada fingiendo dormir y se tragó las lágrimas.
—Los túneles terminan aquí —anunció Drugar.
—¿Dónde es aquí? —preguntó Paithan.
—Estamos en la frontera de Thillia, cerca de Griffith.
—¿Tan lejos hemos llegado?
—Por los túneles, el camino es más corto y fácil que por arriba. Hemos viajado en línea recta, en lugar de vernos obligados a seguir los senderos serpenteantes de la jungla.
—Uno de nosotros debería subir ahí arriba —propuso Rega—, para observar…, para observar qué está sucediendo.
—¿Por qué no vas tú, Rega? —Sugirió su hermano—. Si tantas ganas tienes de salir de aquí…
La mujer no se movió ni lo miró.
—Yo… pensaba que las tenía, en efecto. Pero ahora creo que no.
—Iré yo —se ofreció Paithan. Estaba dispuesto a cualquier cosa por alejarse de Rega, por poder pensar con claridad y sin que la mera presencia de la mujer le desmoronara los pensamientos como si fueran piezas de un juguete roto.
—Toma esa galería hasta arriba —le indicó el enano, alzando la antorcha y señalando una de las bocas en sombras—. Te conducirá a una caverna de musgo y helechos. La ciudad de Griffith queda a la derecha, no muy lejos. El camino está claramente indicado.
—Iré contigo —propuso Rega, avergonzada de su miedo—. Iremos los dos, ¿verdad, Roland?
—¡Iré yo solo! —replicó Paithan con brusquedad.
El túnel ascendía en espiral en torno al tronco de un árbol enorme, dando una vuelta tras otra como una escalera de caracol. El elfo se detuvo ante la abertura, observando el conducto, cuando notó que una mano le tocaba el brazo.
—Ten cuidado —musitó Rega.
Las yemas de sus dedos enviaron oleadas de calor a través del cuerpo del elfo. Paithan no se atrevió a volverse, no se atrevió a asomarse a sus ojos pardos, llenos de fuego. Dejándola bruscamente, sin una palabra ni una mirada, el elfo empezó a subir por el túnel.
Pronto quedó fuera de la luz de la antorcha y tuvo que seguir a tientas, lo cual hizo más fatigosa y lenta la marcha. Le daba igual. Paithan ansiaba y temía, a la vez, volver al mundo superior. Una vez emergiera a la luz del sol, sus interrogantes encontrarían respuesta y se vería obligado a actuar con decisión.
¿Habrían alcanzado Thillia los titanes? ¿Cuántos eran éstos? Si no había más que la partida que habían visto en la jungla, Paithan casi podía dar por buena la fanfarronada de Roland respecto a que los caballeros humanos de los cinco reinos podrían hacerles frente. Deseó profundamente poder convencerse de ello, pero, por desgracia, la lógica siguió reventando con su afilada punta las pompas de jabón de reflejos irisados que producía su mente.
Aquellos titanes habían destruido un imperio. Y habían destruido la nación enana. «Ruina, muerte y destrucción», había dicho el anciano. «Las traerás contigo».
«No, no será así. Llegaré a tiempo junto a los míos. Estaremos prevenidos. Rega y yo los alertaremos».
Por lo general, los elfos eran estrictos observadores de las leyes. Aborrecían el caos y se basaban en normas para mantener el orden en su sociedad. La unidad familiar y la santidad del matrimonio se consideraban sagradas. Paithan, sin embargo, era distinto. Toda su familia era distinta. Calandra consideraba sagrados el dinero y el éxito; Aleatha creía en el dinero y la posición social, y Paithan, en hacer sólo lo que se le antojaba. Si, en alguna ocasión, las normas y convenciones de la sociedad se interponían en las creencias de un Quindiniar, tales normas y convenciones eran convenientemente arrojadas al cubo de la basura.
Paithan era consciente de que debería sentir algún tipo de remordimiento por haber pedido a Rega que huyera con él, pero comprobó con satisfacción que no era así. Si Roland no era capaz de retener a su esposa, era problema suyo, no de Paithan. De vez en cuando, el elfo recordaba la conversación entre marido y mujer que había oído a escondidas, y en la que Rega parecía participar de un plan para someterlo a chantaje; sin embargo, también recordaba la cara de la muchacha cuando los titanes se les echaban encima y, con ellos, una muerte cierta. Entonces, ella le había dicho que lo amaba. No le habría mentido, en un momento así. Paithan llegó, por tanto, a la conclusión de que el plan había sido obra de Roland y que Rega no había participado en él voluntariamente. Tal vez el humano la obligaba, amenazándola con hacerle daño.
Absorto en sus pensamientos y en la dificultosa ascensión, Paithan se sorprendió al encontrarse en lo alto antes de lo que esperaba. Se dijo que el último tramo del túnel de los enanos debía de haberse hecho más empinado sin que lo advirtiera. Asomó la cabeza con cautela por la abertura del pasadizo y descubrió, con cierta decepción, que seguía envuelto en la oscuridad. Entonces recordó que estaba en una caverna. Afanosamente, miró a su alrededor y advirtió luz a cierta distancia de su posición. Aspiró a pleno pulmón y saboreó el frescor del aire.
El elfo recobró el ánimo. Casi se convenció de que los titanes no habían sido sino producto de una pesadilla. Sólo gracias a ello logró contener el impulso de saltar del túnel y echar a correr bajo aquel bendito sol. Con mucho cuidado, dejó atrás la boca del pasadizo y, sin hacer ruido, atravesó la caverna hasta llegar a la entrada.
Se asomó al exterior. Todo parecía absolutamente normal. Recordando el silencio ominoso de la jungla justo antes de la aparición de los titanes, le reconfortó escuchar los trinos y graznidos de las aves, el rumor de los animales, dedicados a sus asuntos entre los árboles. Varios grivilos asomaron la cabeza entre los arbustos y lo observaron con sus cuatro ojos, venciendo una vez más el miedo con su legendaria curiosidad. Paithan les dirigió una sonrisa y, rebuscando en el bolsillo, les arrojó unas migas de pan.
Una vez fuera de la caverna, se estiró cuan alto era y dobló la columna hacia atrás para aliviar los músculos, acalambrados tras el largo viaje encogido y encorvado. Miró detenidamente en todas direcciones, aunque no esperaba ver moverse la jungla. La actitud de los animales le resultaba muy reveladora Los titanes no estaban en las proximidades.
Tal vez ya habían estado allí y habían seguido adelante, se dijo. Quizá, cuando llegara a Griffith, encontraría una ciudad muerta.
No. Paithan no podía aceptar tal posibilidad. El mundo era demasiado radiante, demasiado soleado y perfumado. Tal vez era cierto, realmente, que todo había sido un mal sueño.
Decidió retroceder para informar a los demás. No había ninguna razón que les impidiera viajar juntos hasta Griffith. Cuando ya se daba media vuelta, con la lúgubre perspectiva de internarse de nuevo en los túneles, llegó a sus oídos una voz, repetida por el eco en la caverna.
—¿Paithan? ¿Todo anda bien?
—¿Bien? —Exclamó el elfo—. ¡Es maravilloso, Rega! ¡Ven al sol! Ven, no hay peligro. ¿Oyes los pájaros?
Rega cruzó corriendo la caverna y, al salir a plena luz, alzó el rostro hacia el cielo y respiró profundamente.
—¡Es una delicia! —suspiró. Volvió los ojos hacia Paithan y de pronto, sin que ninguno de los dos supiera cómo había sido, se encontraron abrazados. Sus labios se buscaron, se juntaron, se fundieron.
—Tu esposo —murmuró Paithan cuando logró recobrar el aliento—. Podría presentarse y sorprendernos…
—¡No! —Murmuró Rega, asiéndose a él con desesperación—. Está abajo, con el enano. Esperará allí para…, para vigilar a Drugar. Además —exhaló un profundo suspiro y se apartó un poco para poder mirar a los ojos al elfo—, no importa si nos encuentra. He tomado una decisión. Tengo que contarte una cosa.
Paithan acarició sus negros cabellos, enredando los dedos en la melena espesa y reluciente.
—Que has decidido fugarte conmigo. Ya lo sé. Todo saldrá bien. En tierras élficas, nunca dará con nosotros…
—¡Por favor, escúchame y no me interrumpas! —Rega sacudió la cabeza, acurrucándola bajo la mano de Paithan como una gatita que exigiera caricias—. Roland no es mi marido.
Pronunció la frase en un jadeo forzado, con sonidos que parecían surgir del fondo del estómago. Paithan la miró, perplejo.
—¿Qué?
—Es…, es mi hermano. Mi medio hermano. —Rega tuvo que tragar saliva y humedecer la garganta para poder seguir hablando.
Paithan continuó estrechándola en sus brazos, pero, de pronto, las manos se le habían quedado frías. Recordó una vez más la conversación en el claro del bosque, y las palabras allí pronunciadas cobraron otro sentido nuevo y más siniestro.
—¿Por qué me mentisteis?
Rega notó el temblor en las manos del elfo, advirtió el frío de sus dedos y vio cómo su rostro palidecía y se volvía tan helado como sus manos. No pudo soportar su mirada intensa, inquisitiva, y bajó la vista, concentrándola en la punta de los zapatos.
—No te mentimos sólo a ti —respondió al fin, tratando de dar un tono más ligero a su voz—. Lo hacemos con todo el mundo. Por seguridad, ¿entiendes? Los hombres no…, no se meten conmigo si creen que… estoy casada… —Rega notó que el elfo se ponía en guardia y lo miró. Se quedó sin palabras, desconcertada—. ¿Qué sucede? ¡Pensaba que te alegraría saberlo! ¿No…, no me crees?
Paithan la apartó de un empujón. Rega tropezó con una enredadera, trastabilló unos pasos y cayó al suelo. Empezó a reincorporarse, pero el elfo se plantó a su lado y su amedrentadora mirada la mantuvo clavada en el musgo.
—¿Que si te creo? ¡No! ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Ya me has mentido otras veces! ¡Y sigues mintiéndome ahora! ¡Por seguridad! Os oí hablar, a ti y a tu hermano —pronunció esta última palabra como si la escupiera—. ¡Conozco vuestro plan para seducirme y extorsionarme! ¡Zorra!
Paithan dio la espalda a Rega y decidió tomar el camino que conducía a la ciudad. Inició la marcha y siguió adelante, dispuesto a dejar tras él todo el dolor y el horror del viaje. Sin embargo, no avanzó muy deprisa y su paso se redujo aún más cuando oyó un rumor en la maleza y el sonido de unas pisadas ligeras que corrían tras él.
Una mano le tocó el brazo. Paithan continuó caminando, sin volver la cabeza.
—Me lo merezco —dijo Rega—. Soy…, soy lo que me has llamado. He hecho cosas terribles en mi vida. ¡Ah!, podría decirte… —la presión sobre el brazos se intensificó—, podría decirte que no ha sido culpa mía. Podría decir que, conmigo y con Roland, la vida se ha portado como una madre: cada vez que nos hemos dado la vuelta, nos ha soltado un bofetón en plena cara. Podría decirte que vivimos como lo hacemos porque es así como sobrevivimos…
»Pero no sería verdad. ¡No, Paithan, no me mires! Sólo quiero decir una cosa más; luego podrás irte. Si estás al corriente de nuestro plan para hacerte chantaje, te habrás dado cuenta de que no he querido llevarlo a cabo. Aunque no lo he hecho por motivos nobles, sino por egoísmo. Cada vez que me mirabas me sentía…, me sentía fatal. Y lo que te dije es cierto. Te amo. Por eso prefiero que te vayas. Adiós, Paithan.
La mano resbaló de su brazo. Paithan se volvió, capturó aquella mano y depositó un beso en ella. Después, lanzó una sonrisa arrepentida a los ojos pardos de la humana.
—Yo tampoco soy un gran partido, ¿sabes? Mírame. Estaba dispuesto a seducir a una mujer casada y arrancarla del lado de su marido. Te quiero, Rega. Esta era mi excusa. Pero los poetas dicen que, cuando quieres a alguien, sólo deseas lo mejor para el otro. Eso significa que me aventajas en nuestro juego, pues has buscado lo mejor para mí. —El elfo cambió la sonrisa en una mueca—. Lo mismo que yo.
—¿Me amas, Paithan? ¿Me quieres de verdad?
—Sí, pero…
—No. —Le cubrió la boca con sus dedos—. No digas nada más. Yo también te quiero y, si ambos nos amamos, no importa nada más. Ni el pasado, ni el presente, ni lo que pueda venir.
Ruina y destrucción. Las palabras del viejo resonaron en el corazón de Paithan, pero hizo caso omiso de la voz. Tomando a Rega entre sus brazos, arrinconó con firmeza los temores en las sombras de su mente, junto a otras dudas inquietantes, como la incertidumbre de adonde conduciría aquella relación. El elfo no vio la necesidad de encontrar respuesta a aquel interrogante. De momento, su amor los conducía al placer, y eso era lo único que importaba.
—¡Te lo advertí, elfo!
Por lo visto, Roland se había cansado de esperar. El humano y el enano estaban frente a ellos. Roland sacó el raztar del cinto.
—¡Te advertí que te apartaras de ella! ¡Barbanegra, tú eres testigo…!
Rega, acurrucada entre los brazos de Paithan, miró a su hermano con una sonrisa.
—Déjalo, Roland. Lo sabe todo.
—¿Lo sabe? —El humano la miró, desconcertado.
—Yo se lo he contado —dijo Rega con un suspiro, devolviéndole la mirada.
—¡Vaya! ¡Estupendo! ¡Simplemente, estupendo! —Roland arrojó el raztar al musgo, con las hojas recogidas. De nuevo, disimuló bajo unos aspavientos de furia el miedo que sentía—. Primero perdemos el dinero de las armas y ahora perdemos al elfo. ¿De qué vamos a vivir…?
El estruendo de un enorme tambor de piel de serpiente atronó la jungla y espantó a los pájaros, que abandonaron los árboles batiendo alas entre chillidos. El tambor retumbó de nuevo, y aún otra vez más. Roland, pálido, enmudeció y prestó atención. Rega, entre los brazos de Paithan, se puso tensa y volvió la vista en dirección a la ciudad.
—¿Qué es eso? —preguntó Paithan.
—Están haciendo sonar la alarma. ¡Llaman a los hombres a defender la ciudad frente a un ataque! —Rega miró a su alrededor, asustada. Los pájaros habían remontado el vuelo al sonar el tambor, pero ahora habían cesado en su vocinglera protesta. De pronto, la jungla había quedado envuelta en un silencio de muerte.
—¿Querías saber de qué ibas a vivir? —Murmuró Paithan, mirando a Roland—. Puede que la pregunta sea innecesaria.
Nadie prestaba atención al enano; de lo contrario, habrían visto el rictus de una sonrisa en sus labios, bajo la barba.