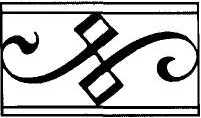
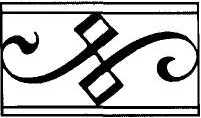
LOS TÚNELES,
THURN
Los fugitivos avanzaron a rastras por el túnel, siempre descendiendo, y la voz siguió insistiendo: «¡Vamos, adelante!». Sus mentes perdieron pronto la conciencia de dónde estaban o qué hacían. Se convirtieron en autómatas que se movían en las sombras como juguetes de cuerda, sin pensar sus actos, demasiado agotados y aturdidos para que les importara.
En un momento dado, los invadió una sensación de inmensidad. Al alargar la mano, ya no tocaban las paredes del túnel. El aire, aunque estancado, tenía un sorprendente frescor y olía a humedad y a lozanía.
—Hemos llegado al fondo —anunció el enano—. Ahora, debéis descansar.
Se derrumbaron en el suelo, tendidos de espaldas y buscando aire entre rápidos jadeos, y estiraron los músculos para aliviar las dolorosas rigideces de la penosa marcha. Drugar no volvió a abrir la boca. De no haber sido por su respiración estentórea, podrían haber pensado que ya no estaba con ellos. Por fin, algo recuperados, empezaron a percibir mejor el lugar en el que estaban. El material sobre el cual estaban tendidos, fuera lo que fuese, era duro y resistente, resbaladizo y ligeramente áspero al tacto.
—¿Qué es esta sustancia? —preguntó Roland, incorporándose un poco. Hundió la mano, sacó un puñado y lo dejó correr entre los dedos.
—¿Qué importa? —replicó Rega. En su voz jadeante había un tono agudo, chillón—. ¡No soporto esto! La oscuridad… ¡Es terrible! ¡No puedo respirar! ¡Me ahogo…!
Drugar pronunció unas palabras en el idioma de los enanos, que sonaron como el fragor de unas rocas entrechocando. Al instante, se encendió una luz cuyo brillo resultó doloroso al resto del grupo. El enano sostuvo en alto una antorcha.
—¿Mejor así, humana?
—No, no mucho —contestó Rega. Se incorporó hasta quedar sentada y miró a su alrededor con gesto de temor—. La luz sólo hace más oscura la oscuridad. ¡Odio este lugar! ¡No soporto estar aquí abajo!
—¿Prefieres volver arriba? —preguntó Drugar.
Rega palideció y abrió unos ojos como platos.
—No —musitó, y cambió de posición para acercarse a Paithan.
El elfo inició el gesto de pasar el brazo por los hombros de la humana para reconfortarla, pero volvió la vista hacia Roland. Después, enrojeciendo, se puso en pie y se alejó unos pasos. Rega lo siguió con la mirada.
—¿Paithan?
Él no se volvió. Hundiendo la cara entre las manos, Rega se puso a sollozar amargamente.
—Eso en lo que estás sentado es tierra —indicó Drugar.
Roland estaba desconcertado, sin saber qué hacer. Sabía que, como «marido» suyo, debía acercarse a consolar a Rega; sin embargo, tenía la impresión de que su presencia sólo empeoraría las cosas. Además, sentía la necesidad de consolarse a sí mismo. Al mirarse las ropas a la luz de la antorcha, vio las manchas rojas que lo cubrían. Era sangre. La sangre de Andor.
—Tierra —repitió Paithan—. Fango y rocas… ¿Quieres decir que estamos realmente a nivel del suelo?
—Sí —intervino Roland—. ¿Dónde estamos?
—Esto es un ktark, una encrucijada de caminos, en vuestra lengua —respondió Drugar—. Aquí se juntan varios túneles. Nosotros lo consideramos un buen lugar de reunión. Hay reservas de comida y agua. —Señaló varios bultos sombríos, apenas visibles bajo la luz parpadeante de la antorcha—. Servios.
—Yo no tengo hambre —murmuró Roland mientras se frotaba frenéticamente las salpicaduras de sangre de la camisa—. Pero agradecería un poco de agua.
—¡Sí, agua! —Rega levantó la cabeza y las lágrimas de sus mejillas brillaron a la luz de la tea.
—Yo te la traeré —se ofreció el elfo.
Los bultos en sombras resultaron ser barricas de madera. El elfo sacó la tapa de una de ellas, acercó la cabeza y olió su contenido.
—Agua —informó. Llenó una calabaza y fue a llevársela a Rega.
—Bebe —le dijo con dulzura, mientras su mano le acariciaba el hombro.
Rega tomó la calabaza entre ambas manos y bebió con avidez. Sus ojos estaban fijos en el elfo, y los de éste en los suyos. Roland, al verlos, notó un nudo siniestro en sus entrañas. Había cometido un error: su hermana y el elfo se gustaban. Se gustaban mucho. Y aquello no entraba en los planes. No le importaba un céntimo que Rega sedujera a un elfo, pero no iba a tolerar que se enamorara de él.
—¡Eh! —exclamó—. Yo también quiero beber.
Paithan se incorporó. Rega le entregó la calabaza vacía, con una débil sonrisa. El elfo regresó hasta la barrica del agua. Rega lanzó una mirada enfadada y penetrante a su hermano. Roland se la devolvió, ceñudo. Rega echó hacia atrás su oscura melena.
—¡Quiero marcharme! —declaró—. ¡Quiero salir de aquí!
—Desde luego —replicó Drugar—. Ya te lo he dicho: vuelve por donde hemos venido. Te estarán esperando.
Rega se estremeció. Reprimiendo un alarido, ocultó el rostro entre sus brazos cruzados. Paithan protestó:
—No es necesario que seas tan duro con ella, enano. ¡Ahí arriba hemos tenido una experiencia espantosa! ¡Y, por lo que a mí se refiere —añadió, dirigiendo una torva mirada a su alrededor—, aquí abajo no me siento mucho mejor!
—El elfo ha dicho algo… —intervino Roland—. Nos has salvado la vida. ¿Por qué?
Drugar acarició un hacha de madera que llevaba colgada al cinto.
—¿Dónde están las ballestas?
—Ya lo imaginaba —asintió Roland—. Pues bien, si ésa es la razón de que nos hayas salvado, has perdido el tiempo. Tendrás que reclamárselas a esos gigantes. ¡Pero tal vez lo has hecho ya! El señor del mar me dijo que vosotros, los enanos, adoráis a estos monstruos. Me dijo que tu pueblo va a aliarse a esos titanes para adueñarse de las tierras de los humanos. ¿Es cierto eso, Drugar? ¿Para eso querías las armas?
Rega alzó la cabeza y miró al enano. Paithan tomó un lento sorbo de agua, con la vista fija en Drugar. Roland se puso tenso. No le gustó el brillo en los ojos del enano, la sonrisa helada que apareció en su boca.
—Mi pueblo… —musitó Drugar—. ¡Mi pueblo ya no existe!
—¿Qué? ¡Explícate, Barbanegra, maldita sea!
—Está muy claro —intervino Rega—. Míralo, Roland. ¡Pobre Thillia! ¡Está diciendo que todo su pueblo ha muerto!
—¡Por la sangre de Orn! —masculló Paithan en elfo, con espanto.
—¿Es cierto eso? —Exigió saber Roland—. ¿Es verdad lo que dices? ¿Tu pueblo… muerto?
—¡Míralo! —chilló Rega, al borde de la histeria.
Aturdidos y cegados por sus propios temores, ninguno de ellos se había fijado gran cosa en el enano. Con los ojos ya bien abiertos, advirtieron que Drugar llevaba las ropas rotas y manchadas de sangre. Su barba, que siempre lucía muy cuidada, estaba enredada y sucia; el cabello, revuelto y despeinado. En el antebrazo tenía una herida larga y de feo aspecto y un reguero de sangre coagulada corría por su frente. Sus manazas acariciaban el hacha.
—Si hubiéramos tenido las armas —murmuró Drugar con la mirada vacía y fija en las sombras que se movían en los túneles—, habríamos podido hacerles frente. Y los míos aún estarían vivos.
—No ha sido culpa nuestra. —Roland levantó las manos, mostrando las palmas—. Hemos venido lo antes posible. El elfo… —indicó a Paithan—, el elfo llegó tarde.
—¡Yo no sabía nada! ¿Cómo iba a saberlo? Ha sido ese maldito camino que tomamos, Hojarroja, arriba y abajo por barrancos enormes y junglas interminables… ¡Nos condujo directamente hasta esos malditos…!
—¡Ah!, ¿de modo que ahora me vas a echar toda la culpa a mí…?
—¡Basta de discusiones! —Chilló la voz de Rega—. ¡No importa quién tenga la culpa! ¡Lo único que interesa es salir de aquí!
—Sí, tienes razón —dijo Paithan, tranquilizándose y bajando la voz—. Tengo que volver y poner sobre aviso a mi pueblo.
—¡Bah! Los elfos no tenéis que preocuparos. ¡Mi pueblo sabrá hacer frente a esos monstruos! —Roland miró al enano y se encogió de hombros—. No te ofendas, Barbanegra, amigo mío, pero unos buenos guerreros, unos guerreros de verdad, y no un grupo de gente a la que han cortado las piernas a la altura de las rodillas, no tendrán ningún problema para destruir a esos gigantes.
—¿Qué me dices de Kasnar? —Replicó Paithan—. ¿Qué ha sido de los guerreros humanos de ese imperio?
—¡Campesinos! ¡Granjeros! —Roland hizo un ademán despectivo—. ¡Nosotros, los thillianos, sí somos guerreros! Tenemos experiencia.
—En aporrearos los unos a los otros, tal vez. ¡Ahí arriba no parecías tan valiente!
—¡Me pillaron desprevenido! ¿Qué esperabas que hiciera, elfo? Se me echaron encima antes de que pudiera reaccionar. Está bien; tal vez no podamos abatirlos de un flechazo, pero te garantizo que, cuando tengan clavadas cinco o seis lanzas en esos agujeros de la cabeza, no les quedarán ganas de seguir haciendo preguntas estúpidas acerca de ninguna ciudadela…
…¿Dónde están las ciudadelas?
La pregunta resonó en la mente de Drugar, lo fustigó como un martilleo, cada sílaba como un golpe que le causaba dolor físico. Desde su puesto de observación en una de los miles de casas enanas, Drugar contempló la inmensa planicie de musgo donde su padre y la mayoría de su pueblo había salido al encuentro de la vanguardia de gigantes.
No, «vanguardia» no era el término correcto. La noción de vanguardia implica un orden, un movimiento dirigido. A Drugar, en cambio, le pareció que el reducido grupo de gigantes había tropezado casualmente con los enanos, que había topado con ellos sin haberlo previsto y que se habían distraído unos instantes de su objetivo principal para…, ¿para preguntar una dirección?
«¡No salgas ahí, padre!», había estado tentado de suplicarle al viejo. «Déjame a mí hablar con ellos, ya que insistes en tamaña tontería. Tú quédate atrás, dónde estés a salvo».
Sin embargo, Drugar sabía que, si decía algo así a su padre, éste era muy capaz de hacerle probar el bastón con el que andaba. Y hubiera tenido mucha razón al hacerlo, reconoció Drugar. Al fin y al cabo, su padre era el rey y él debía estar a su lado.
Pero no lo estaba.
—Padre, ordena que la gente se quede en casa. Tú y yo iremos a tratar con esos…
—No, Drugar. Todos formamos el Uno Enano. Yo soy el rey, pero sólo soy la cabeza y debe estar presente todo el cuerpo para escuchar y ser testigo y participar en la conversación. Así es como se ha hecho desde el tiempo de nuestra creación. —Las facciones del anciano se relajaron con una mueca apenada—. Si éste es realmente nuestro final, que se diga que caímos como vivimos: unidos.
El Uno Enano se presentó, surgiendo de sus moradas en la entrañas de la jungla, y se reunió en la inmensa llanura de musgo que formaba el techo de su ciudad, parpadeando y entrecerrando los ojos, maldiciendo el brillo del sol. Llevados por la emoción de recibir a sus «hermanos», cuyos enormes cuerpos eran casi del tamaño de Darkar, su dios, los enanos no se dieron cuenta de que muchos de sus conciudadanos se quedaban atrás, cerca de la entrada de su ciudad. Drugar había apostado allí a sus guerreros, con la esperanza de poder cubrir una retirada.
El Uno Enano vio avanzar la jungla sobre el musgo.
Medio cegados por el sol, al que no estaban acostumbrados, los enanos vieron cómo las sombras entre los árboles o incluso los propios troncos se deslizaban con pies silenciosos por el musgo. Drugar frunció el entrecejo y observó a los gigantes tratando de distinguir cuántos eran, pero fue como contar las hojas en un bosque. Perplejo, anonadado, se preguntó con pavor cómo combatía uno algo que no podía ver.
Con armas mágicas, armas élficas, armas inteligentes que buscaban su presa, tal vez los enanos habrían tenido alguna oportunidad.
¿Qué debemos hacer?
La voz que le sonaba en la cabeza no resultaba amenazadora. Era triste, lastimera, frustrada.
¿Dónde está la ciudadela? ¿Qué debemos hacer?
La voz exigía una respuesta. Estaba desesperada por obtenerla. Drugar experimentó una extraña sensación; por un instante, pese al miedo, compartió la tristeza de aquellas criaturas. Lamentó sinceramente no poder ayudarlas.
—Nunca hemos oído hablar de ninguna ciudadela, pero nos alegraría unirnos a vuestra búsqueda, si os parece bien…
Su padre no tuvo ocasión de pronunciar una palabra más.
Moviéndose en silencio, actuando sin aparente rabia ni malicia, dos de los gigantes alargaron la mano, agarraron al viejo monarca entre sus dedos y lo despedazaron. Después, arrojaron los pedazos sanguinolentos al suelo, con gesto despreocupado, como si fueran basura. Acto seguido, con la misma ausencia de ferocidad y de premeditación, los titanes se dedicaron a matar sistemáticamente a los enanos.
Drugar contempló la escena, abrumado e incapaz de reaccionar. Con la mente paralizada por el horror de lo que había presenciado y no había podido evitar, el enano actuó por instinto. Su cuerpo hizo lo que debía, sin responder a ninguna orden consciente. Agarró un cuerno de kurt, se lo llevó a los labios y lanzó un trompetazo estridente y quejumbroso, avisando a su pueblo de que volviera a sus reductos, que se pusiera a salvo.
Él y sus guerreros, algunos de ellos apostados en las ramas altas de los árboles, arrojaron sus flechas a los gigantes. Los aguzados dardos de madera, capaces de atravesar al humano más corpulento, rebotaban en la gruesa piel de los gigantes. Éstos reaccionaron a la lluvia de saetas como si fuera una nube de mosquitos, tratando de librarse de ellas a manotazos cuando se tomaban un respiro en la carnicería.
La retirada de los enanos no se produjo en desorden. El cuerpo era uno y cualquier cosa que le sucediera a un individuo, les sucedía a todos. Así, se detenían a ayudar a los que caían. Los viejos se quedaban atrás, instando a los jóvenes a que buscaran refugio. Los fuertes llevaban a los débiles. Por todo ello, los enanos fueron presa fácil.
Los gigantes los persiguieron, los alcanzaron rápidamente y los destruyeron sin piedad. La planicie de musgo quedó empapada de sangre. Los cuerpos se apilaban unos encima de otros. Algunos colgaban de los árboles a los que habían sido lanzados; la mayoría había quedado irreconocible.
Drugar aguardó hasta el último momento antes de buscar protección, tras asegurarse de que los pocos aún con vida en aquella llanura espantosa habían conseguido escapar. Ni siquiera entonces quiso marcharse. Dos de sus hombres tuvieron que arrastrarlo a fuerza de músculos hasta los túneles.
Encima de ellos pudieron oír el crujido de las ramas al quebrarse. Parte del «techo» de la ciudad excavada en la vegetación se hundió. Cuando el túnel por el que avanzaban se derrumbó, Drugar y lo que quedaba de su ejército se volvieron para enfrentarse al enemigo. Ya no era necesario correr a buscar refugio. Ya no había lugar donde ponerse a salvo.
Cuando Drugar recobró el conocimiento, se descubrió caído en una sección de la galería parcialmente hundida. Encima de él se apilaban los cuerpos de varios de sus hombres. Mientras apartaba los restos de los enanos, se detuvo a escuchar, atento a cualquier ruido que revelara la presencia de los titanes.
Sólo percibió silencio. Un silencio inquietante, cargado de presagios. Durante el resto de sus días, seguiría oyendo aquel silencio y, con él, la palabra que susurraba en su corazón:
—Nadie…
—Os llevaré con vuestro pueblo —dijo Drugar de pronto. Eran las primeras palabras que pronunciaba en muchísimo rato.
Los humanos y el elfo interrumpieron sus mutuas recriminaciones, se volvieron y lo miraron.
—Conozco el camino. —Señaló hacia donde las tinieblas eran más densas y añadió—: Esos túneles… conducen a la frontera de Thillia. Estaremos a salvo si nos mantenemos aquí abajo.
—¿Todo…, todo el trayecto? ¿Por aquí abajo? —protestó Rega.
—¡Puedes volver arriba, si quieres! —le recordó Drugar, indicando un pasadizo. Rega miró hacia donde señalaba, tragó saliva con un escalofrío y movió la cabeza negativamente.
—¿Por qué? —quiso saber Roland.
—Eso —asintió Paithan—, ¿por qué habrías de hacer algo así por nosotros?
Drugar los contempló con una llamarada de odio en los ojos. Sí, odiaba a aquellos humanos, odiaba sus cuerpos escuálidos, sus rostros lampiños. Odiaba su olor, su afán de superioridad; odiaba su estatura.
—Porque es mi deber —respondió.
Lo que le sucede a un enano, le sucede a todos.
La mano de Drugar, oculta bajo la barba florida, buscó algo bajo el cinto. Sus dedos se cerraron en torno al cuchillo de caza de hueso de vampiro.
Una terrible alegría inundó el pecho del enano.