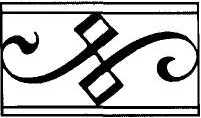
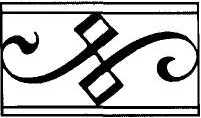
PRISIÓN DE YRENI, DANDRAK,
REINO MEDIO
Calandra Quindiniar estaba sentada tras el enorme escritorio de madera pulimentada, sumando las ganancias del último mes. Sus dedos blancos manejaban con rapidez el ábaco, deslizando las cuentas arriba y abajo, y sus labios murmuraban las sumas en voz alta mientras escribía las cifras en el viejo libro de contabilidad encuadernado en piel. Su caligrafía era muy parecida a la propia Calandra: fina, erguida, precisa y fácil de leer.
Sobre su cabeza giraban cuatro aspas de plumas de cisne que mantenían el aire en movimiento. Pese al calor sofocante de mitad de ciclo en el exterior, el interior de la casa permanecía fresco. La mansión se hallaba en la máxima elevación de la ciudad y recibía, gracias a ello, la brisa que más abajo solía quedar sofocada por la vegetación de la jungla.
Era la mansión más grande de la ciudad, después del palacio real. (Lenthan Quindiniar tenía dinero suficiente para hacerse una casa mayor incluso que el palacio real, pero era un elfo humilde que conocía muy bien cuál era su lugar). Las estancias eran espaciosas y aireadas, con techos altos y numerosas ventanas y el mágico sistema de ventiladores, al menos uno por estancia. Los salones, muy amplios, se hallaban en la segunda planta y estaban bellamente amueblados. Unas persianas los dejaban frescos y en penumbra durante las horas brillantes del ciclo. Cuando se producía una tormenta, las persianas eran levantadas para dejar paso a la refrescante brisa cargada de humedad.
Paithan, el hermano menor de Calandra, estaba sentado en una mecedora cerca del escritorio. Se balanceaba adelante y atrás indolentemente, con un abanico de palma en la mano, y estudiaba el movimiento de las plumas de cisne sobre la cabeza de su hermana. Desde el estudio, Paithan podía divisar varios ventiladores más: el del salón y, más allá, el del comedor. Los vio girar en el aire y entre el rítmico temblor de las plumas, el chasquido de las cuentas del ábaco y el leve crujido de la mecedora, cayó en un estado casi hipnótico.
Una violenta explosión que sacudió los tres pisos de la casa hizo que Paithan se incorporara de un brinco.
—¡Maldición! —masculló, observando con irritación una fina nube de yeso[4] que caía del techo hasta su bebida helada.
Su hermana soltó un bufido y no dijo nada. Había hecho una pausa para limpiar de un soplido el polvo de yeso que se depositaba en la hoja del libro de contabilidad, pero no interrumpió sus cálculos. Se oyó entonces un gemido de terror procedente del piso inferior.
—Debe de ser la nueva criada del fregadero —comentó Paithan poniéndose en pie—. Será mejor que vaya a tranquilizarla y decirle que sólo son cosas de nuestro padre…
—No harás nada de eso —replicó Calandra sin levantar la vista y sin dejar de escribir—. Te quedarás ahí sentado y esperarás a que termine las cuentas; luego, repasaremos los detalles de tu próximo viaje al norint. Ya es suficientemente poco lo que haces para ganarte el sustento, siempre perdiendo el tiempo en Orn a saber con qué asuntos con tus amigos de la nobleza. Además, la chica nueva es una humana; y muy fea, por cierto.
Calandra se concentró de nuevo en sus sumas y restas. Paithan volvió a acomodarse de buen grado en la mecedora.
«Debería haber dado por sentado —se dijo el joven elfo— que si Calandra contrataba a una humana sería a algún adefesio con cara de cerdo. Eso es lo que se llama amor fraternal. ¡Ah!, en fin, muy pronto emprenderé viaje y entonces, mi querida Calandra, ojos que no ven…».
Paithan se meció en la silla, su hermana continuó murmurando y los ventiladores siguieron girando tranquilamente.
Los elfos adoraban la vida y por ello la envolvían de magia en casi todas sus creaciones. Las plumas producían la ilusión de estar aún sujetas al ala del cisne. Mientras las contemplaba, Paithan pensó que constituían una buena analogía de su familia: todos sus miembros vivían en la creencia ilusoria de estar aún vinculados a algo, tal vez incluso unos a otros.
Sus apacibles meditaciones se vieron interrumpidas por la aparición de un elfo tiznado, desaliñado y con las puntas de los cabellos chamuscados, que entró en la estancia dando brincos y frotándose las manos.
—Esta vez no ha estado mal, ¿verdad? —comentó.
De baja estatura para tratarse de un elfo, era evidente que en otra época había sido rotundamente obeso. En los últimos tiempos, sus carnes se habían vuelto fofas, y su piel, cetrina y ligeramente hinchada. Aunque la capa de hollín lo ocultaba a la vista, el cabello gris que rodeaba la extensa calva de la coronilla indicaba que estaba en la madurez. De no ser por las canas, habría sido difícil calcular la edad del elfo pues tenía el cutis terso, sin una arruga; demasiado terso. Y unos ojos brillantes; demasiado brillantes. El recién llegado se frotó las manos y miró alternativa y nerviosamente a su hija y a su hijo.
—Esta vez no ha estado mal, ¿verdad? —repitió.
—Desde luego que no, jefe —asintió Paithan, de buen humor—. Un poco más y me caigo de espaldas.
Lenthan Quindiniar le dirigió una sonrisa espasmódica.
—¿Calandra? —insistió.
—Has conseguido poner histérica a la ayudante de cocina y has causado nuevas grietas en el techo, si es a eso a lo que te refieres, padre —replicó Calandra, haciendo chasquear las cuentas con gesto irritado.
—¡Has cometido un error! —dijo de pronto el ábaco con su voz chillona. Calandra dirigió una mirada de rabia al aparato, pero éste se mantuvo firme—. Catorce mil seiscientos ochenta y cinco más veintisiete no son catorce mil seiscientos doce. Son catorce mil setecientos doce. Te has olvidado de llevar una.
—¡Me extraña que sólo haya cometido un error! ¿Ves lo que has hecho, padre? —exclamó Calandra.
Lenthan se mostró bastante alicaído durante unos instantes, pero recuperó el ánimo enseguida.
—Ya no falta mucho —comentó, frotándose las manos—. Esta vez, el cohete se ha elevado por encima de mi cabeza. Creo que ya estoy cerca de encontrar la mezcla adecuada. Voy al laboratorio otra vez, queridos míos. Estaré allí si alguien me necesita.
—¡Esto último es muy probable! —murmuró Calandra.
—Vamos, deja tranquilo al jefe —dijo Paithan, observando con aire divertido al elfo tiznado que, tras un titubeo, desandaba el camino entre el surtido de bellos muebles hasta desaparecer por una puerta trasera del comedor—. ¿Acaso prefieres verlo como estaba después de que muriera madre?
—Preferiría verlo cuerdo, si te refieres a eso, pero supongo que es demasiado pedir. Entre los galanteos de Thea y el estado mental de padre, somos el hazmerreír de la ciudad.
—No te preocupes, querida hermana. Quizá la gente se burle, pero lo hará siempre a escondidas si eres tú quien recauda el dinero de los Señores de Thillia. Además, si el viejo recuperara la cordura, volvería a ocuparse del pastel.
—¡Bah! —Masculló Calandra—. Y no utilices esas expresiones. Ya sabes que no puedo soportarlas. Es lo que sucede cuando uno anda siempre por ahí con unos amigos como esos que tienes. Un grupo de indolentes holgazanes…
—¡Error! —Informó el ábaco—. Tienes que…
—¡Ya lo haré yo!
Calandra frunció el entrecejo, consultó la última anotación y, con un gesto irritado, volvió a sumar las cantidades.
—Deja que esa…, esa cosa se encargue de las cuentas —apuntó Paithan, refiriéndose al ábaco.
—No confío en las máquinas. ¡Silencio! —exclamó Calandra cuando su hermano se disponía a añadir algo más.
Paithan permaneció en silencio unos momentos, abanicándose, mientras se preguntaba si tendría energía suficiente para llamar al criado y mandarle traer un vaso de ambrosía fría…, uno que no estuviera lleno de yeso. Sin embargo, dado su carácter, el joven elfo era incapaz de quedarse callado mucho rato.
—Hablando de Thea, ¿dónde está? —preguntó, volviendo la cabeza como si esperara verla emerger de debajo de alguna de las fundas que protegían varios muebles de la estancia.
—En la cama, por supuesto. Todavía no es la hora del vino —contestó su hermana, refiriéndose al período del final de cada ciclo[5] conocido como «arrebato» en el que los elfos dejaban el trabajo y se relajaban tomando un vaso de vino con especias.
Paithan se meció adelante y atrás. Estaba aburriéndose. El noble Durndrun salía con un grupo a navegar por el estanque del árbol y ofrecía una cena campestre a continuación y, si Paithan quería asistir, ya era hora de vestirse adecuadamente y ponerse en camino. Aun sin ser de noble cuna, el joven elfo era lo suficientemente rico, guapo y encantador como para hacerse un nombre entre la aristocracia. Le faltaba la educación de la nobleza pero era lo bastante listo como para reconocerlo y no intentar fingirse algo distinto a lo que era: el hijo de un comerciante de clase media. El hecho de que ese padre comerciante de clase media fuera, precisamente, el elfo más rico de toda Equilan, más rico incluso (así se rumoreaba) que la propia reina, compensaba de largo sus ocasionales caídas en la vulgaridad. El joven elfo era un buen camarada que gastaba el dinero con prodigalidad.
«Es un diablo interesante; cuenta las historias más estrafalarias», había dicho de él uno de los nobles.
La educación de Paithan procedía del mundo, no de los libros. Desde la muerte de su madre, unos ocho años atrás, y el posterior hundimiento de su padre en la locura y la enfermedad, Paithan y su hermana mayor se habían hecho cargo de los negocios familiares. Calandra se quedaba en casa y llevaba la contabilidad de la próspera empresa de armamento. Aunque hacía más de cien años que los elfos no iban a la guerra, a los humanos todavía les gustaba practicarla, y más aún les gustaban las armas mágicas que los elfos creaban para librarla. Paithan se encargaba de salir por el mundo, negociar los contratos, asegurarse de que se entregaban los envíos y mantener satisfechos a los clientes.
Debido a ello, había viajado por todas las tierras de Thillia y en una ocasión se había aventurado hasta los propios territorios de los reyes del mar, hacia el norint. Los nobles elfos, por el contrario, rara vez abandonaban sus propiedades en las copas de los árboles. Muchos de ellos ni siquiera habían pisado las partes inferiores de Equilan, su propio reino. Debido a ello, Paithan era considerado una maravillosa rareza y era cortejado como tal.
Paithan era consciente de que los nobles y las damas lo tenían entre ellos como a sus monos domésticos, para divertirlos. La alta sociedad elfa no lo aceptaba de corazón. Él y su familia eran invitados al palacio real una vez al año, en una concesión de la reina a quienes mantenían llenas sus arcas, pero eso era todo. Nada de ello preocupaba a Paithan.
En cambio, el hecho de que unos elfos que no eran la mitad de listos y no tenían ni la cuarta parte de sus riquezas miraran a los Quindiniar por encima del hombro porque éstos no podían reconstruir su árbol genealógico hasta el tiempo de la Peste le dolía a Calandra como una flecha en el pecho. No encontraba ninguna virtud en la «nobleza» y, al menos delante de su hermano, dejaba patente el desdén que le inspiraba. Y le irritaba muchísimo que Paithan no compartiera sus sentimientos.
Paithan, en cambio, encontraba a los nobles elfos casi tan divertidos como él les resultaba a ellos. Sabía que, si proponía matrimonio a cualquiera de las hijas de uno de los duques, habría abrazos y sollozos y lágrimas ante la idea de que la «querida hija» se casara con un plebeyo… y la boda se celebraría tan pronto como lo permitiera la etiqueta cortesana. Al fin y al cabo, las casas nobles eran caras de mantener.
El joven elfo no tenía intención de casarse; al menos, por el momento. Procedía de una familia aventurera y trashumante cuyos antepasados eran los exploradores elfos que habían descubierto la omita. Llevaba casi una estación completa en casa y era hora de ponerse en marcha otra vez, razón por la cual estaba allí sentado junto a su hermana, cuando debería encontrarse remando en un bote acompañado de alguna damita encantadora. Pero Casandra, abstraída en sus cálculos, parecía haberse olvidado de su presencia. Paithan decidió de pronto que, si oía chasquear otra vez las cuentas del ábaco, se iba a «mosquear» (otra expresión de la jerga de «su peña» que provocaría la irritación de Calandra).
Paithan tenía una noticia para su hermana que se había estado guardando para un momento como aquél. Una noticia que provocaría una explosión parecida a la que había sacudido la casa un rato antes, pero que sacaría a Calandra de su ensimismamiento. Así, Paithan podría escapar de allí.
—¿Qué opinas de que padre haya mandado llamar a ese sacerdote humano? —preguntó.
Por primera vez desde que entrara en la habitación, su hermana interrumpió sus cálculos, levantó la cabeza y lo miró.
—¿Qué?
—Padre ha mandado llamar al sacerdote humano. Pensaba que estabas al corriente. —Paithan parpadeó repetidamente, aparentando inocencia.
En los ojos oscuros de Calandra apareció un fulgor. Sus labios se apretaron. Después de secarla con meticuloso cuidado en un paño manchado de tinta que utilizaba expresamente con tal propósito, dejó la pluma con delicadeza en su lugar correspondiente, sobre el libro de contabilidad, y volvió la cabeza hacia su hermano, dedicándole toda su atención.
Calandra nunca había sido hermosa. Toda la belleza de la familia, se decía, había quedado reservada y concedida a su hermana menor. Calandra era tan delgada que su aspecto resultaba casi cadavérico. (De niño, Paithan había recibido una azotaina por preguntar si su hermana se había pillado la nariz en un lagar). Ahora, ya en sus últimos años mozos, parecía como si toda su cara hubiera sido comprimida en una prensa. Llevaba el cabello recogido hacia atrás con un moño apretado en lo alto de la cabeza, sujeto con tres peinetas de púas agudas y aspecto atroz. Su piel tenía una palidez mortal, pues rara vez abandonaba el interior de la casa y, cuando lo hacía, llevaba un parasol como protección. Sus severas ropas siempre se confeccionaban según el mismo patrón: abotonadas hasta la barbilla y con faldas que se arrastraban por el suelo. A Calandra nunca le había importado no ser hermosa. La belleza se otorgaba a la mujer para que pudiera atrapar a un hombre, y Calandra no quería ninguno.
—Al fin y al cabo —gustaba de decir Calandra—, ¿qué son los hombres sino seres que se gastan el dinero de una y se meten en su vida?
«Todos, excepto yo», pensó Paithan. «Y eso porque Calandra se ocupó de educarme como es debido».
—No te creo —dijo ella.
—Claro que sí. —Paithan se estaba divirtiendo—. Ya sabes que el vie…, perdona, ha sido un desliz…, que padre está lo bastante chiflado como para hacer cualquier cosa.
—¿Cómo te has enterado?
—Porque la última hora de cenar me dejé caer por el local del viejo Rory a tomar una copa rápida antes de ir a casa de…
—No me interesa adonde ibas —lo cortó Calandra, en cuya frente apareció una arruga—. No te contaría Rory ese rumor, ¿verdad?
—Me temo que sí, querida hermana. El chiflado de nuestro padre estaba en la taberna, hablando de sus cohetes, y salió con la noticia de que había mandado llamar a un sacerdote humano.
—¡En la taberna! —Calandra abrió unos ojos como platos, aterrada—. ¿Lo oyó mucha…, mucha gente?
—¡Desde luego que sí! —contestó Paithan, animadamente—. Era su hora de costumbre, ya sabes, justo la hora del vino, y el local estaba abarrotado.
Calandra emitió un ronco gemido y sus dedos se cerraron en torno al marco del ábaco, que protestó sonoramente.
—Tal vez padre lo haya… imaginado —murmuró. Sin embargo, su voz sonó desesperanzada. A veces, Lenthan Quindiniar estaba demasiado cuerdo en su locura.
Paithan movió la cabeza.
—No —dijo—. He hablado con el hombre de los pájaros. Su ánsar[6] llevó el mensaje a Gregory, Señor de Thillia. La nota decía que Lenthan Quindiniar de Equilan quería consultar con un sacedote humano acerca de los viajes a las estrellas. Comida y alojamiento y quinientas piedras.[7]
Calandra lanzó un nuevo gemido. Se mordió el labio y exclamó:
—¡Estaremos asediados!
—No, no. Yo no lo veo así. —Paithan sintió cierto remordimiento por ser causa de aquella desazón. Alargó la mano y acarició los dedos agarrotados de su hermana—. Esta vez quizá tengamos suerte, Cal. Los sacerdotes humanos viven en monasterios y pronuncian, entre otros, estrictos votos de pobreza. No pueden aceptar dinero. Además, llevan una vida bastante buena en Thillia, por no hablar del hecho de que están organizados en una rígida jerarquía. Todos son responsables ante alguna especie de padre superior y no pueden limitarse a coger los bártulos y desaparecer en la espesura.
—Pero la ocasión de convertir a un elfo…
—¡Bah! No son como nuestros sacerdotes. No tienen tiempo de convertir a nadie. Su principal ocupación es intervenir en política y tratar de hacer volver a los Señores Perdidos.
—¿Estás seguro? —Las pálidas mejillas de Calandra habían recuperado en parte el color.
—Bueno, no del todo —reconoció Paithan—, pero he estado mucho tiempo con los humanos y los conozco. Por un lado, no les gusta venir a nuestras tierras. Y tampoco les gustamos nosotros. No creo que deba preocuparnos la aparición de ese sacerdote.
—Pero, ¿por qué? —Quiso saber Calandra—. ¿Por qué ha hecho padre una cosa así?
—Porque los humanos creen que la vida procede de las estrellas, las cuales según ellos son en realidad ciudades, y predican que algún día, cuando en nuestro mundo aquí abajo reine el caos, los Señores Perdidos regresarán y nos conducirán a ellas.
—¡Tonterías! —replicó ella, crispada—. Todo el mundo sabe que la vida proviene de Peytin Sartán, Matriarca del Paraíso, que creó este mundo para sus hijos mortales. Las estrellas son sus hijas inmortales, que nos vigilan. —La elfa pareció conmocionada al comprender las consecuencias últimas de lo que estaba diciendo—: No insinuarás que padre cree en lo que acabas de decirme, ¿verdad? ¡Sería…! ¡Es una herejía!
—Me parece que está empezando a creerlo —asintió Paithan con aire más sombrío—. Si lo piensas, Calandra, para él tiene sentido. Ya estaba experimentando con el empleo de cohetes para transportar mercancías antes de que madre muriera. Entonces, ella muere y nuestros sacerdotes le dicen que se ha ido al cielo para ser una de las hijas inmortales. A nuestro pobre padre le salta un tornillo de la mente y alumbra la idea de utilizar los cohetes para ir a encontrar a madre. Después, pierde el siguiente tornillo y decide que tal vez madre no es inmortal, sino que vive ahí arriba, sana y salva, en una especie de ciudad.
—¡Orn bendito! —Calandra emitió un nuevo lamento. Permaneció en silencio unos instantes, contemplando el ábaco y moviendo entre los dedos una de las cuentas adelante y atrás, adelante y atrás—. Iré a hablar con él —dijo por fin.
Paithan se esforzó en mantener el dominio de su expresión.
—Sí, tal vez sea una buena idea, Cal. Ve a hablar con él.
Calandra se puso en pie, con un susurro ceremonioso de la falda. Hizo una pausa y miró a su hermano.
—Íbamos a hablar del próximo embarque…
—Eso puede esperar a mañana. Lo que tenemos entre manos es mucho más importante.
—¡Bah! No es preciso que finjas estar tan preocupado. Sé qué te propones, Paithan. Largarte a una de esas juergas alocadas con tus amigos de la nobleza en lugar de quedarte en casa, ocupándote del negocio como deberías. Pero tienes razón, aunque es probable que no tengas suficiente juicio para saberlo. En efecto esto tiene más importancia. —Debajo de ellos sonó una explosión ahogada, un estruendo de platos estrellándose contra el suelo y un grito procedente de la cocina. Calandra suspiró—. Iré a hablar con él, aunque debo decir que dudo de que sirva de mucho. ¡Si pudiera conseguir que padre mantuviera la boca cerrada!
Cerró el libro de contabilidad con un fuerte golpe. Con los labios apretados y la espalda envarada, se encaminó hacia la puerta del extremo opuesto del comedor. Llevaba las caderas tan firmes como la espalda; nada de atractivos balanceos de falda para Calandra Quindiniar.
Paithan movió la cabeza en gesto de negativa.
—Pobre jefe —murmuró. Por unos momentos, sintió verdadera lástima de él. Después, agitando el aire con el abanico de hoja de palma, fue a su habitación a vestirse.