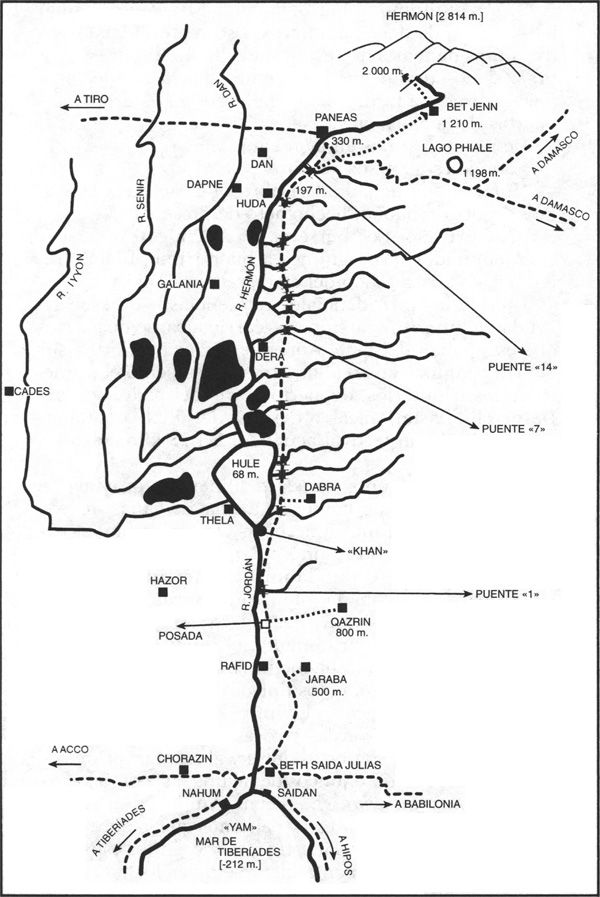
Ahora, tan lejos y tan cerca de aquella inolvidable aventura, me estremezco.
Estoy seguro. Y me gustaría gritárselo al mundo: nada es casual. El azar no existe. La ensoñación que me visitó en la posada del cruce de Qazrin es una prueba más…
Ahora lo sé. Me fue ofrecida «en su momento» para que supiera, y pudiera dar fe, que todo, en la vida, se halla atado y bien atado. Otra cuestión es que no comprendamos esos designios.
Y al verificar lo que verificamos llegamos a la misma conclusión: nuestra misión era «mágica». Nuestro trabajo, sí, fue minuciosa y magistralmente diseñado por la USAF…, y por Alguien infinitamente más poderoso y sublime. No, no estábamos allí por casualidad…
Pero vayamos al extraño y premonitorio «sueño». Lo recuerdo con una nitidez escalofriante.
Nos encontrábamos a orillas del yam. Era una aldea. Quizá Saidan. En la ensoñación no aparecía con claridad. Ahora, sin embargo, sé que se trataba del pequeño pueblo de pescadores.
Era invierno. Todos nos cubríamos con los pesados ropones.
El sol estaba a punto de caer por detrás del Ravid.
De pronto, uno de los íntimos llamó la atención del Maestro. Por el camino de Nahum se acercaba una multitud.
Salimos a la calle.
El gentío, al ver a Jesús, se detuvo. Eran cientos. La mayoría, enfermos y lisiados. Cojos, ciegos, mancos, paralíticos…
Y por delante, un querido amigo: «Denario».
Gritaban. Imploraban. Rogaban al rabí que hiciera un milagro, que tuviera piedad de ellos…
El pelirrojo había crecido.
Uno de los discípulos se acercó al Galileo y le susurró al oído. En el sueño supe lo que decía:
—Olvídalos, Señor… Sólo son mamzer, locos de atar y basura.
El Maestro continuó mudo, observándolos con ternura y compasión.
Y los gritos arreciaron.
«Denario», entonces, se separó de la muchedumbre y fue a arrodillarse a los pies del Maestro. Y, por señas, con lágrimas en los ojos, le indicó que no oía…
Me aproximé al rabí y le dije:
—Imposible, Señor… Es sordo de nacimiento.
Jesús se volvió y preguntó algo absurdo:
—¿Hipoacusia de transmisión o de percepción?
—De percepción —repliqué como lo más natural—. El oído interno está desintegrado. Curarlo sería un sueño…
El Maestro me miró y, en un tono de cariñoso reproche, exclamó:
—Tú, mejor que nadie, deberías saberlo: los sueños se hacen realidad.
Pero, obtuso, insistí:
—¡Nadie puede! El órgano de Corti y las vías neurales están destrozadas… No te esfuerces. Sólo Dios podría…
Jesús soltó una carcajada. Y todos le imitaron.
—Es que yo soy Dios —aclaró el rabí—. Yo puedo… Basta con desearlo. Y ahora lo deseo…
Y al punto, el gentío estalló en un alarido, eclipsando las palabras del Hijo del Hombre. Él continuó hablando, ajeno al alboroto, dándome mil explicaciones sobre la misericordia divina.
Quise advertirle. «Algo» increíble acababa de suceder. Los paralíticos caminaban. Los ciegos veían…
Y «Denario», pálido, miraba a todos lados, tapándose los oídos.
¡«Denario» oía!
Pero el Maestro, sin reparar en el prodigio, seguía hablando y hablando…
—¡Dios mío! —grité—. ¡Esto es un sueño! ¡Estoy soñando!
Jesús, entonces, alzó los brazos, pidiendo silencio. La multitud enmudeció.
Sonrió y, colocando sus manos sobre los hombros de este perplejo explorador, comentó:
—No es un sueño, Jasón.
Acto seguido, tomando las hojas de papiro, escribí:
«Ha curado a cientos… Hora: las cinco A.M.» [113].
El Maestro señaló el «cuaderno de campo» y puntualizó:
—P.M., Jasón… Las cinco P.M. El «sueño» se ha cumplido a las cinco P.M.
Rectifiqué el error.
—Tienes razón. A.M. es el alba, señor…
En ese instante desperté.
Alguien, aporreando la puerta de la celda, clamaba a voz en grito:
—¡Es el alba, señor…!
Comprendí. Había tenido un sueño. Un extraño y absurdo sueño…
¿Absurdo?
Cuando retornamos al Ravid y consulté el ordenador quedé perplejo. El orto solar, en aquel domingo, 19 de agosto del año 25, se registró a las 4 horas, 55 minutos y 44 segundos…
Increíble. Casi las cinco… A.M., claro está.
Y durante un tiempo no supe qué pensar.
¿Fue una coincidencia? ¿Fue una casualidad que este explorador escribiera en el sueño las «cinco A.M.» y la salida del sol, en esos instantes, cuando finalizaba la ensoñación, se produjera también a la misma hora?
Evidentemente fue un sueño. De eso no hay duda. Pero ¿qué clase de ensoñación?
¿Por qué el Maestro aseguró que no era un sueño?
¿Absurdo?
Más adelante, recién estrenada la vida de predicación, comprobaría que, a veces, lo supuestamente «absurdo» es lo más real…
Y llegarían las «explicaciones». Unas «explicaciones» sobrecogedoras.
Jamás vimos cosa igual…
Definitivamente, nada es azar.
Verdaderamente, Caballo de Troya fue algo «mágico»…
Sitio, silenciosa, sirvió el desayuno. Parecía contrariada por nuestra partida.
Leche caliente, tortas de flor de harina recién horneadas, requesón y dátiles.
Pagamos y, en el portalón, triste y agradecida, rogó que no la olvidáramos.
Asentimos.
Entonces, nerviosa, suplicó que aceptáramos un humilde presente. Tomó mis manos y depositó en ellas una de las pequeñas planchas de madera que decoraban la posada. La leyenda me conmovió:
«Creí no tener nada, pero, al descubrir la esperanza, comprendí que lo tenía todo».
La abracé, agradeciendo la gentileza.
Después le tocó el turno a Eliseo. Le entregó una bolsita de arpillera y, sonriente, aclaró:
—Son «sueños»…
La abrió con curiosidad y extrajo otra de las especialidades de la cocinera: buñuelos rellenos de coco, almendras, mantequilla, canela, miel y especias. Un dulce similar a la baklavá. Una receta aprendida —aseguró— de los «misioneros» griegos que conoció en Tiro.
Mi hermano enrojeció. No supo qué decir.
«Sueños»… ¡Qué casualidad!
Y poco amantes de las despedidas nos alejamos del lugar. Algún tiempo después, como decía, el Destino nos conduciría de nuevo ante la presencia de aquel entrañable ser humano. En esa oportunidad, sin embargo, acompañados. Muy bien acompañados…
Aprovechamos la tibieza del amanecer y, descansados, decididos y, sobre todo, pletóricos, nos encaminamos hacia el siguiente objetivo: el lago Hule.
Mi hermano parecía haber olvidado al pelirrojo. Así que guardé silencio sobre la reciente ensoñación. ¿Para qué remover sentimientos?
El panorama cambió.
La relativa paz de la jornada anterior se esfumó. Y la senda se presentó tal y como era: bulliciosa, plena de gritos, de burreros siempre con las varas en alto, de sudor y de invisibles cantos y trinos en las profundidades del bosque.
Nada más cruzar el puentecillo de troncos nos vimos desbordados por un febril ir y venir de hombres y reatas.
Aquél sí era el auténtico y cotidiano rostro de la ruta.
Procedentes del norte, del Hermón, marchaban nerviosas las últimas y rezagadas hileras de onagros, cargados hasta los topes con la preciada y preciosa nieve de las cumbres. Los arreadores, conscientes del retraso, fustigaban a los animales, obligándolos a trotar. Más de una vez estuvimos a punto de ser arrollados.
En dirección contraria, hacia el Hule, nos vimos igualmente rebasados por otras no menos inquietas y castigadas reatas de asnos y mulas. Las prisas eran lógicas. En cuestión de horas, el sol de agosto apretaría, poniendo en apuros las delicadas cargas de pescado del vara. A pesar de la sal y de las densas ramas de helecho, las tórridas temperaturas lo hacían peligrar.
Media hora después de la partida, el terreno, benévolo, se inclinó. E inició un suave y gratificante descenso.
Salimos de una curva y, de pronto, los cielos nos obsequiaron con un espectáculo difícil de olvidar.
El miliario de turno, puntual y en blanco y negro, anunció la distancia al Hule: tres millas romanas (casi cuatro kilómetros).
Majestuoso. Sencillamente, majestuoso…
Nos detuvimos y, felices, nos bebimos el paisaje. Los relojes del módulo debían de marcar las seis.
Al fondo, a cosa de treinta kilómetros, tumbada a lo largo del frente norte, presidiendo y mandando, nos saludó la cadena del Hermón.
La nieve, refugiada en lo alto, despertaba inmaculada y naranja, obediente a los suaves toques de la luz rasante.
¡Allí estaba nuestro Hombre!
Desde sus 2814 metros de altitud, el macizo resbalaba verde, azul y negro en todas direcciones. Eran las «raíces» los «pies» de un gigante de 60 kilómetros de longitud. Decenas de colinas compartiendo silencio y el mullido abrigo de pinares, encinares, robledales y el soberano del lugar, el altivo cedro.
¡Magnífico!
Jesús de Nazaret había elegido acertadamente.
Y entre el Gebel-esh-Sheikh (la «montaña de cabellos blancos» de árabes y beduinos o el «Sirión» de los sidonios, cantado en el Deuteronomio) y estos perplejos exploradores, otro «milagro» de los laboriosos felah de la Gaulanitis: la olla del Hule, un inmenso «cuenco» ovalado de 29 kilómetros de diámetro mayor por 10 de diámetro menor. Un vergel, todavía en sombra, aguardando respetuoso el despertar de su otro dueño y señor: el manso y verde «corazón». El lago Hule, el antiguo Merón de la Biblia. Un pantano de 9 por 7 kilómetros, casi en el centro geométrico del jardín y, justamente, con forma de corazón. Y enganchada al Hermón, descendiendo hacia el «corazón», una madeja de vitales «arterias»: cuatro ríos con la correspondiente prole de afluentes. Y a diestro y siniestro, por el este, por el norte y por el oeste, orbitando el Hule, una constelación de lagunas de todos los tamaños, agazapada entre una «jungla» de cañas, juncos y papiros. Una «selva» dominante en los pantanos, difícilmente mantenida a raya por los campesinos. Una espesura alta, cimbreante y peligrosa por la que macheteaban violentos y rumorosos los tributarios del Jordán.
Creí distinguir el más nervioso: el nahal Hermón, el río más oriental, saltando por las estribaciones, a casi 200 metros de altitud. Se despeñaba suicida por cañones y cascadas hasta que, agotado, iba a reunirse, a nueve kilómetros del Hule, con su hermano, el nahal Dan. Allí, sereno y patriarcal, nacía realmente el padre Jordán.
Más al oeste, también salvajes e indomables, descendían el Senir y el Iyyon. El primero se sometía al Jordán, desembocando en el bíblico cauce a tres o cuatro kilómetros al norte del «corazón». El Iyyon, en cambio, arisco, pagano a fin de cuentas, evitaba a los anteriores, vaciándose en la margen occidental del Hule.
Aquella bendición, nacida fundamentalmente en las nieves perpetuas del Hermón, hacía fructificar toda la Gaulanitis, proporcionando al mar de Tiberíades un caudal aproximado de 150 millones de metros cúbicos anuales.
Y al socaire de este tesoro, los felah, como digo, ganaron la batalla, transformando la olla que se abría ante nosotros en floreciente y envidiado vergel. Allí donde la «jungla» se quedaba quieta aparecían de inmediato disciplinadas legiones de olivos, huertos inclinados o en terrazas y un rizado oleaje de frutales, entre los que sobresalían decididos y dominantes manzanos de Siria.
Aquí y allá, tímidas y adormiladas, se distinguía una veintena de aldeas. Todas con sus finas y blancas columnas de humo recién pintadas.
Desde aquella posición, la senda, feliz como el caminante, olvidaba alturas y promontorios, precipitándose rectilínea hacia el Hule. Una vez allí, tras lamer el lago por la cara este, renunciaba de nuevo a la comodidad de la llanura, trepando en zigzag y sin prisas hacia el norte. Finalmente se reunía con la capital de la región: Paneas (Cesárea de Filipo).
Por el oriente, apareciendo y desapareciendo entre las masas forestales, se veía venir la también concurrida ruta procedente de Damasco. Hacía un alto en Paneas y, acto seguido, tenaz y voluntariosa, burlaba el nahal Dan, el Senir y el Iyyon, perdiéndose entre colinas y bosques, en dirección a la marítima Tiro.
El joven sol, sin querer, alertó a la fauna de los pantanos. Y varias nubes de aves acuáticas, blancas y escandalosas, escaparon de la «jungla», desconcertando al paisaje. Era el primer cambio de guardia en las lagunas.
Mi hermano señaló el Hermón e, intranquilo, planteó la gran pregunta:
—Eso es inmenso… ¿Cómo lo encontraremos?
No era mucho lo que teníamos, pero intenté calmarle.
—Confía, muchacho… Daremos con Él.
En realidad sólo disponíamos de dos pistas: una aldea ubicada, al parecer, en los pies del gigante y el nombre de uno de sus vecinos.
Supongo que fue inevitable…
Al inspeccionar de nuevo el silencioso Gebel-esh-Sheikh, una vieja duda me salió al paso.
El Hermón no era únicamente la cima plateada por la nieve. En esos sesenta kilómetros se apretaban otras cumbres: Kahal, Ram, Kramim, Varda y Hermonit, entre otras.
¿A cuál de ellas se refería mi confidente?
En principio, si no recordaba mal, el jefe de los Zebedeo fue muy preciso: el Maestro, en aquel verano del año 25, fue a refugiarse en la «montaña de cabellos blancos». Eso, probablemente, significaba el gran Hermón.
Pero también podía estar equivocado…
Atormentarse no tenía sentido. Al menos allí, a una o dos jornadas del gigante.
Primero convenía localizar Bet Jenn, la pequeña población en la que, según mi informante, Jesús de Nazaret contrató los servicios de uno de sus habitantes. Después, ya veríamos…
Descendimos y procuré espantar los temores, refugiándome en la obligada toma de referencias geográficas, vitales, como ya he mencionado, para futuras incursiones por la zona.
Por el oeste, como un faro blanco, aupada en riscos de caliza, perseguida muy de cerca por el bosque, creía identificar la religiosa y ortodoxa Safed.
Más al norte, a una hora de camino de la célebre ciudad de los rabinos, despuntaba negro y afilado el Meroth, un pico de 1 208 metros, enlutado de pies a cabeza por el olivar. En algún punto de aquella montaña se escondían las tumbas del insigne Hillel, de sus treinta y seis alumnos, del contrincante del «Babilonio», Sammay, y de la esposa de éste.
Quién sabe —me dije a mí mismo—. Quizá algún día pueda visitarlas y rendir un particular homenaje al ídolo de Sitio…
Y, tal y como imaginaba, mis deseos se verían satisfechos…, «en su momento».
Por encima del Meroth, a unas diez millas de Safed y a poco más de cuatro del flanco occidental del Hule, brillaba rosa y deslumbrante otra misteriosa población: Cades o Cadasa, lugar santo para los judíos. Allí, según la tradición, se veneraba la tumba de Josué.
También aquella ciudad me interesaba. Por lo que sabía, Cades disfrutaba de una curiosa singularidad: era una de las seis antiguas y míticas «ciudades refugio» citadas en la Biblia [114]. Un «asilo» inviolable en el que podía guarecerse todo aquel —judío o gentil— que hubiera cometido un homicidio involuntario. Así lo establecían Éxodo (21, 12-14) y Números (25, 9-29) [115]. Fue precisamente a Josué, al cruzar el Jordán, a quien Yavé ordenó que seleccionase dichas «ciudades asilo». De esta forma se garantizaba al presunto inocente un juicio justo y, sobre todo, que no cayera en manos de parientes y amigos del muerto (vengadores de sangre).
Según una antiquísima tradición, estos «refugios» debían hallarse a distancias equidistantes entre sí. Tres a cada lado del Jordán. Y se obligaba, incluso, a gobernantes y ciudadanos a que cuidaran el trazado y pavimento de los caminos, construyendo puentes, señalizando las ciudades convenientemente y despejando las sendas de cualquier obstáculo que entorpeciera o confundiera al huido.
A la muerte del sumo sacerdote, si el juicio no se había celebrado, el supuesto homicida estaba autorizado a regresar a su lugar de origen. Y se daba un hecho interesante: la madre del sumo sacerdote fallecido procuraba alimentar y vestir a estos fugados, conjurando así la posibilidad de que maldijeran al hijo.
Si, por el contrario, el fugitivo moría antes que el sumo sacerdote, los restos eran trasladados junto a los suyos.
Ensimismado con estos asuntos me vi de pronto junto al Jordán. Faltando dos kilómetros para el Hule, el todavía cristalino cauce se asomó a la senda y, rumoroso, le puso música.
Al poco, otro miliario nos obligó a reducir el paso. El lago se hallaba a una milla romana.
Muy cerca, en algún rincón del extremo sur del «corazón», según las informaciones de Sitio, debía de encontrarse el kan de Assi, el auxiliador. Y nos preparamos para visitarlo.
Lo que no imaginábamos es que el Destino, tomando la delantera, nos aguardaba «impaciente»…
No fue difícil. Assi, el esenio, era sobradamente conocido en los pantanos. El kan se levantaba en un ángulo estratégico, entre el Jordán, por el oeste, y el lago, por el norte.
Y siguiendo las indicaciones de los felah abandonamos la ruta, tomando un estrecho y humilde senderillo que zigzagueaba hacia poniente. Calculé que, al dejar la vía principal y torcer a la izquierda, podíamos estar a unos seis kilómetros del cruce de Qazrin y a diecisiete, más o menos, del calvero del «pelirrojo», en las cercanías de Beth Saida Julias.
Al avanzar hacia el Jordán, el paisaje dio un vuelco. Y el caminillo, de apenas metro y medio, valiente, se enfrentó a la temida y sofocante «jungla» de cañas, adelfas y espadañas. A ambos lados, macizas, casi impenetrables, se alzaban sendas murallas de Anmdo donax, las cañas gigantes de cinco metros, rematadas por aburridos penachos de plumas. Más allá, encarceladas entre las gruesas y nudosas qane, disputando cada palmo de tierra, pedían clemencia las rojas, blancas y naranjas ardaf, las adelfas impregnadas en veneno. Y al final, lindando con las invisible aguas del Hule, otra resignada y compacta población de espadañas, el mítico suf que sirvió para trenzar la canasta que salvó a Moisés, con sus esbeltos tallos de tres y cuatro metros buscando la luz desesperadamente. Y entre las erectas hojas, finas como cintas, una errática, oscura y zumbante amenaza: la malaria…
Al fondo, quizá a medio kilómetro, sobre el pantano, se escuchaba, confuso y desafinado, el concierto de las aves acuáticas.
Conté setecientos pasos. Allí, al fin, el pasillo de cañas se rindió. Y ante estos exploradores se presentó una desahogada explanada, casi circular, de unos cien metros de diámetro, férreamente cercada por otro verdi-amarillento bosque de Arundos. Por detrás, hacia el oeste, a escasa distancia, murmuraba ronco e inconfundible, el padre Jordán, recién liberado del Hule.
En el centro, plantadas en círculo, siete chozas. Todas montadas con las huecas y recias cañas gigantes. Los techos, a poco más de tres metros del negro y polvoriento suelo, habían sido confeccionados con ramas y hojas de palma.
Nos miramos intrigados.
A primera vista, el kan parecía abandonado.
¿Qué extraño? Ninguno de los felah nos advirtió…
Las chozas se hallaban cerradas, con las estrechas puertecillas de cañas firmemente bloqueadas con sendos y pesados maderos. Cada viga, de un metro, era sostenida por un par de lazadas de cuerdas, sólidamente amarradas al cañizo.
El cierre, no sé por qué, se me antojó raro. Retirar los travesaños no hubiera sido difícil…
Por puro instinto, conversando en voz baja, optamos por echar un segundo y minucioso vistazo.
Negativo.
La espesura que abrazaba el lugar, al margen de las alborotadoras aves y los oscuros nubarrones de insectos, aparecía tan solitaria como el minúsculo poblado.
¿Qué hacíamos?
Mi hermano, inquieto, presagiando algo, recomendó dar media vuelta, retornando a la senda principal.
Tentado estuve de obedecer, prosiguiendo el viaje hacia el Hermón, pero «algo» —no sé cómo definirlo— me retuvo. «Algo» me atraía. «Algo» me llamaba desde las silenciosas cabañas.
Y el Destino —cómo no— entró en acción…
De pronto, de algún punto del calvero escapó un chillido. Después otro y otro…
Eliseo, pálido, me interrogó con la mirada.
Ni idea.
Súbitamente cesaron. Entonces, por nuestra derecha, por detrás de una de las chozas más próximas, creímos escuchar un ruido metálico. Algo similar al arrastre de cadenas.
¿Cadenas?
No lo pensé. Y ante las protestas del ingeniero avancé decidido hacia el centro del círculo formado por las cabañas.
¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba en aquel remoto y perdido lugar?
No tuvimos que esperar mucho para descubrirlo.
Al rebasar el primer chozo de la derecha quedamos inmóviles y perplejos. Allí estaba el «responsable» del sonido metálico…
Al vernos, tan sorprendido como nosotros, se puso en pie. Nos observó unos instantes y, sin previo aviso, furioso como una pantera, se lanzó hacia estos exploradores, berreando y agitando los brazos.
Eliseo, instintivamente, retrocedió.
Y quien esto escribe, en un movimiento reflejo, deslizó los dedos hasta el extremo superior de la «vara de Moisés». Y, atento, acarició el clavo de los ultrasonidos.
No hubo necesidad de intervenir. La cadena que lo sujetaba a la base de la cabaña, con eslabones gruesos como puños, se tensó, derribándolo.
Pero el joven negro se incorporó de nuevo y, aullando y retorciéndose de dolor, intentó avanzar. Y por segunda vez, el grillete de hierro que aprisionaba el tobillo izquierdo lo frenó en seco, lanzándolo de bruces contra el polvo.
Impotente, sin dejar de bramar, empezó entonces a golpearse el rostro con la ceniza volcánica que cubría el calvero.
Y, lívidos, igualmente impotentes, asistimos al progresivo e inevitable destrozo de nariz, frente, cejas, labios y mentón.
Y así continuó durante unos largos —eternos— minutos…
La criatura, quizá de unos veinte años, alta y fuerte, totalmente desnuda, presentaba el cuerpo «tatuado» con decenas de pequeños círculos que corrían paralelos desde el ensangrentado rostro hasta los pies. Parecían cicatrices, evidentemente provocadas. Una suerte de escarificación o incisiones en la piel, brutales e intencionadamente resaltadas, que hacían las veces de los tradicionales tatuajes pintados. Tal y como averiguaríamos más adelante, algo bastante habitual entre las razas africanas.
Superada en parte la crisis, el negro volvió a sentarse y, sin dejar de gesticular rompió a reír. Y las carcajadas, sonoras e interminables, atronaron el kan, poniendo en fuga a las aves del cañaveral.
Nos encontrábamos, en efecto, ante un desequilibrado. Un pobre infeliz que permanecía encadenado día y noche.
Semanas más tarde, en una segunda visita al triste lugar, esta vez en la compañía del Maestro, Assi, el auxiliador, me proporcionó algunos datos complementarios que dieron una pista sobre el mal que aquejaba al muchacho negro. El esclavo, recogido en el kan desde hacía años, era víctima de un síndrome poco común, ligado a la locura. Una dolencia que en nuestro tiempo recibe el nombre de amok [116]. Un mal, de origen oscuro, que le hacía estallar en frecuentes y repentinos ataques de ira, golpeando e hiriendo a cuantos se cruzasen en su camino. La peligrosidad del sujeto obligó a encadenarlo y aislarlo. Verdaderamente, en aquella época y con los rudimentarios medios al alcance del paciente esenio, no había demasiadas alternativas…
Una desgarradora secuencia de chillidos nos sacó de la atenta observación del encadenado.
Mi hermano, nervioso, suplicó que lo dejara. Ya era suficiente…
Pero la curiosidad tiró de mí. Allí, efectivamente, sucedía algo extraño. El kan no estaba vacío ni abandonado.
Eliseo, intuitivo, pronosticó nuevos sobresaltos.
No repliqué. Intenté localizar el lugar del que partían los gritos y, a grandes zancadas, me dirigí a él.
El ingeniero, maldiciendo su estampa, no tuvo más remedio que seguirme.
Nunca imaginé lo que encerraban aquellas chozas…
Afortunadamente, todas disponían de dos o tres ventanucos, altos y estrechos, de apenas una cuarta, por los que tan sólo penetraban la luz y las inevitables nubes de insectos.
Al principio, al asomarme, la penumbra me confundió. Creí que se trataba de animales. Y, en cierto modo, así era…
De pie y tumbados distinguí bultos. Diez o quince.
¡Dios bendito!
A los pocos segundos, acostumbrado a la cuasi oscuridad, comprendí. Retrocedí incrédulo. Pero los afilados chillidos me empujaron de nuevo hasta la «tronera».
A la izquierda del habitáculo, sentado y con la espalda pegada a la pared de cañas, se hallaba el autor del griterío. No tendría más de diez o doce años. Aparecía igualmente encadenado. Tres pesados grilletes lo inmovilizaban. Uno, alrededor del cuello, lo fijaba al muro. Los otros, en las muñecas, anclados a sendas y cortas cadenas, impedían que pudiera levantar los brazos más allá de treinta o cuarenta centímetros del suelo.
Al verme giró la cabeza e intensificó los chillidos, pataleando e iniciando un violento y sistemático golpeteo de las cañas con el cráneo.
En el extremo opuesto, a cuatro o cinco metros, otro individuo, también sentado, jugaba en silencio con sus manos. Las hacía aletear ante los ojos. Parecía absorto y divertido con los movimientos de los dedos.
¡Dios mío!
Empecé a entender…
Un tercer autista, cubierto con un taparrabo, también joven y esquelético, marchaba de un lado a otro, rígido como un árbol y esquivando con habilidad los «bultos» que ocupaban el centro de la choza. Sostenía una sandalia. De pronto, siempre en los mismos lugares, se detenía. Palpaba el calzado. Lo acercaba a la nariz y, tras olfatearlo, reanudaba el monótono y repetitivo paseo.
¿Qué clase de kan era aquél?
Mi compañero, intrigado, se unió a este desmoralizado explorador.
En esos instantes, una de las «sombras» se levantó, aproximándose al ventanuco.
Al entrar en el cañón de luz y descubrir su aspecto, Eliseo, descompuesto, se echó atrás.
El «hombre», sin embargo, continuó avanzando. Llegó hasta quien esto escribe y, esbozando una difícil sonrisa, preguntó:
—¿Sois nuevos?
Tuve que hacer un esfuerzo. La garganta, seca ante aquel espanto, se negó a responder.
El infeliz, haciéndose cargo, bajó los ojos y, humillado, hizo ademán de volver a la penumbra.
—Sí —balbuceé como pude—. Somos nuevos…
La sonrisa regresó y me estudió detenidamente.
El individuo, entrado en años, sufría un mal «repugnante». Una dolencia de la que no tenía culpa alguna y que, no obstante, provocaba un absoluto rechazo social. La casi totalidad del rostro aparecía cubierta por una densa mata de pelo negro. Unos pelos largos, de hasta diez centímetros, que, unidos al enrojecimiento de la conjuntiva y a la masiva caída de dientes, le daban un aire feroz. Si no recordaba mal, el «hombre» padecía lo que la Medicina denomina «hipertricosis lanuginosa congénita». Un hirsutismo o abundancia de pelo duro y recio que, generalmente, prolifera por todo el cuerpo, salvo las palmas de las manos y las plantas de los pies. Un problema no muy común, probablemente de carácter hereditario (autosómico dominante), que convertía a estos infortunados en «sanguinarios hombres lobo», «cara de perro» o «skye terrier humano».
Correspondí a la franca sonrisa y, animado, se acercó definitivamente. Sus ojos, a pesar de todo, irradiaban una lejana paz.
—Buscamos a Assi —adelanté—. Éste es su kan, creo…
Asintió con la cabeza y, señalando hacia el Hule, aclaró:
—Está pescando en el agam [el lago] con los otros… No regresará hasta la puesta de sol.
Mala suerte…
Me despedí del buen «hombre» y, reuniéndome con el todavía nervioso Eliseo, resumí la situación. Mi hermano, aliviado, apremió. Deseaba salir del calvero de inmediato. Sin embargo, aunque empezaba a tener muy clara la naturaleza del «albergue», le pedí unos minutos. Lo justo para inspeccionar otra choza. Sólo una.
Aceptó a regañadientes.
Elegí la más alejada y caminamos hacia ella.
El «espectáculo» tampoco fue muy gratificante, que digamos…
Definitivamente, el kan parecía un refugio de «monstruos», locos irrecuperables y lisiados «vergonzantes».
Al asomarnos, una peste fétida y sólida nos obligó a taparnos el rostro.
En esta ocasión, el lugar se hallaba casi vacío. Distinguí dos hombres y otras tantas mujeres.
Al pie del ventanuco, tumbado en un lecho de paja, desnudo y con los ojos muy abiertos, miraba sin mirar un larguirucho muchacho.
¡Dios!
Eliseo, atormentado por el hedor y la visión del personaje, se retiró. Y mi estómago, retorciéndose, amenazó con un par de violentas arcadas.
¿Cómo era posible?
Aquel infeliz era el causante de la insoportable atmósfera que gobernaba la cabaña. Se hallaba materialmente rebozado en sus propios excrementos. Con una mano hacía acopio de ellos, llevándoselos a la boca. Con la otra se masturbaba sin cesar. Obsesivamente. Gimiendo con un hilo de voz…
A juzgar por el aspecto y la conducta se trataba, sin duda, de un oligofrénico, un deficiente mental profundo, cuyo coeficiente intelectual no creo que llegase siquiera a 20. En otras palabras: un total y absoluto irresponsable, con una «edad mental» inferior a la de un niño de dos o tres años.
Sinceramente, me vine abajo.
Al detectarnos, las mujeres se alzaron, acercándose cautelosas. Se detuvieron a un metro y una de ellas, con voz ronca y varonil, me increpó, exigiendo comida. La hebrea podía pesar cien o ciento veinte kilos.
Desafiante, esperó una respuesta.
Me encogí de hombros, insinuando que no era el momento.
El rostro, redondo como una luna llena, rojizo y rubicundo, se endureció. Aprecié claros síntomas de calvicie. Una alopecia frontal, de tipo masculino.
Supongo que insatisfecha con mis palabras terminó dándome la espalda. Entonces, bajo la mugrienta túnica, muy próximo a la nuca, descubrí un bulto sospechoso. Probablemente, otra acumulación de grasa. La típica «giba de búfalo» que presentan los afectados por el llamado síndrome de Cushing. Un cuadro clínico provocado por el defectuoso funcionamiento de la corteza suprarrenal. En suma, una excesiva secreción de cortisol, una hormona adrenocortical [117]. Si era lo que sospechaba, la notable obesidad tenía que estar propiciada por dicho mal.
Y ante mi sorpresa, impúdica, la mujer fue a levantar los bajos de la túnica, mostrando un enorme trasero.
El desvergonzado gesto revelaría algo que confirmó el diagnóstico.
La piel, en efecto, aparecía frágil, atrófica y dejando transparentar las vénulas. Los flancos y raíces de los muslos se hallaban arrasados por las características estrías rojovinosas. En cuanto a las piernas, flacas como palillos, contrastando con el pronunciado vientre en péndulo, remataban el desastre con un racimo de equimosis y otras manchas rojas (púrpura).
No había duda. La mujer era víctima del síndrome de Cushing. Una patología que, además de lo ya descrito, coloca al paciente en una no menos delicada inferioridad psíquica [118].
La segunda, envuelta en un grueso manto de lana, tiritando de pies a cabeza, se llevó el dedo índice izquierdo a la sien y me dio a entender que su compañera no estaba muy cuerda. Después, confiada, se acercó. Cabello, cejas y pestañas casi habían desaparecido.
Tomó mis manos. La piel de la anciana, helada, seca, dura, amarillenta y escamosa, me alarmó.
¿Cuál era su mal?
Y con voz lenta y áspera preguntó:
—¿Buscas a Assi?
Asentí desconcertado.
—Él es muy bueno —añadió despacio. Muy despacio—. Cuida de nosotros… Ahora está procurando cena…
Segunda confirmación. El responsable del kan se hallaba ausente.
Acto seguido, apretando mis manos, formuló algo absurdo:
—Hace frío… No consigo acostumbrarme… Hace mucho frío…
Perplejo, no acerté a responder.
¿Frío? ¿En pleno agosto? En aquellos momentos, y en aquella «jungla», no creo que la temperatura bajase de 20 o 25 grados…
Y alzando la voz de arriero exclamó:
—¿Qué dices? No te oigo…
Negué con la cabeza. No había dicho nada. Probablemente era sorda. Pensé en un hipotiroidismo, otro déficit en la secreción de las hormonas tiroideas. La caída del pelo, tumefacción y tonalidad amarillenta de la piel, tiritona y la voz lenta y aguardentosa parecían indicarlo. Si era así, la desagradable voz tenía que estar producida por la infiltración mucoide de la lengua y de la laringe. Sin embargo, sin un examen más riguroso, sólo cabía especular [119].
Me dispuse a retirarme. Ya había visto suficiente…
Intenté zafarme de las manos de la mujer. Pero, supongo que necesitada de compañía, se resistió, apretando con fuerza. En esos instantes, de improviso, el segundo y silencioso hombre se incorporó, Lo vi gesticular. Y, de un salto, se colocó a espaldas de la anciana.
No, no lo había visto todo…
De pronto, el renegrido y arrugado rostro se convulsionó. Y cejas, párpados, nariz, mejillas y boca se enzarzaron en un espectacular baile de tics.
Desconcertado, incapaz de precisar el alcance y la intencionalidad de las violentas muecas, solté al fin mis manos, echándome atrás.
La mujer repitió la señal, colocando el dedo en la sien.
También acertó.
Sin control, dominado por los tics motores, el pobre infeliz inició entonces una nerviosa y compulsiva sarta de blasfemias, juramentos y obscenidades de todo tipo.
El ataque se endureció y, junto a las aparatosas muecas y tics musculares, surgió otra incontrolable serie de movimientos espasmódicos en la mitad superior del cuerpo. La mujer, golpeada sin querer por manos, brazos y tórax, se retiró atemorizada. ¡Dios! Aquello era demasiado… La coprolalia (repetición de frases obscenas) se centró en el otro desgraciado —el oligofrénico—, sacando a relucir, a voz en grito, todas y cada una de las miserias del deficiente mental.
Y a cada mención a los excrementos, el enfermo acompañaba su locura con toses, salivazos y cavernosos ruidos bucales.
Eliseo, harto, me enganchó por la espalda, obligándome a desaparecer de aquel «infierno».
No creo equivocarme. El último sujeto era víctima de un trastorno mental llamado «síndrome De la Turette», una enfermedad de muy mal pronóstico.
¡Dios bendito! ¿Dónde estábamos? ¿A qué clase de kan habíamos ido a parar?
«Aquello» nada tenía que ver con lo que conocía. «Aquello» no era el típico albergue de paso…
Y, desmoralizado, siguiendo de cerca los presurosos pasos de mi compañero por el pasillo de cañas, me pregunté qué otras calamidades y despojos humanos escondía el resto de las chozas.
¡Dios de los cielos! Sólo nos asomamos a dos… ¿Qué encerraban las otras cinco? Semanas después, como ya he mencionado, al descender del Hermón y entrar de nuevo en el lugar, quedaríamos sobrecogidos.
Al igual que la oscura y tenebrosa «ciudad de los niamzer, ubicada, como se recordará, en las cercanías de libertades, este rincón junto al lago Hule era también una «pesadilla». Otra demoledora realidad de la Palestina en la que se movió el Maestro. Una especie de tristísimo «almacén» de locos, enfermos y lisiados —sumamos más de sesenta—, perfecta y rigurosamente «controlados y marginados». Un gueto al que muy pocos se atrevían a llegar. Una humillante y humillada «aldea» que, sin embargo, no pasó desapercibida para el tierno y magnánimo Hijo del Hombre.
En esos momentos no podíamos imaginar el destacado protagonismo que alcanzarían los olvidados pupilos de Assi durante la vida de predicación de Jesús de Nazaret. Un protagonismo, por cierto, del que nadie habla en los textos sagrados…
Pero ésa, como habrá intuido el paciente lector de estas memorias, es otra historia. Una bellísima historia que —Dios lo quiera— espero relatar en su momento…
Quizá fuera la hora «tercia» (alrededor de las nueve) de aquella luminosa mañana cuando, al fin, desembocamos en la senda principal.
No alcanzamos a ver a Assi, ni tampoco al pelirrojo, pero dimos por buena la experiencia.
El tránsito de hombres y animales continuaba en auge.
Me fijé en las caras. Muchas, risueñas. Otras, congestionadas por el calor y la marcha. Todas, en definitiva, ajenas a lo que acontecía algo más allá, a setecientos pasos de donde nos encontrábamos…
Me sentí impotente. Derrotado.
Aquellos infelices no existían. No contaban. Peor aún: eran la vergüenza y el descrédito de una nación.
Proseguimos hacia el norte e, incapaz de sofocar tanta amargura, comencé a hablar solo, lamentando cuanto había visto.
Mi hermano se hizo cargo e, intentando aliviar y repartir la «carga», me interrogó sobre el por qué de semejante situación.
¿Quién era el culpable?
Agradecí el salvavidas. Fue muy oportuno.
Ante nosotros, haciendo guiños desde la cumbre, se alzaba el gigante de los «cabellos nevados». Debía sosegarme. Era preciso que arrojara por la borda el lastre de aquel sufrimiento. El encuentro con el rabí de Galilea nos obligaba a permanecer atentos y con el ánimo limpio y estable. No podíamos distraernos. Era mucho lo que estaba en juego. Demasiado…
Y aferrándome a la pregunta intenté simplificar.
Para comprender medianamente lo que representaba el kan del esenio era necesario regresar a un viejo y ya comentado concepto judío: pecado = castigo divino = enfermedad [120].
En el fondo —fui explicando a mi compañero— era tan simple como dramático. Yavé era la clave. No exageraba. El Dios del Sinaí, en buena medida, era el responsable de tanta miseria, marginación y error. Naturalmente, con el paso de los siglos, «otros» contribuyeron también a endurecer la ya lamentable situación.
Éste fue el arranque de la esclarecedora conversación que sostuvimos mientras ganábamos terreno.
—¿Yavé?… ¿Y por qué Yavé? Se supone que es Dios…
—Sí —argumenté—, un Dios extraño. Negativo.
Y me centré en los hechos.
—Recuerda algunos pasajes del Pentateuco. ¿Qué dice el Levítico?
»«… Pero, si no me escuchareis, ni cumpliereis todos mis mandamientos, si despreciareis mis leyes y no hiciereis caso de mis juicios, dejando de hacer lo que tengo establecido, e invalidando mi pacto, ved aquí la manera con que yo también me portaré con vosotros: Os castigaré prontamente con hambre, y con un ardor que os abrasará los ojos, y consumirá vuestras vidas…» (Levítico XXVI, 14-16).
Eliseo guardó silencio. Extraño Dios, sí…
—… ¿Y qué sucedió cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés por haber tomado por esposa a una kusita [etíope]? La cólera de Yavé se encendió contra ellos y María terminó leprosa, «blanca como la nieve». Aarón lo tuvo claro. Aquel ataque de zará'at (¿lepra?) era cosa de Dios. Y pidió a su hermano Moisés que intercediera (Números 12, 1-15).
»En el Deuteronomio (28, 21-27) —continué— Yavé insiste: «Si no escuchas la voz del Señor…, entonces, el Señor traerá sobre ti mortandad… Te herirá de tisis y fiebre…, y con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón…».
»Y más adelante (Deuteronomio 32-39), el despiadado Dios aclara: «Yo he herido y yo sano… Si obras con rectitud, ninguna de estas enfermedades caerá sobre ti».
—Menos mal… —murmuró mi compañero, perplejo.
—El Deuteronomio, como sabes, está plagado de avisos similares.
»«… Yavé te castigará con la locura, con la ceguera y con el frenesí, de suerte que andarás a tientas en medio del día, como suele andar un ciego rodeado de tinieblas… Te herirá el Señor con úlceras malignísimas en las rodillas y en las pantorrillas, y de un mal incurable desde la planta del pie hasta la coronilla… el Señor acrecentará tus plagas y las de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas e incurables; y arrojará sobre ti todas las plagas de Egipto, que tanto te horrorizaron, las cuales se apegarán a ti estrechamente. Además de esto enviará el Señor sobre ti todas las dolencias y llagas, que no están escritas en el libro de esta Ley, hasta aniquilarte».
Guardamos silencio. Y creo que pensamientos y corazones volaron al unísono hasta el Hermón.
¡Qué hermosa y difícil «revolución» la de aquel Hombre! ¡Qué distintos el Yavé de los judíos y el Ab-bā de Jesús de Nazaret!
Y continuamos…
—Está claro —sentencié—. La salud ha sido, y sigue siendo, un patrimonio exclusivo de Yavé. La Biblia lo repite hasta la saciedad: «Yavé curó a Abimélej» (Génesis 20, 17). «Yo soy Yavé, tu sanador» (Éxodo 15, 26). «¡Ruegote, oh Dios, que los sanes ahora!» (Números 12, 13). Y así podríamos seguir hasta el infinito…
»De hecho, como también sabes, los judíos no aceptan el título de médico. Sólo Dios es rofé. Ellos se contentan con una designación que no ofenda a ese «Señor». Se autoproclaman «auxiliadores» o «sanadores». Assi, cuando lo conozcas, es uno de ellos. Los otros médicos, los gentiles, son despreciables usurpadores. Habrás notado que, en muchas ocasiones, me miran con repugnancia…
»En resumen, de acuerdo a lo promulgado por Yavé, la enfermedad es un castigo divino, consecuencia, ¡siempre!, de los pecados humanos. Si un judío se equivoca, si infringe la Ley, ese Dios vigilante y vengativo no perdona…
—¡Dios mío! —se lamentó Eliseo con razón—. ¿Y qué sucede con las enfermedades genéticas? ¿Qué pecado puede haber cometido el oligofrénico que acabamos de ver?
—Todo está previsto y contemplado en esa retorcida y sibilina Ley, querido amigo. Todo…
«Evidentemente, es muy difícil culpar de pecado a alguien que haya nacido con ese o con cualquier otro defecto. No importa. Los intérpretes de la Ley invocan entonces la culpabilidad de los padres. Y si éstos son sanos, retroceden en los ancestros…
»Alguien, en definitiva, cometió un error. Y Dios, implacable, hiere y humilla.
—No, eso no es un Dios…
Sonreí para mis adentros. Eliseo, efectivamente, estaba poniendo el dedo en la llaga. Estaba aproximándose a otro de los «frentes de batalla» que debería sostener el Hijo del Hombre. Un «frente» que multiplicaría el número de enemigos y que contribuiría decisivamente a su arresto y ejecución. No conviene olvidarlo.
—En otras palabras —maticé—: la salud, para este pueblo, depende directa y proporcionalmente del cumplimiento de la Ley. El problema, el gran problema, es que esa Ley es una diabólica tela de araña, imposible de memorizar. En consecuencia, según los rigoristas, siempre hay algo que se incumple. Esta demencial situación, como comprobarás en su momento, provoca dos realidades, a cuál más absurda. Un hombre sano, para los judíos, es alguien puro, fiel cumplidor de los preceptos divinos. Esta suposición, en multitud de ocasiones, arrastra a rabinos, doctores de la Ley y demás castas principales a una presunción y engreimiento más que notables. Ahí tienes, sin ir más lejos, a los llamados «santos y separados», los fariseos… Dios, sencillamente, está con ellos.
«Con los enfermos, lisiados o locos, en cambio, ocurre lo contrario. Sus males son la demostración palpable de que Yavé los ha abandonado. Y así seguirán hasta que no reconozcan sus faltas y se purifiquen.
—Absurdo…
—Sí, pero real. Y el concepto en cuestión, querido Eliseo, se halla tan arraigado en sus corazones que muy pocas de las enfermedades psiquiátricas o mentales disfrutan de nombre propio [121]. Para el judío, sobre todo para el extremista, la demencia no es una patología. Esa idea es extraña. No la concibe.
—Entonces…
—Con los desequilibrados, el problema empeora. No solamente son pecadores. Para colmo de desgracias, Yavé los castiga enviándoles un espíritu maligno, un ruah. Los locos, sencillamente, son poseídos. Es decir, doblemente infortunados. Por eso encienden una lámpara durante el sábado: para que los ruah no se acerquen. Opinan que estos demonios son invisibles y que están en todas partes, siempre al servicio de Yavé. Algunos, incluso, aseguran haber visto sus huellas, similares a las de gallos gigantes…
—Entiendo. Según esto, el negro encadenado en el kan de Assi es un poseso…
—El negro, los epilépticos, los autistas, los esquizofrénicos y, prácticamente, todos los que padecen trastornos mentales, de lenguaje, de audición, etc.
»Estos pobres infelices, además, como habrás intuido, no tienen derechos. Son impuros y contaminan, incluso, «a distancia».
—¿A distancia?
—Yavé lo dejó claro en el Levítico (5, 3): «Si alguno, sin darse cuenta, toca a una persona impura, manchada con cualquier clase de impureza, cuando se entere se hace culpable».
Mi hermano rompió a reír.
—¡Dios!… ¡Vaya Dios!
—Y no queda ahí la cosa. Para Yavé (Levítico 21, 17-22), cualquier impedido o inválido está desautorizado para hacerse sacerdote. Escucha lo que dice ese «Dios»: «Ninguno de tus descendientes en cualquiera de sus generaciones que tenga un defecto corporal podrá acercarse a ofrecer la comida de su Dios: sea ciego, cojo, con una pierna o un brazo fracturados, jorobado, raquítico, enfermo de los ojos, con sarna o tiña, o eunuco. Nadie con alguno de estos defectos puede ofrecer la comida de su Dios. Ninguno de los descendientes del sacerdote Aarón que tenga un defecto corporal se acercará a ofrecer la oblación en honor de Yavé. Tiene un defecto corporal: no puede acercarse a ofrecer la comida de su Dios».
—¡Dios!… ¡Qué Dios!…
—Sí —comenté con desaliento—, en nuestro tiempo, Yavé sería calificado de «nazi»…
»Hasta el rey David se vio contagiado por la intransigencia de ese «Dios» brutal y selectivo. Así lo confirma el segundo libro de Samuel (5, 8): «Y dijo David aquel día: "Todo el que quiera atacar a los jebuseos que suba por el canal…, en cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece"». Por eso se dice: «Ni cojo ni ciego entrarán en la Casa (Templo)».
»Más aún: según la tradición, estos desheredados de la fortuna no tienen derecho a participar en los rituales de las grandes fiestas, en las ofrendas e, incluso, en determinados matrimonios.
«Tres veces al año, como sabes, los israelitas varones deben peregrinar al Templo y ofrecer varios sacrificios a Yavé [122]. Pues bien, esto no cuenta para los niños, hermafroditas, mujeres, esclavos, sordomudos, imbéciles, individuos de sexo incierto, enfermos, ciegos, ancianos y, en suma, para todos aquellos que no estén capacitados para llegar a pie.
—¿Individuos de sexo incierto?
—Sí, aquellos cuyos órganos genitales aparecen ocultos o no desarrollados.
—Entonces, Sitio…
—Si fuera judío, tampoco podría presentarse en el Templo. Entraría en la difusa categoría de los hermafroditas. Es decir, los que reúnen los dos sexos.
—¿Y qué entienden por «imbéciles»?
—No lo que tú crees… No se trata de gente con escasa inteligencia, sino de personas como las que has visto en el kan: deficientes mentales y desequilibrados.
—¿Sordomudos?… ¿Por qué Yavé les prohíbe acercarse al Templo?
—En este caso, en honor a la verdad, la culpa no es de Yavé, sino de los retorcidos intérpretes de sus palabras. Todo procede de un texto del Deuteronomio (31, 10-14). Escucha y deduce:
»«… Y Moisés les dio esta orden: "Cada siete años, tiempo fijado para el año de la Remisión, en la fiesta de las Tiendas (Tabernáculos), cuando todo Israel acuda, para ver el rostro de Yavé tu Dios, al lugar elegido por él, leerás esta Ley a oídos de todo Israel. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que vive en tus ciudades, para que oigan, aprendan a temer a Yavé nuestro Dios, y cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta Ley. Y sus hijos, que todavía no la conocen, la oirán y aprenderán a temer a Yavé vuestro Dios todos los días que viváis en el suelo que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán"».
—Increíble…
—Sí, esas expresiones: «Leerás esta Ley a oídos de…», «para que oigan» y «la oirán», han dejado fuera a los sordos. Para los doctores de la Ley, y demás rigoristas, está claro que, al no poder escuchar, no tienen derecho.
»Y otro tanto sucede con la ofrenda y el famoso diezmo. Ninguno de los infelices del kan de Assi está autorizado a dichas prácticas. A ésos, además, se unen los mudos, ciegos, borrachos, desnudos y, asómbrate, los que han tenido una polución nocturna, emisión involuntaria de semen durante el sueño [123].
—Pero…
—Así lo dice Yavé en el Levítico (15, 16-17): «El hombre que tenga derrame seminal lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Toda ropa y todo cuero sobre los cuales se haya derramado el semen serán lavados con agua y quedarán impuros hasta la tarde».
—¿Y qué mal hacen un ciego o un borracho? ¿Por qué no pueden presentar el diezmo?
—La decisión, una vez más, fue tomada por los «sabios» de Israel. Basándose en Números (18, 29), donde Yavé fija la obligación del diezmo, estos «intérpretes» dedujeron que ciegos y borrachos no están capacitados para «ver» y seleccionar «lo mejor de lo mejor», tal y como ordena su Dios.
Mi hermano, desconcertado, hizo entonces un comentario. Un acertado comentario…
—Empiezo a entender a qué clase de pueblo tuvo que enfrentarse el Maestro…
—Apenas has visto nada, querido amigo. Nada…
—¿Y qué sucede con los matrimonios?
—Esa es otra larga y prolija historia. Poco a poco irás descubriéndola. Te pondré un ejemplo. En la extensa normativa dedicada a las cuñadas (yernabot) se especifica que si un hombre se casa con una mujer sana y, al cabo de un tiempo, se vuelve sordomuda, el marido está legitimado para repudiarla.
—¿Y si ocurre lo contrario?
—Eso, que yo sepa, no lo contempla la Ley.
—Machistas, cretinos e ignorantes…
—Querido Eliseo —puntualicé—, en el fondo no son culpables. Simplemente, han heredado una situación creada por Yavé. Además, no olvides que el concepto «pecado = castigo divino = enfermedad» ha terminado convirtiéndose en un excelente negocio…
Y procuré resumir.
—Tal y como señala la Ley, la curación está en manos de los sacerdotes. Yavé sana a través de ellos. Yavé perdona los pecados por mediación de esas castas. ¿Qué significa esto? Beneficios.
Eliseo sonrió malicioso.
—Entiendo…
—Cada vez que alguien se cura, o considera que ha pecado, está obligado a pagar en dinero o en especie. ¿Imaginas lo que esto supone para las arcas del Templo y para los bolsillos de los astutos representantes de Yavé?
Y le proporcioné un simple y elocuente ejemplo.
—Según la Ley, el número de preceptos negativos que «Dios» encomendó a Israel asciende a trescientos sesenta y cinco. ¿Quién es capaz de controlar semejante pesadilla? ¿Quién puede recordarlos en su totalidad? Los «pecados», por tanto, están en todas partes y se cometen, según Yavé, por los asuntos más nimios e inconcebibles.
Tiré de la memoria y recordé algunos…
—«El judío no debe vestir con tejidos donde la lana y el algodón aparezcan mezclados». Eso, para Yavé, es «pecado»…
»«El judío no debe dañar su barba» (!).
»«El judío no debe apiadarse de los idólatras».
»«El judío no debe volver a morar en Egipto».
»«El judío no debe permitir que se le echen a perder los frutales».
»«El judío no debe consentir que la noche sorprenda al ahorcado».
»«El judío no debe dejar que el inmundo se acerque al Templo».
»«El judío no debe comer espigas ni trigo tostado».
»«El judío no debe arar con buey y asno juntos».
»«El judío no debe chismorrear…». —Todo un negocio, sí…
—Una «sociedad limitada», «Yavé y compañía», que, como comprenderás, no vio con buenos ojos la «competencia» del Galileo…
Y procedí a sintetizar otro capítulo clave en la vida pública del Maestro.
—Espero que lo veamos con nuestros propios ojos, pero lo adelantaré. Cuando Jesús inicie las espectaculares curaciones masivas, ¿cómo crees que reaccionarán esos «legítimos y autorizados sanadores oficiales»?
—Nunca reparé en ello…
—Se revolverán como víboras. Como te dije, sólo ellos tienen capacidad para sanar. Sólo ellos disfrutan de la prerrogativa de perdonar los pecados. Así lo dice Yavé. —Y aparece Jesús y rompe con lo establecido…
—Más que romper, desintegra. No olvides que el Galileo no es sacerdote. Legalmente no tiene derecho. Y, sin embargo, devuelve la salud y, lo que es más importante e insufrible para esas castas, ¡perdona las culpas! La perplejidad, indignación y odio de los «santos y separados» no conocerá límites.
»El Maestro, al inmiscuirse en el «territorio» de los sacerdotes, violará la normativa y, de paso, hará peligrar el saneado «negocio» del Templo.
—Conclusión…
—La ya sabida: muerte al impostor. Pero observa algo interesante. Los dirigentes judíos caerán en su propia trampa. Si Yavé es el único rofé, el único «médico» y «sanador», y el único con potestad para redimir al hombre de sus pecados, ¿quién es este humilde carpintero de Nazaret que hace lo mismo? Si aceptaban sus prodigios tenían que admitir igualmente que Jesús se hallaba capacitado para perdonar los pecados. En otras palabras: el Hijo del Hombre era de origen divino.
—O lo que es lo mismo: Yavé y tradición…, pulverizados.
—Afirmativo.
A partir de esos momentos, la conversación discurrió por otro rumbo, aunque íntimamente ligado a estos planteamientos.
No toda la culpa de este caos e intransigencia era de Yavé y de los celosos custodios de la Ley. Durante siglos, como ya insinué, otras culturas penetraron el espíritu judío, multiplicando la confusión y fortaleciendo el referido concepto: «pecado = castigo divino = enfermedad». La babilónica, sin duda, fue una de las más importantes.
Desde la derrota de Judá en el 587 a. de C., y el consiguiente destierro a Babilonia, la normativa de Yavé se vio alterada por las creencias y costumbres de los vencedores. Cincuenta años más tarde, cuando Ciro permitió la vuelta de los judíos a Yehud (así se conocía entonces a la provincia persa de Judá), la élite político-religiosa de Israel se hallaba contaminada por la filosofía babilónica. Aquel pueblo, al igual que Moisés y sus descendientes, pensaba que la enfermedad era consecuencia de la cólera de los dioses. Esta actitud, en definitiva, reafirmó y redondeó el pensamiento judío sobre dicho particular. Los textos cuneiformes, anteriores al éxodo de Egipto, son muy claros: «Al que no tiene dioses, cuando anda por la calle, el dolor de cabeza le cubre como una vestidura».
Para los babilónicos, cuando alguien caía enfermo, lo primero consistía en determinar la falta cometida y, a continuación, averiguar la identidad del dios injuriado. Si esto era posible, se procedía a la «penitencia». Los sacerdotes, entonces, recitaban salmos y el «pecador» debía «congraciarse» de nuevo con la deidad, confesando sus errores. Por último, como obligado tributo, se efectuaban las correspondientes ofrendas. Un «sistema», en suma, muy similar al establecido por el Dios del Sinaí.
Hasta los «pecados» eran idénticos o muy parecidos. Veamos algunos ejemplos: violar las leyes religiosas, maldecir a los padres, robar, pisar una libación, tocar unas manos sucias, mentir, adular, incumplir las promesas, cometer adulterio, destruir los mojones que señalizaban las propiedades, practicar la hechicería, adulterar pesos y medidas, asesinar, sembrar la discordia y desunir a las familias, despreciar a los dioses y a sus legítimos representantes, no cumplir con los sacrificios y ofrendas, tomar la comida de los dioses o poseer un corazón falso, entre otros.
Y de esta antigua cultura, los judíos tomaron también las creencias en los ángeles y en los espíritus diabólicos. Babilonia, en definitiva, era la gran «exportadora» en demonología [124]. Fueron los primeros, incluso, que representaron a los ángeles con alas…
Cuando las casi 5 000 familias hebreas exiliadas a Babilonia descubrieron que la idea «pecado = castigo divino = enfermedad» era algo tan viejo como arraigado entre sus conquistadores no tuvieron reparo alguno en hacerla suya. Y de ahí, muy probablemente, nació el segundo concepto: «diablo = posesión». Para los pueblos del Éufrates, locos y desequilibrados no eran otra cosa que individuos «tocados» por ziqa, el viento o soplo de los dioses. Aunque modificado, éste sería el panorama que encontraría Jesús de Nazaret respecto a los «posesos» y perturbados mentales con los que convivió y a quienes curó.
A la nítida y rotunda influencia babilónica se sumó igualmente la casi gemela creencia de los egipcios. Muchos de los conjuros, amuletos y actos mágicos que rodeaban las «sanaciones» de los judíos procedían de Egipto. Los exorcistas hebreos —a quienes tendríamos oportunidad de conocer a lo largo de aquella nueva y apasionante aventura— bebieron, sin duda, en las no menos antiguas tradiciones del Nilo. Recuerdo, por ejemplo, las «recomendaciones» de uno de estos «expulsadores de demonios» a la familia de un pobre epiléptico. Para que el «poseído» recobrara la salud, amén de reconocer sus pecados, padre y madre debían raparse las cabezas. El peso de los cabellos se convertía entonces en oro. Sólo así —predicaba el astuto exorcista— podía ahuyentarse al espíritu inmundo. Pero la entrega de los dineros, claro está, no provocaba otra cosa que la ruina de los progenitores…
La «terapia», como otras muchas, procedía de Egipto [125].
También Roma dejaría su sello en las creencias judías sobre la enfermedad y, más concretamente, sobre la locura. A pesar del visceral odio hacia los invasores, los «auxiliadores» hebreos —así lo constatamos, por ejemplo, con Assi, el esenio— terminarían aceptando las ideas y «remedios» de los kittim.
Uno de los que más influyó, sin duda, fue Celso, médico y enciclopedista, nacido en el 25 a. de C. y que ejerció entre el 14 y el 37 de nuestra era. Para él, como para el resto de la ciudadanía romana, enfermedades y desgracias eran lógicos castigos por desobedecer a los dioses o, simplemente, por no saber interpretar su voluntad. Personajes tan ilustrados como Plutarco o Cicerón lo manifiestan claramente en sus obras. Tanto en Numa como en Leyes y sobre la naturaleza de los dioses, ambos expresan su convencimiento de que las fuerzas de la Naturaleza son removidas por el poder divino. La enfermedad, naturalmente, formaba parte de las caprichosas voluntades de los 30 000 dioses que los gobernaban. La filosofía, en el fondo, a pesar del monoteísmo de Israel, era la misma. El pobre mortal se equivocaba y los dioses o Yavé respondían puntual y fulminantemente, castigándolo con la enfermedad.
Fue una lástima que, entre tanta influencia extranjera, los griegos, en cambio, no consiguieran «vender» sus acertados pronósticos al recalcitrante «pueblo elegido». A pesar de sus errores y primitivismo, hombres como Platón, Aristóteles, Frasístrato o Asclepiado, entre otros, supieron darle la vuelta al viejo concepto «pecado = castigo divino = enfermedad», redefiniéndolo con una idea más ajustada a la verdad: «la enfermedad era una pérdida del equilibrio natural». Sólo eso.
Platón, cinco siglos antes de Cristo, al igual que el eminente Hipócrates, propiciaron un giro de 180° en las ancestrales creencias sobre el espíritu y, consecuentemente, sobre la enfermedad y la demencia. Ambos plantearon algo revolucionario: el alma existía. Era racional e inmortal y residía en el cerebro. A partir de ahí, la interpretación de la locura, por ejemplo, fue más coherente. Los desequilibrios mentales fueron atribuidos a desajustes orgánicos, rechazándose de plano las pretendidas posesiones diabólicas y el «ajuste de cuentas» por parte de los iracundos dioses.
Aristóteles, discípulo de Platón, compartía la esencia de estos planteamientos, aunque difería en el «territorio» donde se asentaba la inteligencia. Para «el estagirita», muerto en el 322 a. de C., el alma descansaba en el corazón (el sensorium commune, donde memoria e imágenes se transforman en pensamientos).
Poco después, un nieto de Aristóteles —Frasístrato— da un paso más. Examina las circunvoluciones del cerebro humano y deduce que la inteligencia depende de esos misteriosos y sinuosos recorridos.
«Ahí —asegura— tiene que estar el secreto de algunas enfermedades».
Asclepiado, por su parte, va más allá. Y se atreve a distinguir entre «locura febril» y «locura fría». Para el griego, ambas, como el resto de las dolencias, dependían del tamaño y movimiento de los átomos, auténticos integradores de la materia humana. Dichos átomos «anidaban» en unos vacíos que denominaba poros. El cierre o alteración de tales poros provocaba, en definitiva, el quebranto de la salud, sólo recuperable con el restablecimiento del orden atómico.
Estas sugerentes proposiciones, sin embargo, repugnaron a la teología judía.
Si Yavé no era el justiciero administrador de las enfermedades» y si todo dependía de «átomo» o «desajustes orgánicos», ¿qué hacían con las categóricas afirmaciones contenidas en la Biblia?
El «negocio» de los sacerdotes, además, según las hipótesis griegas, era fraudulento.
Y rabinos y doctores de la Ley se rasgaron las vestiduras.
¿Desplazar a Yavé en beneficio del raciocinio?
Ni pensarlo…
¿Revisar la próspera secuencia «pecado = castigo divino = enfermedad»?
Ni soñarlo…
¿Renunciar a la prestigiosa prerrogativa de perdonar las culpas a los míseros mortales?
Nada de eso…
Y la saludable filosofía griega fue condenada por sacrílega…, e inoportuna.
«Yavé y cía» era intocable. Y continuó alimentándose de citas bíblicas, conjuros, posesiones demoníacas y con el fructífero monopolio de la curación «previo pago».
Un «monopolio» que sería duramente cuestionado por un nuevo y magnífico «Yavé»: el Hijo del Hombre.
¡El puente «7»!
Absortos en la animada charla, no tuvimos conciencia de lo avanzado. Según mis cálculos, al cruzar dicho puente podíamos encontrarnos a unos diez kilómetros del kan.
Observamos el sol. Corría hacia el cénit. Quizá rondase la hora «quinta» (alrededor de las once).
Según el último miliario, la ciudad de Paneas se hallaba a cosa de doce kilómetros. Eso representaba unas tres horas de marcha. Después, Bet Jenn. En otras palabras: si no surgían inconvenientes, hacia la «décima» (las cuatro de la tarde), estos exploradores estarían a las puertas de la aldea clave.
De pronto caímos en la cuenta…
¿Dónde estaban los «kittim»?
Ni en la encrucijada de Dabra ni en lo que llevábamos recorrido habían hecho acto de presencia.
¡Qué extraño! Los burreros no solían equivocarse…
Y, confiados, proseguimos a buen ritmo, fijando referencias y disfrutando del exuberante paisaje.
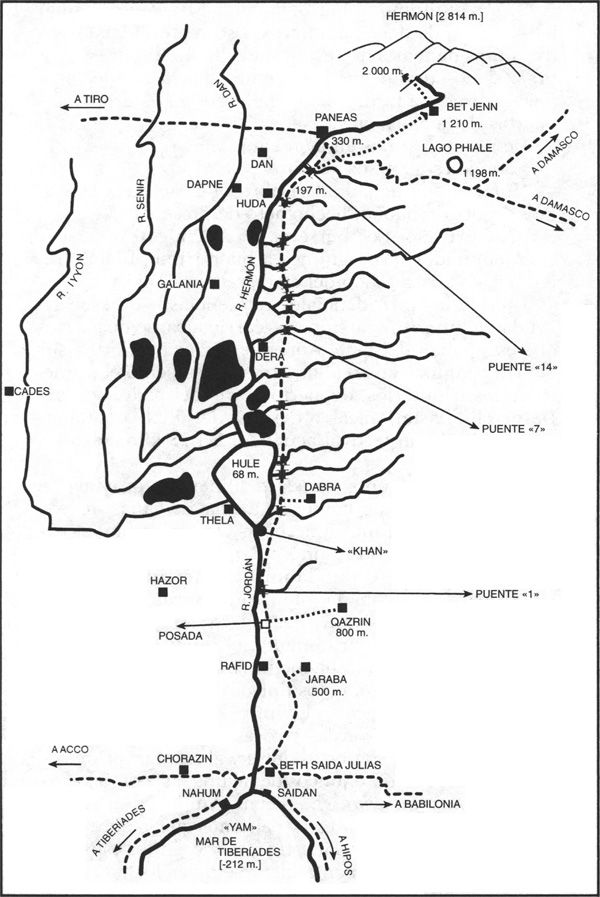
A la derecha del río Jordán, el territorio de Filípo, la Gaulanitis. Desde el yam hasta el monte Hermón, el camino recorrido por Jasón y Eliseo.
Una de las providenciales referencias —de especial ayuda en futuras incursiones— corrió a cargo de los ríos que escapaban del este. Antes de alcanzar la orilla sur del Hule, a unos cinco kilómetros, se presentó el primero de los tributarios, de cierto porte, del padre Jordán. Desde allí, hasta Paneas o Cesárea de Filipo, contamos catorce. Todo un festival acuático. En 28 kilómetros…, ¡14 ríos!
Pues bien, algunos de estos afluentes, próximos a cruces de caminos o lamiendo aldeas de cañas, fueron memorizados con un número. Así, por ejemplo, el «7» nos recordó Dera, otra minúscula población. Y el puente que lo burlaba recibió la misma referencia. El «14», por su parte, marcaba la inminente Paneas, a una milla romana. Y así sucesivamente…
A partir del «7», justamente, el intenso trasiego de caravanas se vio notablemente incrementado con el transporte de dos productos típicos de la zona por la que circulábamos: el junco y el papiro.
Abultados haces verdes y rosas cimbreaban a lomos de mulas y asnos, rumbo al norte y al sur. Los primeros, los humildes agmon o juncos de laguna, así como los rosas (Butomus umbellatus), crecían a millones en el Hule y en las decenas de charcas y pantanos que lo abrazaban por doquier. Tanto en Palestina, como en los países limítrofes, eran fundamentalmente empleados en la confección de alfombras y esteras.
En cuanto a su «hermano», el papiro, los largos y triangulares tallos —de hasta cuatro metros de altura— constituían otro próspero negocio. Con ellos, además del «papel» [126], judíos y gentiles fabricaban decenas de artículos: barriles, ropa para los más pobres, cuerdas, sandalias, cestos, chozas, embarcaciones y un largo etcétera. En caso de hambruna, incluso los rizomas eran cocinados o consumidos crudos. Una costumbre igualmente exportada de Egipto, «inventor» del gomeh o papiro. Aunque no llegamos a probarlos, imaginé que el alto contenido en almidón de los citados Cyperus los hacía muy nutritivos.
La prosperidad de aquella parte de la Gaulanitis, en definitiva, estaba asegurada. Por un lado, gracias a la inmensa «selva» que bullía a expensas de ríos y pantanos. A la izquierda de la ruta, desde el kan de Assi hasta las proximidades de Daphne, una población cercana a Dan, en el norte, juncos, papiros, cañas, adelfas y espadañas formaban un todo compacto e ininterrumpido. Una «jungla» de unos 23 kilómetros de longitud, de sur a norte, por otros 5 de este a oeste. Un intrincado laberinto de ríos y lagunas, infestado de mosquitos, aves y alimañas, en el que sólo se aventuraban los más diestros o necesitados. Una masa verde, trepidante y traicionera que no permitía el crecimiento de otras plantas y a la que los esforzados felah se veían obligados a hacer retroceder casi a diario.
De vez en cuando, sobre las mansas y brillantes láminas de agua del Hule y de las lagunas mayores se distinguían pequeñas canoas de papiro, ya mencionadas por Job e Isaías. Avanzaban lentas, con las proas y popas afiladas y el «casco» panzudo e igualmente trenzado con cientos de tallos dorados. Probablemente pescaban. Y a cada grito o maniobra de los tripulantes, de la espesura —blancos, chillones y atolondrados— escapaban nutridos pelotones de aves acuáticas. Sería imposible describir la variedad y belleza de aquella fauna. Sólo en aves menores llegué a contabilizar más de cien especies. Pero lo más llamativo del Hule y de sus pantanos eran las innumerables cigüeñas y pelícanos. Por esas fechas, mediado agosto, llegaban las primeras oleadas migratorias procedentes del Bósforo. En varias oportunidades, entre agosto y octubre, calculé en más de trescientas mil las cigüeñas blancas y negras que hicieron un alto en la «olla» del Hule, antes de proseguir hacia el sur. La aparición de la Ciconia ciconia (cigüeña blanca), enorme, majestuosa e insaciable, era muy celebrada entre los felah. La presencia de miles de ejemplares, con sus picos y patas pintados en rojo, constituía un alivio para la campiña. Desde el alba hasta la puesta del sol caían inexorables sobre insectos, langostas, grillos y saltamontes, «limpiando» prácticamente huertos, frutales y plantaciones. En la «jungla» hacían igualmente estragos, devorando toda clase de anfibios y serpientes.
Los pelícanos, en cambio, no eran bien recibidos. Para los pescadores de la desembocadura del Hule y de las grandes lagunas, los blancos y deformes Pelecanus onocrotalus eran una maldición. Desde finales de agosto o principios de septiembre, con los primeros migradores, las capturas disminuían sensiblemente. En ocasiones descendían sobre las aguas hasta diez mil de estas voraces aves, engullendo a diestro y siniestro con sus afilados y amarillentos picos-saco. Formaban auténticos tumultos, imposibilitando las faenas de los irritados vecinos. Cada uno de estos ejemplares era capaz de engullir uno y dos kilos de pescado por día. Y los frenéticos pescadores los combatían con todos los medios a su alcance: fuego, redes lanzadas sobre las apretadas familias, piedras, palos y pescados previamente envenenados con tallos y hojas de adelfas. Era inútil. Cuando remataban a un centenar, otro millar ocupaba su puesto. Sólo en octubre, cuando remontaban el ruidoso vuelo hacia el yam, en dirección a la costa y al norte del Sinaí, volvían la paz y las buenas capturas.
A estas corrientes migratorias se unían, naturalmente, las de flamencos, garzas, garcetas, espátulas, grullas y miles de ánades y patos que, a su vez, propiciaban otra floreciente «industria»: carne para las mesas de los más exigentes (en especial del ánade rabudo y del silbón), hígados triturados (una especie de paté) y plumas para adornos, almohadas, edredones y colchones.
Por otro lado, como decía, a la derecha de la ruta por la que avanzábamos, la Gaulanitis disponía de una no menos próspera y envidiada fuente de riqueza. Sólo en algunos puntos del bajo Jordán, en Jericó, vimos algo semejante. Nunca alcanzamos a recorrerla en su totalidad. Era poco menos que imposible. La «olla» del Hule, con sus casi 28 kilómetros de norte a sur, por otros 10 de este a oeste, aparecía como uno de los vergeles más extensos e intensos de Palestina. Hasta la frontera marcada por los bosques, en el oriente, el inmenso «rectángulo» de 280 kilómetros cuadrados no presentaba un solo metro sin cultivar.
Aquí y allá, al borde del camino o perdidas en la frondosidad de los minifundios, se alzaban decenas de aldeas o minialdeas, siempre fabricadas con cañas, juncos o papiros. Muchas de ellas, asentadas junto a los tumultuosos afluentes, eran literalmente barridas por las súbitas crecidas invernales. No importaba. Días después, los felah la reconstruían en los mismos lugares. Peor era el fuego. En más de una oportunidad fuimos testigos de rápidos e implacables incendios, que reducían los primitivos asentamientos a negras y humeantes manchas. Este tipo de cabañas, sin embargo, ofrecía notables ventajas. Una de ellas —la que más nos llamó la atención— era su movilidad. Hoy pasabas junto a un corro de chozos y, al día siguiente, la aldea se había evaporado. La explicación, sencilla y racional, estaba en los trabajos temporales. Cuando los felah eran reclamados para recolectar frutos y cosechas, si las plantaciones se hallaban retiradas, desmontaban las cañas gigantes, papiros o juncos, trasladándose al punto requerido con las «casas bajo el brazo o sobre los hombros».
En mitad de semejante magnificencia, el «rey» del gan o jardín era, sin duda, el manzano. Meticulosamente alineados en el negro y volcánico nir (tierra arable), los imponentes árboles, de hasta doce metros de altura, dominaban la práctica totalidad de la «olla». No creo que bajasen de cincuenta mil. Las afamadas tappuah sirias —blancas y rojas— eran exportadas a toneladas hasta los más recónditos mercados.
Y junto a los fragantes manzanos, igualmente interminables, casi infinitos, otros curiosos y exóticos frutales. Dos de ellos, inéditos para nosotros: unos «albaricoques» de pequeñas dimensiones, sedosos y ligeramente teñidos de rojo, importados, al parecer, de la remota China. Los romanos se los disputaban, comprando las dulcísimas cosechas de «armeniaca» mucho antes de que el árbol floreciese. Y entre manzanos y albaricoques, otra «perla» de la Gaulanitis: una «cereza» de color oro, enorme, de hasta cinco centímetros, reservada casi exclusivamente a ricos, sacerdotes y patricios. Un singular híbrido, nacido probablemente de la Prunus ursina, trasplantado también de la cercana Siria. Un fruto que, quizá, sirvió de inspiración a Salomón cuando, en el libro de los Proverbios (25, 11), escribe que «la palabra dicha a tiempo es como manzana de oro en bandeja cincelada en plata». Ni qué decir tiene que el paso por aquel vergel era una borrachera de perfumes, incrementada desde los cientos de «mata» (huertos) por la menta, el comino y el eneldo.
A lo largo de toda la nata, al pie de los caminillos y pistas que se adentraban en las plantaciones y «matas», decenas de felah ofrecían al caminante montañas de hortalizas, hierbas aromáticas, verdes y apepinados mik-shak (melones), voluptuosas sandías de carne roja o amarilla, ácidos ethrog (unos refrescantes cidros de piel pálida y aromática llegados siglos antes desde la India) y, por supuesto, toda clase de potajes y la bendita y fría cerveza de cebada.
Por esos mismos senderillos, una y otra vez, sin descanso, amanecían reatas de onagros, cargadas con cajas de cañas y juncos, rebosantes de frutas y verduras. Unas tomaban nuestra misma dirección, hacia Paneas o la carretera del este, y otras, presurosas, emprendían la marcha en dirección al yam y, supongo, hacia la Ciudad Santa.
En el puente «13», próxima la «nona» (las tres de la tarde), optamos por hacer una pausa y comer algo. Poco antes, en el «11», el terreno inició un suave ascenso, alcanzando la cota de los 100 metros sobre el nivel del Mediterráneo (el Hule, como fue dicho, se hallaba a 68). A partir de allí, la ruta se empinaba, marcando 330 metros en las cercanías de Paneas. Debíamos reparar fuerzas y prepararnos para la penúltima etapa: la localización de Bet Jenn.
A la sombra de una de las cabañas, rodeados de niños curiosos y preguntones, dimos buena cuenta de las ya escasas viandas: carne de res ahumada, huevos crudos y los apetitosos «buñuelos», obsequio de Sitio. Naturalmente, la mitad del postre fue a parar a manos de los revoltosos hijos de los felah.
Frente a nosotros, hacia el noroeste, se destacaban en la lejanía las populosas ciudades de Dan y Daphne, casi asfixiadas por los pantanos. Algo más cerca, también al otro lado del nahal Hermón, una pequeña e igualmente desconocida aldea: Huda.
Pasaría un tiempo antes de que pudiéramos visitar la mítica Dan o «tierra grande», conocida desde antiguo como Lais. También aquella rica y pacífica población sería escenario de la vida pública de Jesús. En realidad, como creo haber mencionado, todo aquel paisaje, salvaje y floreciente, lo recorrería en su momento el inquieto e infatigable Hijo del Hombre. Unos viajes difíciles de olvidar…
¡El Hijo del Hombre!
Y mis ojos buscaron el Hermón, ahora blanco, azul y verde.
Ya estábamos cerca. Muy cerca…
Consultamos el sol. En cuestión de tres horas —hacia las seis— oscurecería.
Convenía proceder con rapidez. Lo previsto en el plan era intentar pernoctar en Bet Jenn. Pero antes, obviamente, teníamos que localizarla.
Y arrancamos.
Puente «13». La ruta saltó sobre el nahal «Sion», un rebelde y escandaloso afluente del río Hermón, Cota «197» y subiendo.
Tres kilómetros y medio más allá avistamos el puente y el nahal «14», otro tributario del Hermón —el «Saar»—, tan impetuoso e impaciente como el anterior. Cota 300 y subiendo.
El miliario de turno avisó: Paneas a una milla romana.
Nueva consulta al implacable sol. Hora «décima» (alrededor de las cuatro).
El vergel, de pronto, flaqueó. Las continuas ondulaciones del terreno lo hacían inviable.
Decidimos preguntar. Según los mapas de «Santa Claus», la modesta Bet Jenn se escondía en algún punto al oriente de Paneas. Quizá a dos o tres kilómetros. No más. Penetrar en Cesárea de Filipo no entraba en nuestros cálculos. No en aquellos momentos. No lo veíamos necesario. Probablemente existía algún atajo que, rodeando la ciudad, nos llevase al objetivo primordial.
Los felah, solícitos, confirmaron la información del ordenador central. Poco más adelante, por la derecha, arrancaba un nathiv [127], un sendero «pisado o batido».
Siguiendo dicho camino, a cosa de seis estadios (unos 1 200 metros), desembocaríamos en la importante calzada de Damasco, la que llegaba del este. Pues bien, según nuestros informantes, todo era cuestión de cruzar la calzada. Allí mismo, al parecer, el mencionado nathiv proseguía en soledad hacia la mismísima Bet Jenn. ¿Distancia desde el cruce con la carretera de Damasco hasta la aldea?, unas cuatro millas romanas (casi cinco kilómetros). Algo más de lo previsto.
Y una advertencia. Mejor dicho, dos: en el referido nacimiento del senderillo de cabras encontraríamos una patrulla romana. La senda que ahora seguíamos aparecía cortada «por obras».
Pero fue el segundo «aviso» el que nos inquietó. El nathiv que conducía a Bet Jenn era un continuo ir y venir de bandidos y maleantes…
Tomamos nota.
Algunos metros más allá, en efecto, en terreno abierto y despejado, divisamos una cierta aglomeración de gentes.
Nos aproximamos despacio.
La ruta, efectivamente, se hallaba interrumpida. Reatas y caminantes eran desviados por nuestra derecha. Un nathiv estrecho, negro y polvoriento trepaba hacia el este, absorbiendo con dificultad los hombres y caballerías que iban y venían.
Al alcanzar el final de la carretera comprendimos. La vital y descuidada arteria por la que circulábamos estaba siendo rehabilitada. Partiendo de Paneas, una nutrida cuadrilla de obreros y técnicos procedía a la construcción de una calzada.
Eliseo, fascinado, solicitó tiempo. Y fuimos a mezclarnos entre los curiosos y desocupados que contemplaban la febril labor de topógrafos, canteros, carpinteros, herreros y demás especialistas.
A un centenar de pasos, protegidos del sol por un cobertizo de ramas y hojas de palma, descubrimos a los siempre temidos y temibles kittim. Mi hermano me interrogó. Los observé minuciosamente y deduje que estábamos ante un contubernium, una patrulla o grupo de ocho infantes, pertenecientes a las tropas auxiliares. En definitiva, soldados rasos, más que hartos y aburridos. A juzgar por los arcos, cortos y fabricados con acero y cuerno, supuse que eran sirios. Los hábiles y belicosos guerreros asentados habitualmente en Rafan (Siria). En lugar de la típica coraza metálica —la lorica segmentata— vestían una armadura anatómica, de cuero leonado, que protegía el tórax. También las largas espadas, de un metro y de bordes afiladísimos, les distinguían de los legionarios.
Tres o cuatro parecían jugar a los dados. El resto dormitaba o miraba de vez en cuando hacia la obra, más pendientes del sol y de la caída de la tarde que del tráfico y de los que vigilábamos los trabajos.
Por delante, en cabeza, distinguimos media docena de operarios, a las órdenes de los topógrafos y de sus ayudantes. Su labor consistía en la limpieza del terreno por el que debía discurrir la calzada. Y con ellos, los admirables «técnicos» encargados del trazado propiamente dicho. Sencillamente, quedamos perplejos. La minuciosidad y buen hacer de los romanos en este tipo de construcciones eran sobresalientes.
Los topógrafos, armados de los instrumentos de nivelación —dioptras, bastones y gramas— [128] medían una y otra vez, apuntando los cálculos en pequeñas tablillas de cera que colgaban de los ceñidores. Los ayudantes sostenían los bastones, pendientes de los gritos de sus «jefes». Ora subían los discos. Ora los bajaban hasta que, finalmente, el punto de mira de la dioptra quedaba alineado con el disco deslizante del bastón. Aquélla, probablemente, era la tarea más difícil y engorrosa. La dioptra, obviamente, no servía para medir grandes distancias. Ello obligaba a repetir las mediciones hasta un centenar de veces. Teniendo en cuenta que la casi totalidad de los 90 000 kilómetros de calzadas de que disponía el imperio era prácticamente en línea recta [129], es fácil imaginar la paciencia, tesón y habilidad de dichos topógrafos.
Inmediatamente detrás de los responsables del trazado aparecían los «excavadores». Grupos de obreros provistos de picos y palas que, siguiendo líneas marcadas por cuerdas, abrían el terreno, practicando dos canalillos paralelos de un metro de profundidad y separados entre sí por otros 13. Cada uno de los surcos era entonces rellenado con altos bloques rectangulares de basalto, perpendiculares a la ruta. De inmediato, una segunda cuadrilla excavaba la tierra comprendida entre las hileras de piedra, preparando así un lecho hondo y espacioso, a metro y medio por debajo del nivel del terreno. Y una nueva oleada de operarios atacaba la siguiente fase: la cimentación o statumen propiamente dicha, consistente en grandes piedras. Por encima se disponía el «rudo» (grava de menor consistencia y tamaño) y, por último, el «núcleo», una tercera capa, generalmente de creta. Acto seguido entraban en acción pesados rodillos de más de mil kilos, tirados por seis obreros cada uno, y otra partida de trabajadores, provista de mazas con las que concluían el apisonado. El pavimento o stitrima crusta llegaba después. Dependiendo de la importancia estratégica del summum dorsum (calzada) y del dinero y materiales disponibles, la nueva ruta era rematada con losas perfecta o medianamente labradas. En este caso, el pulido no era tan exquisito como el de la célebre Vía Apia. Las lajas de basalto negro, sin embargo, presentaban sendos espolones en las caras inferiores, facilitando el anclaje en la creta.
Pacientes y concienzudos canteros iban encajándolas de forma que la flamante plataforma, a un metro por encima del primitivo suelo, quedara ligeramente combada en el centro. El agua, así, discurría hacia los laterales, favoreciendo la marcha y preservando la obra.
Lenta y minuciosamente, los artesanos rellenaban los intersticios, «soldando» las placas con argamasa (la utilísima pozzolana) [130] y limaduras de hierro.
Finalmente, al pie de las cantoneras que encorsetaban la calzada, otros operarios daban el toque definitivo, roturando el terreno y preparando —a ambos lados— una especie de pasillos o caminos paralelos, a base de la grava, por los que, en principio, deberían transitar los caminantes y aquellos animales no acostumbrados a la dureza del summun dorsum.
Todo este «aparato» aparecía sustentado y abastecido por diferentes talleres móviles en los que se afanaban cortadores de piedra, carpinteros, herreros y los obligados servicios sanitarios, intendencia y aguadores. En uno de los cobertizos, alrededor de una mesa de campaña repleta de planos y dibujos, creí distinguir a los delegados o representantes de los curatores viarum (cuidadores de caminos), los funcionarios responsables de la construcción y mantenimiento de estas notables obras. Los curatores, a su vez, se hallaban a las órdenes directas de los gobernadores de cada provincia. La eficaz empresa gubernamental había nacido dos siglos antes, de la mano de Cayo Graco, un político que perfiló la legislación sobre calzadas y sobre los indispensable miliarios que orientaban al viajero. Al contrario de lo que sucede hoy en día, estas vías eran costeadas por el tesoro público, autoridades locales y propietarios de las tierras por las que pasaban.
Satisfecha la curiosidad, Eliseo y quien esto escribe reanudamos la marcha, desembocando, efectivamente, en la no menos trepidante ruta del este. Una calzada, a diferencia de la vía del Hule, más ancha y desahogada y tan meticulosamente pavimentada como la que estaban construyendo un kilómetro más abajo.
Si las indicaciones eran correctas, el nathiv hacia Bet Jenn debía arrancar allí mismo, al otro lado de la carretera. Pero nuestra atención se vio súbitamente desviada…
A una veintena de pasos, por la derecha, en el «pasillo» de grava en el que nos hallábamos detenidos y que corría paralelo a la congestionada senda, cientos de aves se atropellaban, peleaban y graznaban furiosamente.
Algunos burreros, al pasar, las espantaban, golpeándolas con varas y látigos. Otros se tapaban el rostro y volvían la cabeza en dirección contraria. Muchos de los jumentos y mulas, al llegar a la altura del desquiciado averío, cabeceaban inquietos o se negaban a avanzar. Y los arrieros, tan encabritados como las bestias, la emprendían a palos con las asustadas caballerías y, de paso, con las enloquecidas aves.
Al acercarnos descubrimos con espanto el motivo de semejante estrépito.
Eliseo, prudente, sugirió que no continuáramos avanzando. Tenía razón. Las aves, fuera de sí, podían suponer una amenaza. Los corpulentos buitres leonados, de cabezas y cuellos blancos y pelados, nos observaron nerviosos y desafiantes. A su alrededor, sobrevolándolos o intentando aproximarse con cortas y bien estudiadas carreras, se disputaban la «pitanza», todo un ejército de correosas y manchadas gaviotas reidoras, cornejas cenicientas y funerarios cuervos de hasta un metro de envergadura. La pelea, sin embargo, era desigual. A pesar de la evidente superioridad de los diez o quince «leonados», los cientos de implacables competidores, atacando por todos los ángulos, terminaban invadiendo el «territorio» de los buitres, sacando tajada de las mutiladas «víctimas».
De pronto, empujado por el incesante aleteo de los carroñeros, nos vimos asaltados por una peste pútrida. Y retrocedimos. Ya habíamos visto y comprendido…
Al filo del camino, como una advertencia, las autoridades de la Galaunitis —puede que los kittim— habían abandonado los cuerpos de tres posibles maleantes o bandoleros. Aparecían sentados, espalda con espalda, y firmemente sujetos con una cadena. No debían llevar muertos mucho tiempo. Las aves, voraces y despiadadas, medio los ocultaban con sus alas, desgarrándolos y vaciándoles las entrañas. Los rostros, irreconocibles, eran una masa informe, sanguinolenta y con las cuencas oculares negras y vacías.
Colgando de la cadena, agitada por los continuos picotazos, se distinguía una tabla en la que, en griego y arameo, se leía la siguiente inscripción:
«Tres "bucoles" menos. Los deudos de sus víctimas se felicitan».
No cabía duda. La palabra «bucoles» había referencia a los facinerosos que habitaban los pantanos y la «jungla» del Hule. El término, sin duda, fue tomado de otros bandoleros, tan tristemente famosos como éstos, que asolaron en su día la comarca de Damiete, en el Nilo. De ellos habla Eratóstenes, cuando recorrió Egipto invitado por Tolomeo III. Estas partidas de sanguinarios eran el peor problema de Palestina y países limítrofes en la época de Jesús de Nazaret. A pesar de los esfuerzos de Roma y de los tetrarcas, las bandas organizadas sembraban la muerte y el horror en la alta Galilea, al este del Jordán y en los desiertos de Judá y del Neguev. Pronto, muy pronto, estos exploradores vivirían una amarga experiencia con uno de estos escurridizos y violentos grupos…
Naturalmente, tanto los vecinos de la Gaulanitis, como los de otras regiones en las que imperaban estos desalmados, aplaudían este tipo de «exhibiciones». Y los esqueletos permanecían en caminos, o a las puertas de las ciudades, ante el regocijo de propios y extraños.
Casi escapamos del lugar. Y al cruzar al otro lado de la ruta, en efecto, distinguimos al punto el angosto y maltrecho senderillo de cabras que ascendían hacia el este, materialmente encajonado entre las estribaciones del Hermón, por la izquierda, y los cerros sobre los que se asentaba el lago Phiale, a nuestra derecha.
Intentamos divisar la aldea. Fue inútil. A cosa de medio kilómetro, el nathiv desaparecía, engullido primero por los bosques de olivos y, posteriormente, conforme trepaba, por otra oscura, apretada y puntiaguda masa de cipreses.
Una vez más quedamos maravillados ante los cientos, quizá miles, de olivos, sabia y pacientemente plantados a ambos lados del desfiladero, en interminables y eficaces terrazas. Tenían razón los rabinos cuando, refiriéndose al río de aceite que mana de la Gaulanitis, aseguraban que era más fácil «criar una plantación de olivos en la Galilea que un niño en Judea».
Eliseo, inquieto, señaló la peligrosa posición del sol. En cuestión de hora y media, como mucho, desaparecería por detrás del Meroth. La verdad es que nos habíamos descuidado…
Lanzamos una última ojeada al silencioso paisaje y, preocupados, iniciamos el ascenso. Si nuestros cálculos y las indicaciones de los felah no erraban, Bet Jenn tenía que aparecer al final del solitario sendero, a cosa de cuatro kilómetros y a unos 1 200 metros de altitud. En otras palabras: teniendo en cuenta que partíamos de la cota «330», si los cuerpos resistían y el Destino era benévolo, quizá coronásemos los riscos en hora y media. Es decir, justo al anochecer.
Pero el hombre propone…
A medio camino, como era previsible, las fuerzas fallaron. El cansancio acumulado pasó factura y la marcha se ralentizó. Hasta los livianos sacos de viaje pesaban como el plomo…
Sugerí una pausa, pero Eliseo, impaciente y receloso, tiró de mí, no concediendo tregua ni cuartel.
Reconozco que llevaba razón. La soledad del nathiv no era normal. Desde que dejáramos atrás la calzada de Damasco no habíamos tropezado con un solo lugareño.
Extraño, sí. Muy extraño…
Y las insistentes advertencias de los campesinos me abordaron sin previo aviso, sumando inquietud a la ya agotada mente.
«¡Atención!… Bet Jenn y sus alrededores son un nido de maleantes».
Luché por sacudir los negros presagios. La senda, culebreando entre olivares, parecía tranquila e inofensiva. De vez en cuando, a nuestro paso, alguna madrugadora rapaz nocturna huía sigilosa y molesta, cambiando de observatorio entre las verdiazules copas de los árboles. Todo, en efecto, respiraba calma.
Sin embargo, el instinto continuó en guardia. Y poco faltó para que me ajustara las «crótalos», las lentes de visión infrarroja. Pero no quise alarmar a mi hermano.
Y la luz, inexorable, se apagó, obligando a detenernos y a recapacitar. Para colmo, los espaciados olivos se rindieron, siendo reemplazados de inmediato por el bosque de berosh, los cipreses siempre verdes, mirando hostiles desde sus 25 y 30 metros de altura.
Eliseo buscó descanso al pie de uno de los piramidales cipreses. Yo hice otro tanto e intentamos calcular la distancia que nos separaba de la hipotética aldea. No nos pusimos de acuerdo. Él estimó que nos encontrábamos muy cerca. Quizá a un kilómetro. Yo, basándome en la altitud a la que había desaparecido el olivar —alrededor de mil metros—, deduje que aún restaba el doble: unos dos kilómetros.
Y en ello estábamos cuando, de pronto, en la negrura sonaron unos silbidos.
Nos alzamos como impulsados por un resorte. En el fondo, no era el único preocupado por los bandidos…
Inspeccionamos el laberinto de troncos. Imposible. Las tinieblas de la luna nueva eran casi impenetrables.
Nuevos silbidos. Largos. Con una clara intencionalidad…
Mi hermano preguntó, pero no supe aclarar el origen de los repetitivos y, cada vez, más cercanos sonidos.
—¡Allí!…
Eliseo marcó un punto entre el confuso y rectilíneo ramaje.
—¡Veo unos ojos!… ¡Allí!
Me aproximé unos pasos y, efectivamente, en la parte baja de uno de los berosh, medio ocultos, se distinguían dos pares de ojos redondos, grandes, amarillos y perfectamente alineados.
Los silbidos, ahora monótonos, se repitieron. Pero no parecían proceder del árbol desde el que éramos observados.
Avancé algunos metros más y, súbitamente, los ojos desaparecieron. Al detenerme, a los pocos segundos, surgieron de nuevo, en el mismo lugar.
Respiré aliviado. Y creyendo conocer la identidad de los «propietarios» de los espectaculares y pertinaces ojos regresé junto a mi compañero.
Eliseo, impaciente, me acosó a preguntas. Pero, divertido, guardé silencio, mortificándolo.
Extraje las lentes de contacto y, ajustándolas, le invité a que me acompañara. Lo hizo receloso.
A una distancia prudencial me detuve. Y alimentando la farsa, conteniendo la risa como pude, indiqué con el dedo que guardara silencio.
Los cuatro ojos, ante la proximidad de los intrusos, se «apagaron» por segunda vez.
Eliseo, descompuesto, señaló el extremo superior de la «vara de Moisés». Asentí. Y, deslizando los dedos hacia el clavo de los ultrasonidos, hice como si me preparara para un inminente ataque.
Una oportuna tanda de silbidos multiplicó la tensión…
Y los ojos, calculadores, aparecieron de nuevo ante el perplejo ingeniero.
La visión infrarroja, efectivamente, ratificó las sospechas iniciales. Dos cuerpos calientes, ahora rojos, de unos treinta centímetros de altura, surgieron nítidos entre las ramas.
No lo dudé. Pulsé el clavo y el finísimo «cilindro» de luz coherente fue a impactar en el centro de la «plateada» cara de uno de los ejemplares. El leve choque fue suficiente para descontrolarlo. Y saltando del árbol, emitiendo un agudo chillido, voló directo hacia Eliseo. El segundo, presintiendo el peligro, siguió al compañero. Y ambos nos rebasaron como una exhalación, peinando nuestras cabezas.
Las risas de quien esto escribe, incontenibles, pusieron al tanto a mi hermano. Y durante un buen rato tuve que sufrir —merecidamente, lo reconozco— toda clase de improperios y maldiciones (esta vez en inglés, por supuesto).
La pequeña broma, sin embargo, nos alivió. El bosque, como iríamos comprobando, era un hervidero de rapaces nocturnas, murciélagos y cigüeñas blancas. Estas últimas —como reza el libro de los Salmos—, asentadas en lo más alto de los berosh. Los misteriosos e hipnotizadores ojos amarillo-limón, así como los casi humanos silbidos, formaban parte también de la agitada colonia de lechuzas, mochuelos, autillos y otros inofensivos y vigilantes policías de la espesura. Las singulares apariciones y desapariciones de los dos pares de ojos se hallaban igualmente justificadas. En realidad no tenían nada de extraño. Como se sabe, la lechuza común, la Tyto alba, a diferencia del resto de las aves, tiene los ojos en la zona frontal de la cabeza. Esta «anormalidad» le proporciona una visión binocular, relativamente semejante a la del hombre, con la posibilidad de un cálculo casi exacto de las distancias. El campo de visión, sin embargo, queda restringido a 110 grados. Para corregir el «defecto», la óah (lechuza), como otras especies, ha sido dotada por la sabia Naturaleza de un sistema que le permite girar la cabeza 270 grados. Ésta, ni más ni menos, era la explicación a la referida y supuesta «aniquilación» de los penetrantes ojos.
Y algo más relajados nos pusimos nuevamente en camino.
El instinto, previsor, me impulsó a mantener las «crótalos». No se equivocó…
Al poco, en la distancia, frente a nosotros, escuchamos algo. Prestamos atención. ¿Bandidos?
Era extraño. Muy raro…
—¿Estás oyendo lo mismo que yo? Esperé unos segundos y asentí, confirmando la impresión de Eliseo.
—Pero…
En efecto, el sonido que llegaba por la espesura era absurdo. Imposible en aquel «ahora»…
—Sí —me adelanté—, son carcajadas…, y «tirolesas».
¿Tirolesas? ¿El típico y tradicional canto de los campesinos suizos y austríacos? ¿Aquí, en la alta Galilea y en el año 25?
—¡Dios santo! —clamó mi compañero desmoralizado—. ¡Estamos perdiendo el juicio!
No supe qué decir. Las carcajadas y el famoso jodel tirolés seguían acercándose.
¿Qué nos ocurría?
Y por un instante tomé muy en serio las exclamaciones del asustado ingeniero.
¿Alucinábamos? ¿Éramos víctimas del mal provocado por la inversión de masa?
Pero no. «Aquello» no era una alucinación audititva. «Aquello» era real.
Instintivamente nos hicimos a un lado del senderillo, ocultándonos entre los cipreses. ¡Increíble!
Aunque sin demasiado acierto, los entrecortados «cánticos» pasaban de los sonidos de pecho a los agudos, y al revés. Y entre uno y otro, colmando la confusión, unas discretas carcajadas…
—Jasón, ¿ves algo?
Segundos después llegaría la respuesta.
—¡No puede ser…!
—¿Qué pasa? ¿Qué has visto?
Y transmití lo que ofrecía la visión IR. El espectro infrarrojo no alucinaba.
A medio centenar de metros, al fondo de la pista, surgieron en la oscuridad seis figuras rojas y azules verdosas.
—Veo un individuo y…
Hice una pausa, asegurándome.
—Un individuo y qué más…
—Las «crótalos» presentan otras cinco imágenes. Parecen perros… El hombre va armado. En el cinto se distingue una daga…
—Pero —añadí estupefacto—, eso es imposible…
—¿Imposible? ¿Qué es imposible? ¿La daga?
Dudé. Y dejé que el grupo se aproximara un poco más.
—¡Jasón!…
Finalmente, consciente de la locura que iba a pronunciar, aclaré:
—El individuo no canta… Se limita a sujetar los animales con sendas cuerdas.
Eliseo, mirándome con terror, subrayó:
—¡Locos!… ¡Estamos locos!
Acto seguido, remachó, hundiéndome:
—Entonces, los que cantan son los perros… ¿Perros que entonan «tirolesas»? ¿Que ríen a carcajadas?
Sí, de locos, pero eso era lo que tenía ante mí.
Y sucedió lo inevitable.
El caminante, de pronto, se detuvo, reteniendo con dificultad a los cada vez más inquietos canes.
Los animales nos detectaron. Y la «música», descompuesta, emborronada con las no menos increíbles «risas», creció y creció, consecuencia, supongo, del fino olfato de los compañeros del alto y sudoroso paisano. Rostro y manos, en efecto, ahora en un color plata fulgurante, denotaban el esfuerzo de la marcha.
—¡Quién va!
La voz, autoritaria y amenazante, dejó las cosas claras.
¿Qué hacíamos?
En décimas de segundo, ante la posibilidad de que soltara los perros, preparé la «vara». Con suerte, si atacaban, uno o dos caerían fulminados antes de que se nos echaran encima. Después, ya veríamos…
Afortunadamente, mi hermano reaccionó. Saltó al centro del camino y, alzando la voz, replicó con un claro y contundente Shalom, oheb! («Paz, amigo»).
Sin dudarlo me sumé al temerario gesto, saludando en los mismos términos y sin dejar de apuntar a los cráneos de los excitados animales. El rojo encendido y pulsante de los cuerpos, con las fauces blancas y babeantes, me sobrecogió. A pesar de la protección de la «piel de serpiente», aquellas bestias podían hacernos pasar un mal rato…
El individuo vaciló. En el fondo, supongo, se hallaba tan sorprendido y desconcertado como estos exploradores.
Pero Eliseo, valiente, intentó segar las suspicacias. Se adelantó unos pasos, identificándose e identificándome.
—… Somos griegos. Hombres de paz. Nos hemos perdido… Buscamos una aldea llamada Bet Jenn…
Los perros, ante el corto avance de mi hermano, tensaron las cuerdas, «riendo» y «cantando» amenazadores. Sé que resulta paradójico, pero, en esos momentos, «carcajadas y tirolesas» no sonaban, precisamente, como una hospitalaria bienvenida.
Y, toscamente, parapetado en la desconfianza, preguntó a su vez:
—¿Bet Jenn?… ¿Por qué? ¿A quién buscáis?
Intervine conciliador.
—ATiglat…
El nombre —la segunda pista proporcionada por el anciano Zebedeo— suavizó en parte la lógica brusquedad del interlocutor. Se retiró a un lado de la senda y, tras acariciar y calmar a los perros, procedió a amarrarlos a uno de los troncos.
Me felicité. El peligro, en principio, se alejaba.
Se acercó despacio y, lacónico, respondió:
—Yo soy Tiglat.
La inesperada aclaración nos confundió. Según nuestro confidente, el personaje que buscábamos y que, al parecer, ayudó a Jesús de Nazaret, era un muchacho. Quizá un niño…
Sin entrar en profundidades le explicamos que, probablemente, se trataba de un error. Escuchó en silencio y, comprendiendo que aquella pareja de inconscientes extranjeros nada tenían que ver con bandoleros o merodeadores de caminos, se abrió definitivamente y, sin disimular la sorpresa, comentó:
—El señor Baal os protege. No hay duda… Ese joven al que buscáis es mi hijo…
Eliseo y yo cruzados una mirada, atónitos.
¿Casualidad?
Ahora sé que aquello no fue consecuencia del azar. «Alguien», no me cansaré de repetirlo, parecía guiar nuestros pasos.
—… Tiglat se encuentra en la aldea —redondeó el cada vez más amable y providencial fenicio—. No marcháis descaminados… Bet Jenn está cerca, a unos cinco estadios… Si lo deseáis puedo acompañaros. Si el señor Baal os ha puesto en mi camino, seréis bien recibidos en mi humilde casa.
Cinco estadios. Eso representaba un kilómetro escaso.
La verdad es que, sorprendidos, gratamente sorprendidos, no fuimos capaces de replicar. El Destino, magnífico y eficaz, seguía protegiéndonos.
Y dicho y hecho.
El alto y fornido padre de Tiglat se reunió con los apaciguados perros y, haciéndose con las cuerdas, nos invitó a seguirle.
Esa noche, al amor del fuego, al contemplar a nuestro alrededor a los pacíficos, bien plantados y «musicales» canes, mi hermano no pudo contenerse y preguntó por el origen de los singulares animales.
Tiglat no supo dar muchas explicaciones. Vivían en la aldea desde siempre. Eran buenos cazadores, excelentes guías y mejores compañeros. Casi todos los vecinos disponían de dos o tres. Su hijo, Tiglat, también disfrutaba de la compañía de uno de ellos. Al día siguiente, en la azarosa e inolvidable jornada del lunes, 20, mientras ascendíamos hacia el Hermón, el muchacho contaría la curiosa historia de Ot, su perro.
No, no estábamos locos. Aquellos ejemplares, casi con seguridad, eran los únicos del mundo que no ladraban. En su lugar emitían los ya mencionados y rarísimos sonidos, mitad «risa», mitad «tirolesas».
Naturalmente, al retornar a «base-madre-tres», al ingeniero le faltó tiempo para consultar a mi «novio». «Santa Claus», millonario en información, ofreció imágenes y una interesante documentación. Más o menos, esto es lo que recuerdo:
La particular raza procedía del antiguo Egipto. Hoy es conocida como basenji. Su imagen aparece en estelas funerarias cuya antigüedad se remonta a 2 300 años antes de Cristo. En dos de ellas resulta perfectamente reconocible: en la de User, hijo de Meshta y en la de un tal Sebehaa, inspector de transportes. Los arqueólogos, que los han localizados en pinturas y grabados de la IV Dinastía, los bautizaron como «perros de Keops». El parecido, desde luego, con los de Bet Jenn era asombroso.
Más tarde, hacia 1870, los exploradores blancos que penetraron en Sudán y en el Congo los descubrieron entre las tribus.
La estampa, como decía, era agradable y bien proporcionada. Pesaban poco. Entre nueve y diez kilos. Presentaban un cráneo plano, con el hocico afilado desde los ojos a la trufa. Al alzar las orejas arrugaban sistemáticamente la «frente», avisando a los dueños. Algo no iba bien…
Aunque la mayoría tenía los ojos color avellana, otros, como el fiel y valiente Ot, se distinguían por unos atractivos y vivísimos ojos azules, siempre almendrados y hundidos entre los párpados. Algunos, incluso, lucían unos espectaculares ojos amarillos.
Los cuellos eran largos. Sólidos como troncos. Poderosos. El pecho bajo, breve y recto. Manos y patas musculosas, como cinceladas en piedra, con los jarretes aplomados. Las colas, enroscadas en uno o dos anillos, jamás se movían, permaneciendo apoyadas sobre uno de los lados de la grupa. En cuanto al pelo, realmente llamativo, la casi totalidad de los que vimos aparecía pintada en alazán (rojo amarillento), con manchas blancas en el hocico, cuello, manos, patas y en el remate de la cola. Ot, en cambio, era una excepción. El pelaje, corto y sedoso, era de un brillante negro azabache, delicadamente nevado en hocico, cuello, remos y en el final de la cola.
¡Pobre Ot! Fue leal y bravo hasta la muerte…
Y al fin, guiados por el solícito Tiglat, divisamos la aldea.
¡Bet Jenn!
El final del laborioso viaje parecía cercano…
Todo, como siempre, dependía del imprevisible Destino.
Poco puedo contar sobre Bet Jenn. Media docena de casas, todas negras, todas en basalto, todas roídas por los años y las frecuentes lluvias y nieves de aquellas latitudes. Todas pobres, casi míseras. Una aldea perdida, habitada por los Tiglat. Un clan fenicio, casi puro, amable, orgulloso de su origen, discreto y, sobre todo, hospitalario. Maravillosamente hospitalario. Nunca lo olvidaríamos…
Al penetrar en el hogar de nuestro guía y anfitrión nos salieron al paso una prolífica familia, integrada por los ancianos padres, la esposa y quince hijos, y un reconfortante fuego.
A la modesta luz de las llamas y de las lámparas de aceite distinguimos, al fin, el aspecto de Tiglat. Al igual que la numerosa prole, presentaba la típica lámina de los habitantes de Tiro: nariz ganchuda, ojos oblicuos, negros y profundos, piel achicharrada, cabellos largos, oscuros, ensortijados y con un nacimiento muy bajo y barba espesa, descuidada y ligeramente blanqueada por sus cuarenta o cuarenta y cinco años.
Se dirigió a los suyos en fenicio y, al punto, excusándose, rectificó, prosiguiendo en un rudimentario arameo galaico.
Nos presentó a su hijo, el segundo Tiglat, haciéndole ver que estos ger (forasteros) venían de muy lejos para conocerle. El muchacho que, en efecto, no pasaría de los catorce o quince años, asintió en silencio. Se adelantó y, sonriente, se puso a nuestra disposición.
Pero, cuando nos disponíamos a interrogarlo, la madre, regañando al cabeza de familia, le reprochó su falta de atención para con aquellos ilustres invitados. Y antes de que acertáramos a replicar nos vimos obligados a tomar asiento sobre una enorme y mullida piel de oso negro. Tiglat pidió perdón por su desconsideración y nos ofreció unas pequeñas tazas de barro, animándonos a brindar.
—Lehaim!
—¡Por la vida! —repetimos agradecidos. Y, de acuerdo a la costumbre, apuramos de un trago el transparente y furioso licor, una especie de aguardiente o ame, fabricado con arroz.
Eliseo, poco hecho a estos brebajes montañeses, carraspeó, provocando las risas.
Fue entonces, mientras mujeres y niños se afanaban en la preparación de la cena, cuando el complacido Tiglat sugirió que preguntásemos a su hijo. Lógicamente extrañado, no acertaba a entender el por qué de nuestro interés por aquel jovencito.
Tomé la iniciativa y, midiendo las palabras, expliqué que andábamos detrás de un viejo amigo.
En parte fui fiel a la verdad. En el yam, otro antiguo conocido nos había proporcionado un par de importantes pistas: Bet Jenn y el nombre del muchacho.
Padre, abuelo e hijo siguieron las aclaraciones con interés.
Y sin hacer mención de la identidad del «amigo» al que pretendíamos encontrar añadí que, probablemente, en esos días, podía hallarse en algún lugar del «Genel-esh-Sheikh». Según esas mismas noticias, Tiglat hijo fue su ayudante, auxiliándole en el transporte de la impedimenta. Los tres, al unísono, asintieron en silencio. Y mi hermano y quien esto escribe, cruzando una triunfante mirada, respiramos aliviados.
¡Al fin!
La información del anciano Zebedeo era correcta… El anfitrión tomó entonces la palabra y vino a ratificar cuanto acababa de exponer, añadiendo algunos preciosos datos.
El «extraño galileo» llegó a la aldea a mediados de ese mes de agosto. Caminaba solo, con la única compañía de un onagro. Habló con el yoseb del clan (en este caso, el «jefe» era el propio Tiglat) y solicitó los servicios de alguien que pudiera abastecerlo de comida un par de veces por semana. Pagó por adelantado. En total, doce denarios de plata. Y Tiglat, aunque receloso, aceptó la oferta, encomendando el trabajo a su hijo. Cada lunes y jueves, de acuerdo con lo pactado, el joven cargaba el jumento y ascendía hasta un punto previamente convenido, muy próximo a un paraje que denominaban las «cascadas», casi a 2000 metros de altitud.
—¿Lunes y jueves?
Tiglat sonrió, comprendiendo el sentido de mi pregunta.
—Así es. Como os dije, el señor Baal, nuestro dios, está con vosotros… Mañana, al alba, si lo deseáis, podéis acompañar al muchacho.
¿Otra vez la casualidad?
Nada de eso…
Aceptamos, siempre y cuando nos permitieran pagar por el servicio. Tiglat cuchicheó en fenicio al oído del abuelo. El anciano nos observó brevemente y, por último, aceptó la propuesta del yoseb.
—Eso —intervino entonces Tiglat— lo dejamos a vuestra voluntad. Tampoco conviene tentar a Baal…
Cerramos el trato y, previsor, los interrogué sobre la posibilidad de adquirir una tienda y viandas extras.
Ningún problema. Antes de la partida, todo estaría dispuesto.
Y Eliseo, atento y perspicaz, volvió sobre las recientes explicaciones del anfitrión.
—¿«Extraño galileo»?… ¿Por qué extraño? Tiglat, rápido y ágil, no deseando empañar la sagrada hospitalidad, rectificó:
—No he pretendido ofender a vuestro amigo. Simplemente, me pareció raro que deseara vivir en soledad en un lugar tan aislado y… peligroso. Esta vez fui yo quien intervino.
—¿Peligroso?
—Estas montañas, estimados ger…
—Yewani —corregí, intentando eliminar el despreciativo carácter del término «forastero»—, somos yewani [griegos]…
Tiglat, indulgente, prosiguió con una media sonrisa.
—… Estas montañas, estimados yewani, son una vergüenza. Aquí, en cualquier rincón, en cualquier cueva, se refugia lo peor del bandidaje. Últimamente, hasta los «bucoles» del Hule le han tomado gusto a nuestros bosques. Y raro es el día en que no tenemos noticia de algún asalto…
El resto de los Tiglat asintió con la cabeza.
—¿Comprendéis ahora?
—Si es así —terció el ingeniero con evidente preocupación—, ¿por qué consientes que tu hijo cruce esas montañas dos veces por semana?
—En eso, como en todo, estamos en las manos de Baal, nuestro señor… Tenemos que ganarnos la vida. No podemos escondernos como viejas asustadas… Y mañana, os lo aseguro, todo el kapar [la aldea] invocará al hijo de Aserá y de Él para que nada os ocurra.
Agradecimos los buenos deseos. Lamentablemente, como espero tener ocasión de relatar, el sordo Baal no debió escuchar las plegarias de sus fieles y confiados hijos…
—Padre —arrancó al fin el adolescente, sumando una nueva y negra nota al ya delicado panorama de los bandoleros—… y no olvides a dob. Algunos dicen que los han visto por las «cascadas»…
Tiglat confirmó el anuncio del hijo, erizando los pelos de Eliseo y también los míos. En los parajes donde se hallaba el Maestro, según los lugareños, habían sido observadas algunas parejas de los temibles y poco sociables dob, los osos sirios, negros, de más de 200 kilos de peso y hasta dos metros de altura cuando se alzan sobre los cuartos traseros. Algunos judíos, y también gentiles, solían dedicarse a la captura de los oseznos, adiestrándolos para el trabajo en los circos o como atracciones ambulantes. Estos robos, obviamente, provocaban las iras de los montañeses. Como asegura el profeta Samuel muy acertadamente (II, 17-8), «no hay nada más peligroso que una osa a la que le hayan arrebatado la cría».
Excelente perspectiva…
Los sangrientos «bucoles» por doquier y, para colmo, los dob, merodeando en las proximidades del Maestro.
La familia, sin embargo, no consintió que nos perdiéramos en tan oscuros presagios. Y tras reiteradas excusas, rogando perdón por lo improvisado y «parco» de la cena, fueron a colocar antes estos desfallecidos exploradores dos reconfortantes y apetitosos platos.
¿Parca cena?
Menos mal que la visita fue inesperada…
Para despabilar el apetito —aunque el nuestro se hallaba más que despierto—, lo que llamaban jolodetz, un caldo espeso y aguerrido en el que flotaba una gelatina preparada con patas de vaca. Una receta típica de la alta Galilea.
Tras lavar y limpiar las piezas, las mujeres las braseaban, procediendo después al escalpado de la piel. Una vez saneadas eran introducidas en agua y escoltadas en la gran marmita por sucesivas oleadas de cebolla, laurel, sal, pimienta, ajos, zanahorias y un generoso chorro de ame o vino blanco.
El caldo se servía muy caliente.
A continuación, el segundo y no menos nutritivo plato: carne y médula, minuciosamente molidas y mezcladas con huevo duro. Y para terminar de ponerlo en pie, un suspiro de mostaza y unas cucharadas de miel que humillaban el poderío del condumio.
Delicioso.
Eliseo, naturalmente, repitió.
Y en el transcurso de la plácida cena supimos algo más de aquel remoto y caritativo clan. Una familia que, a su manera, modestamente, contribuyó también al desarrollo del gran «plan» del Hijo del Hombre. Un grupo humano que, sin embargo, no consta en los escritos evangélicos…
Tiglat explicó que los suyos, como el resto de las menguadas aldeas que sobrevivían en el Hermón, se dedicaban desde siempre a tres actividades principales: tala de árboles, caza y soplado de vidrio.
Sobre la primera, como creo haber referido, tendríamos cumplida información pocos meses después, cuando el Destino nos permitió acompañar al Maestro. Allí, como dije, entre los bosques de la Gaulanitis, descubriríamos a un Jesús leñador. Algo nuevo para estos exploradores.
Respecto a la caza, el cabeza de familia atendió gustoso y divertido todas las preguntas —a veces ingenuas y aparentemente infantiles— de aquellos curiosos yewani. Así supimos que eran expertos en la captura del jabalí, ciervo rojo, gamo, liebre, zorro y, en ocasiones, del lobo y del no menos peligroso dob.
Carne y pieles constituían un buen negocio, así como los «remedios» derivados de las piezas, habitualmente elaborados por las mujeres.
El jabalí o chazir era casi una plaga. Cada año, al final del verano, invadía los viñedos de la «olla» del Hule y del resto de la Gaulanitis, arrasando las cosechas. La carne, inmunda para los judíos, era muy apreciada entre los gentiles, siendo utilizada, incluso, como «arma disuasoria» contra las partidas de «bucoles» hebreos. Las cabezas eran colgadas en cancelas y puertas, advirtiendo así a los posibles asaltantes. Tal y como prescribía la Ley de Moisés, el simple hecho de aproximarse al chazir o cerdo salvaje significaba contaminación y pecado.
Ciervo y gamo, en cambio, gozaban de una excelente reputación en la Palestina de Jesús. El primero, abundantísimo en aquellas montañas, era plato obligado en las mesas de los poderosos, desde que Salomón lo pusiera de moda (Reyes 1, 4-23). Para darle caza, los montañeses empleaban un curioso y efectivo sistema: a la caída del sol se ocultaban junto a ríos y fuentes y esperaban pacientemente la llegada del tsebi (término hebreo más próximo a «gacela» que a «ciervo»). Cuando el animal comenzaba a beber entonaban una dulce melodía con la ayuda de flautas y cítaras. El tsébi, entonces, lejos de huir, quedaba como hipnotizado, aproximándose y cayendo en manos de los astutos cazadores.
Los cuernos eran «comercializados» como amuletos de «especial fuerza», capacitados —según los Tiglat— para contrarrestar cualquier veneno y, sobre todo, muy útiles para evitar broncas y peleas con esposas y suegras.
La ingenuidad de estas gentes era conmovedora…
Con el shual o zorro sucedía algo parecido a lo mencionado sobre el jabalí. Su afición a las uvas, arruinando las prósperas vides, lo había convertido en otro enemigo público. Y dueños y capataces pagaban entre uno y tres denarios-plata por cabeza presentada. En realidad, según nuestras observaciones, no se trataba del zorro rojo europeo, sino del Vulpes vulpes niloticus, un hermano de menos talla, de pelaje pardo-amarillento, con el lomo y vientre grisáceos y el dorso de las orejas en un negro profundo.
En el fondo, judíos y gentiles lo admiraban por su sagacidad. Y corrían decenas de leyendas. Una, en especial, hacía las delicias de grandes y chicos. Decía, más o menos, así:
«Tras el pecado de Adán, Yavé entregó al mundo al "ángel de la muerte". Y todas las especies animales, incluida la serpiente, fueron arrojadas al agua por parejas. Cuando le tocó el turno a shual, la astuta raposa, señalando su imagen reflejada en las aguas, comenzó a gemir y a lloriquear. El ángel, entonces, preguntó el por qué de tanto lamento. Y el zorro explicó que se hallaba apenado por la triste suerte de su "compañero". Al reparar en el sutil engaño, Dios ordenó que fuera indultado».
Esto aclaraba por qué los judíos se negaban a darle caza, quedando el asunto en las casi exclusivas manos de los paganos.
Al interesarnos por la amabet (liebre), Tiglat, entusiasmado, reconoció que era la pieza de la que obtenían mayores y más regulares beneficios. Y no por la carne o piel, estimadas únicamente por los gentiles, sino por sus estómagos y cerebros. Desde antiguo, la creencia popular aseguraba que los primeros eran un certero e infalible remedio contra la esterilidad. (Entendiendo siempre la femenina. La masculina era impensable). Todo procedía, al parecer, de una información contenida en la Biblia. Según el libro de los Jueces (13, 4), la madre de Sansón fue estéril. Pues bien, según los judíos, cuando el ángel de Yavé se presentó ante ella, anunciando el nacimiento del mítico héroe, le ordenó que consumiera el citado estómago de liebre. En el pasaje en cuestión no se menciona nada semejante. El ángel habla de la esterilidad de la esposa de Manóaj y, simplemente, le prohíbe beber vino y comer alimentos impuros. La cuestión es que, con el paso del tiempo, el texto resultaría deformado, montándose un floreciente negocio a cuenta de las pobres amabet.
Los cerebros, por su parte, eran igualmente valorados. En especial por las madres. Estas supersticiosas gentes estaban convencidas de que el simple roce sobre las encías de los bebés conjuraba los dolores provocados por los primeros dientes.
La liebre palestina, definitivamente, no tenía suerte. En el colmo de la ignorancia y del retorcimiento, rabinos y «auxiliadores» recomendaban, incluso, que no se la mirase fijamente y, mucho menos, que fuera deseada sexualmente. Si esto ocurría, Yavé fulminaba al «pecador» con el defecto conocido como «labio leporino» [131].
Pero nuestra sorpresa llegó al límite cuando Tiglat aseguró convencido que todas las liebres eran de sexo femenino. Aquella era otra creencia, firmemente arraigada, nacida quizá del propio término (amabet es una palabra femenina). Como mucho, tras una encendida discusión, el fenicio aceptó que «un año podían ser machos y al siguiente, irremediablemente, hembras».
Insistir era inútil. Y ahí lo dejamos.
Cuando le llegó el turno al lobo, el temido y respetado zeeb, también aprendimos algo.
Durante los inviernos, sobre todo en los más crudos, descendían en manadas desde el Hermón, llegando hasta los pantanos del Hule. Algunos de los vecinos habían sido ferozmente atacados. Y Tiglat añadió otro dato preocupante: la zona de las «cascadas», muy próxima al campamento de Jesús de Nazaret, era uno de los parajes habitualmente frecuentado por los zeeb. Allí, en definitiva, acudían a abrevar la mayor parte de los animales del bosque…
Para capturarlos, los montañeses se valían de lazos y trampas. Y todo en él era aprovechado.
Con la piel cubrían el calzado, aliviando la marcha del caminante. También la vendían en pequeñas porciones, previamente empapadas en vino o vinagre. Al comerla —aseguraban—, los sueños eran benéficos…, y eróticos.
Los dientes, como los cerebros de las liebres, se utilizaban para restregar las encías de los niños, eliminando el dolor de las incipientes dentaduras.
En cuanto al corazón —siguiendo otra vieja creencia—, la familia lo secaba, vendiéndolo como un mágico talismán contra los propios lobos. La mejor «arma», sin embargo, era la manteca que destilaban los riñones de león. Si el viajero se embadurnaba con ella, ningún lobo osaba acercarse. Así nos lo juró Tiglat. El problema, claro, era cómo conseguir semejante «ungüento»…
Para unos y otros —judíos y gentiles—, este depredador era el símbolo vivo de la traición. Su cuello corto —decían— era la prueba irrefutable. Y aseguraban también que la inteligencia del zeeb crecía a la par que la luna. Por ello, durante la fase de creciente —y no digamos con la luna llena—, nadie, en su sano juicio, se aventuraba de noche por aquellas montañas.
La tertulia, acosada por el sueño y el cansancio, declinó. Y la tercera actividad de los Tiglat —el soplado del vidrio— quedó pospuesta para mejor ocasión.
El anfitrión lo percibió y, haciéndose cargo, se puso en pie, recomendando que nos retiráramos. Lo agradecimos.
Y en ello estábamos cuando, de pronto, irrumpió en la estancia un nuevo «personaje». El joven Tiglat lo reclamó y, al instante, obediente y cariñoso, fue a saltar sobre el pecho de su dueño, lamiendo manos y rostro. Era Ot, el basenji negro que nos acompañaría al día siguiente.
Mi hermano, intrigado, se dirigió entonces al muchacho, preguntando el por qué de tan original nombre. (Ot, en hebreo, significaba «milagro», «señal», o «prodigio»).
Y Tiglat, orgulloso, le puso en antecedentes.
—Fue en pleno invierno. Mi padre, mis hermanos y yo volvíamos de la sierra…
Dudó. E interrogando al complacido cabeza de familia trató de confirmar la fecha. Tiglat padre le recordó que, efectivamente, fue el 14 de adar (febrero), en pleno Purim, hacía ya cuatro años…
—Eso… —prosiguió el adolescente—. Para mí fue el mejor regalo…
(En dicha fiesta, como espero narrar más adelante, era típico hacer regalos. Sobre todo a los niños).
—… Caminábamos por la meseta donde ahora se encuentra vuestro «amigo» y, de repente, vimos algo en la nieve. Era una bola negra, muy pequeña. Nos aproximamos y allí estaba…
Ot, captando que su joven dueño hablaba de él, arreció en sus lametones, emitiendo aquellas increíbles «risas».
—Era Ot… Apenas tenía un mes. Nunca supimos cómo llegó hasta allí, ni cómo sobrevivió… Fue un milagro. Un prodigio. Un regalo del señor Baal.
Y Tiglat lo bautizó con el citado nombre.
Curioso Destino. Como ya apunté, el valiente animal iría a perecer muy cerca de donde fue rescatado y salvado…
Pero no adelantemos acontecimientos.
Algo, sin embargo, no cuadraba en la historia. Y Eliseo, que nunca atrancaba, lo planteó abiertamente:
—¿Por qué Ot? Tú eres fenicio…
El muchacho enrojeció. Miró a su padre y éste, esbozando una picara sonrisa, replicó con la misma sinceridad:
—Una tonta e infantil venganza… Vosotros sois griegos y puedo explicároslo. Los judíos nos desprecian y, como seguramente sabéis, odian a los perros. Pues bien, ojo por ojo… ¿Qué mejor gracia para un «perro fenicio» que un nombre hebreo? [132].
La familia, ingenua y feliz, rió el juego de palabras.
Estaba claro. Y aprovecharé la circunstancia para hacer un breve inciso y apuntar algo que también tuvo que ver con el Hijo del Hombre. «Algo» que tampoco figura en los Evangelios y que, sin embargo, aportaría un dato más sobre la ternura del Galileo, provocando, a su vez, más de uno y más de dos enfrentamientos con los puristas de la Ley mosaica.
Me refiero, claro está, a Zal, el magnífico perro propiedad de Jesús de Nazaret.
Pero, para comprender mejor cuanto digo y cuanto señalaba Tiglat, es preciso contemplar primero la actitud del pueblo judío hacia estos no menos infelices y desprestigiados canes. El origen de la ancestral repulsión de los hebreos hacia el perro, tan alejada del actual concepto, se hallaba, cómo no, en el mismísimo Yavé. Lisa y llanamente era condenado y vilipendiado en todos los textos sagrados en los que aparece. Sus cometidos, básicamente, se reducían a tres: carroñeros, guardianes de rebaños y «excusa» para el insulto. Isaías, Reyes y los Salmos lo dejan muy claro. En el último (22, 17-20), el término «perro» alcanza su auténtico significado: «malvado». Y a éste, poco a poco, se sumarían otros: sucio, cobarde, traidor, perezoso y despreciable. Si a esta lamentable situación uníamos las alusiones de Yavé, por ejemplo en el Éxodo [133], es fácil captar la intencionalidad de Tiglat y, muy especialmente, la de los rigoristas judíos hacia el Maestro por el hecho de demostrar cariño hacia un perro. Para colmo de males, otras ridículas y fantásticas leyendas terminaron por arruinar el escaso prestigio del perro, rebajándolo, como digo, a la categoría de alimaña y criatura inmunda. Una de las más extendidas se remontaba al supuesto diluvio. Según esta creencia, el perro fue tachado por Dios de «inmoral» por no haber sabido contener sus instintos sexuales durante su permanencia en el arca de Noé.
Sí, verdaderamente de locos…
Al margen de esta realidad cotidiana, muchos judíos, bajo cuerda, se aprovechaban, sin embargo, de los «sarnosos perros», convirtiendo su caza y captura en un interesante «negocio». Así, lenguas, ojos y dientes eran extirpados, siendo vendidos como amuletos. La lengua, colocada bajo el dedo gordo del pie —decían—, evita que otros perros ladren al propietario de tan estimado talismán. Lo mismo sucedía con los ojos de los perros negros, siempre que se tuviera la precaución de colgarlos del cuello antes de iniciar un viaje. Pero la «eficacia suprema» contra los ataques de otros canes se hallaba en los dientes de un perro rabioso. Eso sí: antes de atarlos al hombro, el can en cuestión tenía que haber mordido a un hombre. Si la víctima era una mujer, miel sobre hojuelas…
Tiglat nos condujo hasta la sala contigua y, excusándose de nuevo, nos hizo ver que no disponía de nada mejor. El lugar, amplio y espacioso como la «vivienda», era en realidad el taller en el que la familia fabricaba toda suerte de utensilios de vidrio.
Agradecimos la hospitalidad. Para aquellos agotados caminantes, cualquier rincón era bueno. Preparamos los ropones al pie de uno de los apagados hornos y, tras desearnos paz, Tiglat depositó una lucerna de aceite en una de las estanterías, arrancando guiños verdes y dorados a los abombados y transparentes vasos, jarrones y botellas. Nos observó un instante y, feliz, cerró la puerta, desapareciendo.
La Providencia, en efecto, seguía velando y protegiéndonos. Aquella familia fue una bendición y un chorro de oxígeno en nuestro camino.
Al poco, el bueno de Eliseo dormía profundamente. Yo, en cambio, me agité inquieto. No hubo forma de llamar al sueño. Y lo atribuí al cansancio. ¿O fue la inquietud?
La verdad es que, una y otra vez, obsesivamente, la imagen del Maestro se presentaba en la memoria.
Estábamos muy cerca, sí, casi a un paso…
Pero ¿por qué me preocupaba? Y me vi asaltado por una jauría de furiosas e irritantes incógnitas.
¿Nos reconocería? ¿Nos admitiría en su compañía? ¿Qué podíamos decirle? ¿Cómo explicarle?
Y la seguridad que me había acompañado hasta esos momentos huyó de quien esto escribe. Me sentí desolado. Quizá estábamos equivocados…
¿Qué sucedería si Jesús de Nazaret no nos aceptaba junto a Él?
¡Dios!
En eso no habíamos pensado…
Y la figura del Galileo, ora distante, ora seria y ajena, seguía visitándome en la penumbra del taller.
Me resistí.
Ése no era el afable y entrañable «amigo» que conocía. El agotamiento, sin duda, jugaba conmigo.
Finalmente, incapaz de soportar aquel suplicio, me alcé. Tomé la débil y amarillenta flama e intenté distraerme. Repasé hornos, fuelles, cañas de soplado, materia prima [134] y la nutrida batería de objetos que se apretaba fría e indiferente en paredes y suelo.
Imposible. El sueño, rebelde, se mantuvo a distancia.
Y opté por asomarme al exterior. Allí, seguramente, me relajaría.
Pero todo, aquella noche, parecía huraño y contrario a mi voluntad. Al empujar la achacosa portezuela que comunicaba con el resto de la aldea, los goznes, irritados, protestaron. Me volví hacia el lugar donde descansaba mi hermano. ¡Bendito ingeniero! Ni un terremoto lo hubiera despertado…
Las casuchas, oscuras y silenciosas, ni se inmutaron.
Busqué refugio al pie de uno de los muros del taller. Inspiré profundamente y me bebí las estrellas.
Casi podía tocarlas con las manos.
¡Dios! ¡Qué hermosa y blanca negrura!
De pronto, en la lejanía, en ninguna parte, sonó limpio y prolongado un aullido.
Sentí un escalofrío.
¿Lobos? ¿Chacales?
Y Venus y Júpiter, en conjunción, me hicieron una señal. Después otra y otra…
Nuevos aullidos. Nuevo estremecimiento.
Y como huida de aquella luminosa ciudad flotante vi entrar en mi agitada mente una inconfundible figura. Vestía de negro y sujetaba una reluciente y afilada guadaña…
La rechacé.
¿Qué ocurría?
Pero la imagen, decidida, alzó la cuchilla, avisando. Y, súbitamente, se extinguió.
Y dos, tres, cuatro nuevos aullidos, más cercanos, me erizaron los cabellos.
¿Qué era aquello? ¿Un presentimiento? ¿Una advertencia? ¿Una locura? ¿Por qué la muerte? ¿Y por qué en esos instantes y en ese lugar?
Horas más tarde, por desgracia, comprobaría que la «visión» no fue fruto de mi cansada y casi nula imaginación. El Destino, supongo, a su manera, me advertía…
Y poco a poco, consumada la extraña «aparición», la inquietud fue anestesiada y caí en el pozo de los sueños. Sí, otra vez las ensoñaciones…
En esta ocasión me vi caminando entre bosques. Era el Hermón. Aparecía muy cerca, con la cumbre nevada.
En cabeza marchaba el joven Tiglat, a lomos de un jumento. A su lado, Ot, el basenji negro. Detrás, alegre, cargando el saco de viaje, Eliseo y cerrando la expedición, este explorador.
Pero no. Quien esto escribe no era el último caminante…
A mis espaldas, a cuatro o cinco metros, con paso igualmente presuroso, avanzaba una vieja «conocida».
¡La muerte!
Se cubría con la misma y larga túnica funeraria, cargando sobre el hombro una temible y larguísima guadaña.
Intenté avisar, pero la voz no salía de mi garganta.
Nadie parecía verla. Ni siquiera Ot.
Volví la cabeza y la muerte, con una helada sonrisa, asintió.
De pronto, en las cercanías de un corpulento árbol, comenzó a llover. Era una lluvia torrencial.
El perro «habló» y aconsejó que nos refugiáramos bajo la gran copa. Así lo hicimos.
Y la osamenta, impasible, sin dejar de sonreír, se plantó frente al grupo. Entonces alzó los descarnados dedos y señaló hacia lo alto.
¡Dios mío!
De las ramas colgaban nuestras propias cabezas…
Estaban vivas.
La de Ot, en cambio, sangrante y suspendida por los ojos, carecía de vida.
Intenté reaccionar. Pulsé el láser de alta energía, graduándolo a la máxima potencia.
¡Dios santo!
No funcionó…
Y la muerte replicó con unas sonoras y cavernosas carcajadas.
Entonces, por detrás, entre los árboles, surgieron unos hombres. Portaban hachas, mazas y espadas.
¡Eran americanos!
Vestían uniformes de campaña. Y avanzaron amenazantes…
¡Oh, Dios!
Todos tenían el mismo rostro. ¡El del general Curtiss!
Zarandeé a Eliseo, advirtiéndole. No hizo caso. Y continuó hablando con Tiglat sobre la inoportuna cortina de agua. Ot aseguró que pasaría pronto…
Uno de los militares se detuvo junto a la muerte. Se abrazaron. Aquel «Curtiss» era el único que no iba armado. Mejor dicho, era el mejor armado…
¡En la mano izquierda sostenía otra «vara de Moisés»!
Cuchichearon.
De vez en cuando me miraban y seguían hablando en voz baja.
Finalmente, el chorreante «Curtiss» indicó que me acercara.
Obedecí.
Y al separarme del árbol, la intensa lluvia me empapó.
—¡Los informes!… ¡Queremos los informes de ADN! ¡Tú los tienes!
Negué con desesperación.
El individuo, entonces, se quitó el gorro que lucía unas estrellas de general y lo arrojó al suelo, pisoteándolo con rabia.
Volví a negar.
—¡Entrégamelos!… ¡Eso es propiedad de la USAF!
E irritado, soltando el cayado, se abalanzó sobre mí. Hizo presa en mis brazos y gritó:
—¡Jasón!… ¡Obedece!… ¡Jasón!
En ese instante, alguien me despertó.
—¡Jasón!…
Eliseo, tan empapado como yo, me zarandeaba sin miramiento.
—¿Qué?… Mi general…, yo no sé nada…
Mi hermano, al escuchar las inconexas frases —¡y en inglés!— se alarmó definitivamente.
—¿Qué te ocurre?… ¡Despierta!
Los fríos y densos goterones terminaron devolviéndome a la realidad. Me puse en pie y, aturdido, me excusé.
—¿Otra pesadilla?
Asentí en silencio.
—Te lo dije… Anoche abusamos del jolodetz y del maldito arac. Pero ¿qué diablos haces aquí afuera?
Respondí como pude, improvisando. Tampoco deseaba abrumarlo con mis extrañas inquietudes y las no menos locas ensoñaciones.
¿Locas?
Hoy sé que algunos sueños no son tan demenciales ni absurdos como parecen a simple vista…