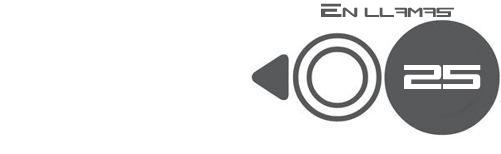
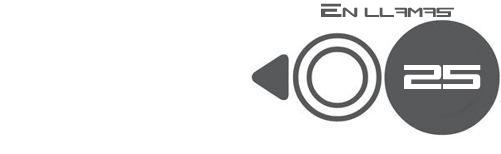
Cuando me despierto, noto una breve y deliciosa sensación de felicidad que, por algún motivo, tiene que ver con Peeta. La felicidad, obviamente, es algo del todo absurdo en estos momentos, ya que, al ritmo que van las cosas, estaré muerta dentro de un día. Y eso sería en el mejor de los casos, si logro eliminar al resto del campo, incluida yo, y hacer que coronen a Peeta vencedor del Vasallaje de los Veinticinco. En cualquier caso, la sensación es tan inesperada y dulce que me aferro a ella, aunque sea por unos instantes. Antes de que los granos de arena, el sol caliente y los picores de la piel me exijan que vuelva a la realidad.
Todos están ya en pie, contemplando la bajada de un paracaídas. Me uno a ellos para recibir otro lote de pan. Es idéntico al que recibimos anoche, veinticuatro bollitos del Distrito 3. Eso nos deja con treinta y tres en total. Elegimos cinco cada uno y dejamos ocho en reserva. Nadie lo dice, pero ocho se dividen perfectamente si muere uno más. Por algún motivo, bromear sobre quién quedará para comerse los bollitos ha perdido su gracia a la luz del día.
¿Durante cuánto tiempo podemos mantener esta alianza? Creo que nadie esperaba que el número de tributos descendiese tan rápidamente. ¿Y si me equivoco y los demás no están protegiendo a Peeta? ¿Y si ha sido coincidencia, o una estrategia para ganarse nuestra confianza y convertirnos en presa fácil? ¿Y si no entiendo lo que sucede en realidad? Espera, eso no hace falta preguntarlo: no entiendo lo que sucede en realidad. Y si no lo entiendo, ha llegado el momento de que Peeta y yo salgamos de aquí.
Me siento a su lado en la arena a comerme los bollitos. No sé por qué, pero me cuesta mirarlo. Quizá sea por todos los besos de anoche, aunque no es nada raro que nos besemos, y puede que él ni siquiera notase algo distinto. Quizá sea por saber el poco tiempo que nos queda y lo opuestos que son nuestros objetivos.
Después de comer, tiro de su mano para llevarlo al agua.
—Venga, te enseñaré a nadar. —Necesito alejarlo de los demás, ir a un sitio donde podamos hablar sobre cómo largarnos. Será difícil, porque, una vez se den cuenta de que rompemos la alianza, seremos blancos al instante.
Si de verdad pretendiese enseñarlo a nadar, haría que se quitase el cinturón que lo mantiene a flote, pero ¿qué más da? Así que le enseño la brazada básica y lo dejo practicar de un lado a otro en la zona en la que el agua le llega a la cintura. Al principio veo que Johanna nos vigila con atención, aunque al final pierde interés y se va a echar una siesta. Finnick está tejiendo una red nueva con las plantas y Beetee juega con su alambre. Ha llegado el momento.
Mientras Peeta estaba nadando, yo he descubierto algo; las costras que me quedan empiezan a pelarse. Limpio el resto de las escamas del brazo restregándolas suavemente con un puñado de arena, y veo que hay piel nueva debajo. Le digo a Peeta que pare con el pretexto de enseñarle a librarse de las molestas costras y, mientras nos restregamos, saco el tema de la huida.
—Mira, ya solo quedamos ocho. Creo que es el momento de irse —le digo, entre dientes, aunque dudo que los demás tributos puedan oírme.
Peeta asiente, veo que está pensando en mi propuesta, sopesando si las probabilidades están a nuestro favor.
—Haremos una cosa —responde—. Nos quedaremos hasta que Brutus y Enobaria estén muertos. Creo que Beetee intenta montar una especie de trampa para ellos. Te prometo que nos iremos después.
No estoy del todo convencida, pero, si nos vamos ahora, tendremos a dos grupos de adversarios detrás de nosotros. Quizá tres, porque ¿quién sabe lo que planea Chaff? Además del problema del reloj. Y tenemos que pensar en Beetee. Johanna solo lo trajo por mí y, si lo abandonamos, seguro que lo mata. Entonces lo recuerdo: no puedo proteger también a Beetee. Sólo puede haber un vencedor, y ese será Peeta. Tengo que aceptarlo, tengo que tomar decisiones basándome únicamente en su supervivencia.
—De acuerdo. Nos quedaremos hasta que los profesionales estén muertos, pero eso es todo. —Me vuelvo hacia Finnick—. ¡Eh, Finnick, ven aquí! ¡Ya sabemos cómo ponerte guapo otra vez!
Los tres nos restregamos las costras del cuerpo y ayudamos con la espalda de los demás, para salir, finalmente, tan sonrosados como el cielo. Nos untamos otra ración de medicina, porque la piel parece demasiado delicada para la luz del sol, y la pomada no tiene tan mal aspecto sobre la piel lisa; será un buen camuflaje para la jungla.
Beetee nos llama, y resulta que, efectivamente, durante todo el tiempo que ha pasado jugueteando con el alambre estaba ideando un plan.
—Creo que todos estaremos de acuerdo en que nuestra siguiente misión debe ser matar a Brutus y Enobaria —explica—. Dudo que nos ataquen de nuevo en campo abierto, ya que los superamos en número. Supongo que podríamos buscarlos, aunque sería difícil y peligroso.
—¿Crees que han averiguado lo del reloj? —le pregunto.
—Si no lo han hecho, lo harán pronto. Puede que no con la misma precisión que nosotros, pero tienen que saber que en algunas de las zonas hay trampas que activan los ataques y que suceden en bucle. Además, el hecho de que nuestra última pelea se interrumpiese por la intervención de los Vigilantes no les habrá pasado desapercibido. Nosotros sabemos que intentaban desorientarnos, pero ellos deben de estar dándole vueltas, y quizá eso también los ayude a darse cuenta de que la arena es un reloj. Así que creo que nuestra mejor opción es montar una trampa.
—Espera, deja que vaya a por Johanna —dice Finnick—. Se pondrá furiosa si ve que se ha perdido algo tan importante.
—O no —mascullo, porque, en realidad, se pasa todo el día más o menos furiosa; de todos modos, no lo detengo, porque yo también me enfadaría si me excluyeran de un plan a estas alturas.
Cuando se une a nosotros, Beetee nos hace retroceder un poco para tener espacio donde trabajar en la arena. Dibuja rápidamente un círculo y lo divide en doce cuñas. Es la arena, con trazos no tan precisos como los de Peeta, sino con las burdas líneas de un hombre que tiene la cabeza en otros asuntos mucho más complejos.
—Si fueseis Brutus y Enobaria, y supierais lo que sabéis sobre la jungla, ¿dónde os sentiríais más seguros? —pregunta Beetee. No lo hace con aire paternalista, aunque no puedo evitar pensar en un profesor que está a punto de enseñar una lección a sus alumnos. Quizá sea por la diferencia de edad o, simplemente, porque Beetee es como un millón de veces más listo que el resto de nosotros.
—Donde estamos ahora, en la playa —responde Peeta—. Es el lugar más seguro.
—Entonces, ¿por qué no están ellos en la playa? —pregunta Beetee.
—Porque estamos nosotros —responde Johanna, impaciente.
—Exacto. Estamos aquí, reclamando la playa. Entonces, ¿adónde iríais?
Pienso en la jungla mortífera, en la playa ocupada.
—Me escondería al borde de la jungla para poder escapar si me atacasen. Y para poder espiarnos —respondo.
—Y para comer —añade Finnick—. La jungla está llena de criaturas y plantas extrañas, pero, al observarnos, sabría que los mariscos son seguros.
Beetee sonríe como si fuésemos más inteligentes de lo que creía.
—Sí, bien, veo que lo entendéis. Bueno, ésta es mi propuesta: un ataque a las doce en punto. ¿Qué pasa exactamente a mediodía y medianoche?
—El rayo golpea el árbol —respondo.
—Sí. Así que sugiero que después de que el rayo golpee a mediodía, pero antes de que golpee a medianoche, pasemos mi alambre desde ese árbol hasta el agua de la playa, que, por supuesto, tiene una alta conductividad. Cuando caiga el rayo, la electricidad viajará por el alambre y no solo se introducirá en el agua, sino también en la playa que la rodea, que seguirá húmeda después de la ola de las diez. Todas las personas que estén en contacto con dichas superficies en ese momento quedarán electrocutadas.
Guardamos silencio un rato para digerir el plan de Beetee. Me parece algo fantástico, casi imposible, pero ¿por qué? He visto miles de trampas, ¿no es una trampa más grande con un componente más científico? ¿No podría funcionar? ¿Cómo vamos a cuestionarlo, si no somos más que tributos entrenados para pescar, cortar madera y sacar carbón? ¿Qué sabemos de las utilidades del poder del cielo?
Peeta lo intenta.
—¿De verdad podrá ese alambre conducir tanta potencia, Beetee? Parece frágil, como si fuese a quemarse.
—Sí, se quemará, pero no hasta que haya pasado la corriente por él. Actuará como una especie de fusible, de hecho. Salvo que la electricidad viajará por él.
—¿Cómo lo sabes? —pregunta Johanna; está claro que no la ha convencido.
—Porque lo inventé yo —responde Beetee, con cara de sorpresa—. No es un alambre en sentido estricto, igual que el rayo no es un rayo natural, ni el árbol un árbol de verdad. Tú conoces los árboles mejor que nosotros, Johanna. Los rayos deberían haberlo destruido ya, ¿no?
—Sí —responde ella, desanimada.
—No os preocupéis por el alambre, hará lo que digo —nos asegura Beetee.
—¿Y dónde estaremos nosotros cuando ocurra? —pregunta Finnick.
—En el interior de la jungla, lo bastante para estar a salvo.
—Entonces, los profesionales también estarán a salvo, a no ser que se encuentren cerca del agua —señalo.
—Cierto —responde Beetee.
—Y todo el marisco acabará cocido —añade Peeta.
—Seguramente más que cocido. Es muy probable que lo perdamos como fuente de alimento para siempre. Sin embargo, encontrasteis otras cosas comestibles en la jungla, ¿no, Katniss? —me pregunta Beetee.
—Sí, frutos secos y ratas —respondo—. Y tenemos patrocinadores.
—Pues, entonces, no creo que sea un problema. Pero como somos aliados y hará falta la colaboración de todos, la decisión de intentarlo o no depende de vosotros cuatro.
Sí que somos como alumnos. Sólo se nos ocurren preocupaciones muy elementales para intentar rebatir su teoría, y la mayor parte de ellas ni siquiera tienen que ver con su plan. Miro las caras de desconcierto de los demás.
—¿Por qué no? —pregunto—. Si falla, no pasará nada. Si funciona, es posible que los matemos. Incluso si fallamos y solo matamos a los mariscos, Brutus y Enobaria también los perderán como alimento.
—Yo digo que lo intentemos —añade Peeta—. Katniss tiene razón.
Finnick mira a Johanna y arquea las cejas; no lo hará sin ella.
—De acuerdo —responde Johanna al fin—. Es mejor que perseguirlos por la jungla, y dudo que se imaginen nuestro plan, ya que ni nosotros mismos lo entendemos bien.
Beetee quiere examinar el árbol del rayo antes de poner la trampa. A juzgar por el sol, son aproximadamente las nueve de la mañana, así que, de todos modos, tendremos que salir pronto de nuestra playa. Desmontamos el campamento, nos acercamos a la playa que rodea la sección del árbol y nos metemos en la jungla. Beetee sigue demasiado débil para subir la pendiente él solo, así que Finnick y Peeta se turnan para llevarlo. Dejo que Johanna vaya en cabeza, porque el camino es bastante directo y supongo que no puede perdernos demasiado. Además, yo soy más peligrosa con un carcaj de flechas que ella con dos hachas, por lo que soy la más indicada para cubrir la retaguardia.
Este aire denso y bochornoso es un lastre. No nos hemos librado de él ni un momento desde que empezaron los Juegos. Ojalá Haymitch dejase de enviar pan del Distrito 3 y lo sustituyese por el del Distrito 4, porque he sudado litros de agua en los dos últimos días y, aunque he comido pescado, necesito sal. Un trozo de hielo tampoco sería mala idea, o un vaso de agua fría. Agradezco el fluido que sale de los árboles, pero está a la misma temperatura que el agua de mar, el aire, los demás tributos y yo. Todos juntos formamos un enorme estofado caliente.
Cuando nos acercamos al árbol, Finnick sugiere que vaya yo delante.
—Katniss puede oír el campo de fuerza —les explica a Beetee y Johanna.
—¿Oírlo? —pregunta Beetee.
—Sólo con el oído que me reconstruyó el Capitolio —respondo. ¿Adivinas a quién no voy a engañar con esa historia? A Beetee, porque seguro que él recuerda haberme enseñado como localizar un campo de fuerza, y supongo que es imposible oírlo. Sin embargo, no sé por qué, pero no cuestiona mi afirmación.
—Entonces, por supuesto, Katniss, ve primero —dice, deteniéndose un momento para limpiarse el vapor de las gafas—. Los campos de fuerza no son ninguna broma.
El árbol del rayo es inconfundible, ya que se eleva muy por encima de los demás. Encuentro un puñado de nueces y hago esperar a todos mientras recorro lentamente la pendiente y lanzo los frutos secos delante de mí. De todos modos, veo el campo de fuerza de inmediato, incluso antes de que las nueces lo golpeen, porque está a solo catorce metros. Al examinar la vegetación que tengo delante, veo el cuadrado ondulado en el aire, arriba, a mi derecha, así que tiro una nuez justo delante de mí y oigo el siseo que me lo confirma.
—Quedaos por debajo del árbol del rayo —les digo a los demás.
Dividimos las tareas: Finnick protege a Beetee mientras éste examina el árbol; Johanna va a por agua; Peeta recolecta frutos secos; y yo cazo por las inmediaciones. Como las ratas de árbol no parecen temer a los humanos, cazo tres fácilmente. El sonido de la ola de las diez me recuerda que debo volver, así que regreso con los otros y me pongo a limpiar las presas. Después dibujo una línea en la tierra a unos cuantos metros del campo de fuerza, como recordatorio para no acercarnos, y Peeta y yo nos sentamos a asar frutos secos y chamuscar dados de rata.
Beetee sigue dándole vueltas al árbol haciendo quién sabe qué, tomando medidas y demás. En cierto momento arranca una astilla de la corteza, se une a nosotros y la tira contra el campo de fuerza; la astilla rebota y aterriza en el suelo, brillando. En pocos momentos recupera su color original.
—Bueno, eso explica muchas cosas —dice Beetee. Yo miro a Peeta y tengo que morderme el labio para no reírme, ya que a los demás no nos explica nada de nada.
Entonces oímos los chasquidos del sector contiguo al nuestro, lo que significa que son las once en punto. Suenan mucho más fuertes en la jungla que anoche, en la playa, y los escuchamos con atención.
—No es mecánico —afirma Beetee.
—Diría que son insectos —añado—, quizá escarabajos.
—Algo con pinzas —dice Finnick.
El sonido aumenta de volumen, como si supiesen por nuestros susurros que hay carne viva cerca. Aunque no sepamos qué produce los chasquidos, seguro que es algo capaz de arrancarnos la carne a tiras en cuestión de segundos.
—De todos modos, deberíamos irnos de aquí —dice Johanna—. Queda menos de una hora para que empiecen los relámpagos.
Sin embargo, no nos alejamos mucho. Montamos una especie de picnic, sentados en cuclillas con nuestra comida de la jungla, y esperamos a que el rayo señale el mediodía. A petición de Beetee, me subo a un árbol cuando empiezan a callarse los insectos. Cuando cae el rayo veo una luz cegadora, incluso desde donde estoy, incluso a la brillante luz del día. La luz abarca por completo el lejano árbol y lo hace relucir al rojo blanco azulado, provocando chisporroteos eléctricos en el aire que lo rodea. Bajo e informo a Beetee, que parece satisfecho, aunque no se lo cuente en términos muy científicos, que digamos.
Damos un rodeo para volver a la playa de las diez, donde la arena está húmeda y suave, barrida por la reciente ola. Beetee nos da la tarde libre, por así decirlo, mientras él trabaja con el alambre. Como es su arma y el resto de nosotros tiene que confiar en sus conocimientos por completo, es como si nos dejasen salir pronto de clase. Al principio nos turnamos para echarnos la siesta a la sombra de la jungla, pero, entrada la tarde, todos estamos despiertos e inquietos, y decidimos que, como podría ser nuestra última oportunidad de comer marisco, lo mejor es darnos un banquete. Siguiendo las instrucciones de Finnick, arponeamos peces y recolectamos marisco, incluso buceamos en busca de ostras. Esto último es lo que más disfruto, no porque me gusten demasiado las ostras (solo las he probado una vez, en el Capitolio, y no pude soportar la textura babosa), sino porque bajo el agua todo es precioso, como otro mundo. El mar está muy claro, y hay bancos de peces de tonos vivos y extrañas flores marinas que decoran el fondo.
Johanna vigila mientras Finnick, Peeta y yo limpiamos y preparamos la comida. Peeta abre una ostra y lo oigo soltar una carcajada.
—¡Eh, mira esto! —exclama, y saca una perla perfecta y reluciente del tamaño de un guisante—. Ya sabes, si se ejerce la presión suficiente sobre el carbón, se convierte en una perla —le dice muy serio a Finnick.
—Eso no es verdad —responde él, con aire desdeñoso, pero yo me parto de risa, porque recuerdo que así nos presentó Effie Trinket, que no tenía ni idea, a la gente del Capitolio el año pasado, antes de que nos conocieran: éramos como trozos de carbón que se convertían en perlas gracias al peso de nuestra existencia; la belleza que surgía del dolor.
Peeta limpia la perla en el agua y me la da.
—Para ti.
La sostengo en la palma de la mano y examino su superficie irisada a la luz del sol. Sí, la guardaré, durante las pocas horas de vida que me queden la llevaré siempre cerca. Es el último regalo de Peeta, el único que puedo aceptar de verdad. Quizá me dé fuerzas en los últimos momentos.
—Gracias —le digo, cerrando la mano. Miro con frialdad los ojos azules del que ahora es mi peor adversario, la persona que me mantendría con vida aunque tuviera que sacrificarse para ello. Me prometo derrotarlo.
Los ojos azules dejan de brillar de alegría y empiezan a clavarse en los míos, como si me leyesen el pensamiento.
—El medallón no ha funcionado, ¿verdad? —me pregunta Peeta, aunque tenemos a Finnick delante, aunque puede oírlo todo el mundo—. ¿Katniss?
—Sí ha funcionado.
—Pero no de la manera que yo pretendía —responde él, apartando la mirada. Después de eso, se limita a mirar las ostras.
Justo cuando estamos a punto de comer, aparece un paracaídas con dos suplementos para nuestro banquete: un botecito de salsa picante de color rojo y otra ración más de bollitos del Distrito 3. Finnick se pone de inmediato a contarlos, por supuesto.
—Otra vez veinticuatro.
Entonces son treinta y dos bollitos, así que cada uno nos quedamos con cinco y dejamos siete, que es un número imposible de dividir a partes iguales. Es comida para una sola persona.
La salada carne del pescado, el suculento marisco e incluso las ostras parecen sabrosas al añadirles la salsa. Nos atiborramos hasta que nadie puede tomar ni un bocado más, pero, aun así, quedan sobras. Como se pondrán malas, lo tiramos todo al mar, de modo que los profesionales no puedan llevárselo cuando nos vayamos. Nadie se molesta en guardar las caracolas, porque la ola las barrerá.
No queda más que esperar. Peeta y yo nos sentamos en la orilla, de la mano, en silencio. Él dio su discurso anoche, aunque no consiguiera hacerme cambiar de idea, y no hay nada que pueda decirle para convencerlo de que me haga caso. Ya pasó el momento de los regalos persuasivos.
Tengo la perla, eso sí, guardada en un paracaídas atado a la cintura, con la espita y la medicina. Espero que llegue al Distrito 12.
Seguro que Prim y mi madre sabrán que deben devolvérsela a Peeta antes de enterrarme.