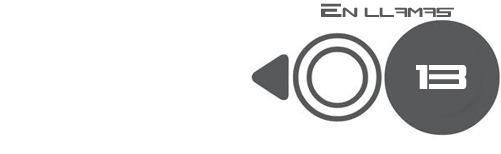
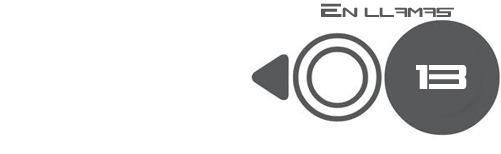
Mi cuerpo reacciona antes que mi cerebro; salgo corriendo por la puerta, cruzo el césped de la Aldea de los Vencedores y me interno en la oscuridad. La humedad del suelo empapado me moja los calcetines y me doy cuenta de lo frío que es el viento, pero no paro. ¿Adónde? ¿Adónde ir? Al bosque, claro. Hasta que no llego a la alambrada no oigo el zumbido que me hace recordar lo atrapada que estoy realmente. Retrocedo, jadeando, me vuelvo y salgo corriendo otra vez.
Lo siguiente que sé es que estoy a cuatro patas en el sótano de una de las casas vacías de la Aldea. Unos débiles rayos de luz de luna entran a través de los huecos de las ventanas que hay por encima de mi cabeza. Tengo frío, estoy mojada y me siento exhausta, aunque mi intento de huida no ha servido para aliviar la histeria que crece dentro de mí. Me ahogará si no la dejo salir. Hago una bola con la parte delantera de la blusa, me la meto en la boca y empiezo a gritar. No sé cuánto tiempo estoy así, pero, cuando paro, apenas me queda voz.
Me hago un ovillo, tumbada de lado, y contemplo los parches de luz de luna que se forman en el suelo de cemento. Volver a la arena, volver al origen de las pesadillas. Ahí es a donde voy. Tengo que reconocer que no lo vi venir; me imaginé un montón de cosas: humillación pública, tortura y ejecución; huir por el bosque, perseguida por agentes de la paz y aerodeslizadores; casarme con Peeta y ver cómo obligan a nuestros hijos a ir a la arena. Sin embargo, nunca me imaginé volviendo a los Juegos. ¿Por qué? Porque no hay precedentes. Los vencedores quedan fuera de la cosecha de por vida, es el trato si ganas…, hasta ahora.
Veo unas sábanas, de esas que usan para cubrir los muebles cuando se pinta. Me las pongo encima, como una manta. A lo lejos, alguien me llama, pero en este momento ni siquiera deseo pensar en las personas que más quiero. Sólo pienso en mí y en lo que me espera.
La sábana me da calor, a pesar de lo tiesa que está. Los músculos se me relajan, el corazón se me calma. Veo la caja de madera en las manos del niño y al presidente Snow sacando el sobre amarillento. ¿De verdad se trata del Vasallaje de los Veinticinco escrito hace setenta y cinco años? Parece poco probable, es una respuesta demasiado perfecta para los problemas a los que se enfrenta ahora mismo el Capitolio. Se libran de mí y someten a los distritos de un solo golpe.
Oigo la voz del presidente Snow: «En el setenta y cinco aniversario, como recordatorio a los rebeldes de que ni siquiera sus miembros más fuertes son rivales para el poder del Capitolio, los tributos elegidos saldrán del grupo de los vencedores».
Sí, los vencedores son nuestros miembros más fuertes, son los que han sobrevivido a la arena y escapado del yugo de la pobreza que nos frena a los demás. Son, o mejor dicho, somos la personificación de la esperanza cuando no hay esperanza. Y ahora veintitrés de nosotros moriremos para demostrar que incluso esa esperanza era ilusoria.
Me alegra haber ganado el año pasado. De lo contrario conocería a los demás vencedores, no solo por la televisión, sino porque son invitados en todos los Juegos. Aunque no tengan que ser tutores, como siempre le ha pasado a Haymitch, la mayoría regresa al Capitolio una vez al año para el acontecimiento. Creo que muchos son amigos entre ellos, mientras que yo solo tengo que preocuparme por matar a Peeta o a Haymitch. ¡A Peeta o a Haymitch!
Me levanto de golpe y aparto la sábana. ¿En qué estaba pensando? Bajo ninguna circunstancia mataría a Peeta o a Haymitch, pero uno de ellos estará en la arena conmigo, eso es un hecho. Puede que incluso hayan decidido entre ellos quién irá. Sea cual sea el elegido, el otro tendrá la opción de presentarse voluntario para ocupar su lugar, y ya sé lo que pasará: Peeta le pedirá a Haymitch que lo deje ir a la arena conmigo, pase lo que pase. Por mí, para protegerme.
Doy tumbos por el sótano buscando la salida. ¿Cómo he llegado hasta este lugar? Subo a tientas los escalones que dan a la cocina y veo que la ventana de cristal de la puerta está destrozada. Supongo que por eso me sangra la mano. Corro de vuelta a la noche y me voy directa a la casa de Haymitch. Está sentado a solas a la mesa de la cocina con una botella medio vacía de licor blanco en un puño y un cuchillo en la otra. Borracho como una cuba.
—Ah, aquí estás, hecha polvo. Por fin te salieron las cuentas, ¿no, preciosa? ¿Has caído en que no irás sola? Y ahora me vienes a pedir… ¿el qué?
No respondo. La ventana está abierta de par en par y el viento me azota como si estuviese fuera.
—Debo reconocer que al chico le resultó más fácil. Llegó incluso antes de poder abrir la botella y me suplicó que le diese otra oportunidad de participar. Pero ¿qué me vas a decir tú? —pregunta, y se pone a imitar mi voz—: ¿«Ocupa su lugar, Haymitch, porque, en igualdad de condiciones, preferiría que fuese Peeta y no tú el que tuviese la oportunidad de seguir con su vida»?
Me muerdo el labio porque, una vez que lo ha dicho, me temo que eso es justo lo que quiero, que Peeta viva, aunque signifique la muerte de Haymitch. No, no es verdad. Aunque es odioso, Haymitch ahora es mi familia. «¿Para qué he venido? —pienso—. ¿Qué quiero de él?».
—He venido a beber —digo.
Él se echa a reír y deja la botella en la mesa con un buen golpe. Limpio el borde con la manga y le doy dos tragos antes de sufrir un ataque de tos. Tardo unos minutos en recuperar la compostura, y los ojos y la nariz siguen pringados, pero noto el licor dentro de mí como si fuese fuego; me gusta.
—Quizá deberías ir tú —afirmo, en plan pragmático, mientras acerco una silla—. De todos modos, odias la vida.
—Muy cierto. Y como la última vez intenté mantenerte viva a ti…, al parecer esta vez me veo obligado a salvar al chico.
—Es otra buena razón —respondo; me sueno la nariz y vuelvo a servirme.
—Peeta dice que, como te elegí a ti, ahora le debo una, lo que él quiera. Y lo que quiere es la oportunidad de ir de nuevo a la arena para protegerte.
Lo sabía. En ese sentido, Peeta es bastante predecible. Mientras yo me tiraba en el suelo de aquel sótano para lamentarme por mi suerte, pensando solo en mis problemas, él estaba aquí, pensando solo en mí. Decir que siento vergüenza no es lo bastante fuerte para expresar cómo estoy.
—Ni viviendo cien vidas llegarías a merecerte a ese chico. Lo sabes, ¿no?
—Sí, sí —respondo, brusca—. Está claro, él es el mejor de este trío. Bueno, ¿qué piensas hacer?
—Ni idea —responde Haymitch, suspirando—. Quizá volver a la arena contigo, si puedo. Si sacan mi nombre en la cosecha, da igual, porque él se presentará voluntario para ocupar mi lugar.
—Para ti sería una pesadilla estar en la arena, ¿verdad? —le pregunto, después de guardar silencio un momento—. Conoces a todos los demás.
—Oh, creo que podemos afirmar con total seguridad que será insoportable esté donde esté —replica. Después señala la botella con la cabeza—. ¿Me la devuelves ya?
—No —respondo, abrazándola. Haymitch saca otra de debajo de la mesa y abre el tapón de rosca. En ese momento me doy cuenta de que no he venido solo para beber, que hay otra cosa que quiero de Haymitch.
—Vale, ya sé lo que quiero pedirte —le digo—. Si al final vamos Peeta y yo a los Juegos, esta vez intentaremos mantenerlo a él con vida. —Algo se vislumbra brevemente en sus ojos inyectados en sangre: dolor—. Como has dicho, lo pasarás mal lo hagas como lo hagas. Da igual lo que Peeta quiera, le toca a él salvarse. Los dos se lo debemos —insisto, en tono de súplica—. Además, el Capitolio me odia tanto que puedo darme por muerta, pero quizá él tenga una oportunidad. Por favor, Haymitch, dime que me ayudarás.
Él frunce el ceño mirando la botella, sopesando mis palabras.
—De acuerdo —acepta, al fin.
—Gracias —respondo. No quiero ir a ver a Peeta, aunque debería. Me da vueltas la cabeza por culpa del alcohol y estoy tan destrozada que no sé qué me podría obligar a prometer. No, ahora tengo que ir a casa para enfrentarme a Prim y mi madre.
Mientras subo como puedo los escalones de la entrada, la puerta principal se abre y Gale me abraza.
—Me equivoqué, tendríamos que habernos ido cuando lo dijiste —susurra.
—No. —Me cuesta concentrarme y el licor se sale de la botella y se derrama por la espalda de la chaqueta de Gale, aunque a él no parece importarle.
—No es demasiado tarde —insiste.
Por encima de sus hombros veo a mi madre y a Prim abrazadas en el umbral. Nosotros huimos, ellas mueren. Y, además, tengo que proteger a Peeta. Fin de la discusión.
—Sí, sí que lo es.
Me ceden las rodillas y él me sujeta. Finalmente, el alcohol me puede y oigo cómo la botella de cristal se rompe contra el suelo. Parece apropiado que se escape de mi control, como todo lo demás.
Cuando despierto, apenas consigo llegar al baño antes de que el licor blanco haga su reaparición. Quema tanto al salir como al entrar, y el sabor es el doble de malo. Después de vomitar sigo temblorosa y sudorosa, aunque, al menos, la mayor parte del alcohol está ya fuera de mi cuerpo. En cualquier caso, buena parte de él logró entrar en mi torrente sanguíneo, así que tengo un dolor de cabeza palpitante, la boca seca y el estómago ardiendo.
Abro el grifo de la ducha y me pongo debajo de la cálida lluvia un minuto antes de darme cuenta de que no me he quitado la ropa interior. Mi madre me habrá quitado la exterior, que estaba asquerosa, antes de meterme en la cama. Tiro la ropa mojada al lavabo y me enjabono la cabeza con champú. Me pican las manos, y entonces veo los puntos pequeños y ordenados que me cruzan la palma de una mano y el dorso de la otra. Recuerdo vagamente romper aquella ventana de cristal anoche. Me restriego de pies a cabeza, aunque me detengo una vez para volver a vomitar en la misma ducha. No es más que bilis y el sumidero se la traga con las perfumadas burbujas.
Por fin limpia, me pongo la bata y vuelvo a la cama sin hacer caso del pelo chorreando. Me meto debajo de las mantas, segura de que así es como se siente alguien cuando lo envenenan. Las pisadas en las escaleras hacen que note de nuevo el pánico de anoche; no estoy lista para ver a mi familia. Tengo que parecer tranquila y segura, igual que cuando nos despedimos el día de la última cosecha. Tengo que ser fuerte. Consigo sentarme en la cama, me aparto el pelo mojado de las sienes (que me siguen palpitando) y me preparo para el encuentro. Aparecen en la puerta con té, tostadas y caras de preocupación. Abro la boca para hacer algún chiste, pero, de repente, rompo a llorar.
Buen intento.
Mi madre se sienta en la cama y Prim se tumba a mi lado, para abrazarme entre las dos e intentar tranquilizarme hasta que me agoto de tanto llorar. Después mi hermana busca una toalla, me seca el pelo y lo desenreda, mientras mi madre me convence para tomar té y una tostada. Me ponen un pijama calentito, me echan más mantas encima y yo me vuelvo a dormir.
Por la luz sé que es última hora de la tarde cuando me despierto. Hay un vaso de agua en la mesita de noche y me lo bebo a toda velocidad. A pesar de que el estómago y la cabeza todavía no se han recuperado, me siento mucho mejor que ayer, así que me levanto, me visto y me trenzo el pelo. Antes de bajar me detengo en lo alto de las escaleras, algo avergonzada por la forma en que he reaccionado ante las noticias del Vasallaje de los Veinticinco: mi errática huida, la borrachera con Haymitch y el llanto. Dadas las circunstancias, supongo que me merezco un día de indulgencia, aunque me alegro de que no estuviesen las cámaras para verlo.
Abajo, mi madre y Prim me abrazan otra vez, pero no están demasiado emotivas. Sé que se controlan para facilitarme las cosas. Miro a Prim y me resulta difícil creer que es la misma niña frágil que dejé atrás el día de la cosecha de hace nueve meses. Aquella terrible experiencia y todo lo que ha pasado después (la crueldad en el distrito, el desfile de enfermos y heridos que a menudo trata sola, porque mi madre está muy ocupada) la han envejecido varios años. Además, ha crecido bastante; ya casi somos de la misma altura, aunque no es eso lo que la hace parecer tan mayor.
Mi madre me sirve un tazón de caldo y le pido otro para llevárselo a Haymitch. Después me voy a su casa. Él acaba de levantarse y lo acepta sin hacer comentarios; nos quedamos sentados, casi plácidamente, sorbiendo el caldo y contemplando la puesta de sol por la ventana de su salón. Oigo a alguien caminar por la planta de arriba y supongo que es Hazelle, pero, pocos minutos después, aparece Peeta y tira una caja de cartón llena de botellas vacías de licor en la mesa.
—Ya está hecho —dice.
Haymitch tiene que utilizar toda su energía para concentrarse en las botellas, así que hablo yo.
—¿Qué está hecho?
—He tirado todo el licor por el desagüe.
Eso parece sacar a Haymitch de su estupor.
—¿Que has hecho qué? —exclama, tocando la caja, incrédulo.
—Lo he tirado todo.
—Comprará más —comento.
—No, no lo hará —responde Peeta—. He buscado a Ripper esta mañana y le he dicho que la delataría a los agentes si os vendía algo a cualquiera de los dos. También le he dado dinero, por si acaso, pero no creo que tenga ganas de volver a caer en manos de los agentes de la paz.
Haymitch intenta acuchillarlo con su navaja, y Peeta lo esquiva con tal facilidad que casi resulta patético. Me enfurezco.
—Lo que él haga no es asunto tuyo —le digo a Peeta.
—Claro que es asunto mío. Pase lo que pase, dos de nosotros vamos a volver a la arena con el tercero como mentor. No podemos permitirnos borrachos en este equipo, sobre todo si se trata de ti, Katniss.
—¿Qué? —le espeto, indignada, aunque resultaría más convincente sin la resaca—. Anoche fue la primera vez que he estado borracha.
—Sí, y mira qué pinta tienes —dice Peeta.
No sé qué esperaba de mi primera reunión con él después del anuncio, quizá unos cuantos abrazos y besos, un poco de consuelo, pero no esto. Me vuelvo hacia Haymitch.
—No te preocupes, te conseguiré más licor.
—Entonces os entregaré a los dos. Así os despejaréis en la cárcel —asegura Peeta.
—¿Qué sentido tiene todo esto? —pregunta Haymitch.
—Pues que dos de nosotros vamos a volver a casa del Capitolio: un mentor y un vencedor —responde Peeta—. Effie me va a enviar grabaciones de todos los vencedores que siguen con vida. Vamos a ver sus Juegos y a aprender todo lo que podamos sobre su forma de luchar. Vamos a engordar y ponernos fuertes. Vamos a empezar a actuar como profesionales. Y uno de nosotros vencerá de nuevo, ¡os guste o no! —Abandona la habitación a toda prisa y sale por la entrada principal dando un portazo.
—No soporto a la gente que se cree moralmente superior —comento.
—Nadie la soporta —responde Haymitch, que ha empezado a sorber los restos de las botellas vacías.
—Tú y yo. Ésas son las dos personas que pretende devolver a casa.
—Pues se va a llevar una sorpresa —dice Haymitch.
Sin embargo, después de unos cuantos días, accedemos a comportarnos como tributos profesionales, porque también es la mejor forma de preparar a Peeta. Todas las noches vemos los resúmenes de los Juegos en los que ganaron los vencedores que siguen vivos. Me doy cuenta de que no conocí a ninguno en la Gira de la Victoria, lo que, ahora que lo pienso, me parece raro. Cuando saco el tema, Haymitch responde que al presidente Snow no le convenía en absoluto mostrarnos a Peeta y a mí (sobre todo a mí) haciendo amistad con otros vencedores en los distritos que podían rebelarse. Los vencedores tienen una posición social especial y, si daba la impresión de que apoyaban mi desafío al Capitolio, se convertirían en un peligro político. Al hacer las cuentas, calculo que algunos de nuestros oponentes serán ancianos, lo que resulta tanto triste como alentador. Peeta toma copiosas notas, Haymitch ofrece información sobre sus personalidades y, poco a poco, empezamos a conocer a la competencia.
Todas las mañanas hacemos ejercicio para fortalecernos. Corremos, levantamos cosas y estiramos los músculos. Todas las tardes trabajamos en nuestras habilidades de combate, lanzamos cuchillos, nos enfrentamos cuerpo a cuerpo; incluso les enseño a trepar árboles. En teoría, los tributos no pueden entrenarse, pero nadie intenta detenernos. En cualquier caso, en los años normales, los tributos de los distritos 1, 2 y 4 aparecen sabiendo blandir lanzas y espadas. Esto no es nada, en comparación.
Después de tantos años de maltrato, el cuerpo de Haymitch se resiste a mejorar. Aunque sigue siendo muy fuerte, se queda sin aliento con una carrera de nada. Y cabría pensar que un tío que duerme todas las noches con un cuchillo sabría cómo acertar con uno en la pared de una casa, pero las manos le tiemblan tanto que tarda semanas en conseguirlo.
Por otro lado, a Peeta y a mí nos sienta muy bien el nuevo régimen. Además, me da algo que hacer, nos da a todos algo que hacer aparte de aceptar la derrota. Mi madre nos pone una dieta especial para ganar peso. Prim cuida de nuestros doloridos músculos. Madge nos pasa en secreto los periódicos del Capitolio que le llegan a su padre. Los pronósticos sobre quién será el vencedor de los vencedores nos sitúan entre los favoritos. Incluso Gale aparece en escena los domingos y, pese a que no aprecia ni a Peeta ni a Haymitch, nos enseña todo lo que sabe sobre trampas. A mí me resulta extraño estar en una misma conversación con Peeta y Gale a la vez, aunque ellos parecen haber dejado a un lado los problemas que puedan tener con respecto a mí.
Una noche, mientras acompaño a Gale a su casa, me llega a reconocer:
—Sería mejor si resultara más fácil odiarlo.
—Dímelo a mí —contesto—. Si hubiera podido odiarlo en la arena, ahora no estaríamos todos en este lío. Él habría muerto, y yo sería una vencedora feliz y sola.
—¿Y dónde estaríamos nosotros, Katniss? —me pregunta.
Guardo silencio, sin saber qué responder. ¿Dónde estaría yo con mi supuesto primo, que no sería mi primo de no ser por Peeta? ¿Me habría besado y yo le habría devuelto el beso de haber tenido la libertad para hacerlo? En otras circunstancias, ¿me habría abierto a él, tentada por la seguridad del dinero, la comida y la ilusión de estar a salvo por ser una vencedora? Sin embargo, siempre nos acecharía la cosecha, acecharía a nuestros hijos. Daba igual lo que yo quisiera…
—Cazando, como cada domingo —respondo. Sé que no era una pregunta literal, pero es lo más sincero que puedo decirle. Gale sabe que lo elegí a él antes que a Peeta al no huir. Para mí no tiene sentido hablar de lo que podría haber sido. Aunque hubiese matado a Peeta en la arena, seguiría sin querer casarme con nadie. Sólo me prometí para salvar vidas, y mira cómo salió.
En cualquier caso, me temo que cualquier tipo de escena emotiva con Gale lo empujaría a hacer algo drástico, como empezar el levantamiento en las minas, y, como dice Haymitch, el Distrito 12 no está preparado para eso. Si acaso, está menos preparado que antes del anuncio del vasallaje, porque, a la mañana siguiente, otros cien agentes de la paz llegan en el tren.
Como no pretendo volver con vida por segunda vez, cuanto antes me deje marchar Gale, mejor. Pienso decirle un par de cosas después de la cosecha, cuando nos permitan despedirnos. Quiero que sepa lo esencial que ha sido para mí durante todos estos años, lo mucho que ha mejorado mi vida gracias a él, gracias a quererlo, aunque sea de la limitada forma que puedo ofrecerle.
Pero no tengo esa oportunidad.
El día de la cosecha hace un calor bochornoso. La población del Distrito 12 espera en la plaza, sudando en silencio y vigilada con metralletas. Yo estoy sola en una pequeña zona delimitada con cuerdas, y Peeta y Haymitch están en un corral similar a mi derecha. La cosecha dura un minuto. Effie, reluciente con una peluca de metal dorado, no exhibe su brío de siempre. Tiene que agarrarse a la urna de las chicas durante un rato para conseguir sacar el trozo de papel en el que todos saben que está mi nombre. Después saca el nombre de Haymitch. El hombre apenas tiene tiempo de dedicarme una mirada triste antes de que Peeta se ofrezca voluntario para sustituirlo.
Nos llevan de inmediato al Edificio de Justicia, donde nos espera Thread, el jefe de los agentes de la paz.
—Nuevo procedimiento —anuncia, sonriendo, y nos empujan hacia la puerta trasera, al interior de un coche que nos lleva a la estación de tren. No hay cámaras en el andén, ni gente para despedirnos. Aparecen Haymitch y Effie, escoltados por guardias, y los agentes se apresuran a meternos en el tren y cierran la puerta. Las ruedas empiezan a girar.
Me quedo mirando la ventana, observando cómo desaparece el Distrito 12, con todas las despedidas pegadas a los labios.