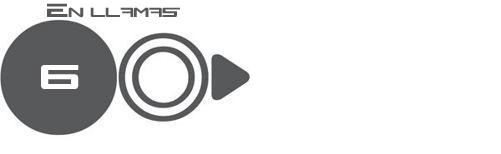
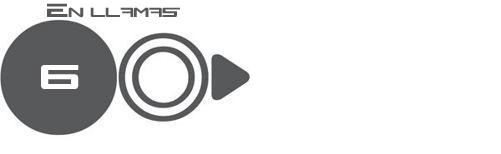
Con ese único movimiento veo el final de la esperanza, el inicio de la destrucción de todo lo que me importa en este mundo. No sé qué forma adoptará el castigo, ni lo mucho que abarcará, pero, cuando acabe, seguramente no quedará nada. Lo lógico sería que sintiese una desesperación profunda en estos momentos. Sin embargo, por extraño que parezca, lo que más siento es alivio, alivio por poder acabar con el juego, porque la respuesta de si puedo tener éxito en esta empresa ya haya sido respondida, aunque sea con un no rotundo. Porque si a tiempos desesperados, medidas desesperadas, ya soy libre para actuar con toda la desesperación que desee.
Pero aquí no, todavía no. Es esencial volver al Distrito 12, ya que cualquier plan incluirá a mi madre, mi hermana, Gale y su familia. Y a Peeta, si consigo que venga con nosotros. Añado a Haymitch a la lista. Son las personas que tendré que llevarme cuando escape al bosque, aunque todavía no sé cómo convencerlos, a dónde iremos en pleno invierno, ni qué hará falta para evitar que nos capturen. Sin embargo, al menos sé lo que debo hacer.
Así que, en vez de derrumbarme y llorar, levanto la barbilla y me siento más segura de mí misma que nunca. Mi sonrisa, a pesar de que a veces parezca demencial, no es forzada, y cuando el presidente silencia al público y dice: «¿Qué os parece si les organizamos una boda aquí mismo, en el Capitolio?», yo entro en modo chica-casi-catatónica-de-alegría sin pestañear.
Caesar Flickerman le pregunta al presidente si tiene una fecha en mente.
—Bueno, antes de fijar la fecha habría que aclarar un poco las cosas con la madre de Katniss —responde Snow. El público rompe a reír y el presidente me rodea con un brazo—. Quizá si todo el país se empeña logremos casarte antes de los treinta.
—Seguramente tendrá que aprobar una nueva ley —respondo con una risita.
—Si no hay más remedio —repone él, de buen humor, como si conspirásemos juntos.
Ay, sí, qué bien nos lo pasamos.
La fiesta que se celebra en la sala de banquetes del presidente Snow no tiene parangón. El techo, de doce metros de altura, se ha transformado en un cielo nocturno, y las estrellas tienen el mismísimo aspecto que en casa. Supongo que también se ven así desde el Capitolio, pero ¿cómo saberlo? Siempre hay demasiada luz en la ciudad como para ver las estrellas. Más o menos a medio camino entre el suelo y el techo, los músicos flotan en lo que parecen ser esponjosas nubes blancas, aunque no veo qué es lo que los mantiene en el aire. Las tradicionales mesas de comedor han sido sustituidas por innumerables sofás y sillones, algunos alrededor de chimeneas, otros junto a olorosos jardines de flores o estanques llenos de peces exóticos, de modo que la gente pueda comer, beber y hacer lo que le plazca con el máximo confort.
En el centro de la sala hay una amplia zona embaldosada que sirve para todo, desde pista de baile a escenario para los intérpretes que vienen y van, pasando por espacio para mezclarse con los invitados, que van vestidos con total extravagancia.
Sin embargo, la verdadera estrella de la noche es la comida, mesas cubiertas de manjares alineadas junto a las paredes. Todo lo que pueda imaginarse y cosas con las que nadie habría soñado esperan a que las consuman: vacas, cerdos y cabras enteros asándose en espetones; enormes bandejas de aves rellenas de sabrosas frutas y frutos secos; criaturas del océano salpicadas de salsa o suplicando bañarse en mejunjes especiados; incontables quesos, panes, verduras, dulces, cascadas de vino y arroyos de licores en llamas.
Mi apetito había regresado con mi deseo de luchar y, después de semanas demasiado preocupada para comer, ahora estoy hambrienta.
—Quiero probar todo lo que haya en la sala —le digo a Peeta.
Veo que intenta leer mi expresión, averiguar por qué me he transformado. Como no sabe que el presidente Snow considera que he fallado, su única suposición es que yo creo que hemos ganado. Quizá incluso que siento genuina felicidad ante nuestro enlace. Sus ojos reflejan lo desconcertado que está, aunque solo brevemente, porque estamos delante de las cámaras.
—Pues vas a tener que ir con calma —me dice.
—Vale, solo un bocado de cada plato.
Sin embargo, incumplo mi promesa al instante, en la primera mesa, que tiene veinte sopas o más, al encontrarme con un cremoso estofado de calabaza con láminas de frutos secos y diminutas semillas negras.
—¡Podría estar comiéndolo toda la noche! —exclamo, pero no lo hago. Vuelvo a flaquear ante un caldo color verde claro del que solo puedo decir que sabe a primavera, y de nuevo cuando pruebo una sopa espumosa rosa salpicada de frambuesas.
Llegan caras nuevas, intercambiamos nombres, me hacen fotos, beso mejillas. Al parecer, mi broche de sinsajo se ha convertido en lo más de la moda, porque varias personas se acercan a enseñarme sus accesorios. Mi pájaro se ha copiado en hebillas de cinturón, se ha bordado en solapas de seda e incluso se ha tatuado en lugares íntimos. Todos quieren llevar la insignia de la ganadora. Me imagino lo mal que le sienta al presidente Snow, pero ¿qué puede hacer al respecto? Aquí los Juegos fueron todo un éxito y las bayas nada más que el símbolo de una chica desesperada intentando salvar a su amado.
Peeta y yo no nos esforzamos en buscar compañía, aunque a nosotros nos buscan sin parar. Somos la atracción de la fiesta que nadie quiere perderse. Actúo como si estuviese encantada, a pesar de que esta gente del Capitolio no me interesa en absoluto, no son más que distracciones que me apartan de la comida.
En cada mesa encuentro nuevas tentaciones e, incluso con mi restringido régimen de un bocado por plato, empiezo a llenarme rápidamente. Elijo un pajarito asado, le doy un mordisco y se me llena la boca de salsa de naranja. Delicioso. No obstante, le doy el resto a Peeta, porque quiero seguir probando cosas y la idea de tirar comida, como veo hacer sin reparos a muchas de las personas de la fiesta, me resulta repugnante. Después de unas diez mesas estoy hinchada, y eso que solo hemos probado unos cuantos platos de los muchos que hay disponibles.
En ese preciso momento, mi equipo de preparación cae sobre nosotros. Entre el alcohol que han consumido y su éxtasis por encontrarse en un acontecimiento tan majestuoso, no hay quien les entienda.
—¿Por qué no estás comiendo? —me pregunta Octavia.
—He comido, pero ya no me cabe ni un bocado más —respondo, y todos se ríen como si hubiese dicho la cosa más estúpida que hayan oído jamás.
—¡Nadie deja que eso lo detenga! —exclama Flavius. Nos conducen a una mesa en la que hay diminutas copas de vino llenas de un líquido transparente—. ¡Bébete esto!
Peeta levanta una para darle un traguito, y todos vuelven a partirse de risa.
—¡Aquí no! —chilla Octavia.
—Tienes que hacerlo ahí —explica Venia, señalando las puertas que dan a los servicios.
Peeta mira de nuevo la copa y lo entiende todo.
—¿Queréis decir que esto me hará vomitar?
—Claro —responde Octavia, entre las carcajadas generales—, así puedes seguir comiendo. Yo ya he ido dos veces. Todos lo hacen, si no, ¿cómo íbamos a divertirnos en un banquete?
No tengo palabras, me quedo mirando las bonitas copas y todo lo que implican. Peeta deja la suya en la mesa con tal delicadeza que da la impresión de que teme que le estalle en la mano.
—Venga, Katniss, vamos a bailar.
La música baja a través de las nubes mientras él me aleja del equipo y la mesa, y me lleva a la pista de baile. En casa solo aprendemos unos cuantos bailes, de esos con violines y flautas, para los que se necesita mucho espacio, pero Effie nos ha enseñado los que son más populares en el Capitolio. La música es lenta y mágica, así que Peeta me rodea con sus brazos y nos movemos en círculo sin apenas dar un paso. Este baile podría hacerse sobre una bandeja. Guardamos silencio durante un rato, hasta que Peeta habla, con voz tensa.
—Crees que puedes aguantarlo todo, que quizá no sean tan malos, y entonces… —Deja la frase sin terminar.
Sólo puedo pensar en los cuerpos escuálidos de los niños que tumban sobre la mesa de nuestra cocina, cuando mi madre les receta lo que sus padres no pueden darles: más comida. Ahora que somos ricos los envía a casa con algo, pero antes, en los viejos tiempos, no había nada que dar y, en cualquier caso, el niño ya no tenía salvación. Mientras tanto, aquí, en el Capitolio, vomitan por el placer de llenarse de nuevo la barriga, una y otra vez. Y no vomitan porque estén enfermos de cuerpo o mente, ni porque la comida esté estropeada, sino porque es lo que se hace en las fiestas. Se espera que lo hagan, es parte de la diversión.
Un día, cuando me pasé por casa de Hazelle para darle el fruto de las trampas, Vick estaba en casa enfermo, con tos. Como era parte de la familia de Gale, el chico tenía más para comer que el noventa por ciento de los ciudadanos del Distrito 11, pero, aun así, se pasó quince minutos hablando de que había abierto una lata de jarabe de maíz el Día de los Paquetes, que cada uno de ellos se había untado una cucharada en un trozo de pan y que quizá se tomarían más esa semana. Y que Hazelle le había dicho que podía echarse un poquito en una taza de té para aliviar la tos, aunque a él no le parecía bien, a no ser que los otros también se la tomaran. Si las cosas están así en casa de Gale, ¿cómo será en las demás?
—Peeta, nos traen aquí para divertirse viendo cómo nos matamos entre nosotros —le digo—. Te aseguro que esto no es nada, en comparación.
—Sí, ya lo sé. Es que a veces no puedo seguir soportándolo. Llega un momento en que… no estoy seguro de lo que podría ser capaz de hacer. —Hace una pausa y susurra—: Quizá estábamos equivocados, Katniss.
—¿Sobre qué?
—Sobre intentar calmar las cosas en los distritos.
Muevo la cabeza rápidamente de un lado a otro, pero nadie parece haberlo escuchado. El equipo de televisión está distraído en una mesa de marisco, y las parejas que bailan a nuestro alrededor están demasiado borrachas o demasiado absortas para darse cuenta.
—Lo siento —me dice, y hace bien. No es el mejor lugar para pensar en voz alta.
—Guárdatelo para casa.
En ese momento aparece Portia con un hombre grandote que me resulta vagamente familiar. Nos lo presenta como Plutarch Heavensbee, el nuevo Vigilante Jefe. Plutarch le pregunta a Peeta si no le importa que le robe un baile conmigo. Peeta ha recuperado su cara televisiva y me entrega de buena gana, advirtiéndole al hombre que no se entusiasme demasiado.
No quiero bailar con Plutarch Heavensbee, no quiero notar sus manos, una de ellas en la mía y otra en la cadera. No estoy acostumbrada a que me toquen, salvo que se trate de Peeta o mi familia, y en mi escala de criaturas con las que no deseo entrar en contacto los Vigilantes están en algún nivel inferior al de los gusanos. Sin embargo, él parece darse cuenta y me mantiene a distancia en nuestras vueltas por la pista.
Charlamos sobre la fiesta, sobre la música, sobre la comida y después bromea diciendo que, desde el entrenamiento, intenta alejarse del ponche. No lo entiendo hasta que me doy cuenta de que es el hombre que se cayó en la ponchera cuando disparé la flecha a los Vigilantes durante la sesión de entrenamiento. Bueno, en realidad no se la disparé a ellos, sino a una manzana que estaba en la boca de un cerdo asado, pero se sobresaltaron igualmente.
—Oh, es usted el que… —me río al recordar su aterrizaje en el ponche.
—Sí, y te agradará saber que no he logrado recuperarme —responde Plutarch.
A pesar de que me gustaría indicarle que los veintidós tributos muertos tampoco se recuperarán de los Juegos que él ayudó a crear, me limito a decir:
—Bien. Entonces, ¿este año es usted el Vigilante Jefe? Debe de ser un gran honor.
—Entre tú y yo, no había muchos voluntarios para el trabajo. La responsabilidad del resultado de los Juegos es una carga muy pesada.
«Sí, el último tipo está muerto», pienso. Tiene que saber lo de Seneca Crane, pero no parece muy preocupado.
—¿Están preparando ya los Juegos del Vasallaje de los Veinticinco? —le pregunto.
—Oh, sí. Bueno, llevan años planificándose, claro. Las arenas no se construyen en un día. No obstante, el, digamos, tono de los Juegos se está decidiendo ahora. Aunque no te lo creas, tengo una reunión de estrategia esta noche.
Plutarch da un paso atrás y saca un reloj de oro que cuelga de una cadena enganchada a su chaleco. Abre la tapa, mira la hora y frunce el ceño.
—Tendré que irme pronto —añade, volviendo el reloj para que vea la hora—. Empieza a medianoche.
—Parece un poco tarde para… —empiezo a decir, hasta que veo algo que me distrae: Plutarch ha pasado el pulgar por la superficie de cristal del reloj y, por un momento, aparece una imagen brillante, como si la iluminase la luz de las velas. Se trata de otro sinsajo, igual que el broche que llevo en el vestido, solo que éste desaparece. El Vigilante cierra el reloj.
—Es muy bonito —le digo.
—Bueno, es más que bonito. Es único —me asegura—. Si alguien pregunta por mí, dile que me he ido a la cama. Se supone que las reuniones son secretas, aunque me ha parecido seguro contártelo.
—Sí, su secreto está a salvo conmigo.
Cuando nos damos la mano, él hace una pequeña reverencia, un gesto habitual en el Capitolio.
—Bueno, nos veremos el verano que viene en los Juegos, Katniss. Mis mejores deseos por tu compromiso y buena suerte con tu madre.
—La necesitaré.
Plutarch desaparece y yo empiezo a vagar entre la multitud buscando a Peeta, mientras personas desconocidas me felicitan. Por mi compromiso, por mi victoria en los Juegos, por mi pintalabios. Respondo a todo, aunque en realidad estoy pensando en por qué Plutarch me ha enseñado su bonito reloj exclusivo. La situación ha sido un poco extraña, casi clandestina; ¿por qué? Quizá temiese que alguien le robase la idea de poner un sinsajo secreto en la esfera de un reloj. Sí, seguro que ha pagado una fortuna por él y ahora no puede enseñárselo a nadie porque no quiere que hagan una versión falsa y barata. Cosas que solo pasan en el Capitolio.
Encuentro a Peeta admirando una mesa llena de tartas con elaboradas decoraciones. Los panaderos han salido de la cocina para hablar de glaseados con él y lo hacen atropelladamente, deseando responder a sus preguntas. Cuando se lo pide, le preparan un surtido de tartitas para que pueda llevárselas al Distrito 12, donde podrá examinar su trabajo con tranquilidad.
—Effie dijo que teníamos que estar en el tren a la una. ¿Qué hora será? —pregunta Peeta, mirando a su alrededor.
—Casi medianoche —contesto. Arranco con los dedos una flor de chocolate de una tarta y empiezo a mordisquearla; los buenos modales ya no me importan en absoluto.
—¡Es la hora de dar las gracias y despedirse! —trina Effie junto a mi codo. Es uno de esos momentos en los que adoro su puntualidad compulsiva. Nos reunimos con Cinna y Portia, y ella nos acompaña para despedirnos de la gente importante y después conducirnos a la puerta.
—¿No deberíamos darle las gracias al presidente Snow? —pregunta Peeta—. Es su casa.
—Oh, a él no le gustan mucho las fiestas, está demasiado ocupado —responde Effie—. Ya he dispuesto que le envíen las notas y regalos de agradecimiento correspondientes mañana. ¡Ahí estás! —exclama, haciendo un gesto con la mano a dos de los ayudantes del Capitolio, que cargan con un Haymitch muy ebrio.
Recorremos las calles en un coche de cristales oscuros. Detrás de nosotros, otro coche lleva a los equipos de preparación. La muchedumbre en plena celebración es tan numerosa que avanzamos poco a poco. Sin embargo, Effie ha convertido todo esto en una ciencia, así que llegamos al tren exactamente a la una en punto y salimos de la estación.
Depositamos a Haymitch en su cuarto, Cinna pide té y todos nos sentamos a la mesa mientras Effie agita los papeles de su programa y nos recuerda que todavía estamos de gira.
—Queda el Festival de la Recolección en el Distrito 12, así que sugiero que nos bebamos el té y nos vayamos derechitos a la cama.
Nadie se opone.
Cuando abro los ojos ya es primera hora de la tarde. Mi cabeza descansa sobre el brazo de Peeta, aunque no recuerdo haberlo oído llegar anoche. Me vuelvo con cuidado de no molestarlo, pero él ya está despierto.
—No has tenido pesadillas —dice.
—¿Qué?
—Que esta noche no has tenido pesadillas.
Tiene razón. Por primera vez en siglos he dormido de un tirón.
—Pero he tenido un sueño —comento—. Estaba persiguiendo a un sinsajo a través del bosque. Llevaba mucho tiempo detrás de él. En realidad, era Rue. Quiero decir que, cuando cantaba, tenía su voz.
—¿Adónde te llevó? —me pregunta, apartándome el pelo de la frente.
—No lo sé, no llegamos, aunque me sentía contenta.
—Bueno, has dormido como si estuvieses contenta.
—Peeta, ¿por qué nunca sé cuándo tienes una pesadilla?
—Ni idea. Creo que yo no grito, ni me muevo, ni nada. Simplemente me despierto paralizado de terror.
—Deberías despertarme —le digo, porque yo interrumpo su sueño dos o tres veces cuando tengo una noche mala hasta que logra calmarme de nuevo.
—No hace falta, mis pesadillas suelen ser sobre perderte, así que se me pasa cuando me doy cuenta de que estás a mi lado.
Ay. Peeta hace comentarios como éste sin darles importancia, y es como si me diera un puñetazo en el estómago. No ha hecho más que responder con sinceridad a mi pregunta, no me presiona para que responda de la misma forma, ni para que le declare mi amor, pero me hace sentir fatal, como si lo hubiese estado usando de una forma terrible. ¿Lo he estado usando? No lo sé. Sólo sé que, por primera vez, me siento inmoral por tenerlo en mi cama…, lo que resulta irónico ahora que estamos oficialmente prometidos.
—Será peor cuando estemos en casa y vuelva a dormir solo —me dice.
Es verdad, casi estamos en casa.
La agenda para el Distrito 12 incluye una cena en la casa del alcalde Undersee esta noche y una concentración en la plaza para celebrar la victoria durante el Festival de la Recolección de mañana. Siempre celebramos el Festival de la Recolección el último día de la Gira de la Victoria, aunque normalmente se trata de una comida en casa o con algunos amigos, si nos lo podemos permitir. Este año será un acontecimiento público y, como lo organiza el Capitolio, todo el distrito se llenará la tripa.
La mayor parte de nuestra preparación tiene lugar en la casa del alcalde, ya que volvemos a estar cubiertos de pieles para las apariciones en el exterior. El paso por la estación es breve, lo justo para sonreír y saludar al meternos en el coche. Ni siquiera veremos a nuestras familias hasta la cena de esta noche.
Me alegra estar en casa del alcalde en vez de en el Edificio de Justicia, donde se celebró el homenaje por la muerte de mi padre y donde me llevaron después de la cosecha para la dolorosa despedida de mi familia. Ese edificio contiene demasiada tristeza.
En cualquier caso, me gusta la casa del alcalde Undersee, sobre todo ahora que su hija, Madge, y yo somos amigas. Siempre lo hemos sido a nuestra manera, pero se hizo oficial cuando vino a despedirme antes de marcharme a los Juegos, cuando me dio el broche del sinsajo para que me trajese suerte. Al volver empezamos a pasar más tiempo juntas. Resulta que Madge también tiene un montón de horas vacías que llenar. Al principio resultaba un poco incómodo, porque no sabíamos qué hacer. Otras chicas de nuestra edad hablan sobre chicos o sobre ropa, mientras que Madge y yo no somos cotillas, y la ropa me aburre hasta decir basta. Después de algunos errores, me di cuenta de que se moría por ir al bosque, así que la he llevado un par de veces y le he enseñado a disparar. Ella intenta enseñarme a tocar el piano, aunque lo que de verdad me gusta es escucharla tocar. A veces comemos en su casa o en la mía. Madge prefiere la mía; sus padres son agradables, pero me da la impresión de que no los ve mucho. Su padre tiene que dirigir el Distrito 12 y su madre sufre unas feroces jaquecas que la obligan a pasarse días enteros en la cama.
—A lo mejor tendríais que llevarla al Capitolio —le dije durante una de aquellas jaquecas. No estábamos tocando el piano porque, a pesar de encontrarnos dos plantas por debajo de ella, el sonido molestaba a su madre—. Seguro que allí pueden curarla.
—Sí, pero no puedes ir al Capitolio a no ser que te inviten —respondió Madge, triste. Incluso los privilegios del alcalde tienen sus limitaciones.
Cuando llegamos a casa del alcalde, solo tengo tiempo de darle un rápido abrazo a Madge antes de que Effie me lleve corriendo a la tercera planta para cambiarme. Después de prepararme y vestirme con un vestido largo plateado, me sobra una hora antes de la cena, así que voy a buscar a mi amiga.
El dormitorio de Madge está en la segunda planta, al lado de varias habitaciones de invitados y el estudio de su padre. Asomo la cabeza por la puerta del estudio para saludarlo, pero no hay nadie. El televisor está encendido y me detengo para ver algunas imágenes de Peeta conmigo, en la fiesta del Capitolio de anoche: bailamos, comemos y nos besamos. Es lo que están viendo en las casas de todo Panem en estos momentos. La gente debe de estar hasta las narices de los trágicos amantes del Distrito 12. Yo lo estoy.
Justo cuando voy a salir de la habitación, un pitido me detiene. Me vuelvo y veo que la pantalla del televisor se ha fundido en negro y que aparecen las palabras: «últimas noticias sobre el distrito 8». Mi instinto me dice que es algo que no debería ver, sino que está dirigido al alcalde, que debería irme y deprisa. En vez de hacerlo, me acerco más a la tele.
Una locutora a la que no había visto antes aparece en pantalla; es una mujer de pelo encanecido, con voz ronca y autoritaria. Anuncia que la situación empeora y que se ha establecido un nivel de alerta 3. Se han enviado fuerzas adicionales al Distrito 8 y se ha detenido la producción textil.
La imagen cambia para mostrar la plaza mayor del Distrito 8, que reconozco porque estuve allí la semana pasada. Siguen viéndose las banderolas con mi cara colgando de los tejados. Debajo de ellas hay una turba, la plaza está llena de gente gritando, con el rostro tapado con trapos y máscaras caseras, tirando ladrillos. Los edificios arden, los agentes de la paz disparan a la multitud y matan de forma indiscriminada.
No había visto nunca nada parecido, pero sé que no puede ser otra cosa: soy testigo de lo que el presidente Snow llama un levantamiento.