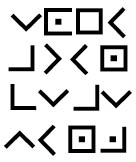
Robert Langdon estudió la pirámide de piedra. «No es posible».
—Un antiguo lenguaje codificado —dijo Sato sin levantar la mirada—. Dígame, ¿cumple esto los requisitos?
En la recién expuesta cara de la pirámide había una serie de dieciséis caracteres grabados sobre la suave superficie de piedra.
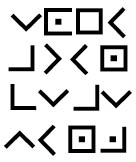
Junto a Langdon permanecía, cual reflejo del sobresalto de éste, un boquiabierto Anderson. El jefe de seguridad observaba los caracteres como si de un teclado alienígena se tratara.
—¿Profesor? —dijo Sato—. Supongo que puede usted leer esto, ¿verdad?
Langdon se volvió.
—¿Y a qué se debe esa suposición?
—Porque lo han traído a usted hasta aquí, profesor. Lo han elegido. Esta inscripción parece ser un tipo de código, y teniendo en cuenta su reputación, me parece obvio pensar que lo han traído aquí para que lo descifre.
Langdon tenía que admitir que, tras sus experiencias en Roma y París, había recibido una gran cantidad de peticiones para descifrar algunos de los más famosos códigos sin resolver de la historia: el disco de Festos, el código Dorabella, el misterioso manuscrito Voynich.
Sato pasó un dedo por la inscripción.
—¿Puede decirme el significado de estos iconos?
«No son iconos —pensó Langdon—. Son símbolos». Había reconocido de inmediato el lenguaje en el que estaba escrita la inscripción: era un lenguaje en clave del siglo XVII. Langdon sabía muy bien cómo descifrarlo.
—Señora —dijo vacilante—, esta pirámide es propiedad privada de Peter.
—Privada o no, si este código es la razón por la que lo han traído a usted a Washington, no le doy posibilidad de elección. Quiero saber lo que pone.
La BlackBerry de Sato emitió un fuerte pitido. Ella cogió el artilugio de su bolsillo y permaneció largo rato estudiando el mensaje entrante. A Langdon le parecía asombroso que la red inalámbrica del edificio del Capitolio tuviera cobertura incluso allí abajo.
Tras emitir un gruñido y enarcar las cejas, Sato lanzó a Langdon una extraña mirada.
—¿Jefe Anderson? —dijo ella volviéndose hacia éste—. ¿Puedo hablar un momento en privado con usted? —La directora le hizo un gesto al jefe de seguridad para que la siguiera y ambos desaparecieron por el oscuro pasillo, dejando a Langdon a solas a la parpadeante luz de la vela de la cámara de reflexión de Peter.
Anderson se preguntó cuándo terminaría esa noche. «¿Una mano cercenada en mi Rotonda? ¿Un santuario dedicado a la muerte en mi sótano? ¿Extrañas inscripciones en una pirámide de piedra?» Por alguna razón, el partido de los Redskins ya no parecía tan relevante.
Mientras seguía a Sato en la oscuridad del pasillo, Anderson encendió su linterna. El haz era débil, pero mejor eso que nada. Sato lo condujo a unos metros del cuarto, fuera de la vista de Langdon.
—Échele un ojo a esto —susurró mientras le tendía a Anderson su BlackBerry.
El jefe de seguridad cogió el aparato y observó la pantalla iluminada. En ella se veía una imagen en blanco y negro: la de los rayos X de la bolsa de piel que había pedido que le enviaran a Sato. Como en todas las imágenes de rayos X, los objetos de mayor densidad aparecían en un blanco más luminoso. En la bolsa de Langdon sólo un artículo resaltaba por encima de los demás. A causa de su extrema densidad, el objeto brillaba cual deslumbrante joya en medio del oscuro revoltijo de los demás artículos. Su forma era inconfundible.
«¿Ha estado llevando eso encima toda la noche?» Sorprendido, Anderson se volvió hacia Sato.
—¿Cómo es que no lo ha mencionado?
—Una muy buena pregunta… —susurró Sato.
—Su forma… no puede ser una coincidencia.
—No —convino Sato, ahora ya con enojo—. Diría que no.
Un leve crujido en el corredor llamó la atención de Anderson. Sobresaltado, apuntó su linterna hacia el negro pasadizo. El débil haz de luz únicamente alumbró un pasillo desierto, con puertas abiertas a cada lado.
—¿Hola? —dijo Anderson—. ¿Hay alguien ahí?
Silencio.
Sato, que no parecía haber oído nada, lo miró extrañada.
Anderson permaneció atento un poco más y finalmente lo dejó estar. «He de salir de aquí».
A solas en la cámara iluminada por la luz de la vela, Langdon pasó los dedos por los afilados bordes de la inscripción de la pirámide. Sentía curiosidad por saber qué decía, pero al mismo tiempo no quería inmiscuirse en la privacidad de Peter Solomon más de lo que ya lo habían hecho. «Y, además, ¿qué interés podría tener ese lunático en esta pequeña pirámide?»
—Tenemos un problema, profesor —declaró Sato con firmeza a su espalda—. Acabo de enterarme de algo nuevo, y ya estoy harta de sus mentiras.
Langdon se volvió y vio entrar con paso firme a la directora de la OS, con la BlackBerry en la mano y los ojos encendidos. Desconcertado, Langdon miró a Anderson en busca de ayuda, pero el jefe de seguridad permanecía en la puerta, montando guardia con cara de pocos amigos. Sato se plantó enfrente de Langdon y le puso la BlackBerry delante de la cara.
Extrañado, Langdon miró la pantalla. Mostraba una fotografía en blanco y negro invertido, cual negativo fantasmal. En la foto se veía un batiburrillo de objetos, uno de los cuales brillaba intensamente. Aunque estaba de lado y descentrado, estaba claro que ese objeto más brillante era una pequeña pirámide con vértice.
«¿Una pequeña pirámide?» Langdon miró a Sato.
—¿Qué es esto?
La pregunta no hizo sino exaltar todavía más a Sato.
—¿Pretende fingir que no lo sabe?
Langdon se encendió.
—¡No pretendo nada! ¡Nunca había visto esto en mi vida!
—¡Tonterías! —espetó Sato, cuya elevada voz resonó por el mohoso aire del lugar—. ¡Lo ha llevado en la bolsa toda la noche!
—Yo… —Langdon se detuvo a media frase.
Bajó lentamente la mirada hacia la bolsa de piel que colgaba de su hombro. Luego volvió a mirar la Blackberry. «Dios mío…, el paquete». Miró la imagen más atentamente. Ahora lo veía. Un fantasmal cubo y dentro una pirámide. Con estupefacción, Langdon se dio cuenta de que estaba mirando una imagen de rayos X de su bolsa… y del misterioso paquete con forma de cubo de Peter. El cubo era, en realidad, una caja hueca…, con una pequeña pirámide dentro.
Langdon abrió la boca para decir algo, pero no pudo pronunciar palabra alguna. Sintió cómo el aliento abandonaba sus pulmones ante esa nueva revelación.
Simple. Pura. Devastadora.
«Dios mío». Volvió a mirar la pirámide truncada que descansaba sobre el escritorio. Su ápice era plano. Un pequeño cuadrado. Un espacio en blanco a la espera simbólica de la pieza final…, la pieza que transformaría la pirámide inacabada en una verdadera pirámide.
Langdon se dio cuenta de que la pequeña pirámide que llevaba en la bolsa no era tal. Era un vértice. En ese instante, se dio cuenta asimismo de por qué únicamente él podía acceder a los misterios de esa pirámide.
«Yo tengo la pieza final.
»Y, en efecto, se trata de un… talismán».
Cuando Peter le dijo a Langdon que el paquete contenía un talismán, éste se rio. Ahora se percataba de que lo que le había dicho su amigo era cierto. Ese pequeño vértice era un talismán, pero no de los mágicos…, sino uno más antiguo. Mucho antes de que los talismanes tuvieran connotaciones mágicas, tenían otro significado: «culminación». La palabra talismán provenía del griego telesma, que significaba «completo», y hacía referencia a cualquier objeto o idea que completaba otra y la convertía en un todo. «El elemento final». Un vértice, simbólicamente hablando, era el talismán definitivo, que transformaba la pirámide inacabada en un símbolo de completa perfección.
Langdon podía sentir ahora la inquietante convergencia que lo obligaba a aceptar una extraña verdad: exceptuando su tamaño, la pirámide de la cámara de reflexión de Peter parecía transformarse a sí misma, poco a poco, en algo vagamente parecido a la pirámide masónica de la leyenda.
A tenor de la intensidad con la que el vértice brillaba en la imagen de rayos X, Langdon supuso que estaba hecho de metal…, un metal muy denso. Si se trataba de oro macizo o no, eso ya no lo sabía, y tampoco pensaba dejar que su mente cayera en la trampa. «Esta pirámide es demasiado pequeña. El código es demasiado fácil de leer. Y… ¡es un mito, por el amor de Dios!»
Sato permanecía observándolo.
—Para tratarse de un hombre tan inteligente, profesor, esta noche ha cometido unas cuantas estupideces. ¿Mentir a la directora de un servicio de inteligencia? ¿Obstruir intencionadamente una investigación de la CIA?
—Puedo explicárselo, si me deja.
—Me lo explicará en el cuartel de la CIA. Queda usted detenido desde este mismo instante.
Langdon se puso tenso.
—No puede estar hablando en serio.
—Absolutamente en serio. Antes le he dejado muy claro lo que estaba en juego esta noche, y usted ha preferido no cooperar. Le sugiero que empiece a pensar en la inscripción de la pirámide, porque cuando lleguemos a la CIA… —levantó su BlackBerry e hizo una fotografía de la inscripción—, mis analistas ya habrán empezado.
Langdon abrió la boca para protestar, pero Sato ya se había vuelto hacia Anderson.
—Jefe —dijo—, ponga la pirámide de piedra en la bolsa de Langdon y cárguela usted. Yo me encargaré de llevarle bajo custodia. ¿Le importaría dejarme su pistola?
Impertérrito, Anderson cruzó la cámara, desabrochó su pistolera y le entregó su arma a Sato, quien inmediatamente apuntó con ella a Langdon.
Langdon se sentía como si estuviera dentro de un sueño. «Esto no puede estar pasando».
Anderson se acercó a él y le quitó la bolsa del hombro. La llevó hasta el escritorio y la dejó en la silla. Entonces abrió la cremallera y metió la pesada pirámide de piedra dentro de la bolsa de piel, junto con las notas de Langdon y el pequeño paquete.
De repente se oyó un susurro en el pasillo. En la puerta apareció la oscura silueta de un hombre que entró a toda velocidad en la cámara en dirección a Anderson. El jefe no lo vio venir. Un instante después, el desconocido arremetía contra su espalda, empujándolo hacia adelante y haciendo que se golpeara la cabeza contra el borde del hueco de piedra. El jefe se desplomó encima del escritorio, mandando por los aires huesos y demás objetos. El reloj de arena se hizo añicos en el suelo. La vela también cayó, pero siguió ardiendo.
Sato retrocedió tambaleante en medio del caos y alzó la pistola, pero el intruso cogió un fémur y le golpeó en el hombro con él. La directora soltó un grito de dolor y cayó de espaldas, dejando escapar el arma. El recién llegado la apartó de una patada y se giró hacia Langdon. Era un elegante afroamericano, alto y esbelto, a quien no había visto en su vida.
—¡Coja la pirámide! —le ordenó el hombre—. ¡Sígame!