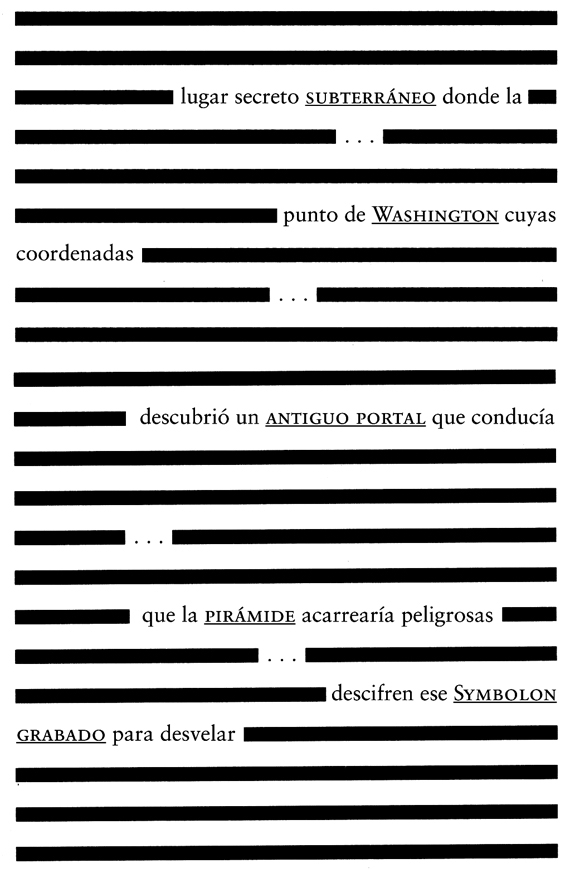
«Dios mío, Katherine tenía razón. Como siempre».
Trish Dunne contempló con asombro cómo los resultados de la araña de búsqueda se iban materializando en la pared de plasma que tenía ante sí. No había creído que la búsqueda fuera a arrojar resultado alguno, pero ahora tenía docenas. Y todavía estaban llegando más.
Una entrada en particular parecía especialmente prometedora.
Trish se volvió y gritó en dirección a la biblioteca.
—¿Katherine? ¡Creo que querrás ver esto!
Hacía un par de años que Trish utilizaba arañas de búsqueda como ésa, pero los resultados de esa noche la habían dejado alucinada. «Hace unos años, esta búsqueda no habría obtenido ningún resultado». Ahora, sin embargo, parecía que la cantidad de material digital disponible en el mundo había aumentado hasta el punto de que uno podía encontrar literalmente cualquier cosa. Una de las palabras clave era un término que Trish nunca había visto antes…, y había encontrado incluso eso.
Katherine apareció corriendo por la puerta de la sala de control.
—¿Qué has encontrado?
—Unos cuantos candidatos. —Trish le señaló la pared de plasma—. Cada uno de estos documentos contiene todos tus vocablos clave al pie de la letra.
Katherine se colocó el pelo detrás de la oreja y repasó la lista.
—Antes de que te emociones demasiado —añadió Trish—, déjame decirte que la mayoría de estos documentos no son lo que estás buscando. Se trata de lo que llamamos agujeros negros. Mira el tamaño de los archivos: absolutamente exagerado. Vienen a ser como archivos comprimidos de millones de correos electrónicos, juegos íntegros de enciclopedias, foros globales que llevan años funcionando, y demás. Por su gran tamaño y contenido diverso, estos archivos comprenden tantas palabras clave en potencia que atraen hacia sí cualquier motor de búsqueda que se acerque a ellos.
Katherine señaló una de las entradas que había en lo alto de la lista.
—¿Y qué hay de ésa?
Trish sonrió. Katherine iba un paso por delante, y ya había encontrado el único archivo de la lista que tenía un tamaño razonable.
—Buena vista. Sí, de momento, ése es nuestro único candidato. De hecho, ese archivo es tan pequeño que debe de ocupar una página o poco más.
—Ábrelo. —El tono de voz de Katherine era intenso.
Trish no podía imaginar que un solo documento de una página contuviera todas las extrañas frases que Katherine le había indicado. No obstante, cuando abrió el documento, los vocablos clave eran… exactamente iguales y fáciles de identificar en el texto.
Katherine se acercó a grandes zancadas, observando la pared de plasma con fascinación.
—¿Este documento está… censurado?
Trish asintió.
—Bienvenida al mundo de los textos digitalizados.
La censura automatizada se había convertido en una práctica habitual de las entidades que ofrecían documentos digitales. Era un proceso mediante el cual un servidor permitía al usuario buscar dentro de todo un texto, pero luego sólo le mostraba una pequeña parte del mismo —una especie de teaser—, y el texto inmediatamente contiguo al de las palabras clave solicitadas. Al omitir la mayoría del texto, el servidor evitaba infringir los derechos de reproducción, y asimismo le enviaba al usuario un intrigante mensaje: «Tengo la información que solicita, pero si quiere el resto, tendrá que comprármela».
—Como puedes ver —dijo Trish mientras hacía avanzar el texto que aparecía en la pantalla, extremadamente abreviado—, el documento contiene todas tus palabras clave.
Katherine observó en silencio el texto censurado.
Trish le dio un minuto y luego regresó a lo alto de la página. Cada una de las palabras clave de Katherine aparecía en letras mayúsculas, subrayada, y acompañada por una pequeña muestra del resto del texto: las dos palabras que aparecían a cada lado de la palabra solicitada.
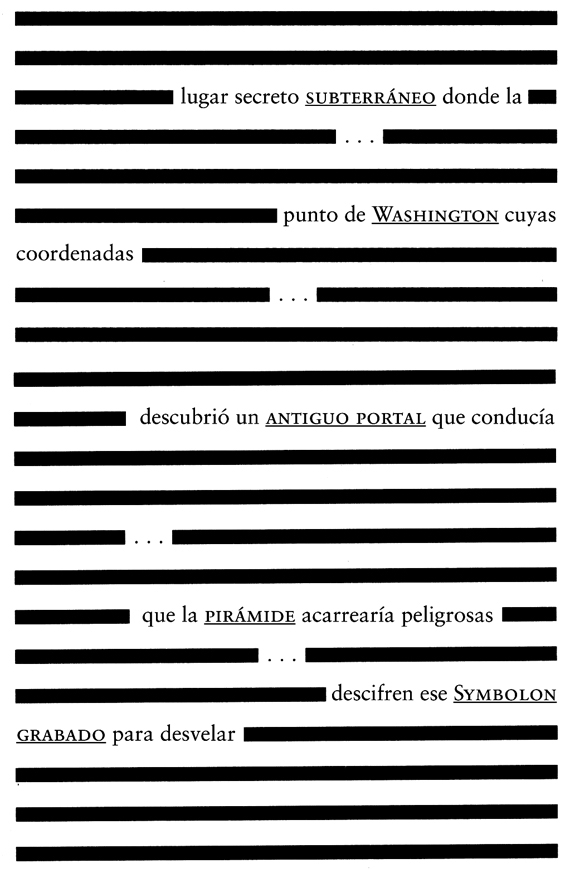
Trish no tenía ni idea de a qué hacía referencia ese documento. «¿Y qué narices es un symbolon?»
Katherine se acercó con impaciencia a la pantalla.
—¿De dónde ha salido este documento? ¿Quién lo ha escrito?
Trish ya estaba en ello.
—Dame un segundo. Estoy intentando localizar la fuente.
—Necesito saber quién ha escrito esto —repitió Katherine; su voz era cada vez más intensa—. Necesito ver el resto.
—Lo estoy intentando —dijo Trish, sorprendida por su tono de voz.
Extrañamente, la ubicación del archivo no aparecía como una dirección web convencional, sino como una dirección IP numérica.
—No puedo desenmascarar la IP —explicó—. No me aparece el nombre del dominio. Espera. —Trish abrió un emulador de terminal—. Probaré con un rastreador.
Trish tecleó una secuencia de comandos para rastrear todos los «saltos» entre su máquina de la sala de control y la que almacenaba ese documento.
—Ahí va —dijo al ejecutar el comando.
Los rastreadores eran extremadamente rápidos, y en la pared de plasma apareció una larga lista de aparatos de red casi instantáneamente. Trish fue bajando…, bajando…, el documento con el listado de routers y switches que conectaban su máquina a…
«¿Qué diablos…?» Su rastreador se había detenido antes de llegar al servidor que almacenaba el documento. Por alguna razón, se había encontrado con un aparato de red que, en vez de devolverlo, se lo tragaba.
—Parece que mi rastreador ha sido bloqueado —dijo Trish.
«¿Es eso realmente posible?»
—Vuelve a intentarlo.
Trish ejecutó otro rastreador y obtuvo el mismo resultado.
—Nada. Es un callejón sin salida. Es como si este documento estuviera en un servidor ilocalizable. —Miró los últimos saltos antes del callejón sin salida—. Lo que sí sé es que se encuentra en algún lugar de la zona de Washington.
—Estás de broma.
—No es tan raro —dijo Trish—. Las arañas de búsqueda operan de forma geográficamente concéntrica, con lo que los primeros resultados son siempre locales. Además, una de las palabras que debía buscar era «Washington».
—¿Y si buscamos en el listín? —espetó Katherine—. ¿No podríamos averiguar quién es el dueño del dominio?
«Un poco facilón, pero tampoco es mala idea». Trish navegó por la base de datos del listín y buscó la IP, con la esperanza de que esos crípticos números correspondieran a un nombre. A su frustración se añadía la curiosidad. «¿De quién es este documento?» Los resultados del listín aparecieron rápidamente, pero nada. Trish alzó sus brazos en señal de rendición.
—Es como si esta dirección IP no existiera. No puedo obtener información alguna sobre ella.
—Pero es obvio que la IP existe. ¡Acabamos de encontrar un documento que está almacenado ahí!
«Cierto». Y, sin embargo, parecía que quienquiera que poseyera ese documento prefería no compartir su identidad.
—No sé qué decirte. Los rastreos de sistemas no son mi especialidad, y a no ser que quieras llamar a algún pirata informático, no sé qué más hacer.
—¿Conoces a alguno?
Trish se volvió y se quedó mirando fijamente a su jefa.
—Estaba bromeando, Katherine. No es una buena idea.
—Pero ¿se puede piratear? —Miró la hora.
—Hum, sí…, es algo habitual. Técnicamente es muy sencillo.
—¿Y conoces a alguno?
—¿A algún pirata informático? —Trish dejó escapar una risita nerviosa—. La mitad de los tipos de mi antiguo trabajo.
—¿Alguien en quien puedas confiar?
«¿Lo dice en serio?» Trish podía ver que sí.
—Bueno, sí —dijo apresuradamente—. Conozco a un tipo al que podríamos llamar. Era nuestro especialista en seguridad de sistemas, un auténtico freaky informático. Quería salir conmigo, lo que era un poco rollo, pero es un buen tipo, y confío en él. Además, también hace trabajos freelance.
—¿Es discreto?
—Es pirata informático: por supuesto que es discreto. A eso se dedica. Pero estoy segura de que querrá al menos mil dólares sólo por mirar…
—Llámalo. Ofrécele el doble si obtiene resultados rápidos.
Trish no estaba segura de qué la ponía más nerviosa, si ayudar a Katherine a contratar a un pirata informático… o llamar a un tipo a quien seguramente todavía le costaba creer que una analista de metasistemas rellenita y pelirroja hubiera rechazado sus avances románticos.
—¿Estás segura?
—Utiliza el teléfono de la biblioteca —dijo Katherine—. El número de llamada está bloqueado. Y, por supuesto, no emplees mi nombre.
—Está bien.
Trish se dirigió a la puerta pero se detuvo al oír el pitido del iPhone de Katherine. Con suerte, el mensaje de texto entrante sería algo que le evitaría a Trish esa engorrosa tarea. Esperó a que Katherine sacara el iPhone del bolsillo de su bata de laboratorio y mirara su pantalla.
Katherine sintió una oleada de alivio al ver el nombre que aparecía en la pantalla de su iPhone.
«Al fin».
Peter Solomon
—Es un mensaje de texto de mi hermano —dijo, volviéndose hacia Trish.
Ésta albergó la esperanza de no tener que hacer la llamada.
—Entonces quizá deberíamos preguntarle acerca de todo esto…, antes de llamar a un pirata informático.
Katherine echó un vistazo al documento censurado que aparecía en la pared de plasma y recordó la voz del doctor Abaddon: «Lo que su hermano cree que está escondido en Washington… puede ser encontrado». Katherine ya no sabía qué pensar, y ese documento podía ofrecerle información acerca de las descabelladas ideas que al parecer obsesionaban a Peter.
Katherine negó con la cabeza.
—Quiero saber quién ha escrito esto y dónde se encuentra. Haz la llamada.
Trish frunció el ceño y se dirigió a la puerta.
Tanto si ese documento podía explicar el misterio de lo que Peter le había contado al doctor Abaddon como si no, al menos había un misterio que sí se había resuelto. Su hermano había aprendido a escribir mensajes con el iPhone que Katherine le había regalado.
—Y avisa a los medios de comunicación —le dijo a Trish—. El gran Peter Solomon acaba de enviar su primer mensaje de texto.
En un aparcamiento situado en la acera de enfrente del SMSC, Mal’akh permanecía de pie junto a su limusina, estirando las piernas y esperando la llamada que recibiría en breve. Había dejado de llover, y la luna invernal empezaba a ser visible entre las nubes. Era la misma luna que lo había iluminado a través del ojo de la Casa del Templo hacía tres meses, durante su iniciación.
«Esta noche el mundo parece distinto».
Mientras esperaba, su estómago volvió a gruñir. El ayuno de dos días, aunque incómodo, era absolutamente necesario para su preparación. Así se hacía en la antigüedad. Pronto toda molestia física sería intrascendente.
De pie en el frío aire de la noche, Mal’akh soltó una risa ahogada al darse cuenta de que el destino lo había depositado, con cierta ironía, justo enfrente de una pequeña iglesia. Allí delante, entre un centro Sterling Dental y un autoservicio, había un pequeño santuario.
«Casa de la gloria del Señor».
Mal’akh echó un vistazo a la ventana. En ella habían escrito una parte de la declaración doctrinal de la Iglesia: «Creemos que Jesucristo es hijo del Espíritu Santo y de la Virgen María, y a la vez es hombre y Dios».
Mal’akh sonrió. «Sí, efectivamente es ambas cosas —hombre y Dios—, pero ser hijo de una virgen no es el requisito indispensable para la divinidad. No es así como sucede».
El timbre del móvil resonó con fuerza en medio de la noche, acelerándole el pulso. El teléfono que ahora sonaba era el de Mal’akh, un barato móvil de usar y tirar que había comprado el día anterior. La pantalla indicaba que se trataba de la llamada que estaba esperando.
«Una llamada local», pronosticó Mal’akh mientras contemplaba la débil silueta del edificio en zigzag que sobresalía por encima de los árboles al otro lado de Silver Hill Road. Cogió el teléfono.
—Aquí el doctor Abaddon —dijo bajando el tono de su voz.
—Soy Katherine —respondió una voz de mujer—. Por fin he recibido noticias de mi hermano.
—Oh, me tranquiliza. ¿Cómo se encuentra?
—Está de camino al laboratorio —dijo ella—. Y ha sugerido que usted también venga.
—¿Cómo dice? —Mal’akh fingió vacilar—. ¿Que vaya a su… laboratorio?
—Debe de confiar mucho en usted. Nunca había invitado a nadie.
—Imagino que debe de creer que una visita podría ser de ayuda en nuestras discusiones, pero siento como si se tratara de una intrusión.
—Si mi hermano dice que es usted bienvenido, entonces es usted bienvenido. Además, ha dicho que tiene muchas cosas que contarnos a ambos, y a mí me gustaría llegar al fondo de este asunto.
—Está bien. ¿Dónde se encuentra exactamente su laboratorio?
—En los depósitos del museo Smithsonian. ¿Sabe dónde está?
—No —mintió Mal’akh, con la vista puesta en el complejo desde el aparcamiento que había al otro lado de la calle—. Pero estoy en el coche, y tengo instalado un sistema de posicionamiento. ¿Cuál es la dirección?
—4210 de Silver Hill Road.
—Ajá, espere, que lo voy a teclear. —Mal’akh esperó diez segundos y luego dijo—: Ah, buenas noticias, parece que estoy más cerca de lo que pensaba. El GPS indica que sólo estoy a diez minutos.
—Fantástico. Llamaré a seguridad y los avisaré de su llegada.
—Gracias.
—Hasta ahora.
Mal’akh metió en su bolsillo el teléfono de usar y tirar y se quedó mirando el SMSC. «¿He sido maleducado al invitarme a mí mismo?» Con una sonrisa, cogió el iPhone de Solomon y releyó el mensaje de texto que le había enviado a Katherine hacía unos minutos.
He recibido tus mensajes. Todo bien.
Mucho ajetreo. He olvidado cita con dr. Abaddon. Siento no habértelo contado antes. Larga historia. Voy al lab. Si puede, que venga también el dr. Abaddon. Confío plenamente en él, y tengo muchas cosas que contaros a ambos. Peter.
Tal y como Mal’akh esperaba, el iPhone de Peter emitió un pitido al recibir la contestación de Katherine.
Peter, felicidades por tu primer mensaje!
Me tranquiliza que estés bien. he hablado con
dr. A., y viene al lab. Nos vemos ahora! K.
Con el iPhone de Solomon en la mano, Mal’akh se arrodilló bajó la limusina y encajó el teléfono entre el neumático de una de las ruedas delanteras y el pavimento. Ese teléfono le había sido de gran utilidad…, pero había llegado el momento de evitar que pudiera ser rastreado. Se sentó detrás del volante, arrancó el coche y lo hizo avanzar lentamente hasta que oyó el crujido del iPhone al romperse.
Mal’akh volvió a aparcar el vehículo y se quedó mirando la lejana silueta del SMSC. «Diez minutos». El extenso almacén de Peter Solomon albergaba más de treinta millones de tesoros, pero esa noche Mal’akh había ido allí para destruir únicamente los dos más valiosos.
La investigación de Katherine.
Y a la propia Katherine Solomon.