
El baile Morris es una característica común en todos los mundos habitados del Multiverso.
Se baila bajo cielos azules para celebrar la revitalización de suelo, y bajo estrellas desnudas porque es primavera y con un poco de suerte el dióxido de carbono volverá a descongelarse. Sienten ese mismo imperativo los seres que habitan en las profundidades oceánicas, que nunca han visto el sol, y los humanos urbanitas cuya única conexión con los ciclos de la naturaleza es que una vez atropellaron una oveja con el Volvo.
Lo bailan con inocencia jóvenes matemáticos de barbitas desastradas, acompañados por violines que interpretan torpemente alguna versión de El inquilino de la señora Widgery, y lo bailan sin piedad los Ninjas Morris de Nuevo Ankh, capaces de hacer cosas extrañas y espantosas con un simple pañuelo y una campana.
Pero en ningún lugar se baila bien.
Excepto en el Mundodisco, que es plano y reposa sobre los lomos de cuatro elefantes, que viajan por el espacio sobre la concha de Gran A’Tuin, la tortuga del mundo.
Incluso en el Mundodisco, sólo se baila bien el Morris en un lugar muy concreto. Se trata de un pequeño pueblo, en lo más alto de las Montañas del Carnero, donde el sencillo gran secreto se transmite de generación en generación.
Allí, los hombres bailan el primer día de la primavera, de adelante a atrás, con campanillas atadas a las rodillas y camisas blancas aleteando al viento. La gente acude a verlos. Después se asa un buey, y según la opinión general se trata de un día perfecto para estar de excursión con la familia.
Pero el secreto no radica en eso.
El secreto radica en el otro baile.
Y eso no tendrá lugar todavía.
Se oye un sonido rítmico, como el que podría emitir un reloj. Y es cierto, en el cielo hay un reloj, y de él surge el tic tac de los segundos recién acuñados.
Al menos, parece un reloj. Pero, en realidad, es todo lo contrario que un reloj. La manecilla larga no da más que una vuelta.
Hay una llanura bajo el cielo oscurecido. Está cubierta de curvas suaves y redondeadas, que, si las ves de lejos, te sugieren imágenes; y, si las ves de lejos, te alegrarás mucho de estarlas viendo de lejos.
Sobre ella flotaban tres figuras grises. El lenguaje normal no basta para describir con exactitud lo que eran. Puede que algunos las denominaran querubines, aunque no tenían nada semejante a mejillas sonrosadas. Se los podría contar entre aquellos que se encargan de que funcione la gravedad, y de que el tiempo se mantenga separado del espacio. Sería mejor considerarlos auditores. Auditores de la realidad.
Estaban conversando sin hablar. No tenían necesidad de hablar. Se limitaban a cambiar la realidad, de manera que hubieran hablado.
Uno dijo: Eso no se ha hecho nunca hasta ahora. ¿Es posible?
Uno dijo: Es imprescindible. Hay una personalidad. Las personalidades tienen un final. Sólo las energías son eternas.
Lo dijo no sin cierta satisfacción.
Uno dijo: Además… ha habido ciertas irregularidades. En cuanto hay una personalidad, hay irregularidades. Eso lo sabe cualquiera.
Uno dijo: ¿Ha sido poco eficaz en su trabajo?
Uno dijo: No. Por ahí no podemos pescar al tipo.
Uno dijo: De eso se trata. Al tipo. Tener personalidad implica inmediatamente falta de eficacia. No nos interesa que esto se extienda. Imaginemos que la gravedad empezara a desarrollar una personalidad. Imaginemos que empezara a gustarle la gente.
Uno dijo: ¿Que estuviera muy estrechamente unida a ellos, por ejemplo?
Uno dijo, con una voz que habría sido más gélida si no rondara ya el cero absoluto: No.
Uno dijo: Disculpa mi pequeña broma.[1]
Uno dijo: Además, a veces se cuestiona su trabajo. Ese tipo de especulaciones son peligrosas.
Uno dijo: Eso es indiscutible.
Uno dijo: Entonces, ¿estamos de acuerdo?
Uno, que parecía llevar un rato pensando en algo, dijo: Alto ahí un momento. ¿No acabas de utilizar el pronombre personal singular «mi»? No estarás desarrollando una personalidad tú también, ¿verdad?
Uno dijo, con gesto culpable: ¿Quién? ¿Nosotros?
Uno dijo: Donde hay una personalidad, hay discordia.
Uno dijo: Sí, sí. Muy cierto.
Uno dijo: De acuerdo. Pero más cuidado en adelante.
Uno dijo: Bien, ¿estamos de acuerdo?
Todos alzaron la vista hacia el rostro de Azrael, perfilado contra el cielo. En realidad, era el cielo.
Azrael asintió con lentitud.
Uno dijo: Muy bien, ¿dónde está ese lugar?
Uno dijo: Es el Mundodisco. Viaja por el espacio sobre el caparazón de una tortuga gigante.
Uno dijo: Oh, no, uno de esos mundos. Yo no los puedo ni ver.
Uno dijo: ¡Has vuelto a hacerlo! ¡Has dicho «yo»!
Uno dijo: ¡No! ¡No! ¡No es verdad! ¡Yo nunca digo «yo»! Oh, mierda…
Ardió en una llamarada y se consumió de la misma manera que se consume una pequeña nube de vapor, rápidamente y sin dejar antiestéticos residuos. Casi al instante, apareció otro. Era de aspecto idéntico al de su hermano desaparecido.
Uno dijo: Que sirva de lección. Desarrollar una personalidad es tener un final. Y ahora… vámonos.
Azrael los observó desaparecer.
No es fácil sondear en los pensamientos de una criatura tan grande que, en el espacio real, su longitud sólo podría medirse utilizando como unidad la velocidad de la luz. Pero el hecho es que volvió su gigantesca mole y, con ojos en los que se perderían las estrellas, buscó entre la miríada de mundos uno plano.
Sobre el caparazón de una tortuga. El Mundodisco…, mundo y espejo de mundos.
Aquello parecía interesante. Y, en su prisión de mil millones de años, Azrael se aburría.
Y ésta es la habitación donde el futuro se derrama hacia el pasado a través del agujerito del ahora.
Los cronómetros se alinean contra las paredes. No son relojes de arena, aunque tienen la misma forma. Ni tampoco relojes de cocina para preparar huevos pasados por agua, como esos que se compran de recuerdo, colocados sobre una peanita en la que aparece el nombre del lugar de veraneo favorito de cada familia, grabado con el mismo buen gusto del que dispone una rosquilla de gelatina.
Aquí ni siquiera hay arena. Sólo segundos que, interminablemente, van transformando el puede ser en el fue.
Y todos los cronómetros de vida tienen un nombre inscrito en ellos.
Y la habitación está envuelta en el suave siseo de la gente al vivir.
Imaginad la escena…
Y, ahora, añadid el sonido brusco del hueso al golpear contra la piedra. El sonido se acerca.
Una forma oscura cruza nuestro campo de visión, y va caminando al lado de las interminables estanterías de sibilantes instrumentos de cristal. Clic, clic. Aquí hay uno que tiene la parte superior casi vacía, apenas le queda arena. Los dedos óseos lo recogen. Seleccionado. Y otro. También seleccionado. Y más. Muchos, muchos más. Seleccionados, seleccionados.
Todos son para el trabajo del día. O lo serían, si aquí existieran los días.
Clic, clic, mientras la forma oscura se mueve con paciencia a lo largo de las hileras.
Y se detiene.
Y titubea.
Porque hay un pequeño cronómetro de oro, poco más grande que un reloj de pulsera.
No estaba aquí ayer, o no lo habría estado si aquí existiera el ayer.
Los dedos óseos se cierran en tomo a él, y lo elevan un poco hacia la luz para verlo mejor.
Tiene un nombre grabado, en letras pequeñas, mayúsculas.
El nombre es MUERTE.
La Muerte dejó el reloj en su lugar, y luego volvió a cogerlo. Las arenas se derramaban ya en su interior. Le dio la vuelta a modo de tentativa. Sólo por si acaso. La arena siguió derramándose, sólo que ahora iba de abajo arriba. En realidad, ya se lo había temido.
Aquello significaba que, aunque aquí hubieran existido los mañanas, no iba a haberlos. Nunca más.
Hubo un movimiento en el aire, detrás de él.
La Muerte se giró lentamente, y se dirigió a la figura que tililaba vagamente en la penumbra.
¿POR QUÉ?
Eso se lo dijo.
PERO… NO ESTA BIEN.
Eso le dijo que no, que no estaba bien.
En el rostro de la Muerte no se movió ni un músculo, porque no tenía ni un músculo.
APELARÉ.
Eso le dijo que él[2], más que nadie, debería saber que no se podía apelar.
Nunca se podía apelar. Nunca se podía apelar. La Muerte meditó un momento, y luego dijo: SIEMPRE HE CUMPLIDO CON MI OBLIGACIÓN DE LA MEJOR MANERA POSIBLE.
La figura flotó un poco más cerca de él. Recordaba vagamente a un monje con túnica gris y la capucha sobre los ojos. Le dijo: Ya lo sabemos. Por eso permitiremos que te lleves el caballo.
El sol estaba cerca del horizonte.
Las criaturas de vida más corta de todo el Mundodisco eran las cachipollas efímeras, que apenas si duraban veinticuatro horas. Dos de las más viejas zigzagueaban sin rumbo fijo, sobre las aguas de un arroyo de truchas, discutiendo acerca de historia con algunos de los miembros más jóvenes de la nidada vespertina.
—En estos tiempos, el sol ya no es el que era —dijo una de ellas.
—En eso no te falta razón. En las horas de antes sí que había un sol como debe ser. Era todo amarillo. No como esa cosa roja.
—Y también estaba más alto.
—Es verdad, tienes razón.
—Y las ninfas y las larvas te mostraban un poco de respeto.
—Muy cierto, muy cierto —asintió la otra cachipolla efímera con vehemencia. Las cachipollas más jóvenes escuchaban con educación.
—Recuerdo —prosiguió una de las moscas viejas— cuando todo lo que abarcaba la vista eran praderas. Las cachipollas jóvenes miraron a su alrededor.
—Siguen siendo praderas —aventuró una de ellas tras un cortés intervalo.
—Recuerdo cuando eran praderas mejores —replicó bruscamente la vieja.
—Sí —asintió su colega—. Y también había una vaca.
—¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Me acuerdo de esa vaca! Estuvo justo allí durante…, oh, durante cuarenta o cincuenta minutos. La recuerdo bien, era marrón.
—Ya no hay vacas así en estas horas.
—Ya no hay siquiera vacas.
—¿Qué es una vaca? —preguntó una de las jovencitas.
—¿Lo ves? —replicó la cachipolla vieja en tono triunfal—. Así son las moscas modernas. —Hizo una pausa—. ¿Qué estábamos haciendo antes de empezar a hablar sobre el sol?
—Zigzaguear sin rumbo fijo sobre las aguas —dijo una de las moscas jóvenes. No estaba del todo segura, pero era una suposición con visos de probabilidad.
—No, antes de eso.
—Eh…, nos estabas hablando sobre la Gran Trucha.
—Ah, sí. Eso. La Trucha. Bueno, veréis, si has sido una buena cachipolla efímera, si has revoloteado bien arriba y abajo…
—… prestando atención a los ancianos, que saben más que tú…
—… si, prestando atención a los ancianos, que saben más que tú, entonces, al final, la Gran Trucha… Clop. Clop.
—¿Sí? —inquirió una de las moscas más jóvenes.
No recibió respuesta.
—¿Qué pasa con la Gran Trucha? —quiso saber otra mosca, nerviosa.
Contemplaron la larga serie de anillos concéntricos que se expandían en el agua.
—¡El signo sagrado! —exclamó una cachipolla—. ¡Recuerdo que me hablaron de eso! ¡Un Gran Círculo en el agua! ¡Ése será el signo de la Gran Trucha!
La más vieja de las cachipollas jóvenes contempló el agua, pensativa. Empezaba a darse cuenta de que, al ser la mosca de más edad entre las presentes, le correspondía el privilegio de revolotear más cerca de la superficie.
—Se dice —empezó la cachipolla que volaba en la parte superior de la zigzagueante multitud— que, cuando la Gran Trucha viene a buscarte, vas a una tierra donde abunda…, abunda… —Las cachipollas efimeras no comen. No sabía cómo seguir—. Donde abunda el agua —terminó como pudo.
—Debe de ser verdad —asintió la mosca más vieja.
—Pues allí se debe de estar muy bien —siguió la joven.
—¿Sí? ¿Por qué?
—Porque nadie ha querido volver aquí.
Mientras que, por el contrario, los seres más viejos del Mundodisco eran los Pinos Contadores, que crecen en las nieves eternas de las altas Montañas del Carnero.
El Pino Contador es uno de los pocos ejemplos conocidos de evolución por préstamo.
Muchas de las especies existentes siguen el curso de la evolución por su cuenta y riesgo, aprendiendo a medida que ascienden, tal y como marca la naturaleza. Todo eso está muy bien, es muy natural y orgánico, en sintonía con los misteriosos ciclos del cosmos, que cree que no hay nada como unos cuantos millones de años de frustrante prueba y error para dar a una especie fibra moral y, en algunos casos, columna vertebral.
Esto sin duda está muy bien desde el punto de vista de la especie, pero, desde la perspectiva de los individuos que tienen que atenerse a la norma, el inventor de la misma es un auténtico cerdo, o al menos un pequeño reptil rosado devorador de raíces que quizá algún día evolucione hasta convertirse en un auténtico cerdo.
De manera que los Pinos Contadores se ahorraban todos los malos tragos mediante el sistema de permitir que el resto de la vegetación evolucionara en lugar de ellos. Una semilla de pino que aterrice en cualquier lugar del Disco recoge inmediatamente el código genético más efectivo de la zona gracias a la resonancia mórfica, y crece para convertirse en lo que mejor se adapte al suelo y al clima de la localidad. Por lo general, encima lo hace mucho mejor que los árboles nativos, cuyos puestos suele usurpar.
Pero, pese a todo esto, lo que hace más interesante a los Pinos Contadores es su manera de contar.
Se dieron cuenta, de una manera nebulosa, de que los seres humanos habían aprendido a averiguar la edad de los árboles contando los anillos del tronco, y por eso los primeros Pinos Contadores decidieron que ésa era la razón de que los humanos cortasen árboles.
Así, de la noche a la mañana, hasta el último de los Pinos Contadores reajustó su código genético para generar en su tronco, más o menos a la altura de los ojos humanos, en letras claras, su edad exacta. En menos de un año quedaron casi extinguidos por el interés que provocaron en el negocio de las placas ornamentales para los números de las casas, y sólo sobrevivieron unos pocos, en las zonas de más difícil acceso.
Los seis Pinos Contadores que formaban aquel grupo de árboles escuchaban al más viejo de ellos, cuyo retorcido tronco aseguraba tener treinta y un mil setecientos treinta y cuatro años de edad. La conversación que pasamos a relatar duró diecisiete años, pero la hemos acelerado un poco para su publicación.
—Recuerdo cuando todo esto no eran praderas.
Los pinos contemplaron los más de mil quinientos kilómetros de paisaje. El cielo parpadeaba como en los efectos especiales baratos de una película de viajes en el tiempo. La nieve aparecía, se aposentaba durante un instante y luego se fundía.
—Entonces, ¿qué había aquí? —quiso saber el pino más cercano.
—Hielo. Pero hielo de verdad, a ver si me entiendes. En aquellos tiempos, los glaciares eran como debían ser. No era como el hielo de ahora, que sólo dura una estación y se funde. Aquel hielo duró siglos.
—¿Qué le pasó?
—Se fue.
—¿Adónde?
—A donde se van las cosas. Todo va siempre a toda velocidad.
—Vaya, pues sí que fue duro.
—¿El qué?
—El invierno del que hablas.
—¿Y eso te parece un invierno? Cuando yo era un brote, sí que había inviernos de verdad…
Entonces, el árbol desapareció. Tras una pausa de un par de años producida por la sorpresa, uno de los árboles dijo:
—¡Ha desaparecido! ¡Como si tal cosa! ¡Un día estaba aquí, y al siguiente había desaparecido!
Si los otros árboles hubieran sido humanos, habrían arrastrado los pies en gesto de incomodidad.
—Son cosas que pasan, chico —dijo uno de ellos con cautela—. Se lo han llevado a un Lugar Mejor,[3] de eso puedes estar seguro. Siempre fue un buen árbol.
—¿Qué clase de «Lugar Mejor»? —quiso saber el joven árbol, que sólo tenía cinco mil ciento once años.
—Nadie lo sabe a ciencia cierta —dijo otro de sus congéneres. Se estremeció inseguro, mecido por un vendaval que duró una semana—. Pero creemos que tiene algo que ver con el… serrín.
Como los árboles no eran capaces de captar ningún acontecimiento que durase menos de un día, nunca oían el sonido de las hachas.
Windle Poons, el mago más viejo de toda la facultad de la Universidad Invisible…
… centro de la magia, la hechicería y las cenas pantagruélicas…
… también iba a morir.
Lo sabía, tenía el conocimiento del hecho de una manera frágil y temblorosa.
Por supuesto, meditó mientras hacía avanzar su silla de ruedas sobre las enormes losas en dirección a su estudio de la planta baja, si se plantea esto en términos más difusos, todo el mundo sabe que va a morir, incluso la gente del pueblo llano. Nadie sabe dónde estaba antes de nacer, pero, una vez naces, tardas poco en darte cuenta de que has llegado con el billete de vuelta ya reservado.
En cambio, los magos lo sabían de verdad. Si la muerte era cuestión de violencia, o un asesinato, no, claro. Pero si la muerte llegaba sencillamente porque se te acababa la vida…, bueno, en esos casos, los magos lo sabían. Por lo general, les llegaba la premonición con tiempo suficiente como para devolver todos los libros a la biblioteca, comprobar que su mejor traje estuviera limpio y pedir prestadas a los amigos grandes sumas de dinero.
Windle Poons tenía ciento treinta años. Pensó que, durante la mayor parte de su vida, había sido un anciano. Aquello no era justo.
Y nadie le había dicho nada. Lo había mencionado como de pasada en la Sala No-Común la semana anterior, pero nadie había captado la indirecta. Hoy, durante el almuerzo, apenas si le habían dirigido la palabra. Hasta los que decían ser sus mejores amigos parecían evitarlo, y eso que ni siquiera había intentado pedirles dinero.
Era como cuando nadie se acuerda de tu cumpleaños, pero peor.
Iba a morir solo. A nadie le importaba.
Abrió la puerta con un empujón de la silla de ruedas y palpó la superficie de la mesa situada junto a la puerta, en busca de la caja de yescas.
Esa era otra. Ya casi nadie utilizaba los yesqueros. Todos preferían las grandes cerillas amarillentas y malolientes que fabricaban los alquimistas. Windle se oponía abiertamente a aquello. El fuego era una cosa muy importante. Uno no debería ser capaz de encenderlo con tanta facilidad, era una verdadera falta de respeto. Así era la gente de hoy en día, siempre corriendo a todas partes, y… estaban los fuegos. Sí, además eso, en los viejos tiempos hacía mucho más calor. Los fuegos de ahora no te calentaban a menos que estuvieras casi encima de ellos. Era culpa de la madera, seguro, la madera no era ya como antes. Era más delgada. Más deshilachada. Ya nada tenía auténtica vida. Y los días eran más cortos. Mmm. Cada día tardaba un siglo en transcurrir…, cosa la mar de extraña, porque los días en plural pasaban como una estampida. La gente no necesitaba gran cosa de un mago de ciento treinta años, y Windle había adquirido la costumbre de llegar a la mesa de la cena con dos horas de antelación, simplemente para pasar el rato.
Días interminables que pasaban muy deprisa. Aquello no tenía sentido. Mmm. Pero claro, es que ahora ya las cosas no tenían tanto sentido como en los viejos tiempos.
Además, ahora se permitía que la Universidad estuviera dirigida por simples mocosos. En los viejos tiempos los dirigentes eran magos con todas las de la ley, hombres corpulentos con la constitución de barcazas, magos hacia los que uno podía alzar la vista.
Y luego, así, como si tal cosa, todos habían desaparecido, y Windle se encontraba tratado con condescendencia por aquellos muchachos, algunos de los cuales todavía conservaban sus propios dientes. Como aquel tal Ridcully. Windle lo recordaba con toda claridad. Un chaval flaco, con orejas de soplillo, nunca se sonaba bien la nariz, se había pasado la primera noche llorando y llamando a su mamá en el dormitorio común. Alguien había intentado explicar a Windle que ahora Ridcully era el archicanciller. Mmm. Debían de pensar que Windle era idiota.
¿Dónde estaba la maldita caja de yescas? Esos dedos…, en los viejos tiempos los dedos eran como debían ser…
Alguien apartó la cubierta de una lámpara. Otro alguien le puso una copa en la mano tanteante.
—¡Sorpresa!
En el salón de la casa de la Muerte hay un reloj con un péndulo semejante a una hoja cortante; pero no tiene manecillas, porque en la casa de la Muerte no existe más tiempo que el presente. (Por supuesto, hubo un presente antes del presente que hay ahora, pero también fue el presente. Simplemente, se trata de un presente más antiguo.)
El péndulo es una navaja que habría hecho que Edgar Allan Poe se rindiera y empezara de nuevo como actor en el circuito de provincias. Se balancea con un suave zumbido, cortando suavemente finas lonchas de intervalo de la panceta de la eternidad.
La Muerte pasó de largo junto al reloj para adentrarse en la sombría penumbra de su estudio. Albert, su criado, le estaba esperando con una toalla y un par de plumeros.
—Buenos días, señor.
En silencio, la Muerte se sentó en su gran silla. Albert le echó la toalla sobre los hombros angulosos.
—Otro bonito día —añadió en tono conversacional.
La Muerte no dijo nada.
Albert movió el plumero y echó hacia atrás la capucha de la Muerte.
ALBERT.
—¿Señor?
La Muerte le mostró el pequeño cronómetro de oro.
¿VES ESTO?
—Sí, señor. Muy bonito. Nunca había visto uno igual. ¿De quién es?
MIO.
Albert miró de soslayo. En una esquina del escritorio de la Muerte había un gran reloj, montado en una estructura de madera. No tenía arena.
—Creía que el suyo era ése, señor —dijo.
LO ERA. AHORA ES ÉSTE. UN REGALO DE DESPEDIDA. DEL MISMÍSIMO AZRAEL.
Albert examinó el objeto que la Muerte tenía en la mano.
—Pero… la arena, señor…, está cayendo.
ESO PARECE.
—Entonces, eso significa…, o sea…
SIGNIFICA QUE, UN DÍA, LA ARENA TERMINARÁ DE CAER, ALBERT.
—Eso ya lo sé. señor, pero…, usted…, yo creía que el Tiempo era algo que sólo les pasaba a los demás, señor. ¿No es verdad? A usted no, señor.
Antes del final de la frase, la voz de Albert se había convertido en un quejido implorante.
La Muerte se quitó la toalla y se levantó.
VEN CONMIGO.
—Pero usted es la Muerte, señor —siguió el criado, corriendo con sus piernecillas retorcidas a la alta figura que se dirigía pasillo abajo, hacia los establos—. Esto no será una especie de broma pesada, ¿verdad? —añadió con tono esperanzado.
EL SENTIDO DEL HUMOR NO ESTÁ ENTRE MIS VIRTUDES.
—Ya, claro que no, perdone, no pretendía ofenderle. Pero escuche, usted no puede morir, porque usted es la Muerte, no puede sucederse a sí mismo, sería como la serpiente ésa que se muerde la cola…
AUN ASI, VOY A MORIR. NO SE PUEDE APELAR.
—¿Y qué me pasará a mí? —casi chilló Albert.
El terror brillaba en sus palabras como destellos metálicos en el filo de una navaja.
HABRÁ UNA NUEVA MUERTE.
Albert se irguió.
—La verdad, señor, no creo que pueda servir a un nuevo amo-dijo.
EN ESE CASO, VUELVE AL MUNDO. TE DARÉ DINERO. HAS SIDO UN BUEN CRIADO, ALBERT.
—Pero es que, si vuelvo…
SI —asintió la Muerte—. MORIRÁS.
En la penumbra cálida, caballuna, del establo, el pálido caballo de la Muerte alzó la vista de sus recipientes para la avena, y le dedicó un breve relincho de saludo. El nombre del caballo era Binky. Se trataba de un caballo de verdad. A lo largo de su carrera, la Muerte había probado corceles de fuego y caballos esqueleto, pero no los encontraba nada prácticos, sobre todo los de fuego, que tenían tendencia a incendiar su lecho de paja y luego miraban a su amo con expresión de vergüenza.
La Muerte descolgó la silla de montar de su gancho y miró a Albert, que en aquellos momentos padecía una crisis de conciencia.
Hacía miles de años, Albert había optado por servir a la Muerte en vez de morir. No es que fuera exactamente inmortal. El tiempo real estaba prohibido en los dominios de la Muerte. Allí sólo existía un ahora siempre cambiante, pero que duraba muchísimo tiempo. Le quedaban menos de dos meses de tiempo real. Atesoraba sus días como si fueran lingotes de oro macizo.
—Yo, eh… —empezó—. La verdad…
¿TIENES MIEDO DE MORIR?
—No es que no quiera…, o sea, siempre he…, bueno, lo que pasa es que la vida es un hábito, resulta muy difícil dejarlo…
La Muerte lo miró con curiosidad, como se podría mirar a un escarabajo que hubiera caído de espaldas y no pudiera darse la vuelta.
Por último, Albert prefirió guardar silencio.
LO COMPRENDO —asintió la Muerte, al tiempo que descolgaba las riendas de Binky.
—¡Pero usted no parece preocupado! ¿Es verdad que va a morir?
SÍ. SERÁ UNA GRAN AVENTURA.
—¿Eso le parece? ¿No tiene miedo?
NO SÉ CÓMO TENER MIEDO.
—Si quiere, puedo enseñarle —se ofreció Albert.
NO. ME GUSTARIA APRENDERLO POR MÍ MISMO. TENDRÉ EXPERIENCIAS. POR FIN.
—Señor…, si usted se va…, ¿habrá…?
UNA NUEVA MUERTE SE ALZARA DE LAS MENTES DE LOS VIVOS, ALBERT.
—Oh. —Albert parecía aliviado—. No tendrá usted idea de cómo será, ¿verdad?
NO.
—Puede que deba limpiar todo esto un poco…, ya sabe, preparar un inventario y esas cosas.
BUENA IDEA —asintió la Muerte, con tanta amabilidad como pudo—. CUANDO VEA A LA NUEVA MUERTE, TE RECOMENDARÉ, NO LO DUDES.
—Ah. Así que lo va a ver…
OH, SÍ. AHORA TENGO QUE MARCHARME.
—Cómo, ¿tan pronto?
DESDE LUEGO. ¡NO DEBO PERDER EL TIEMPO!
La Muerte ajustó la silla, se dio media vuelta y sostuvo orgullosamente el pequeño reloj de arena ante la nariz ganchuda de Albert.
¿LO VES? ¡TENGO TIEMPO! ¡POR FIN TENGO TIEMPO!
Albert retrocedió un paso, nervioso.
—Y ahora que lo tiene, señor, ¿qué va a hacer con él? —preguntó.
La Muerte montó en su caballo.
LO VOY A PASAR.
La fiesta estaba en todo su apogeo. La pancarta en la que se leía «Adiós 130 Gloriosos Años de Windle» empezaba a inclinarse un poco a causa del calor. Las cosas habían llegado ya a ese punto en que no quedaba nada para beber más que ponche, y nada para comer a excepción de la extraña crema amarillenta y las sospechosísimas tortillas de maíz… y a nadie le importaba. Los magos charlaban entre ellos con la forzada jovialidad de la gente que se ha estado viendo durante todo el día, y ahora se encuentra viéndose durante toda la noche.
En el centro de todo aquello estaba sentado Windle Poons, con un gran vaso de ron en la mano y un sombrerito de papel en la cabeza. Parecía al borde de las lágrimas.
—¡Una auténtica fiesta de Adiós! —murmuraba con voz ronca una y otra vez—. No celebrábamos una desde que al viejo «Sarna» Hocksole le dijimos su Adiós. —La mayúscula encajaba en su sitio con toda facilidad—. Fue en el, mmm, en el Año del Delfín Intimidante. Creía que ya nadie se acordaba de cómo se hacían las fiestas.
—Le pedimos al bibliotecario que nos buscara documentación sobre los detalles —dijo el tesorero, señalando a un gran orangután que estaba intentando soplar en un matasuegras—. También ha sido él quien ha preparado la crema de plátano para mojar las tortillas. Espero que alguien se la coma pronto.
Se inclinó hacia adelante.
—¿Quieres que te sirva más ensaladilla de patata? —dijo con la voz alta, ponderada, que se utiliza para hablar con imbéciles o con ancianos.
Windle se llevó una mano temblorosa a la oreja.
—¿Qué? ¿Qué?
—¿¡Más! ¡Ensaladilla! ¡Windle!?
—No, muchas gracias.
—¿Y otra salchicha?
—¿Qué?
—¡Salchicha!
—Es que luego me producen unos gases terribles toda la noche —replicó Windle.
Meditó un instante sobre lo que acababa de decir, y luego se comió cinco.
—Eh… —empezó el tesorero, titubeante, pero sin dejar de gritar—. ¿Sabes por casualidad a qué hora…?
—¿Eh?
—¿¡Qué! ¡Hora!?
—A las nueve y media —respondió Windle, seguro, aunque algo tembloroso.
—Vaya, qué bien —asintió el tesorero—. Así tendrás el resto de la noche…, eh…, libre.
Windle rebuscó en los temibles rincones de su silla de ruedas, un auténtico cementerio de cojines viejos, libros sobados con las esquinas de las páginas dobladas y antiquísimos caramelos a medio comer. Por fin, consiguió hacer aflorar una libretita de cubiertas verdes, y la puso entre las manos del tesorero.
El tesorero la examinó. Sobre la cubierta se leía: Windle Poons Su Diario. Un trozo de corteza de panceta servía para marcar la fecha del día actual.
En el apartado de «Cosas que hacer» una mano temblorosa había escrito: Morir.
El tesorero no pudo contenerse, y pasó la página.
Sí. En el apartado «Cosas que hacer» del día siguiente ponía: Nacer.
Su mirada se desvió de soslayo hacia una mesita situada en un lado de la habitación. Pese a que toda la sala estaba abarrotada de gente, había una zona de suelo despejado alrededor de la mesita, como si ésta tuviera una especie de espacio personal que nadie osara invadir.
En la documentación que habían reunido sobre la ceremonia de Adiós, había instrucciones muy concretas relativas a la mesita. Debía estar cubierta por un mantel negro, en el que se habrían bordado unos cuantos signos mágicos. Sobre ella había un plato con una selección de los mejores canapés. También había una copa de vino. Tras una larga y acalorada discusión entre los magos, colocaron además un gorrito de papel.
Todos parecían expectantes.
El tesorero se sacó el reloj del bolsillo y abrió la tapita.
Era uno de los relojes modernos, con manecillas. Marcaban las nueve y cuarto. Lo sacudió. Una pequeña escotilla se abrió bajo el número doce, y un diminuto demonio asomó la cabeza por ella.
—Ya vale, jefe, que no puedo pedalear más deprisa —refunfuñó. El tesorero volvió a cerrar el reloj y miró a su alrededor a la desesperada.
Nadie parecía tener demasiadas ganas de acercarse a Windle Poons. El mago se sentía en la obligación de dar al anciano algo de conversación educada. Repasó mentalmente los posibles temas. No había ninguno que no presentara problemas.
Windle Poons lo sacó del aprieto.
—He estado pensando en volver como mujer —dijo en tono ligero.
El tesorero abrió y cerró la boca unas cuantas veces.
—La verdad es que me apetece mucho —siguió Poons—. Puede ser, mmm, muy divertido.
El tesorero trató de recordar a la desesperada su limitado repertorio de documentación acerca de las mujeres. Se inclinó hacia la arrugada oreja de Windle.
—¿No crees que habrá demasiadas…? —Titubeó sin rumbo fijo— ¿… cosas que lavar? ¿Y camas que hacer, y cocinar, y todo eso?
—En la clase de vida que, mmm, que tengo pensada, no —replicó Windle con firmeza.
El tesorero cerró la boca.
El archicanciller dio unos golpes en la mesa con la cuchara.
—¡Hermanos…! —empezó, cuando se hizo algo parecido al silencio.
Esto provocó un escandaloso coro de aplausos y aclamaciones. Como todos sabéis, nos hemos reunido aquí esta noche para celebrar el…, eh…, el retiro —risas nerviosas— de nuestro viejo amigo y colega, Windle Poons. ¿Sabéis?, al ver aquí esta noche al viejo Windle, no sé por qué, me acuerdo de la historia de la vaca que tenía tres patas de madera. Pues bueno, iba esta vaca por…
El tesorero dejó vagar su mente. Conocía bien aquella historia. El archicanciller siempre chafaba el final, y además, tenía que pensar en otras cosas.
No dejaba de mirar la mesita.
El tesorero era una persona amable, aunque de temperamento algo nervioso, y disfrutaba mucho con su trabajo. Aparte de todas las demás ventajas que ofrecía, no había ningún otro mago que se lo envidiara. Muchos magos querían ser archicancilleres, por ejemplo, o jefes de cualquiera de las ocho órdenes de la magia, pero casi ninguno sentía el menor deseo de pasarse montones de tiempo en un despacho, repasando papeles y haciendo cuentas. Por lo general, el papeleo de toda la Universidad se acumulaba en el despacho del tesorero, lo que significaba que por las noches se iba a la cama agotado, pero al menos dormía de un tirón y no tenía que molestarse en buscar escorpiones en su camisa de dormir.
En las órdenes de la magia, uno de los métodos de ascenso más populares y habituales era asesinar a un mago de grado superior. En cambio, la única persona que podía tener interés en matar a un tesorero era alguien que considerase todo un placer pasarse el día viendo columnas de cifras bien organizadas… y ese tipo de gente no suele ser propensa a cometer asesinatos.[4]
Recordó su infancia, hacía ya tanto tiempo, en las Montañas del Carnero. Su hermana y él siempre dejaban un vaso de vino y un bizcocho para Papá Puerco todas las Noches de la Vigilia de los Puercos. En aquellos tiempos el tesorero era mucho más joven, mucho más ignorante y, probablemente, mucho más feliz.
Por ejemplo, había ignorado que algún día sería mago, y estaría reunido con otros magos, dejando un vaso de vino, un bizcocho, un sospechoso vol-au-vent de pollo y un gorrito de papel para…
… para alguien.
Cuando era niño, también había habido fiestas de la Vigilia de los Puercos. Todas seguían unas normas semejantes. Cuando los chiquillos ya no podían soportar más la impaciencia, uno de los adultos decía con malicia «¡Me parece que va a llegar un visitante especial!» y, sorprendentemente, nada más decirlo se oía el sospechoso tintineo de unas campanillas junto a la ventana, y entraba…
… entraba…
El tesorero sacudió la cabeza. Por supuesto, entraba el abuelo de cualquiera de los críos, disfrazado con una barba falsa. Algún abuelete jovial, con un saco de juguetes, aplastando la nieve con las botas. Alguien que te daba algo.
Mientras que esta noche…
Por supuesto, lo más probable era que el viejo Windle no lo estuviera viendo de la misma manera. Después de ciento treinta años, la muerte debía de parecerle en cierto modo atractiva. Seguro que a uno le empezaba a interesar averiguar qué venía después.
La retorcida anécdota del archicanciller llegó torpemente a su fin. Los magos allí reunidos se rieron obedientemente, y luego trataron de adivinar dónde estaba el chiste.
El tesorero consultó disimuladamente su reloj. Eran las nueve y veinte.
Windle Poons hizo un discurso. Fue largo, balbuceante y desarticulado. Habló sobre los buenos viejos tiempos, y parecía creer que la mayoría de los que le rodeaban eran la gente que, en realidad, había muerto hacía ya cincuenta años. Pero la cosa no tenía mayor importancia, porque todos los presentes se habían acostumbrado a no escuchar al viejo Windle.
El tesorero no podía apartar los ojos de su reloj. Desde el interior del objeto le llegaba el chirrido de los pedales a medida que el demonio se encaminaba pacientemente hacia el infinito.
Las nueve y veinticinco.
El tesorero se preguntaba cómo iba a suceder. ¿Se oiría —¡Me parece que va a llegar un visitante especial!— el ruido de los cascos de un caballo por la ventana?
¿Se abriría realmente la puerta, o entraría Él atravesándola? Se lo conocía por Su habilidad para entrar en lugares sellados…, sobre todo en lugares sellados, si uno se lo planteaba con lógica. Enciérrate en cualquier lugar, séllalo… y ya veras, es cuestión de tiempo.
El tesorero tenía la esperanza de que Él usara la puerta como debe ser. Por su parte, ya tenía los nervios bastante destrozados.
Las conversaciones empezaban a decaer. El tesorero se dio cuenta de que muchos de los otros magos también miraban en dirección a la puerta.
Windle se encontraba en el centro de un círculo que, con suma educación, era cada vez más amplio. Nadie esquivaba al anciano. Lo que pasaba era que algo semejante a un movimiento browniano al azar estaba apartando suavemente de él a todo el mundo.
Los magos tienen la capacidad de ver a la Muerte. Y cuando muere un mago, la Muerte acude en persona para guiarlo hacia el Más Allá. El tesorero se preguntaba por qué la gente parecía considerarlo un privilegio…
—La verdad, no sé qué estáis mirando todos —dijo Windle alegremente.
El tesorero abrió su reloj.
La escotilla situada bajo las doce se abrió de golpe.
—¿Quieres dejar de darme sacudidas? —se quejó el demonio con voz chirriante—. ¡No hago más que perder la cuenta!
—Lo siento —susurró el tesorero. Eran las nueve y veintinueve.
El archicanciller dio un paso adelante.
—Bueno, Windle, pues adiós —dijo, al tiempo que estrechaba la mano apergaminada del anciano—. Esto no será lo mismo sin ti.
—No sé cómo nos las vamos a arreglar —asintió el tesorero, agradecido.
—Buena suerte en la próxima vida —intervino el decano—. Si alguna vez pasas por aquí, y te acuerdas de quién eras…, ya sabes, entra a vernos.
—No quiero que perdamos el contacto, ¿eh? —añadió el archicanciller.
Windle Poons asintió con gesto amistoso. No había oído lo que le estaban diciendo. Tenía la costumbre de asentir por regla general. Los magos, como un solo hombre, se encararon hacia la puerta. La escotilla situada bajo las doce volvió a abrirse de golpe.
—Bing bing bong bing —dijo el demonio—. Bingely-bingely hong bing bing.
—¿Qué? —se sobresaltó el tesorero.
—Las nueve y media —replicó el demonio. Los magos se volvieron hacia Windle Poons. Lo miraban con gesto en cierto modo acusador.
—¿Qué miráis? —quiso saber el anciano.
En el reloj, la manecilla de los segundos seguía su rumbo.
—¿Cómo te encuentras? —preguntó el decano en voz alta.
—Nunca me había sentido mejor —respondió Windle—. ¿Queda más de ese, mmm, ron?
Los magos lo vieron servirse una generosa ración en su tazón.
—No es bueno cometer excesos —le indicó el decano, algo nervioso.
—¡Salud! —brindó Windle Poons.
El archicanciller tamborileó con los dedos sobre la mesa.
—Poons —empezó—, ¿estás del todo seguro?
Windle se había desviado por una tangente, y no parecía dispuesto a abandonarla.
—¿Quedan más torturillas de ésas? No es lo que yo llamaría una comida —añadió—, esto de mojar en lodo trozos de pastel duro, ¿qué tiene de especial? Lo que más me apetecería comer ahora es una de las famosas empanadas del señor Escurridizo…
Y entonces, murió.
El archicanciller miró a sus colegas magos, y luego, de puntillas, cruzó la habitación en dirección a la silla de ruedas. Cogió una muñeca surcada de venas azuladas para comprobar el pulso. Sacudió la cabeza.
—Así es como me gustaría morir —dijo el decano con un suspiro.
—¿Cómo, balbuceando no sé qué acerca de empanadas? —se sorprendió el tesorero.
—No. Tarde.
—Esperad un momento, esperad un momento —intervino el archicanciller—. Esto no es lo correcto. Según la tradición, cuando muere un mago, la Muerte en persona se presenta a recogerlo…
—Quizá Él estaba ocupado —se apresuró a replicar el tesorero.
—Es verdad —asintió el decano—. Tengo entendido que hay una epidemia de gripe muy grave en la zona de Quirm.
—Y además, menuda tormenta hubo anoche. Seguro que hubo montones de naufragios —corroboró el conferenciante de Runas Modernas.
—Y por si fuera poco, estamos en primavera, que es cuando más avalanchas hay en las montañas.
—Y epidemias.
El archicanciller se acarició la barba con gesto pensativo.
—Mmm —dijo.
De entre todas las criaturas del mundo, sólo los trolls creen que los seres vivos se mueven en el tiempo hacia atrás. Si el pasado es visible y el futuro nos queda oculto, según ellos, eso significa que vamos mirando en la dirección equivocada. Todo lo que vive, aseguran, avanza de espaldas por la vida. Se trata de una idea muy interesante, si consideramos que se le ha ocurrido a una raza cuyos miembros se pasan la mayor parte del tiempo golpeándose unos a otros con rocas en la cabeza.
Vayan en la dirección que vayan, el tiempo es algo que poseen las criaturas vivas.
La Muerte galopaba hacia abajo, entre crecientes nubarrones negros.
Ahora él también tenía tiempo. Y pensaba pasarlo.
Windle Poons escudriñó en la oscuridad.
—¿Hola? —dijo—. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Eeeh!
Se oyó un suspiro lejano, melancólico, como el viento al final de un túnel.
—Venga, estés donde estés, sal ya —dijo Windle, con la voz temblorosa por la alegría—. No te preocupes, la verdad es que aguardaba esto con impaciencia.
Juntó las manos espirituales y se las frotó con forzado entusiasmo.
—Vamos, que hay prisa. Tengo que empezar una nueva vida, ¿sabes? —insistió.
La oscuridad siguió inerte. No había allí ninguna silueta, ningún sonido. Era un vacío sin forma. El espíritu de Windle Poons se movió hacia la oscuridad.
Sacudió la cabeza.
—Menudo bromazo —gruñó entre dientes—. Esto no está bien, no señor.
Se quedó allí un rato, y al final, como parecía que no pasaba nada, se dirigió hacia el único hogar que había conocido.
Era el hogar que había ocupado durante ciento treinta años. El hogar en cuestión no esperaba que volviera, así que opuso mucha resistencia. Para superar eso, hay que ser muy poderoso, o bien estar muy decidido, pero Windle Poons había sido mago durante más de un siglo. Además, aquello era como colarte en tu propia casa, en el lugar que has habitado durante años. Uno siempre sabía dónde estaba la metafórica ventana que no cerraba bien.
En resumidas cuentas, que Windle Poons volvió a Windle Poons.
Los magos no creen en los dioses, de la misma manera que la mayor parte de la gente no considera necesario creer, por ejemplo, en las mesas. Saben que están ahí, saben que desempeñan un papel en la existencia, probablemente están de acuerdo en que tienen un lugar asignado en un universo bien organizado, pero no comprenden la necesidad de creer, ni de ir por ahí diciendo: «Oh gran mesa, sin la cual no somos nada». En cualquier caso, o bien los dioses están ahí, creas en ellos o no, o existen sólo como resultado de esa creencia…, así que, sea como sea, no vale la pena perder el tiempo pensando en el tema. Uno siempre puede comer con una simple servilleta sobre las rodillas.
De todos modos, se había instalado una pequeña capilla junto a la sala principal de la Universidad, porque, aunque es cierto que los magos defienden la filosofía arriba expuesta, nadie tiene éxito en la profesión de la magia si se dedica a tocarles las narices a los dioses, aunque esas narices sólo existan en el sentido etéreo o metafórico. Porque, aunque es cierto que los magos no creen en los dioses, saben sin lugar a dudas que los dioses sí creen en los dioses.
Y en esta capilla yacía el cuerpo de Windle Poons. La Universidad había instituido como norma los velatorios de veinticuatro horas, de cuerpo presente por si acaso, desde el embarazoso asunto, treinta años atrás, del difunto Prissal «Bromazos» Teatar.
El cuerpo de Windle Poons abrió los ojos. Dos monedas tintinearon contra el suelo de piedra.
Las manos, cruzadas sobre el pecho, se desentrelazaron.
Windle levantó la cabeza. Algún imbécil le había puesto un lirio sobre el estómago.
Miró de reojo a un lado y al otro. Tenía una vela a cada lado junto a cada sien.
Levantó la cabeza un poco más.
Sí, allí abajo también había dos velas.
Menos mal que existió el bueno de Teatar, pensó. Si no, ahora estaría mirando la parte de abajo de una tapa de pino barato.
Qué cosas, meditó. Estoy pensando. Con claridad.
Uauh.
Windle se recostó de nuevo, notando cómo su espíritu volvía a llenar el cuerpo como un río de metal fundido al correr por el molde. Los pensamientos al rojo blanco surcaban la oscuridad de su cerebro, poniendo en marcha a las neuronas perezosas.
Cuando estaba vivo, no era así.
Pero no estoy muerto.
No vivo y no muerto.
Estoy invivo.
O no-muerto.
Oh, cielos…
Se incorporó de golpe. Los músculos, que no habían trabajado como era debido desde hacía setenta u ochenta años, se pusieron en marcha a toda potencia. Por primera vez en toda su vida…, no, se corrigió, será mejor plantearlo como «ese período de existencia». Bueno, el caso es que, por primera vez, todos los músculos de Windle Poons estaban por completo bajo el control de Windle Poons. Y el espíritu de Windle Poons no iba a permitir que ningún puñado de músculos le levantara la voz.
El cuerpo se levantó. Las articulaciones de las rodillas se resistieron un poco, pero eran tan incapaces de oponerse a la oleada de fuerza de voluntad como un mosquito de soportar la llamarada de un soplete.
La puerta de la capilla estaba cerrada. De todos modos, Windle descubrió que una simple presión bastaba para arrancar el cerrojo de la madera, y para dejar la marca de sus dedos en el metal del pestillo.
—Oh, madre mía —dijo.
Se maniobró para dirigirse al pasillo. El tintineo distante de los cubiertos y el zumbido de las voces sugería que estaba teniendo lugar una de las cuatro comidas diarias de la Universidad.
Se preguntó si se le permitiría comer estando muerto. Probablemente no, pensó.
Además, ¿podría comer? No era que tuviera hambre. Simplemente…, bueno, sabía cómo pensar, y caminar y moverse sólo era cuestión de enviar estímulos a algunos nervios bastante evidentes. Pero ¿cómo funcionaba exactamente el estómago?
Windle empezaba a comprender que el cuerpo humano no está regido por el cerebro, pese a lo que pueda decir el cerebro al respecto. En realidad, los que mandan son una docena de complicados sistemas automáticos, que zumban y cliquean con esa precisión que nadie advierte hasta que se rompe por un motivo u otro.
Se inspeccionó a sí mismo desde la sala de controles que era su cráneo. Observó la silenciosa depuradora química de su hígado con la misma sensación de congoja con que un constructor de canoas supervisaría los controles informáticos de un buque cisterna. Los misterios de los riñones aguardaban a que Windle dominara el tema del control renal. En el fondo, ¿qué era un plexo solar? ¿Y cómo hacía uno para que funcionara?
El corazón se le encogió.
Mejor dicho, no se le encogió.
—Oh, dioses —murmuró Windle.
Se apoyó contra la pared. Venga, ¿cómo se ponía en marcha? Probó con unos cuantos nervios que le parecieron adecuados. ¿Era sístole…, diástole…, sístole…, diástole…? Y además, por si fuera poco, estaba la cuestión de los pulmones…
Como un prestidigitador que mantuviera dieciocho platos girando al mismo tiempo, como un hombre que intentara programar el vídeo basándose en un manual traducido del japonés al holandés por un coreano descascarillador de arroz…, en realidad, como un hombre que acabara de descubrir lo que significa de verdad la palabra «autocontrol», Windle Poons siguió caminando.
Los magos de la Universidad Invisible daban gran importancia al tema de las comidas abundantes, sólidas. Defendían la idea de que no se puede esperar que un hombre se dedique seriamente a la magia sin antes tomar sopa, pescado, caza, varios platos bien llenos de carne, un pastel o dos, algo grande y tembloroso con mucha crema por encima, cositas sabrosas sobre tostadas, fruta, nueces y una chocolatina del tamaño de un ladrillo para acompañar el abundante café. Así, según ellos, el estómago tenía un buen recubrimiento. También era de suma importancia que las comidas se sirvieran a horas regulares. En su opinión, eso proporcionaba al día una estructura razonable.
A excepción del tesorero, por supuesto. El no comía demasiado, más bien se alimentaba del sobrante de energía nerviosa. Estaba seguro de que padecía anorexia, porque, cada vez que se miraba al espejo, veía a un hombre gordo. Era el archicanciller, que estaba de pie detrás de él y le gritaba sin parar.
Y fue el desdichado sino del tesorero lo que hizo que se encontrara sentado frente a las puertas cuando Windle Poons las derribó, porque era más sencillo que empezar a trastear con los pestillos.
El tesorero clavó los dientes en su cuchara de madera.
Los magos se volvieron en sus bancos para mirar.
Windle Poons se tambaleó por un momento, tratando de controlar a la vez las cuerdas vocales, los labios y la lengua.
—Creo que seré capaz de metabolizar el alcohol —dijo al final.
El archicanciller fue el primero en recuperarse de la sorpresa.
—¡Windle! —exclamó—. ¡Creíamos que estabas muerto!
Hubo de admitir que no se trataba de una frase demasiado buena. Si pones a alguien sobre una losa y lo rodeas de velas y lirios, no es porque crees que tiene una leve jaqueca y necesita echarse media horita.
Windle avanzó unos pasos. Los magos más próximos a lo que quedaba de la puerta se cayeron en su intento de huir a toda velocidad.
—Estoy muerto, jovencito idiota —gruñó—. ¿O es que crees que voy siempre con esta pinta? Dioses. —Miró a los magos que lo observaban boquiabiertos—. ¿Alguien tiene idea de para qué sirve un plexo solar?[5]
Llegó junto a la mesa y se las arregló como pudo para sentarse.
—Probablemente tenga algo que ver con el aparato digestivo —siguió—. Qué cosas, ¿eh?, te pasas la vida entera con ese jodido trasto haciendo tic tac, o lo que quiera que haga, gorgoteando y esas cosas, y ni siquiera te enteras de para qué sirve. Es como cuando estás en la cama por la noche y oyes a tu estómago o algo así hacer pripp-pripp-pll-goinnng. Para ti, no son más que gruñidos ininteligibles, pero… ¿quién sabe qué maravillosamente complicados procesos de intercambio químico se están desarrollando realmente en tu interior?
—¿Estás no-muerto? —consiguió por fin exclamar el tesorero.
—No lo he escogido yo —replicó el difunto Windle Poons, en tono irritado, al tiempo que miraba la comida y se preguntaba cómo demonios se hacía para transformarla en Windle Poons—. Si he vuelto es porque no había otro sitio a donde ir. ¿Vosotros creéis que quería estar aquí?
—Pero ¿no llegó…? —empezó el archicanciller—. ¿No te fue a buscar…? Ya sabes, el tipo ese del cráneo y la guadaña…
—No se presentó —replicó Windle en tono cortante, inspeccionando los platos más cercanos—. Oye, esto de no-morir lo saca a uno de quicio.
Los magos se hicieron gestos frenéticos unos a otros por encima de la cabeza del anciano. Este alzó la vista y la clavó en ellos.
—Y no creáis que no veo todos esos gestos frenéticos —añadió. Se sorprendió al darse cuenta de que estaba diciendo la verdad. Sus ojos, que durante los últimos sesenta años habían visto a través de un velo blanquecino, borroso, funcionaban ahora como la más sofisticada maquinaria óptica.
En realidad, las mentes de los magos de la Universidad Invisible estaban completamente centradas en dos hilos de pensamiento.
Lo que la mayoría de ellos pensaba en aquel momento era: es terrible, ¿de verdad es éste el bueno de Windle?, era un abuelete encantador, ¿cómo nos podemos librar de él?¿Cómo nos podemos librar de él?
Lo que Windle Poons pensaba, en la ajetreada sala de controles de su cerebro, era: Bueno, así que era verdad. Hay una vida después de la muerte. Y resulta que es la misma. Vaya suerte la mía.
—Bien —dijo en voz alta—, a ver, ¿qué pensáis hacer al respecto?
Habían pasado cinco minutos. Media docena de los magos más viejos caminaban apresuradamente por los pasillos llenos de corrientes, pisándole los talones al archicanciller, cuya túnica ondeaba tras él.
La conversación se desarrollaba de la siguiente manera:
—¡Tiene que ser Windle! ¡Si hasta habla como él!
—¡No es el viejo Windle! ¡El viejo Windle era mucho más viejo!
—¿Más viejo? ¿Más viejo que muerto?
—Dice que quiere volver a su antiguo dormitorio, y no entiendo por qué tengo que trasladarme…
—¿Le habéis visto los ojos? ¡Eran como taladros!
—¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Te refieres a Tal’Adr, el enano ése que tiene la tienda de ultramarinos en la calle Cable?
—¡Me refiero al cacharro ése que te hace un agujero!
—… por la ventana se ven los jardines, es muy bonito, y ya he trasladado todas mis cosas, no es justo…
—¿Había sucedido esto en alguna ocasión?
—Bueno, con el viejo Teatar…
—Sí, pero él no estaba muerto de verdad, lo que pasó fue que se puso pintura verde en la cara, abrió de golpe la tapa del ataúd y gritó: «¡Sorpresa, sorpresa!».
—Nunca habíamos tenido un zombi en la Universidad.
—¿Es un zombi?
—Creo que sí…
—Entonces, ¿se pasará la noche agitando cacharros de cocina, y bailando por los pasillos?
—¿Eso hacen los zombis?
—No creo que sea el estilo del bueno de Windle. Cuando estaba vivo, no era muy propenso a bailar…
—Bueno, el caso es que no se puede confiar en esos dioses vudú. Es mi lema, no confíes en un dios que sonríe todo el rato y lleva sombrero de copa.
—…y un cuerno, no pienso cederle mi dormitorio a un zombi, llevo años esperando a…
—¿De verdad? Es un lema muy raro.
Windle Poons volvió a dar un paseo por el interior de su cabeza.
Qué cosa tan extraña. Ahora que estaba muerto, o al menos ya no vivo, o como quiera que estuviese, tenía la mente más clara que nunca.
Y el asunto del control era cada vez más sencillo. Casi no tenía que ocuparse del aparato respiratorio, el plexo solar parecía funcionar a su manera y sus sentidos estaban trabajando a pleno rendimiento. Aunque el sistema digestivo seguía siendo un misterio.
Se miró en un espejo de plata.
Aún parecía muerto. Rostro blanquecino, un tono rojizo bajo los ojos… Un cuerpo muerto. Funcionaba, pero, en esencia, estaba muerto. ¿Era eso justo? ¿Dónde estaba la justicia? ¿Así se le recompensaba por ser un convencido creyente en la reencarnación durante casi ciento treinta años? ¿Reencarnándose en un cadáver?
No era de extrañar que los no-muertos fueran por lo general criaturas muy furiosas.
Si se contemplaba el asunto a largo plazo, iba a suceder algo maravilloso.
Pero, si se consideraba el asunto a corto o medio plazo, iba a suceder algo horrible.
Es como la diferencia entre ver una hermosa estrella nueva en el cielo invernal y estar cerca de una supernova. Es como la diferencia entre la belleza del rocío matutino en una telaraña y ser una mosca.
Era algo que, en circunstancias normales, no habría sucedido hasta dentro de mil años.
Era algo que iba a suceder ahora. Era algo que iba a suceder en el fondo de una alacena casi olvidada, en un ruinoso sótano de las Sombras, la zona más antigua y peligrosa de Ankh-Morpork.
Plop.
Fue un sonido tan suave como la primera gota de lluvia sobre un siglo de polvo.
—Por ejemplo, podríamos hacer que un gato negro caminara sobre su ataúd.
—¡Pero si ni siquiera tiene ataúd! —aulló con voz chillona el tesorero, cuya cordura siempre había sido bastante titubeante.
—Bueno, de acuerdo, pues le compraremos un bonito ataúd nuevo y luego haremos que un gato negro camine sobre él, ¿de acuerdo?
—No, eso es una estupidez. Lo que tenemos que hacer es obligarlo a atravesar agua corriendo.
—¿Qué?
—Que lo obliguemos a atravesar agua corriendo. Los no-muertos son incapaces.
Los magos, que se habían congregado en el despacho del archicanciller, dedicaron a esta afirmación toda su atención fascinada.
—¿Estás seguro? —se sorprendió el decano.
—Eso lo sabe cualquiera —asintió el conferenciante de runas modernas.
—Pues, cuando estaba vivo, Windle no tenía ningún problema para atravesar agua —señaló el decano con voz dubitativa.
—Pero ahora que está muerto, no podrá.
—¿De verdad? Bueno, parece lógico.
—Agua corriente —añadió de pronto el conferenciante de Runas Modernas—. Es el agua corriente lo que no pueden atravesar. Ahora me acuerdo.
—La verdad es que yo tampoco puedo cruzar el agua corriendo —señaló el decano.
—¡No-muerto! ¡No-muerto!
El tesorero estaba perdiendo los últimos vestigios de autocontrol.
—Venga, dejad de tomarle el pelo —dijo el conferenciante al tiempo que daba unas palmaditas en la temblorosa espalda de su colega.
—No puedo, lo digo en serio —insistió el decano—. Me hundo, seguro.
—Los no-muertos no pueden cruzar el agua corriente ni siquiera por un puente.
—Y es el único, eh, eh? ¿O vamos a tener una plaga, eh? —intervino el conferenciante.
El archicanciller tamborileó con los dedos sobre el escritorio.
—Es muy poco higiénico que los muertos vayan andando por ahí —dijo.
Esto los dejó callados a todos. Nadie se había parado a contemplar el asunto desde aquella perspectiva, pero Mustrum Ridcully era el tipo de persona que lo haría.
Mustrum Ridcully era el peor o el mejor archicanciller que había tenido la Universidad Invisible en cientos de años. Todo dependía del punto de vista.
Para empezar, había demasiado archicanciller. No se trataba de que fuera especialmente corpulento. Simplemente, tenía una de esas personalidades inmensas, apabullantes, que ocupan todo el espacio disponible. Se solía emborrachar escandalosamente durante la comida, cosa que era un comportamiento perfectamente aceptable para los estándares de los magos. Pero luego volvía a su habitación y se pasaba la noche jugando a los dardos, y se marchaba a las cinco de la madrugada para cazar patos. Gritaba a la gente. Intentaba que todos se comportaran con jovialidad. Y casi nunca se ponía túnicas como debe ser. Había convencido a la señora Whitlow, la temible ama de llaves de la Universidad, para que le hiciera un traje con pantalones amplios, en llamativos colores rojo y azul: dos veces al día, los magos lo observaban perplejos mientras corría resueltamente por los terrenos de la Universidad, con el sombrero puntiagudo firmemente atado a la cabeza con un trozo de cordel. Les gritaba alegremente, porque, en lo más profundo de la gente como Mustrum Ridcully subyace una creencia férrea en el hecho de que a todo el mundo le gustaría hacer lo mismo si lo probaran.
—A lo mejor se muere —se decían unos a otros esperanzados, mientras lo veían tratar de romper la costra de hielo del río Ankh para darse un chapuzón matutino—. Todo ese ejercicio saludable no puede ser bueno para él.
En la Universidad se filtraron algunas historias. El archicanciller había peleado dos asaltos con los puños desnudos contra Detritus, el corpulento troll que trabajaba en el Tambor Remendado. El Archicanciller, por una apuesta, había practicado la lucha libre a brazo partido con el bibliotecario; y, aunque por supuesto no había ganado, aún conservaba el brazo. El archicanciller quería que la Universidad tuviera su propio equipo de fútbol para el gran torneo de la ciudad, que se celebraba el Día de la Vigilia de los Puercos.
Desde el punto de vista intelectual, Ridcully mantenía su posición por dos motivos fundamentales. El primero era que nunca, jamás, cambiaba de opinión acerca de nada. El segundo era que tardaba varios minutos en comprender cualquier idea nueva que se le intentara transmitir. Esto es una cualidad muy importante en cualquier líder, porque si alguien sigue intentando explicarte algo después de dos minutos, es que probablemente se trata de un asunto importante. En cambio, si se han rendido tras cosa de un minuto, casi con toda seguridad era algo con lo que no tenían por qué haberte molestado desde un principio.
En resumen, daba la sensación de que en Mustrum Ridcully había más de lo que puede caber por lógica dentro de un cuerpo.
Plop. Plop.
En la oscura alacena del sótano, ya había todo un estante lleno.
En cambio, en Windle Poons había exactamente todo lo que por lógica puede caber dentro de un cuerpo, y él maniobraba con cautela ese cuerpo por los pasillos.
Esto no me lo esperaba, iba pensando. Esto no me lo merezco. Aquí ha habido un error.
Sintió una brisa fresca en el rostro, y comprendió que había salido al aire libre. Ante él se alzaban las puertas de la verja de la Universidad, cerradas a cal y canto.
De pronto, Windle Poons sintió un agudo ataque de claustrofobia. Había aguardado durante años el momento de su muerte y, ahora que estaba muerto, se encontraba encerrado en aquel…, en aquel mausoleo lleno de ancianos idiotas, cuando lo que él había esperado era pasarse muerto el resto de su vida. Pues bueno, lo primero que pensaba hacer era salir de allí y acabar debidamente consigo mismo.
—Buenas noches, señor Poons.
Se dio la vuelta muy, muy despacio, y vio la figura menuda de Modo, el enano que trabajaba como jardinero de la Universidad. Estaba sentado a la luz del ocaso, fumando su pipa.
—Ah, hola, Modo.
—Me dijeron que estaba muerto, señor Poons.
—Eh…, bueno, sí, lo estaba.
—Ya veo que se le ha pasado.
Poons asintió, mientras contemplaba con gesto lúgubre los muros de la Universidad. Las puertas siempre se cerraban en cuanto se ponía el sol, obligando así tanto a estudiantes como a profesores a trepar por los muros. Windle Poons no se veía muy capaz de hacerlo.
Abrió y cerró los puños. Oh, bueno…
—¿No hay ninguna otra puerta para salir, Modo? —preguntó.
—No, señor Poons.
—¿Qué te parece si hacemos una?
—¿Cómo dice, señor Poons?
Se oyó el estrépito de la piedra torturada. En la pared, quedó un agujero cuya forma recordaba vagamente a la de Poons. La mano de Windle se extendió para recoger su sombrero puntiagudo. Modo volvió a encender su pipa. Pensó que, en aquel trabajo, se veían muchas cosas interesantes.
En un callejón, momentáneamente oculto de las miradas de los transeúntes, alguien llamado Reg Shoe, que estaba muerto, miró a derecha e izquierda, se sacó del bolsillo una brocha y una lata de pintura y trazó en la pared las siguientes palabras:
¡MUERTOS, PERO PRESENTES!
…y echó a correr, o al menos se fue tambaleándose a gran velocidad.
El archicanciller abrió una ventana al paisaje nocturno.
—Escuchad —dijo.
Los magos escucharon.
Un perro ladró. En algún lugar de la ciudad, un ladrón silbó y recibió un silbido de respuesta desde un tejado próximo. A lo lejos, una pareja estaba teniendo una de esas peleas que hacen que, en la mayoría de las calles circundantes, se abran las ventanas y la gente escuche para tomar notas. Pero éstas eran sólo las melodías principales en el continuo zumbar y chirriar de la ciudad. Ankh-Morpork ronroneaba a través de la noche, en dirección al amanecer, como un gigantesco ser vivo. Aunque, por supuesto, esto no era más que una metáfora.
—¿Y qué pasa? —quiso saber el filósofo equino—. No oigo nada especial.
—Eso es precisamente lo que quiero decir. Todos los días mueren docenas de personas en Ankh-Morpork. Si todas hubieran empezado a regresar como el pobre Windle, ¿no creéis que nos habríamos enterado? La ciudad sería un caos. Bueno, quiero decir más caos que de costumbre.
—Siempre hay unos cuantos no-muertos por ahí —señaló el decano, dubitativo—. Están los vampiros, los zombis, los banshees y todo eso.
—Sí, pero son no-muertos más naturales —replicó el archicanciller—. Saben cómo comportarse en su situación. Han nacido para eso.
—Nadie puede nacer para ser un no-muerto —señaló el filósofo equino.[6]
—Me refiero a que es algo tradicional —bufó el archicanciller—. En la zona donde nací yo, había algunos vampiros muy respetables. Llevaban siglos en sus respectivas familias.
—Sí, pero beben sangre —insistió el filósofo equino—. Qué quieres que te diga, a mí eso no me parece lo que se dice muy respetable.
—He leído en alguna parte que, en realidad, no necesitan verdadera sangre —intervino el decano, deseoso de contribuir a la conversación—. Sólo necesitan algo que hay en la sangre. Los hemogoblins, creo que se llaman.
Los otros magos lo miraron.
El decano se encogió de hombros.
—A mí que me registren —insistió—. Hemogoblins. Lo ponía en un libro. Creo que es porque la gente tiene hierro en la sangre.
—Pues, por lo que a mí respecta, estoy seguro de que no tengo goblins de hierro en la sangre —replicó el filósofo equino con un gruñido.
—En cualquier caso, son mejores que los zombis —siguió el decano—. Los vampiros tienen más clase. No van por ahí todo el rato arrastrando los pies.
—¿De qué demonios habláis? —exigió saber el archicanciller.
—Me limitaba a señalar la similitud intrínseca entre dos tipos de…
—Cállate —ordenó el archicanciller, sin siquiera molestarse en enfadarse—. En mi opinión…, en mi opinión…, mirad, la muerte tiene que seguir como estaba, ¿no? La muerte tiene que suceder. Para eso existe la vida. Primero estás vivo, y luego estás muerto. Hay cosas que no deben cambiar nunca.
—Pero Él no vino a buscar a Windle —señaló el decano.
—Es algo que sucede constantemente —siguió Ridcully, haciendo caso omiso de su colega—. Todo muere siempre. Hasta las verduras.
—Es que no creo que la Muerte haya acudido jamás a buscar a una patata —titubeó el decano.
—La muerte llega para todo —insistió el archicanciller con firmeza.
Los magos asintieron. Aquello tenía lógica. Tras una larga pausa, el filósofo equino se rascó la mandíbula, pensativo.
—¿Sabéis una cosa? El otro día leí que todos los átomos de nuestro cuerpo cambian cada siete años. Te salen átomos nuevos y se te caen los viejos. Sucede constantemente. ¿No es una maravilla?
El filósofo equino era capaz de hacer con una conversación lo mismo que una melaza bastante espesa con la maquinaria precisa de un reloj.
—¿Sí? ¿Y qué pasa con los viejos? —preguntó Ridcully, interesado a su pesar.
—Ni idea. Supongo que se quedan flotando en el aire, hasta que se pegan a otra persona.
El archicanciller pareció ofenderse.
—¿Cómo? ¿Y eso les pasa hasta a los magos?
—Oh, sí, a todo el mundo. Es parte del milagro de la existencia.
—¿De veras? Pues a mí me parece muy poco higiénico —replicó Ridcully—. Oye, ¿y no hay manera de impedirlo?
—No, me parece que no —titubeó el filósofo equino—. Creo que no debemos ir por ahí impidiendo los milagros de la existencia.
—¡Pero es que eso significa que todo está hecho de otra cosa! —exclamó el archicanciller.
—Sí. ¿No es increíble?
—Es repugnante, verdaderamente repugnante —replicó Ridcully con tono seco—. Además, lo que quiero decir…, lo que quiero decir… —Hizo una pausa mientras intentaba recordar lo que quería decir—. Bueno, lo que quiero decir es que no se puede abolir la muerte. La muerte no puede morir. Es como pedirle a un escorpión que se clave su propio aguijón.
—Pues, de hecho —intervino el filósofo equino, siempre dispuesto a aportar un dato fidedigno—, la verdad es que a veces los escorpiones se…
—Cállate —dijo el archicanciller.
—¡Pero no podemos permitir que vaya por ahí un mago no-muerto! —protestó el decano—. No hay manera de saber qué le puede dar por hacer. Tenemos que…, tenemos que detenerlo. Por su propio bien.
—Ajos —se limitó a decir el filósofo equino—. A los no-muertos no les gusta el ajo.
—Los comprendo perfectamente, yo tampoco lo soporto —replicó el decano.
—¡No-muerto! ¡No-muerto! —chilló el tesorero.
Nadie le hizo caso.
—Sí, y también están los objetos sagrados —prosiguió el filósofo equino—. El no-muerto típico se convierte en polvo en cuanto los ve. Y tampoco les gusta la luz del sol. Además, en el peor de los casos, siempre queda la opción de enterrarlos en una encrucijada de caminos. Eso es para ir sobre seguro. Además, se les clava una estaca para que no se puedan levantar.
—Una estaca con ajo —apuntó el tesorero.
—Bueno, sí. Supongo que no pasa nada si se le pone ajo a la estaca —concedió el filósofo equino de mala gana.
—Me parece que las estacas no se comen, por mucho ajo que les pongas —protestó el decano.
—Depende de qué estacas —replicó alegremente el conferenciante de Runas Modernas.
—Cállate —dijo el archicanciller.
Plop.
Por fin, las bisagras de la alacena cedieron, y su contenido se desparramó por toda la habitación.
El sargento Colon, de la Guardia Nocturna de Ankh-Morpork, estaba de servicio. Vigilaba el Puente de Latón, el principal enlace entre las ciudades de Ankh y Morpork. Por si alguien intentaba robarlo.
En el tema de la prevención del crimen, el sargento Colon era un firme partidario de pensar a lo grande.
Según cierta escuela de pensamiento, la mejor manera de que un guardián de la ley consiga fama de astuto y eficaz en Ankh-Morpork es patrullar por todas las calles y callejones, sobornar a los informadores, seguir a los sospechosos y todas esas cosas.
El sargento Colon era una negación viviente de esta escuela de pensamiento en concreto. ¡No!, se apresuraría a replicar. Porque intentar que el índice de criminalidad en Ankh-Morpork fuera bajo, sería como intentar que fuera bajo el índice de salinidad en el agua del mar, y la única fama que podría conseguir un guardián de la ley astuto y eficaz sería de esa que hace exclamar a alguien: «¡Eh!, ese cadáver de la cuneta, ¿no es el del sargento Colon?». Porque, según él, hoy en día, el agente de la ley moderno, inteligente y previsor siempre debía mantenerse a un paso por delante del criminal. Un día u otro, alguien intentaría robar el Puente de Latón. Y, ese día, el sargento Colon estaría allí para impedirlo.
Entretanto, el lugar era un agradable refugio cuando el viento mordía. Se podía fumar un cigarrillo tranquilo y, probablemente, no ver nada inquietante.
Apoyó los codos en el parapeto, meditando vagamente acerca de la Vida.
Una figura se acercó tambaleándose entre la niebla. El sargento Colon reconoció la familiar silueta puntiaguda del sombrero de un mago.
—Buenas noches, agente —graznó la voz de su propietario.
—Buenos días, señor.
—¿Tendría la amabilidad de ayudarme a subir al parapeto, agente?
El sargento Colon titubeó, indeciso. Pero aquel tipo era un mago. Uno se podía meter en un buen lío si se negaba a ayudar a un mago.
—¿Está probando alguna magia nueva, señor? —preguntó con tono animado, al tiempo que colaboraba en la tarea de izar aquel cuerpo delgado, pero sorprendentemente pesado, hasta las inseguras piedras del parapeto.
—No.
Windle Poons saltó desde el puente. Se oyó un sonido de chapoteo casi sólido.[7]
El sargento Colon bajó la vista hacia las aguas del Ankh, que volvían a cerrarse lentamente.
Esos magos, siempre tramando cosas raras…
Aguardó un rato. Varios minutos más tarde, la basura y los cascotes junto a la base de uno de los pilares del puente empezaron a estremecerse, cerca de un tramo de maltrechos peldaños que descendían hacia el agua.
Apareció un sombrero puntiagudo.
El sargento Colon oyó cómo el mago subía lentamente por las escaleras, sin dejar de murmurar maldiciones entre dientes.
Windle Poons llegó de nuevo a la cima del puente. Estaba empapado.
—Será mejor que vaya a cambiarse de ropa, señor —le aconsejó el sargento Colon—. Si va por ahí así, puede coger un resfriado de muerte.
—¡Ja!
—Yo, en su lugar, me iría a poner los pies cerca de la chimenea.
—¡Ja!
El sargento Colon miró fijamente a Windle Poons, que empezaba a tener un charco privado bajo él.
—¿Estaba probando alguna magia submarina especial, señor? —aventuró.
—No exactamente, agente.
—Siempre he querido saber cómo se está bajo el agua, qué hay ahí, y todo eso —insistió el sargento Colon, tratando de hacerlo hablar—. Los misterios de las profundidades, criaturas extrañas y maravillosas… Cuando era pequeño, mi madre me contó un cuento sobre un niño que se transformó en sirena…, bueno, en sirena no, en sireno, y tuvo un montón de aventuras bajo el m…
Su voz se apagó bajo la mirada estremecedora de Windle Poons.
—Es muy aburrido —dijo Windle. Se dio media vuelta y se alejó con paso inseguro entre la niebla—. Muy, muy aburrido. No puede ser más aburrido.
El sargento Colon se quedó a solas de nuevo. Encendió un cigarrillo con manos temblorosas, y echó a andar apresuradamente hacia los cuarteles de la Guardia.
—Esa cara… —iba diciendo para sus adentros—. Y esos ojos…, esos ojos como…, como…, ¿cómo se llama el jodido enano ese que tiene la tienda de ultramarinos en la calle Cable?
—¡Sargento!
Colon se detuvo en seco. Luego, lentamente, se atrevió a bajar la vista. Un rostro lo miraba desde el nivel del suelo. Cuando consiguió recuperarse del susto, distinguió los rasgos afilados de Y-Voy-A-La-Ruina Escurridizo, el argumento andante y parlante del Mundodisco en favor de la teoría de que la humanidad desciende de alguna especie de roedores. Y.V.A.L.R. Escurridizo solía definirse a sí mismo como «aventurero comercial». Todos los demás lo definían como un buhonero itinerante, cuyos planes para conseguir dinero siempre fracasaban por culpa de algún detalle minúsculo pero vital, como por ejemplo intentar vender cosas que no eran suyas, o que no funcionaban, o que, en algunas ocasiones, ni siquiera existían. Todo el mundo sabe que el oro de los duendes y las hadas se evapora al amanecer, pero, comparado con algunas de las mercancías de Ruina, era una losa de cemento reforzado.
El vendedor se encontraba de pie junto a la base de unas escaleras que bajaban hacia uno de los innumerables sótanos y bodegas de Ankh-Morpork.
—Hola, Ruina.
—¿Te importa bajar un momento, Fred? Me vendría bien un poco de asesoramiento legal.
—¿Tienes algún problema?
Escurridizo se rascó la nariz.
—Bueno, Fred…, ¿es un crimen que te den algo? Sin que lo sepas, quiero decir.
—¿Es que alguien te ha dado algo, Ruina?
Ruina sacudió la cabeza.
—No lo sé. Sabes que guardo mercancías aquí abajo, ¿verdad? —dijo.
—Sí.
—Pues verás, esta noche he venido a recoger unas cuantas cosas, y… —Agitó una mano, incapaz de explicarse—. Bueno, echa un vistazo tú mismo.
Abrió la puerta de la habitación subterránea.
En la oscuridad, algo hizo plop.
Windle Poons se tambaleó sin rumbo fijo por un oscuro callejón de las Sombras, con los brazos extendidos ante él y las manos inertes, dobladas por las muñecas. No sabía por qué lo hacía. Sencillamente, le parecía la postura más apropiada dadas las circunstancias.
¿Y si se tiraba desde lo más alto de un edificio? No, eso tampoco serviría de nada. Tal y como estaba, ya le resultaba bastante difícil andar, no quería ni pensar cuánto le costaría con las dos piernas rotas. ¿Veneno? Imaginaba que sería como tener un espantoso dolor de estómago. ¿Ahorcarse? Quedarse colgado probablemente sería tan aburrido como estar sentado en el fondo del río.
Llegó a un patio nauseabundo, en el que confluían varios callejones. Las ratas huían espantadas a su paso. Un gato, con el lomo erizado, lanzó un maullido de pavor y escapó por los tejados.
Mientras se preguntaba dónde estaba, quién era y qué iba a pasarle a continuación, sintió la punta de un cuchillo apoyada contra su rabadilla.
—Venga, abuelo —dijo una voz a su espalda—. La bolsa o la vida.
En la oscuridad, en la boca de Windle se dibujó una espantosa sonrisa.
—No estoy de broma, viejo —insistió la voz.
—¿Sois del Gremio de Ladrones? —preguntó Windle sin volverse.
—No, eh…, somos autónomos. Venga, a ver cuánta pasta llevas.
—Nada en absoluto —replicó el mago.
Se dio la vuelta. Había dos ladrones más de aspecto nada pacífico detrás de él.
—Por los dioses, mirad qué ojos —gimió uno de ellos.
Windle alzó los brazos por encima de la cabeza.
—Uuuuuuuuh —aulló.
Los criminales retrocedieron a toda prisa. Por desgracia, tenían detrás una pared. Se aplastaron todo lo posible contra ella.
—OoooOOOOoooo largo de aquí OOOooo —insistió Windle, que aún no se había dado cuenta de que la única ruta de escape se encontraba a través de él.
Puso los ojos en blanco para conseguir más efecto.
Enloquecidos por el terror, los aspirantes a ladrones se escabulleron por debajo de sus brazos, pero no sin que antes uno de ellos clavara el cuchillo hasta el mango en el pecho abombado de Windle.
El mago miró el instrumento.
—¡Eh! ¡Que ésta era mi mejor túnica! —gritó—. ¡Quería que me enterraran con…! ¡Mirad lo que habéis hecho! ¿Sabéis lo difícil que es zurcir la seda? Mirad, mirad…, y esto no hay quien lo cosa…
Se quedó escuchando. No se oía más sonido que el de las pisadas, ya lejanas, pero todavía apresuradas.
Windle Poons se arrancó el cuchillo del pecho.
—Podría haberme matado —murmuró al tiempo que lo tiraba a un lado.
En el sótano, el sargento Colon recogió uno de los objetos que se encontraban desperdigados en grandes montones por el suelo.
—Debe de haber miles —señaló Ruina, tras él—. Me gustaría saber quién los ha puesto aquí.[8]
El sargento Colon no dejaba de dar vueltas al objeto entre sus manos.
—Nunca había visto cosas semejantes —dijo. Lo sacudió. Su rostro se iluminó—. Es bonito, ¿no?
—La puerta estaba cerrada, como siempre —insistió Ruina—. Y estoy al día con los pagos al Gremio de Ladrones.
Colon sacudió el objeto de nuevo.
—Muy bonito —repitió.
—¿Fred?
El sargento Colon, fascinado, miraba cómo caían los diminutos copos de nieve dentro de la pequeña esfera de cristal.
—¿Mmm?
—¿Y qué se supone que debo hacer?
—Ni idea. Supongo que son tuyos, Ruina. Aunque, la verdad, no entiendo por qué ha querido nadie deshacerse de ellos.
Se volvió hacia la puerta. Ruina se interpuso en su camino.
—Entonces, son doce peniques —dijo con voz amable.
—¿Qué?
—Doce peniques. Por el que te acabas de guardar en el bolsillo, Fred.
Colon se sacó la esfera del bolsillo.
—¡Anda ya! —protestó—. ¡Si tú te los has encontrado! ¡No te han costado nada!
—Sí, pero está la cuestión del almacenamiento…, el embalaje…
—Dos peniques —replicó Colon a la desesperada.
—Diez peniques.
—Tres peniques.
—Siete peniques… y voy a la ruina, para que lo sepas. Es mi última palabra.
—Hecho —suspiró el sargento, de mala gana.
Sacudió una vez más la esfera.
—Muy bonito, desde luego —dijo.
—Vale lo que cuesta —asintió Escurridizo. Se frotó las manos, esperanzado—. Seguro que se venden como churros, ¿no crees? —dijo al tiempo que cogía un puñado y los metía en una caja. Cerró la puerta cuando salieron.
En la oscuridad, algo hizo plop.
Ankh-Morpork siempre ha tenido fama y tradición por la bienvenida que da a seres de todas las razas, colores y formas, siempre que traigan dinero para gastar y un billete de vuelta.
Según la popular publicación del Gremio de Comerciantes, Bienvenido a Ankh-Morpork, ciudad de las mil sorpresas: «Tú, nuestro visitante, recibirás una calurosa bienvenida en las numerosas tabernas y hostales de esta antiquísima ciudad, en la que muchos establecimientos de restauración se esfuerzan en satisfacer los gustos del que llega de lejos. Ya seas hombre, troll, enano, duende o gnomo, Ankh-Morpork alzará su copa contigo y exclamará, ¡Salud! ¡Sí, tú, el de allá! ¡Te toca pagar la próxima ronda!»
Windle Poons no sabía adónde iban los no-muertos cuando querían divertirse. Todo lo que sabía, y lo sabía a ciencia cierta, era que, si se lo podían pasar bien en algún lugar, ese lugar tendría una sucursal en Ankh-Morpork.
Su andar trabajoso lo llevó hacía la zona interior de las Sombras. Sólo que, ahora, ya no era tan trabajoso.
Durante más de un siglo, Windle Poons había vivido entre los muros de la Universidad Invisible. Desde la perspectiva de los años acumulados, había vivido mucho tiempo. Desde la perspectiva de la experiencia, tenía unos trece años.
En aquellos momentos, estaba viendo, oyendo y oliendo cosas que no había visto, oído ni olido jamás.
Las Sombras era la zona más antigua de la ciudad. Si se pudiera hacer una especie de mapa en relieve de la pecaminosidad, la maldad y la inmoralidad generalizada, como esas representaciones del campo gravitatorio en torno a un agujero negro, entonces, incluso en Ankh-Morpork, las Sombras estaría representado por una columna. De hecho, las Sombras se asemejaba notablemente al fenómeno astronómico antes mencionado: tenía una cierta atracción poderosa, de allí no salía ninguna luz y, desde luego, podía convertirse en un portal hacia otro mundo. Hacia el otro.
Las Sombras era una ciudad dentro de la ciudad. Las calles estaban abarrotadas de gente. Figuras encubiertas, casi ocultas bajo sus capotes, pasaban sigilosamente junto a él. Por el hueco de escaleras que se hundían en el suelo se elevaba una música extraña. Y también le llegaban olores pronunciados, excitantes.
Poons pasó junto a tiendas de comida para duendes, y vio bares de enanos de los que salían los sonidos de las canciones y las peleas, dos actividades a las que los enanos eran muy aficionados, hasta el punto de que generalmente las practicaban al mismo tiempo. Y también había trolls, que se movían entre las multitudes como…, bueno, como gente enorme moviéndose entre gente pequeña. Y no caminaban tambaleándose.
Hasta entonces, Windle sólo había visto trolls en las zonas más selectas de la ciudad,[9] donde se movían con exagerada cautela por si, accidentalmente, aporreaban a alguien hasta matarlo y luego se lo comían. En las Sombras caminaban a zancadas, con las cabezas bien altas, tanto que casi les sobresalían por encima de las paletillas.
Windle Poons se movía entre la multitud como una bola mal lanzada en una máquina de millón. Aquí, una ráfaga de humo estruendoso procedente de un bar lo lanzaba de vuelta a la calle; allá, un portal discreto que prometía placeres inusuales y prohibidos lo atraía como un imán. En la vida de Windle Poons no había habido demasiados placeres, ni siquiera de los usuales y permitidos. En una puerta iluminada por una luz rosada, algunos dibujos esquemáticos lo dejaron todavía más desconcertado, pero con unas increíbles ganas de aprender pronto.
Dio vueltas y más vueltas por la zona, agradablemente atónito. ¡Qué lugar! ¡A tan sólo diez minutos andando o quince minutos tambaleándose de la Universidad! ¡Y él ni siquiera había sabido que existía! ¡Cuánta gente! ¡Cuánto ruido! ¡Cuánta vida!
Algunas personas, de diferentes formas y especies, tropezaron con él. Una o dos empezaron a decir algo, pero cerraron las bocas a toda velocidad y se alejaron precipitadamente.
Todos iban pensando…, ¡sus ojos! ¡Como taladros!
Y, entonces, una voz se dirigió a él desde la penumbra de un edificio.
—¡Hola, machote! ¿Quieres pasarlo bien?
—¡Oh, sí! —respondió Windle Poons, embriagado ante tantas maravillas—. ¡Oh, sí! ¡Sí!
Se dio media vuelta.
—¡Mierda!
Se oyó el ruido de unas pisadas que se alejaban apresuradamente por un callejón.
Windle se quedó mustio.
Obviamente, la vida sólo era para los vivos. Quizá lo de volver a su cuerpo había sido un error. ¡Qué equivocado había estado al pensar lo contrario!
Se dio la vuelta y, sin apenas preocuparse por mantener el ritmo de los latidos de su corazón, echó a andar de vuelta a la Universidad.
Windle recorrió con pasos cansados el patio cuadrangular hasta llegar a la Gran Sala. Tenía que hablar con el archicanciller, él sabría qué hacer…
—¡Ahí está!
—¡Es él!
—¡Atrapadlo!
El tren de pensamiento de Windle se despeñó por un acantilado. Miró a su alrededor, contemplando los cinco rostros congestionados, preocupados y, por encima de todo, conocidos.
—Ah, hola, decano —dijo con un suspiro de tristeza—. Vaya, ¿también está aquí el filósofo equino? Ah, y el archicanciller, esto es…
—¡Cogedle el brazo!
—¡No le miréis a los ojos!
—¡Cogedle el otro brazo!
—¡Esto es por tu propio bien, Windle!
—¡No es Windle! ¡Es una Criatura de la Noche!
—Os aseguro que…
—¿Ya le habéis cogido las piernas?
—¡Cogedle la pierna!
—¡Cogedle la otra pierna!
—¿Ya le habéis cogido todo? —rugió el archicanciller con voz de trueno.
Los magos asintieron.
Mustrum Ridcully rebuscó entre los gigantescos pliegues de su túnica.
—¡Muy bien, demonio con forma humana! —aulló—. ¿Qué te parece esto, eh? ¡Ajá!
Windle entrecerró los ojos para observar el pequeño objeto que el archicanciller blandía bajo su nariz con gesto triunfal.
—Bueno, eh… —empezó tímidamente—. Pues parece…, SÍ…, mmm…, sí, el olor es muy claro, ¿verdad? Sí, sin duda. Decididamente, se trata de Allium sativum. Ajo común doméstico. ¿Es eso?
Los magos se lo quedaron mirando. Luego contemplaron el pequeño diente blanco. Luego, miraron de nuevo a Windle.
—He acertado, ¿verdad? —insistió el anciano, al tiempo que trataba de sonreír.
—Eh… —titubeó el archicanciller—. Sí. Sí, has acertado. —Ridcully trató de pensar en algo que añadir—. Bien hecho —dijo al final.
—Gracias por intentarlo —suspiró Windle—. No creáis, os lo agradezco de verdad.
Dio un paso hacia adelante. Tanto habría dado que los magos intentaran detener el avance de un glaciar.
—Ahora voy a tumbarme un rato —dijo—. Ha sido un día muy largo.
Echó a andar con pasos tambaleantes hacia el interior del edificio. Avanzó por los pasillos hasta llegar a su habitación. Al parecer, alguien había trasladado sus cosas a ella, pero Windle solucionó el asunto por el sencillo sistema de cogerlo todo en una brazada y tirarlo al pasillo sin contemplaciones.
Luego se tendió en la cama.
Dormir. Bueno, estaba cansado. Para empezar, no era mala cosa. Pero dormir implicaba dejar de controlar su cuerpo, y aún no estaba seguro de que todos sus sistemas funcionaran con precision.
Además, en el fondo, ¿tenía que dormir? Al fin y al cabo, estaba muerto. Se suponía que eso era como estar dormido, sólo que más. Todo el mundo decía que morir era como echarse a dormir, aunque, por supuesto, si uno no tenía cuidado, se le empezaba a pudrir la carne y se le caía.
Y también lo asaltó otra duda, ¿qué tenía que hacer uno cuando dormía? Soñar, por ejemplo…, y eso estaba relacionado con lo de filtrar los recuerdos del día, o algo por el estilo. Pero ¿cómo se hacía?
Se quedó mirando el techo.
—Nunca me imaginé que estar muerto diera tantos problemas-dijo en voz alta.
Tras un rato, un crujido ligero, pero insistente, le hizo girar la cabeza.
Encima de la chimenea había una palmatoria ornamental, que estaba fijada a la pared con una abrazadera. Era una parte del mobiliario tan familiar que Windle no la veía de verdad desde hacía cincuenta años.
Se estaba desatornillando de la pared. Giraba lentamente, dejando escapar un gemido metálico en cada vuelta. Tras una docena de giros, se terminó de desprender y cayó tintineando al suelo.
Los fenómenos inexplicables en sí no eran cosa rara en el Mundodisco.[10] Pero, por lo general, solían tener un objetivo más concreto. O al menos resultaban más interesantes que aquello.
No había más objetos que se movieran en la habitación. Windle se tranquilizó, y volvió a concentrarse en la tarea de organizar sus recuerdos. Allí había cosas de las que se había olvidado por completo.
Se oyeron unos susurros apresurados en el exterior, y entonces la puerta se abrió de golpe…
—¡Cogedle las piernas! ¡Cogedle las piernas!
—¡Sujetadle los brazos!
Windle trató de incorporarse en la cama.
—Ah, hola a todos —dijo—. ¿Qué pasa?
El archicanciller, erguido en toda su altura a los pies del gran lecho, rebuscó en un saco y extrajo un objeto grande, pesado.
Lo sostuvo en alto.
—¡Ajá! —exclamo.
Windle lo miró.
—¿Sí? —lo alentó.
—Ajá —repitió el archicanciller, aunque con algo menos de seguridad.
—Es el hacha simbólica de dos manos que se utiliza en el culto de lo el Ciego —replicó Windle.
El archicanciller se lo quedó mirando.
—Eh…, sí —dijo—. Muy cierto.
La arrojó hacia atrás sin mirar, con lo que casi le cortó la oreja izquierda al decano, y volvió a buscar en las profundidades del saco.
—¡Ajá!
—Eso es un bonito ejemplar del Diente Místico de Offler, el Dios Cocodrilo —señaló Windle.
—¡Ajá!
—Y eso es…, a ver, deja que lo vea mejor…, sí, es una pareja de Sagrados Patos Voladores sacrificados a Ordpor el Malgusto. ¡Oye, esto es muy divertido!
—Ajá.
—Eso es…, no me lo digas, no me lo digas…, es el santo linglong del infame culto de Sootee, ¿no?
—¿Ajá?
—Creo que es uno de los peces de tres cabezas que se utilizan en las ceremonias de la religión ictiológica tricápita de Howanda —titubeó Windle.
—Esto es ridículo —suspiró el archicanciller, al tiempo que dejaba caer el pescado. Los magos agacharon las cabezas. Por lo visto, los objetos religiosos no eran un remedio tan definitivo como habían pensado.
—De verdad, lamento estar causando tantas molestias —dijo Windle.
De pronto, el rostro del decano se animo.
—¡Luz del día! —exclamó, emocionado—. ¡Eso seguro que lo arregla todo! —¡Corred la cortina!
—¡Corred la otra cortina!
—Uno, dos, tres…, ¡ya!
Windle parpadeó ante la invasión de luz solar. Los magos contuvieron el aliento.
—Lo siento —suspiró el anciano—. Me temo que no sirve de nada. Todos agacharon las cabezas de nuevo.
—¿No sientes nada? —lo alentó Ridcully—. ¿No notas como si te empezaras a convertir en polvo? —insistió el filósofo equino.
—Si me quedo mucho tiempo al sol, se me suele pelar la nariz —respondió Windle a la desesperada—. No sé si eso sirve de gran cosa.
Trató de sonreír. Los magos se miraron entre ellos y se encogieron de hombros.
—Vámonos —bufó el archicanciller. Salieron de la habitación en manada. Ridcully echó a andar tras ellos. Se detuvo junto a la puerta y blandió un dedo en dirección a Windle—. La verdad, esta actitud tan poco cooperativa no te hace ningún bien —le dijo. Y cerró la puerta tras él. Tras unos segundos, los cuatro tornillos que sujetaban el picaporte empezaron a girar muy lentamente. Se elevaron por el aire y orbitaron cerca del techo durante un rato, antes de caer. Windle meditó unos instantes acerca de aquello. Recuerdos. Tenía montones de recuerdos. Ciento treinta años de recuerdos.
Cuando estaba vivo, no había sido capaz de recordar un centenar de las cosas que sabía, pero, ahora que estaba muerto, ahora que su mente no tenía que ocuparse más que del hilo plateado de sus pensamientos, podía sentir la presencia de cada uno de ellos. Todo lo que había leído, todo lo que había visto, todo lo que había oído. Todo, todo estaba allí, pulcramente ordenado en hileras. No había olvidado nada. Cada cosa se encontraba en su lugar.
Tres fenómenos inexplicables en un solo día. Cuatro, si se contaba el hecho de que él siguiera existiendo. Eso era realmente inexplicable.
Y había que explicarlo.
Bueno, pues tendría que encargarse otro. Ahora eran los otros los que tenían que encargarse de todo.
Los magos se agazaparon junto a la puerta de la habitación de Windle.
—¿Lo tenéis todo? —preguntó Ridcully.
—¿Por qué no se encargan de hacerlo los criados? —refunfuñó en un susurro el filósofo equino—. Esto es denigrante para nosotros.
—Porque quiero que se haga bien y con dignidad —replicó el archicanciller—. Si alguien va a enterrar a un mago en una encrucijada de caminos con una estaca clavada en el corazón, serán sus colegas magos. Al fin y al cabo, se lo debemos, somos sus amigos.
—Por cierto, ¿qué es este trasto? —preguntó el decano, que estaba examinando el instrumento que tenía entre las manos.
—Se llama «pala» —le explicó el filósofo equino—. He visto cómo la utilizan los jardineros. El extremo afilado se clava en la tierra. Luego viene toda una serie de movimientos que requieren una técnica especializada.
Ridcully escudriñó a través del ojo de la cerradura.
—Ya se ha vuelto a tumbar en la cama —informó a sus colegas. Se incorporó, se sacudió el polvo de las rodillas y agarró el picaporte.
—¿Preparados? —preguntó—. Haced todo lo que yo haga. Uno…, dos…
Modo, el jardinero, estaba empujando una carretilla en la que transportaba los recortes de los setos hacia la hoguera que había encendido tras el nuevo edificio de investigación sobre Magia de Alta Energía cuando una media docena de magos pasaron junto a él a una velocidad que, para los magos, se podía considerar muy elevada. Llevaban en volandas a Windle Poons.
—Sinceramente, archicanciller —le oyó decir Modo—, ¿estás seguro de que esto sí funcionará…?
—Lo hacemos por tu bien —replicó Ridcully.
—No lo dudo, pero…
—Pronto volverás a ser el de antes —le garantizó el tesorero.
—No, no volverá a ser el de antes —siseó el decano—. ¡De eso se trata!
—Sí, claro, pronto dejarás de ser el de antes, de eso se trata —tartamudeó el tesorero al tiempo que doblaban la esquina.
Modo cogió de nuevo los barrotes de la carretilla, y siguió empujándola pensativo hacia la zona aislada donde tenía su hoguera encendida, sus montones de estiércol, sus brazadas de mantillo y el pequeño cobertizo donde solía quedarse sentado cuando llovía.
En el pasado, había sido ayudante del jardinero de palacio, pero el empleo que tenía ahora era mucho más interesante. Se aprendía mucho de la vida.
La sociedad de Ankh-Morpork es una sociedad principalmente callejera. Siempre está pasando algo interesante. En aquel momento, el conductor de un carro de dos caballos cargado de fruta tenía al decano sujeto por el cuello de la túnica del decano, con los pies del decano a quince centímetros del suelo, y amenazaba con hacer pasar el rostro del decano a través de la nuca del decano.
—Son melocotones, ¿entiendes? —gritaba sin cesar—. ¿Y sabes lo que pasa con los melocotones que se quedan demasiado tiempo en el carro? Que se magullan. Y no serán lo único que salga magullado.
—Oye, que soy un mago —gimió el decano, sacudiendo en el aire las zapatillas puntiagudas—. Si no fuera por el hecho de que las reglas de mi profesión no me permiten utilizar la magia más que de una manera puramente defensiva, te encontrarías en un buen aprieto.
—¿Y se puede saber qué hacéis tus amigos y tú? —quiso saber el conductor, que bajó al decano para poder mirar por encima de su hombro con gesto de sospecha.
—Eso —intervino el hombre que intentaba controlar al equipo encargado de transportar un carromato cargado de troncos—. ¿Qué pasa aquí? ¡Hay gente que cobra por horas, por si no lo sabíais!
—¡Los de delante, que se muevan!
El conductor del carromato de troncos se dio la vuelta en el pescante y se dirigió a la cola de vehículos que se extendía tras él.
—¡Ya lo intento! —gritó—. ¡Que no es culpa mía! ¡Hay un montón de magos cavando en plena calle!
El rostro enlodado del archicanciller se asomó por el borde del agujero.
—¡Vamos, hombre, decano! —bufó—. ¡Te dije que te encargaras de esto!
—Sí, le acababa de pedir a este caballero que diera media vuelta y fuera por otro camino —replicó el decano, temeroso de empezar a asfixiarse.
El transportista de fruta le dio la vuelta para que pudiera ver el embotellamiento de tráfico.
—¿Has intentado alguna vez hacer que sesenta carros se dieran la vuelta al mismo tiempo? —casi aulló—. No es cosa fácil. Sobre todo si nadie puede moverse porque habéis hecho que los carromatos den la vuelta a la manzana. Así que ninguno puede girar, porque tiene otro justo detrás.
El decano intentó asentir. El también se había cuestionado seriamente la viabilidad de la idea de excavar un agujero en el cruce de la calle de los Dioses Menores con Broad Way, dos de las avenidas más transitadas de Ankh-Morpork. En su momento, todo había parecido de lo más lógico. Hasta el no-muerto más testarudo tendría que quedarse decentemente enterrado bajo semejante cantidad de tráfico. El único problema en el que nadie había reparado era la dificultad de cavar a la hora punta en la confluencia de dos calles tan transitadas.
—Muy bien, muy bien, ¿qué pasa aquí?
La muchedumbre de espectadores se abrió para dejar paso a la corpulenta figura del sargento Colon, de la Guardia de la Ciudad. El hombrecillo se movía entre la gente como una excavadora. Su barriga lo precedía. Cuando vio a los magos metidos hasta la cintura en un agujero en medio de la calle, su regordete rostro sonrosado se animó.
—Vaya, ¿qué tenemos aquí? —exclamó—. ¿Una banda internacional de ladrones de encrucijadas?
Estaba encantado. ¡Su estrategia policial a largo plazo empezaba a dar fruto!
El archicanciller le lanzó a los pies una palada de barro de Ankh-Morpork.
—Oye, no seas imbécil —rugió—. Esto es de una importancia vital.
—Claro, claro. Eso dicen todos —replicó el sargento Colon, a quien no se podía desviar fácilmente de un rumbo de pensamiento una vez la maquinaria de su cerebro había cogido velocidad mental—. Me apuesto lo que sea a que hay cientos de pueblos en lugares paganos como Klatch donde se pagaría mucho dinero por una encrucijada tan bonita y prestigiosa como ésta, ¿eh?
Ridcully lo miró, boquiabierto.
—¿Qué demonios estás diciendo, agente? —preguntó con brusquedad. Se señaló el sombrero puntiagudo con gesto de irritación—. ¿Es que no me has oído? Somos magos. Esto son cosas de magos. Así que sé buen chico, haz el favor de desviar el tráfico…
—Estos melocotones se magullan con sólo mirarlos… —dijo una voz detrás del sargento Colon.
—Esos viejos imbéciles nos tienen aquí retenidos desde hace media hora —intervino un conductor de ganado, que había perdido hacía rato el control sobre los cuarenta novillos que ahora vagaban sin rumbo fijo por las calles circundantes—. Quiero que sean arrestados.
El sargento empezaba a darse cuenta de que, sin saberlo, se había convertido en personaje principal de un drama en el que participaban cientos de hombres, algunos de ellos magos, y todos muy furiosos.
—¿Se puede saber qué están haciendo? —preguntó con voz débil.
—¿A ti qué te parece? Vamos a enterrar a nuestro colega —replicó Ridcully.
Los ojos de Colon se clavaron en un ataúd abierto, situado a un lado de la calle. Windle Poons le dirigió un saludo cortés.
—Pero… si no está muerto…, ¿verdad? —señaló el agente de la ley con el ceño fruncido por el esfuerzo de comprender la situación.
—Las apariencias engañan —replicó el archicanciller.
—¡Si me acaba de saludar! —insistió el sargento a la desesperada.
—¿Y qué?
—Bueno, no es normal que…
—No pasa nada, sargento —intervino Windle.
El sargento Colon se acercó más al ataúd.
—Por cierto, ¿no le vi tirarse al río anoche? —preguntó entre dientes.
—Sí. Muchas gracias por su ayuda —asintió Windle.
—Bueno…, veo que luego salió solo… —siguió el sargento, titubeante.
—Eso me temo.
—Pero estuvo mucho tiempo bajo el agua.
—Bueno, es que estaba muy oscuro, ¿sabe? No encontraba las escaleras.
El sargento Colon tuvo que reconocer que aquello era lógico.
—Bien, en ese caso, supongo que está usted muerto —asintió—. Nadie podría pasar tanto tiempo bajo el agua sin estar muerto.
—Exacto —corroboró Windle.
—Entonces, ¿cómo es que habla, y saluda, y todo eso? —gimió Colon.
El filósofo equino asomó la cabeza por el agujero.
—No es tan extraño que un cadáver se mueva y emita ruidos después de la muerte, sargento —explicó—. Se debe a los espasmos musculares involuntarios.
—Es cierto, el filósofo equino tiene razón —asintió Windle Poons—. Yo también lo leí, no sé dónde.
—Oh. —El sargento Colon miró a su alrededor—. Bueno —siguió, inseguro—. En ese caso… supongo que no pasa nada…, es decir…
—Bueno, ya hemos terminado —lo interrumpió el archicanciller mientras salía del agujero—. Ya es suficientemente profundo. Venga, Windle, abajo.
—De verdad, os aseguro que estoy conmovido —suspiró Windle al tiempo que se tumbaba en el ataúd.
Era un ataúd bastante bueno, lo habían comprado en la funeraria de Elm Street. El archicanciller le había permitido que lo eligiera él mismo.
Ridcully cogió un mazo.
Windle se incorporó de nuevo.
—Todo el mundo se está tomando tantas molestias…
—Claro, claro —lo interrumpió Ridcully. Miró a su alrededor—. Bueno, ¿quién tiene la estaca?
Todos miraron al tesorero. El tesorero los miró a todos.
El tesorero se llevó una mano a la boca. Rebuscó en el saco.
—Es que no encontré ninguna —se disculpó.
El archicanciller se frotó los ojos.
—Muy bien —dijo con tranquilidad—. ¿Sabes una cosa? No me sorprende. No me sorprende en absoluto. ¿Qué has traído? ¿Un palillo para los dientes? ¿El mango de un peine?[11]
—Apio —respondió el tesorero.
—Son los nervios, el pobre está mal —se apresuró a defenderlo el decano.
—Apio —repitió el archicanciller, con un autocontrol tan rígido como para doblar herraduras—. Claro.
El tesorero le tendió un ramito macilento. Ridcully lo cogió.
—Ahora, Windle —empezó—, quiero que imagines que lo que tengo en la mano…
—No pasa nada —lo tranquilizó el anciano.
—La verdad es que no creo que pueda clavar…
—No importa, de verdad.
—¿En serio?
—Lo que vale es la idea —asintió Windle—. Si me das el apio, pero piensas que me estás clavando una estaca, será más que de sobras.
—Es muy amable por tu parte —suspiró Ridcully—. Es el espíritu adecuado para las circunstancias.
—Esprit de corpse —asintió el filósofo equino.
Ridcully lo miró fijamente. Luego, con gesto dramático, lanzó el apio a Windle.
—¡Toma eso! —exclamó.
—Gracias —respondió el anciano.
—Venga, vamos a poner la tapa y luego iremos a comer algo-dijo Ridcully—.No te preocupes, Windle. Seguro que esto funciona de maravilla, ya lo verás. Hoy es el último día del resto de tu vida.
Windle se quedó tendido en la oscuridad, escuchando el repiqueteo de los martillazos. Se oyó un golpe de otro tipo, y una imprecación contra el decano por no sujetar su extremo como era debido. Luego la tierra húmeda se estrelló contra la tapa. Los ruidos le llegaban cada vez más ahogados, más lejanos.
Tras unos instantes, un retumbar distante le informó de que el tráfico y el comercio de la ciudad se habían reanudado. Hasta alcanzaba a oír las voces amortiguadas.
Dio unos golpes en la tapa del ataúd.
—¡Eh, los de arriba, menos escándalo! —exigió—. ¡Que aquí hay gente que intenta morir!
Las voces se interrumpieron. Oyó pisadas que se alejaban apresuradamente. Windle se quedó tendido largo rato. Nunca llegó a saber cuánto. Trató de interrumpir todas sus funciones vitales, pero con eso lo único que conseguía era estar más incómodo. ¿Por qué le resultaba tan difícil morir? Otras personas lo conseguían incluso sin practicar.
Además, le picaba una pierna.
Trató de alargar la mano para rascarse, y rozó algo pequeño y de forma irregular. No sin mucho esfuerzo, consiguió cogerlo con los dedos. Parecía un puñado de cerillas. ¿En un ataúd? ¿Cerillas? ¿Es que alguien había pensado que se iba a fumar un cigarrito para pasar el rato?
Tras varios intentos, se las arregló para quitarse una bota con la otra. La fue empujando con movimientos sinuosos hasta que la tuvo al alcance de la mano. Esto le proporcionó una superficie rasposa contra la que encender la cerilla…
La escasa luz sulfúrica iluminó su pequeño mundo rectangular.
En la parte interior de la tapa había una tarjetita clavada.
La leyó.
La leyó de nuevo.
La cerilla se apagó.
Encendió otra, sólo para asegurarse de que lo que había leído existía de verdad. El mensaje seguía siendo extraño, incluso a la tercera intentona:[12]

La segunda cerilla se apagó y se llevó con ella los últimos vestigios de oxígeno.
Windle se quedó a oscuras, tendido, un buen rato, mientras meditaba sobre lo que debía hacer y terminaba de comerse la rama de apio.
¿Quién lo habría imaginado?
Y, de pronto, el difunto Windle Poons comprendió que no era otro el que tenía que encargarse de aquello. Que, justo cuando pensabas que el mundo te había dejado de lado, resultaba que estaba lleno de cosas rarísimas. Sabía por experiencia que los vivos nunca se enteraban ni de la mitad de lo que estaba sucediendo, porque el hecho de estar vivos ocupaba buena parte de su atención. El espectador es el que mejor se entera del partido, meditó.
Los vivos eran los que no se daban cuenta de que sucedían cosas extrañas y maravillosas, porque la vida estaba demasiado llena de cosas aburridas y mundanas. Pero también tenía su parte rara. Tenía cosas como tornillos que se desatornillaban solos, y pequeños mensajes escritos en tarjetitas y destinados a los muertos.
Tomó la decisión de averiguar qué estaba sucediendo. Y, después…, bueno, si la Muerte no iba a él, él iría a la Muerte. Al fin y al cabo, tenía sus derechos. Sí señor. Encabezaría la mayor búsqueda de una persona desaparecida de todos los tiempos.
Windle sonrió en la oscuridad.
Desaparecido…, presumiblemente Muerte.
Hoy era el primer día del resto de su vida.
Y Ankh-Morpork se extendía a sus pies. Bueno, metafóricamente hablando, claro. Porque la única vía de salida estaba sobre él.
Extendió la mano, tanteó hasta dar con la tarjetita y la arrancó de la tapa. Se la metió entre los dientes.
Windle Poons apoyó los pies contra un extremo de la caja, consiguió poner las manos por encima de la cabeza, y empujó con todas sus fuerzas.
La tierra embarrada de Ankh-Morpork se movió ligeramente.
Windle se detuvo un instante para tomar aliento por la fuerza de la costumbre, pero se dio cuenta de que aquello no tenía mucho sentido. Empujó de nuevo. El extremo del ataúd se astilló.
Windle consiguió aferrarlo y rompió el pino sólido como si fuera papel. Así consiguió un trozo de tabla que habría sido una pala absolutamente inútil para cualquiera que no tuviera la fuerza de un zombi.
Se dio la vuelta hasta quedar tendido sobre el estómago. Apartó la tierra de los costados con la improvisada pala, la pateó con los pies y, así, Windle Poons se abrió camino para volver a empezar.
Imaginad un paisaje, una llanura con suaves curvas.
Corren los últimos días del verano sobre la campiña de hierba octarina entre los imponentes picachos de las elevadas Montañas del Carnero. Los colores predominantes son el ámbar y el dorado. El calor impregna el paisaje. Los saltamontes brincan como si estuvieran sobre una sartén. Hasta el aire parece demasiado caliente como para moverse. Es el verano más caluroso que recuerdan los más viejos del lugar… y, en esta zona, los viejos son muy, muy viejos.
Imaginad una figura a lomos de su caballo. Avanza lentamente por un camino cubierto por cinco centímetros de polvo, entre campos de maíz que ya prometen una cosecha desacostumbradamente abundante.
Imaginad una valla de madera muerta, requemada por el sol. En esa valla hay un cartel clavado. El sol ha decolorado las letras, pero todavía son legibles.
Imaginad una sombra que cae sobre el cartel. Casi se la puede oír leer las tres palabras.
Hay un camino que sale de la carretera principal. Lleva a un grupo de edificios blanquecinos.
Imaginad unas pisadas arrastradas.
Imaginad una puerta, abierta.
Imaginad una sala fresca, oscura, atisbada a través del quicio. No es una habitación donde la gente pase demasiado tiempo. Es una habitación para personas que se pasan la mayor parte del día al aire libre, pero que tienen que entrar en algunas ocasiones, cuando oscurece. Es una habitación para aparejos y para perros, una habitación donde se cuelgan a secar los impermeables. Junto a la puerta hay un barril de cerveza. El suelo es de losas, y las vigas del techo están llenas de ganchos para la panceta. Hay una rudimentaria mesa de madera a la que podrían sentarse treinta hombres hambrientos.
Pero no hay hombres. No hay perros. No hay cerveza. No hay panceta.
Tras la llamada a la puerta, se hizo el silencio, y luego se oyó el rumor de unas zapatillas contra las baldosas. Por fin, una anciana muy flaca, con el rostro del color y la textura de las nueces, se asomó por la entrada.
—¿Sí? —dijo.
EL CARTEL DECÍA:«SE NECESITA AYUDANTE».
—¿De verdad? ¿De verdad? ¡Si está colgado ahí desde el invierno pasado!
¿CÓMO DICE? ENTONCES, ¿,NO NECESITA UN AYUDANTE?
El rostro arrugado lo miró, pensativo.
—Quiero que sepa que no puedo pagar más de seis peniques por semana —señaló.
La alta figura que se erguía casi ocultando la luz del sol pareció meditar sobre aquello.
SÍ —dijo al final.
—Y la verdad, tampoco sabría por dónde decirle que empezara. Aquí no hay nadie que trabaje en serio desde hace tres años. Cuando me hace falta, sólo puedo contratar a esos perezosos inútiles del pueblo.
¿SÍ?
—Entonces, ¿no le importa?
TENGO UN CABALLO.
La anciana echó un vistazo detrás del desconocido. En su patio delantero se encontraba el caballo más impresionante que había visto. Entrecerró los ojos.
—Ese es su caballo, ¿no?
SÍ.
—¿Y quiere trabajar por seis peniques a la semana?
SÍ.
La anciana frunció los labios. Miró fijamente al desconocido, luego al caballo del desconocido, luego al estado ruinoso en que se encontraba su granja. Por último, pareció tomar una decisión, probablemente basándose en la teoría de que alguien que no posee caballos no tenía nada que temer de un ladrón de caballos.
—Usted dormirá en el granero, ¿me ha entendido bien? —indicó.
¿DORMIR? AH. SÍ, CLARO. SÍ, TENDRÉ QUE DORMIR.
—Por supuesto, no puedo permitir que duerma en la casa. No estaría bien visto.
ME ENCONTRARÉ PERFECTAMENTE EN EL GRANERO, SE LO ASEGURO.
—En cambio, sí puede entrar a las horas de las comidas.
MUCHAS GRACIAS.
—Soy la señorita Flitworth.
SÍ.
La mujer aguardó.
—Supongo que usted también tendrá nombre.
SÍ. ES CIERTO.
La mujer aguardó de nuevo.
—¿Y bien?
¿DISCULPE?
—¿Cuál es su nombre?
El desconocido se la quedó mirando un instante. Luego miró a su alrededor, frenético.
—Venga —insistió la señorita Flitworth—. No voy a contratar a nadie que no tenga nombre. ¿Señor…?
La figura miró hacia arriba.
¿SEÑOR CIELO?
—Nadie se apellida Cielo.
¿SEÑOR… PUERTA?
La anciana asintió.
—Es posible. Es posible que se llame Puerta. Una vez conocí a un tipo que se llamaba Puertas. Bien. Señor Puerta. ¿Y de nombre? No me diga que tampoco tiene. Seguro que se llama Bill, o Tom, o Bruce, o uno de esos.
SÍ.
—¿Qué?
UNO DE ÉSOS.
—¿Cuál?
EH… EL PRIMERO.
—¿Se llama Bill?
¿SÍ?
La señorita Flitworth puso los ojos en blanco.
—De acuerdo, Bill Cielo… —dijo.
PUERTA.
—Sí, claro. Perdone. De acuerdo, Bill Puerta…
LLÁMEME BILL.
—Y usted llámeme señorita Flitworth. Supongo que querrá cenar algo…
¿DE VERAS? AH. SÍ. CENAR. LA COMIDA DE LA NOCHE. POR SUPUESTO.
—La verdad es que parece medio muerto de hambre. O más que medio.
Entrecerró los ojos para ver mejor a la figura. No sabía por qué, pero resultaba difícil describir el aspecto de Bill Puerta, o recordar el sonido exacto de su voz. Obviamente, estaba allí, y había hablado, sin duda. Si no, ¿por qué lo iba a recordar?
—En esta zona hay mucha gente que no utiliza el nombre que le pusieron al nacer —suspiró al final la anciana—. Y, como siempre digo yo, no es bueno ir por ahí haciendo preguntas personales. Supongo que sabrá usted trabajar bien, señor Bill Puerta. Todavía estoy recogiendo el heno de los prados de arriba, y cuando llegue la temporada de la cosecha habrá mucho trabajo. ¿Sabe manejar la guadaña?
Bill Puerta pareció meditar largo rato sobre aquella pregunta.
CREO QUE LA RESPUESTA A ESO ES UN ROTUNDO «SÍ», SEÑORITA FLITWORTH —dijo al final.
Y-Voy-A-La-Ruina Escurridizo también decía siempre que no era bueno ir por ahí haciendo preguntas personales, al menos cuando iban dirigidas a él e iban en la línea de «¿Son suyas esas cosas, tiene permiso para venderlas?». Pero, al parecer, nadie tenía intención de increparle por estar vendiendo propiedades ajenas, y a él con eso le bastaba y le sobraba. Aquella mañana ya había vendido más de un millar de las pequeñas esferas, hasta tuvo que contratar a un troll para que le transportara el flujo de mercancía procedente de la misteriosa fuente en el almacén subterráneo.
A la gente le encantaban.
La técnica de funcionamiento era sencilla hasta lo risible, y el ciudadano medio de Ankh-Morpork podía aprehenderla con facilidad tras unos cuantos intentos fallidos.
Si se le daba una sacudida a la esfera, en el líquido del interior se agitaba una nube de blancos copitos de nieve, que luego se iban posando suavemente sobre una pequeña reproducción a escala de un lugar famoso de Ankh-Morpork. En algunos globos se trataba de la Universidad, o de la Torre del Arte, o del Puente de Latón, o del Palacio del Patricio. Las diminutas maquetas estaban realizadas con una sorprendente cantidad de detalles.
Y, de repente, las esferas se acabaron. Bueno, es una lástima, pensó Ruina. Como no le habían pertenecido desde el punto de vista técnico (aunque moralmente…, por supuesto, moralmente eran suyas), no podía quejarse. Bueno, podía quejarse, por supuesto, pero sólo entre dientes, y a nadie en particular. Bien pensado, quizá fuera lo mejor que podía pasar. Amontona mucho y véndelo barato. Que te lo quiten de las manos…, así era mucho más fácil extenderlas abiertas, en un gesto de inocencia herida cuando decías: «¿Quién, yo?».
Aunque las esferas eran realmente bonitas. Excepto la caligrafía, por extraño que pareciera. Había algo escrito en la base de cada globo, con letras temblorosas, infantiles, como trazadas por alguien que nunca las hubiera visto y estuviera tratando de copiarlas. En la base de las esferas, bajo el complicado diseño del edificio cubierto de copos de nieve, se leía:
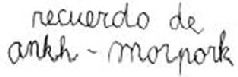
Mustrum Ridcully, archicanciller de la Universidad Invisible, era un autocondimentador[13] impenitente. Se hacía colocar ante él sus vinagreras especiales para aliñar antes de cada comida. Las vinagreras incluían sal, tres tipos de pimienta, cuatro tipos de mostaza, cuatro tipos de vinagre, quince clases diferentes de salsa picante y su favorita: la salsa Guau-Guau, una mezcla de cebolletas picantes, pepinillos picados, alcaparras, mostaza, mangos, higos, bonetero rallado, esencia de anchoas, asa fétida y, cosa significativa, azufre y salitre para darle sabor. Ridcully había heredado la receta de su tío, quien, tras tomarse medio litro largo de esta salsa durante un banquete nocturno, se comió un bizcocho de carbón para aposentar el estómago, encendió la pipa y desapareció en circunstancias misteriosas e inexplicables, aunque al verano siguiente encontraron sus zapatos sobre el tejado de la casa.
El almuerzo consistía en carne fría de carnero. El carnero iba de maravilla con la salsa Guau-Guau. Por ejemplo, la noche en que murió el pariente de Ridcully, habían ido juntos al menos cinco kilómetros.
Mustrum se ató la servilleta al cuello, se frotó las manos y alargó una.
La bandeja de los condimentos se apartó.
Extendió la mano de nuevo. La bandeja se deslizó otro par de centímetros.
Ridcully suspiró.
—Venga, muchachos —gruñó—. Ya conocéis las normas, nada de magia en la mesa. ¿Quién está haciendo el gilipollas?
Los otros magos superiores lo miraron.
—No…, no…, no…, no creo que tengamos que hacerlo —dijo el tesorero, que en aquellos momentos sólo rozaba la cordura en contadas ocasiones—. Creo…, creo…, creo… que ya está hecho.
Miró a su alrededor, dejó escapar una risita histérica, y volvió a concentrarse en la labor de cortar el carnero con la cuchara. Dadas las circunstancias, los demás magos mantenían los cuchillos fuera de su alcance.
La bandeja de condimentos flotó en el aire, y empezó a girar lentamente. Luego explotó.
Los magos, empapados de vinagre y especias carísimas, observaron los restos con expresiones de lo más serias.
—Ha debido de ser la salsa —aventuró el decano—. Anoche me pareció que estaba cerca de alcanzar el punto crítico.
Algo le cayó en la cabeza y aterrizó sobre su plato de comida. Era un tornillo de hierro negro, de varios centímetros de longitud.
Otro tornillo causó una ligera contusión al tesorero.
Tras un par de segundos, un tercero aterrizó de punta sobre la mesa, junto a la mano del archicanciller, y se quedó clavado.
Los magos miraron hacia arriba.
Por las noches, la iluminación de la Gran Sala provenía de una gigantesca lámpara de araña, aunque esta palabra, que se suele asociar a brillantes trocitos de cristal en forma de prisma, no podía resultar más inapropiada para el enorme trasto pesado, negro, cubierto de sebo, que colgaba del techo como un paracaídas amenazador. Podía acoger hasta un millar de velas. Se encontraba suspendido directamente encima de la mesa de los magos superiores.
Otro tornillo cayó tintineando al suelo, junto a la chimenea.
El archicanciller carraspeó.
—¿Corremos? —sugirió.
El candelabro cayó.
Los trocitos de mesa y vajilla fueron a estrellarse contra las paredes. Letales pedazos de sebo, del tamaño de la cabeza de un hombre, salieron disparados por las ventanas. Una vela entera se propulsó desde el lugar de la catástrofe a una velocidad monstruosa, y se clavó a varios centímetros de profundidad en la puerta.
El archicanciller se las arregló para salir de entre los restos de su silla.
—¡Tesorero! —aulló.
El tesorero fue exhumado de la chimenea.
—¿S-sí, archicanciller? —tartamudeó.
—¿Qué significaba eso?
El sombrero de Ridcully se elevó sobre su cabeza.
Era el típico sombrero de mago, puntiagudo y de ala blanda, pero había sido adaptado al estilo de vida deportista y activo del archicanciller. Tenía clavadas varias moscas artificiales para cebo. Llevaba en la banda una ballesta muy pequeña, por si acaso veía algo contra lo que disparar mientras estaba haciendo jogging, y Mustrum Ridcully había descubierto que el extremo puntiagudo tenía el tamaño exacto para meter una botella del Peculiar Coñac Muy Viejo de Bentinck. Sí, el archicanciller estaba muy apegado a su sombrero.
Pero el sombrero ya no estaba apegado a él.
Flotaba libre por la habitación. Se oyó el sonido tenue pero claro de un gorgoteo. El archicanciller se puso en pie de un salto.
—¡Cacho cabrón! —rugió—. ¡Que eso cuesta nueve dólares el botellín!
Se lanzó hacia el sombrero, pero no alcanzó su objetivo. Siguió avanzando a trompicones por el aire, hasta detenerse a varios metros por encima del suelo. El tesorero, nervioso, alzó una mano.
—Puede que sea carcoma —sugirió.
—Si esto se prolonga un momento más —rugió Ridcully—, oídme bien, aunque sea un sólo segundo, me pondré muy furioso, ¿entendido?
Cayó bruscamente al suelo, en el mismo momento en que las enormes puertas se abrían. Uno de los porteros de la Universidad entró a trompicones, seguido por un escuadrón de la guardia palaciega del patricio.
El capitán de la guardia escrutó al archicanciller de la cabeza a los pies, con la expresión de esas personas para quienes la palabra «civil» se pronuncia más o menos en el mismo tono que «cucaracha».
—¿Tú eres el que manda aquí? —preguntó.
El archicanciller se sacudió la túnica y trató de atusarse la barba.
—Yo soy el archicanciller de esta universidad, sí —replicó con frialdad.
El capitán de la guardia examinó la sala con mirada curiosa. Todos los estudiantes estaban acurrucados en el rincón más alejado. Las paredes estaban casi cubiertas de comida hasta el techo. Había trozos de mobiliario en torno a los restos del candelabro, que se erguía como los árboles alrededor del punto de impacto de un meteorito particularmente dañino.
Luego habló con el tono asqueado de quien dejó de recibir educación institucional a los nueve años, pero que ha oído contar muchas cosas…
—Con que permitiéndonos un poco de diversión juvenil, ¿eh? —bufó—. ¿Tirándose miguitas de pan unos a otros, y esas cosas?
—¿Puedo preguntar qué significa esta intromisión? —preguntó Ridcully con voz gélida.
El capitán de la guardia se apoyó en su lanza.
—Bueno —empezó—, os explicaré cómo están las cosas. El Patricio se ha escondido en su habitación, porque los muebles del palacio van volando por todas partes como locos; los cocineros no quieren ni entrar en la cocina por lo que está pasando allí…
Los magos trataron de no mirar la punta de la lanza. Se estaba desenroscando.
—En fin —prosiguió el capitán, sin advertir los tenues sonidos metálicos—, que el patricio ha mirado a través del ojo de la cerradura, y me ha dicho: «Douglas, si no te importa, ve a la Universidad y pregunta al que manda allí si tendría la amabilidad de pasarse por aquí un momento, siempre que no esté muy ocupado». Pero claro, si lo preferís, puedo volver al palacio y decirle que estáis muy ocupados con vuestras diversiones estudiantiles.
La punta de la lanza ya casi se había desprendido del asta.
—¿Me estáis escuchando? —insistió el capitán de la guardia con tono de sospecha.
—¿Eh? ¿Qué? —dijo el archicanciller, que apenas conseguía apartar los ojos de la pieza de metal—. Oh. Sí. Bueno, amigo mío, le puedo garantizar que nosotros no somos responsables de lo que…
—¡Aaaargh!
—¿Cómo?
—¡La punta de la lanza me ha caído en el pie!
—¿De verdad? —dijo Ridcully con inocencia.
El capitán de la guardia daba saltitos a la pata coja.
—A ver, vosotros, mierda de hechiceros, ¿vais a venir o no? —aulló entre dos saltos—. El jefe está mosqueado. Pero que muy mosqueado.
Una gran nube informe de Vida se movía sobre el Mundodisco, como el agua que se acumula tras una presa cuando las compuertas están cerradas. Sin una Muerte que se llevara la fuerza vital cuando ésta completaba su misión, no tenía adónde ir.
Aquí y allá, se conectaba a tierra en actividad sobrenatural aleatoria, como los chispazos de los rayos veraniegos antes de una gran tormenta.
Todo lo que existe anhela vivir. En eso se basa lo de los ciclos vitales. Ese anhelo es el motor que impulsa los potentes bombeos biológicos de la evolución. Todo intenta trepar centímetro a centímetro por el árbol, clavando las garras, aferrándose con los tentáculos o deslizándose gracias a mucosidades hasta el siguiente puesto ventajoso, hasta llegar a la mismísima cima…, cosa que, al final, nunca da la sensación de que el esfuerzo haya merecido la pena.
Todo lo que existe anhela vivir. Incluso las cosas que no están vivas. Incluso las cosas que tienen una especie de subvida, una vida metafórica, una casi vida. Y ahora, de la misma manera que una repentina oleada de calor hace que broten flores exóticas, antinaturales…
Las pequeñas esferas tenían un algo especial. Uno se sentía impelido a cogerlas, a sacudirlas, a ver cómo giraban y brillaban los hermosos copos de nieve. No podía dejar de llevárselas luego a casa para ponerlas sobre la repisa de la chimenea.
Y luego todos las olvidaban.
Las relaciones entre la Universidad Invisible y el patricio, gobernante absoluto y casi benévolo dictador de Ankh-Morpork, eran complejas y sutiles.
Los magos defendían la idea de que, como servidores de una verdad superior, no estaban sometidos a las leyes mundanas de la ciudad.
El patricio decía que sí, que era muy cierto, pero que tenían que pagar los jodidos impuestos como todo hijo de vecino.
Los magos decían que, como seguidores de la luz de la sabiduría, no debían lealtad a ningún mortal.
El patricio decía que muy posiblemente eso fuera verdad, pero que también era verdad que debían a la ciudad doscientos dólares de impuestos por cabeza y año, a pagar en plazos trimestrales.
Los magos decían que los edificios de la Universidad se alzaban en terreno mágico, y por tanto estaban exentos de toda carga fiscal, y que además no se podían poner impuestos al conocimiento.
El patricio decía que claro que se podía. Que eran doscientos dólares per capita. Que si lo de «per capita» suponía algún problema, la decapitación era una solución rápida.
Los magos decían que la Universidad nunca había pagado impuestos a la autoridad civil.
El patricio decía que no tenía intención de seguir siendo civilizado mucho tiempo más.
Los magos decían, ¿qué tal unos cómodos plazos?
El patricio decía que les estaba ofreciendo unos cómodos plazos. Que no les gustaría saber cómo eran los plazos incómodos.
Los magos decían que había habido un gobernante en…, oh, más o menos en el Siglo de la Libélula, que había intentado dar órdenes a la Universidad. El patricio podía pasar cuando quisiera a echarle un vistazo.
El patricio decía que lo haría. Vaya si lo haría.
Al final, se llegó a un acuerdo según el cual los magos, aunque por supuesto no pagarían impuestos, harían un donativo absolutamente voluntario de, bueno, pongamos doscientos dólares por cabeza, sin perjuicio de, mutatis mutandis, sin condiciones, que se utilizaría estrictamente para objetivos no militares y siempre respetuosos con el medio ambiente.
Era ésta dinámica interrelación entre los diferentes bloques de poder político lo que hacía que Ankh-Morpork fuera un lugar tan interesante, estimulante y, sobre todo, jodidamente peligroso, para vivir.[14]
Los magos superiores no solían salir a menudo para recorrer lo que en Bienvenidos a Ankh-Morpork probablemente se denominaba las callejuelas pintorescas y los locales típicos de la ciudad, pero aun así enseguida les resultó evidente que estaba pasando algo raro. No era que las piedras no volaran de vez en cuando por los aires, pero generalmente era porque alguien las había lanzado. Lo corriente no era que flotaran por su cuenta.
Una puerta se abrió de golpe, y por ella salieron unos pantalones y una camisa, con un par de zapatos bailando tras ellos y un sombrero flotando a pocos centímetros del cuello vacío. Los siguió al momento un hombre delgado, tratando de hacer con una toallita anudada a toda prisa cosas para las que generalmente hacen falta unos pantalones.
—¡Eh, volved aquí! —gritó al ver que las prendas doblaban la esquina—. ¡Que todavía debo siete dólares por vosotros!
Un segundo par de pantalones salió a la calle para seguir apresuradamente a sus parientes.
Los magos se juntaron más, como un animal asustado con cinco cabezas puntiagudas y diez piernas. Todos se preguntaban quién sería el primero en hacer algún comentario.
—¡Esto es increíble! —rugió el archicanciller.
—¿Mmm? —replicó el decano en tono indiferente, como tratando de dar a entender que él veía cosas más increíbles que aquello a todas horas, y que el hecho de que el archicanciller llamara la atención sobre un simple traje que se movía por su cuenta estaba dejando muy mal al mundo de la magia.
—¡Anda ya! ¡Que en esta ciudad no hay muchos sastres que te den un segundo par de pantalones con un traje de siete dólares! —bufó Ridcully.
—Oh —dijo el decano.
—Si vuelve a pasar junto a nosotros, ponedle la zancadilla, que quiero echarle un vistazo a la etiqueta.
Una sábana se retorció para salir por una de las ventanas superiores y se alejó revoloteando por encima de los tejados contiguos.
—¿Sabéis? —empezó el conferenciante de runas modernas, que hacía un esfuerzo por hablar con voz tranquila y relajada—, no creo que esto sea magia. No sé, me da la sensación de que no es magia.
El filósofo equino rebuscó en las profundidades de los bolsillos de su túnica. Se oyeron tintineos amortiguados, crujidos y algún que otro graznido. Al final, consiguió sacar un cubo de cristal azul oscuro. El cubo tenía un cuadrante en una de las caras.
—¿Y lo llevas en el bolsillo? —se sobresaltó el decano—. ¡Es un aparato muy valioso!
—¿Qué demonios es? —quiso saber Ridcully.
—Un instrumento sorprendentemente sensible para la medición de la magia —respondió el decano—. Mide la densidad de un campo mágico. Es un taumómetro.
El filósofo equino alzó el cubo con gesto orgulloso, y apretó un botón de un lado.
En el cuadrante, una aguja vibró un instante, y luego se detuvo.
—¿Lo véis? —insistió el filósofo equino—. No es más que el residuo habitual, no representa ningún peligro para la salud pública.
—Habla más alto —indicó el archicanciller—. Con tanto ruido, no te oigo.
En las casas a ambos lados de la calle resonaban gritos y golpes estruendosos.
La señora Evadne Cake era medium, tirando a pequeñita.
No era una profesión que le diera excesivo trabajo. Pocos de los que morían en Ankh-Morpork sentían el menor deseo de charlar con los parientes que les habían sobrevivido. Todo lo contrario, parecían dispuestos a poner entre ellos tantas dimensiones místicas como pudieran. La señora Cake ocupaba su abundante tiempo libre con trabajos como modista y una activa colaboración en la iglesia. En cualquier iglesia. Era una mujer muy devota y religiosa, al menos según sus criterios personales.
Evadne Cake no era una de esas mediums que se rodean de cortinas de cuentas y barritas de incienso, en parte porque el incienso no le iba nada, pero sobre todo porque era una excelente profesional. Un buen mago puede dejar atónito a cualquiera con una simple caja de cerillas y un mazo de cartas de lo más vulgar: si quiere examinarlo, señor, verá que son unas cartas corrientes… No necesita para nada la ayuda de las mesas plegables, de esas con las que siempre te pillas los dedos, ni de los complicados sombreros de copa comprimibles que utilizan los prestidigitadores de categoría inferior. De la misma manera, a la señora Cake también le sobraban todos los accesorios. Hasta la bola de cristal grueso que tenía en su consulta era sólo como detalle para los clientes. En realidad, ella podía leer el futuro hasta en un tazón de gachas.[15] Podía tener una revelación ante una sartén de panceta frita. Se había pasado toda la vida entrando en el mundo de los espíritus…, aunque, en el caso de Evadne, el término «entrar» no era el más apropiado. Ella no era de las que se limitan a entrar. En su caso, más bien se trataba de irrumpir a zancadas en el mundo de los espíritus y exigir con tono firme que la llevaran ante su jefe.
Y, mientras se preparaba el desayuno y cortaba pedazos de comida de perros para Ludmilla, empezó a oír voces.
Eran voces muy tenues. No porque estuvieran por encima del umbral de audición, ya que no se trataba de esas voces que se pueden oír con unas vulgares orejas. Sonaban dentro de su cabeza.
… a ver si miras por dónde vas…, dónde estoy… eh, tú, sin empujar…
Luego las voces volvieron a desvanecerse.
Las sustituyó un sonido chirriante que procedía de la habitación contígua. La mujer apartó a un lado su huevo pasado por agua y atravesó la cortina de cuentas.
El sonido llegaba desde debajo del tapete liso, severo, sin concesiones, con el que resguardaba del polvo la bola de cristal.
Evadne volvió a la cocina y eligió la sartén más pesada. La blandió en el aire un par de veces para sopesarla, y luego volvió de puntillas a la habitación donde aguardaba la bola de cristal bajo su cobertor.
Levantó la sartén para atizar un golpe a cualquier cosa desagradable, y apartó la tela a un lado.
La bola estaba girando lentamente sobre su peana.
Evadne se la quedó mirando durante un buen rato. Al final, corrió las cortinas, se dejó caer sobre la silla y respiró hondo.
—¿Hay alguien ahí? —preguntó.
La mayor parte del techo se le derrumbó encima.
Tras varios minutos y una cierta cantidad de esfuerzos, la señora Cake consiguió asomar la cabeza.
—¡Ludmilla!
Se oyeron unas pisadas suaves en el pasillo, y luego entró algo procedente del patio trasero. Era un ser de forma clara, incluso atractivamente femenina, al menos en sus rasgos generales, y lucía un vestido completamente normal. También era obvio que padecía un grave caso de vello superfluo, que no se podría disimular ni con todas las pinzas depilatorias del mundo. Además, llevaba los dientes y las uñas mucho más largos de lo que marcaba la moda para esta temporada. Cuando abrió la boca, uno casi esperaba oírla gruñir, pero en vez de eso habló con una voz agradable y absolutamente humana.
—¿Madre?
—Estoy aquí abajo.
La espantosa Ludmilla levantó una enorme viga y la arrojó a un lado con facilidad.
—¿Qué ha pasado? —preguntó—. ¿No tenías conectada la premonición?
—La apagué para hablar con el panadero. Cielos, eso me ha dado un buen susto.
—¿Quieres que te prepare una taza de té?
—Pues la verdad… en tus Días siempre aplastas las tazas en cuanto las coges.
—Pero cada vez se me da mejor —replicó Ludmilla.
—Estupendo, buena chica. De todos modos, gracias, pero me la prepararé yo.
La señora Cake se levantó, se sacudió los restos de yeso del delantal y dijo:
—¡Se pusieron a gritar! ¡Se pusieron a gritar! ¡Todos a la vez!
Modo, el jardinero de la Universidad, estaba plantando un lecho de rosas cuando el césped aterciopelado, antiguo, se agitó junto a él para luego dejar salir a un robusto y perenne Windle Poons, que parpadeó para protegerse de la intensa luz solar.
—¿Eres tú, Modo?
—El mismo, señor Poons —respondió el enano—. ¿Quiere que le eche una mano para levantarse?
—Me parece que me las puedo arreglar solo, pero muchas gracias.
—Si le hace falta, traigo la pala del cobertizo.
—No, no de verdad.
Windle se incorporó para salir de entre la hierba y se sacudió los restos de tierra húmeda que le habían quedado pegados a la túnica.
—Siento lo del césped —añadió, contemplando el agujero del suelo.
—No se preocupe, señor Poons.
—¿Tardó mucho tiempo en crecer?
—Creo que unos quinientos años.
—Vaya, cuánto lo lamento. Había apuntado a las bodegas, pero parece que me desorienté.
—No tiene por qué preocuparse, señor Poons —insistió el enano con tono alegre—. Además, últimamente todo crece de locura. Esta tarde llenaré el agujero y sembraré unas semillas. Quinientos años pasan volando, ya lo verá usted.
—Tal como van las cosas, es probable que sí —suspiró Windle, entristecido. Miró a su alrededor—. ¿Sabes si está el archicanciller? —preguntó.
—Los vi salir a todos, se dirigían al palacio —respondió el jardinero.
—En ese caso, iré a darme un baño rápido y a cambiarme de ropa. No quisiera molestar a nadie.
—Tenía entendido que no sólo estaba usted muerto, sino también enterrado —le señaló Modo mientras Windle le alejaba con paso tambaleante.
—Es cierto.
—A los buenos no hay manera de aplastarlos, ¿eh?
Windle se dio media vuelta.
—Por cierto…, ¿dónde está Elm Street?
Modo se rascó una oreja.
—¿No es una de las calles que salen de la carretera Mina de Melaza?
La naturaleza circular de la muerte de Windle Poons no le preocupaba demasiado. Al fin y al cabo, los árboles parecían muertos en invierno, pero volvían a resurgir cada primavera. Él mismo plantaba en la tierra semillas viejas y secas, y luego brotaban plantas frescas, jóvenes. No había prácticamente nada que muriera durante mucho tiempo. El abono era un buen ejemplo.
Modo creía en el abono con la misma pasión con que otras personas creían en los dioses. Sus montones de abono se elevaban, fermentaban, brillaban con luz tenue en la oscuridad, quizá debido a que Modo incluía en ellos ingredientes misteriosos y probablemente ilegales…, aunque nunca se había demostrado nada, y en cualquier caso nadie tenía ganas de excavar en uno para analizar con detalle su contenido.
Todo era materia muerta, pero, en cierto modo, viva. Y, desde luego, hacía crecer las rosas. El filósofo equino había explicado a Modo que sus rosas crecían tan grandes por un milagro de la existencia, pero el jardinero pensaba para sus adentros que lo hacían para alejarse lo máximo posible del abono.
Los montones iban a pasarlo de maravilla aquella noche. Las semillas se estaban portando muy bien. Modo nunca había visto plantas que crecieran tan deprisa y tan frondosas. Pensó que sin duda se debía a todo aquel abono.
Para cuando los magos llegaron al palacio, el edificio entero era un caos. Los muebles planeaban cerca del techo. Un montón de cuchillos, como un banco de pececillos plateados en el aire, pasó zumbando junto al archicanciller y se alejó en picado por un pasillo. El palacio parecía en las garras de un huracán selectivo y bien organizado.
Ya habían llegado otras personas. Entre ellas destacaba un grupo vestido de manera semejante a la de los magos en muchos aspectos, aunque un observador bien documentado podía advertir diferencias fundamentales.
—¿Sacerdotes? —se escandalizó el decano—. ¿Aquí? ¿Antes que nosotros?
Los dos grupos, subrepticiamente, empezaron a adoptar posturas que les dejaban las manos libres.
—¿Para qué sirve esa pandilla? —bufó el filósofo equino.
La temperatura metafórica descendió varios grados de golpe.
Una alfombra pasó ondulando por la sala.
El archicanciller intercambió una mirada con el corpulento sumo sacerdote de lo el Ciego. Al ser el sacerdote más importante del dios más importante del tortuoso panteón del Mundodisco, aquel hombre era lo más parecido que había en Ankh-Morpork a un portavoz oficial sobre asuntos religiosos.
—Estúpidos crédulos —murmuró el filósofo equino.
—Liantes ateos —dijo un menudo acólito, arriesgándose a echar un vistazo desde detrás de la mole del sumo sacerdote.
—¡Idiotas ingenuos!
—¡Basura sin fe!
—¡Cretinos serviles!
—¡Hechicerillos de segunda!
—¡Sacerdotes sanguinarios!
—¡Magos entrometidos!
Ridcully arqueó una ceja. El sumo sacerdote asintió ligeramente.
Dejaron a una distancia segura a los dos grupos que intercambiaban imprecaciones, y echaron a andar como quien no quiere la cosa hacia una zona de la sala que estaba en relativa tranquilidad.
Allí, refugiados tras una estatua de uno de los predecesores del patricio, se dieron la vuelta y quedaron cara a cara.
—Bueno…, ¿qué tal van las cosas en el negocio de los diosecillos? —preguntó Ridcully.
—Hacemos lo que podemos en nuestra humildad. ¿Y qué tal vuestras peligrosas intromisiones en cosas que el hombre no debe ver?
—No van mal, no van mal. —Ridcully se quitó el sombrero y pescó algo en el interior del cono—. ¿Puedo ofrecerte un trago de algo?
—El alcohol es una trampa para el espíritu. ¿Te apetece un cigarrillo? Tengo entendido que vosotros no tenéis reparo en fumar.
—Yo sí. Si te contara lo que te hace eso en los pulmones…
Ridcully desenroscó la punta misma de su sombrero, y vertió en ella una generosa cantidad de coñac.
—Bien —dijo—. ¿Qué está pasando?
—Uno de nuestros altares empezó a flotar por el aire y luego se nos cayó encima.
—A nosotros se nos desatornilló un candelabro de araña. Aquí cada vez faltan más tornillos. ¿Sabes una cosa? Cuando veníamos, vi pasar un traje corriendo a toda velocidad. ¡Dos pares de pantalones por siete dólares!
—Mmm. ¿Llegaste a ver la etiqueta?
—Además, todo palpita. ¿Os habíais dado cuenta de que todo palpita?
—Pensábamos que era cosa vuestra.
—No, no es magia. Supongo que los dioses no estarán más descontentos que de costumbre…
—Aparentemente, no.
Tras ellos, los sacerdotes y los magos se gritaban ya barbilla contra barbilla.
El sumo sacerdote se acercó un poco más al archicanciller.
—Creo que tendré fuerza espiritual suficiente como para controlar un poquito de trampa —dijo—. No me sentía así desde que tuve a la señora Cake en mi rebaño.
—¿La señora Cake? ¿Quién es?
—Vosotros tenéis… Cosas espectrales procedentes de las Dimensiones Mazmorra, ¿verdad? Temibles peligros de vuestra profesión descreída, ¿no?
—Sí.
—Pues nosotros tenemos a la señora Cake.
Ridcully lo miró, interrogante.
—No preguntes nada —dijo el sacerdote con un escalofrío—. Da gracias por no tener que saberlo.
En silencio, Ridcully le pasó el coñac.
—Así, entre nosotros —prosiguió el sacerdote—, ¿tienes idea de qué está pasando? Los guardias están intentando apartar cosas para rescatar a su señoría. Ya te puedes imaginar que, cuando lo consigan, querrá respuestas. Y ni siquiera estoy seguro de conocer las preguntas.
—No es cosa de magia ni cosa de los dioses —dijo Ridcully, pensativo—. Oye, ¿me devuelves la trampa? Gracias. No es cosa de magia ni cosa de los dioses. Así que no queda gran cosa donde elegir.
—Supongo que no será algún tipo de magia que vosotros no conocéis, ¿verdad?
—Si lo es, no la conocemos.
—Parece lógico —hubo de reconocer el sacerdote.
—No quiero ni pensar que los dioses se estén dedicando a hacer cosas poco divinas, ¿eh? —insistió Ridcully, agarrándose a la última esperanza—. Quizá un par de ellos hayan cogido una rabieta, o algo por el estilo. No será como aquel asunto de las manzanas de oro…
—Parece que los dioses están bastante tranquilos últimamente —replicó el sumo sacerdote. Sus ojos brillaban mientras hablaba, como si estuviera leyendo un texto grabado en el interior de su cabeza—. Hyperopia, diosa de los zapatos, está convencida de que Sandelfon, dios de los pasillos, es el hermano gemelo de Grunio, dios de la fruta fuera de temporada, y de que fueron separados al nacer. La cuestión es, ¿quién puso la cabra en la cama de Offler, el dios cocodrilo? ¿Acaso está Offler tramando una alianza con Sek, el de las siete manos? Entretanto, Hoki el Bromista ha vuelto a las andadas con sus trucos…
—Sí, sí, muy bien —lo interrumpió Ridcully—. La verdad es que, personalmente, nunca me ha interesado demasiado todo ese lío.
Detrás de ellos, el decano trataba de impedir que el conferenciante de runas modernas transformara al sacerdote de Offler, el dios cocodrilo, en un juego de maletas de viaje, y el tesorero sangraba mucho por la nariz tras un golpe fortuito con un incensario.
—Creo que, dadas las circunstancias —empezó Ridcully—, tenemos que presentar un frente unido. ¿De acuerdo?
—De acuerdo —asintió el sumo sacerdote.
—Perfecto. Por ahora.
Una pequeña alfombra pasó ondulando a la altura de sus ojos. El sumo sacerdote le devolvió la botella de coñac.
—Por cierto —dijo—, mamá me ha dicho que últimamente no escribes.
—Sí… —El resto de los magos se habrían sorprendido mucho ante la expresión de vergüenza y contrición de su archicanciller—. Es que he estado muy ocupado. Ya sabes cómo son estas cosas.
—Me dijo que te recordara que nos espera a los dos para comer el Día de la Vigilia de los Puercos.
—No, si no se me había olvidado —respondió Ridcully, malhumorado—. Me muero de impaciencia.
Se volvió hacia la batalla campal que tenía lugar tras ellos.
—Ya basta, muchachos —dijo.
—¡Hermanos! ¡Desistid! —exclamó el sumo sacerdote.
El filósofo equino aflojó su presa de la cabeza del sumo sacerdote del culto de Hinki. Un par de curas dejaron de dar patadas al tesorero. Hubo un atusamiento generalizado de ropas, una búsqueda de sombreros y varias ráfagas de tosecillas avergonzadas.
—Eso está mejor —asintió Ridcully—. Escuchad bien, su Eminencia el Sumo Sacerdote y yo hemos tomado la decisión de…
El decano se volvió hecho una furia hacia un menudo obispo.
—¡Me ha pegado una patada! ¡Sí, tú, me has pegado una patada!
—¡Oooh! ¡Yo no he sido, hijo mío!
—¡Y tanto que sí! —rugió el decano—. ¡De lado, para que no te vieran!
—… hemos decidido… —repitió Ridcully, clavando los ojos en el decano— buscar una solución para los asuntos que nos preocupan en estos momentos, y hacerlo en un clima de hermandad y buena voluntad y eso te incluye a ti, filósofo equino.
—¡No lo he podido evitar! ¡Él me ha empujado!
—¿Qué dices? ¡Los dioses te perdonen! —replicó con testarudez el archidiácono de Thrume.
Se oyó el ruido de un fuerte golpe en el piso superior. Una chaise-longe bajó a trompicones por las escaleras y destrozó la puerta del vestíbulo.
—Creo que los guardias todavía están intentando liberar al patricio —dijo el sumo sacerdote—. Por lo que parece, hasta sus pasadizos secretos se han bloqueado.
—¿Todos? ¡Yo pensaba que ese viejo astuto los tenía a cientos! —se sorprendió Ridcully.
—Pues se le han bloqueado del primero al último —insistió el sumo sacerdote—. Todos.
—Casi todos —dijo una voz tras ellos.
El tono de voz de Ridcully no cambió cuando se dieron la vuelta. Si acaso, le añadió una dosis extra de miel.
Una figura acababa de salir de la pared, al menos aparentemente. Era humana, pero sólo en términos generales. El patricio, delgado, pálido, vestido siempre en color negro polvoriento, siempre hacía que Ridcully pensara en un flamenco depredador, si es que existía algún flamenco negro y con la paciencia de una roca.
—Ah, Lord Vetinari —dijo—. Me alegra que hayas salido ileso.
—Caballeros, os recibiré en el Despacho Oblongo —respondió el patricio.
Detrás de él, un panel de la pared se deslizó en silencio.
—Esto…, creo que arriba hay un buen número de guardias tratando de rescatarte… —empezó el sumo sacerdote.
El patricio hizo un gesto con la mano.
—No me gustaría interrumpirlos —replicó—. Así tienen algo que hacer, y se sienten importantes. Si no, su única ocupación sería pasarse el día sentados, con caras fieras y controlando sus vesículas. Venid por aquí.
El resto de los dirigentes de los demás gremios de Ankh-Morpork fueron llegando solos o en grupos de dos, y ocuparon poco a poco toda la sala.
El patricio se quedó sentado, con gesto sombrío, mirando fijamente el papeleo acumulado sobre su escritorio, mientras los hombres discutían.
—Pues nosotros no hemos sido —dijo el jefe de los alquimistas.
—Cuando vosotros andáis de por medio, las cosas siempre vuelan por los aires —replicó Ridcully.
—Sí, pero eso sólo se debe a algunas reacciones exotérmicas imprevistas —explicó el alquimista.
—Las cosas explotan —tradujo su ayudante sin levantar la vista.
—Bueno, sí, explotan, pero luego caen a tierra. No se quedan flotando por ahí, ni se desatornillan solas —insistió su jefe, al tiempo que le dirigía una mirada de advertencia—. Además, ¿por qué íbamos a hacerlo nosotros? ¡Tendríais que echar un vistazo a mi laboratorio! ¡Hay cosas flotando por todas partes! ¡Justo cuando iba a salir para acá, un recipiente carísimo de cristal se hizo añicos!
—Vaya, qué agudo.
La marea de cuerpos se apartó a un lado para dejar a la vista al Secretario General e Imbécil Jefe del Gremio de Bufones y Bromistas. El hecho de recibir tanta atención hizo que se acobardara, pero en realidad se pasaba la vida entera acobardado. Tenía aspecto de haber recibido un pastelazo más de la cuenta, de haber lavado demasiado a menudo sus pantalones con detergentes que estropeaban los colores y de poseer unos nervios que se desintegrarían por completo si oía el ruido de un matasuegras más. Los dirigentes de los demás gremios trataban de ser agradables con él, de la misma manera que la gente trata de ser agradable con quienes se encuentran de pie en la cornisa de un edificio muy alto.
—¿Qué quieres decir, Geoffrey? —preguntó Ridcully, con toda la amabilidad que fue capaz de reunir.
El bufón tragó saliva.
—Bueno, veréis… —titubeo—. Tenemos unos añicos, añicos de cristal, que seguramente serían muy afilados. O sea, agudos. Por eso he dicho que era agudo. ¿Entendéis? Es un juego de palabras. Mmm. Quizá no fuera muy bueno.
El archicanciller clavó la vista en unos ojos que eran como dos huevos mal cocidos.
—Ah, un chiste —dijo—. Claro. Jo jo jo.
Hizo una señal a los demás, alentándolos.
—Jo jo jo —dijo el sumo sacerdote.
—Jo jo jo —dijo el jefe del gremio de asesinos.
—Jo jo jo —dijo el dirigente alquimista—. ¿Y sabes por qué es aún más divertido? Porque los trocitos de cristal no eran nada afilados.
—Así que, en definitiva, lo que me estáis diciendo —intervino el patricio, mientras unas manos amables se llevaban al bufón— es que ninguno de vosotros sois los responsables de estos acontecimientos.
Al tiempo que hablaba, clavaba en Ridcully una mirada cargada de sentido.
El archicanciller estaba a punto de responder cuando un movimiento sobre el escritorio del patricio capto toda su atención.
Allí había una pequeña maqueta del palacio, dentro de una esfera de cristal. Y, junto a ella, reposaba un abrecartas.
El abrecartas se estaba doblando lentamente.
—¿Qué respondes? —insistió el patricio.
—Nosotros no hemos sido —dijo Ridcully con voz cavernosa.
El patricio siguió la dirección de su mirada.
El pequeño cuchillo ya estaba tan curvado como un arco.
El patricio miró fijamente a la avergonzada multitud que tenía delante, hasta que dio con el capitán Doxie, de la guardia de la ciudad.
—¿No puedes hacer algo? —exigió.
—Eh… ¿como qué, Señor? ¿Qué le puedo hacer al cuchillo? Quizá arrestarlo por doblamiento ilegal…
Lord Vetinari alzó las manos.
—¡Perfecto! ¡Así que no es cosa de magia! ¡Así que no es cosa de los dioses! ¡Así que no es cosa de nadie! Entonces, ¿quién es el responsable de esto? ¿Y quién va a hacer que cese? ¿A quién voy a acudir?
Media hora más tarde, la pequeña esfera de cristal había desaparecido. Nadie se dio cuenta. Nadie se da cuenta de esos detalles.
La señora Cake sí sabía muy bien a quién iba a acudir.
—¿Estás ahí, Hombre-Un-Cubo? —preguntó.
Luego se agachó, sólo por si acaso.
Una voz aflautada y petulante rezumó en el aire:
¿dónde ha estado? ¡aquí no hay quien se mueva!
La señora Cake se mordisqueó el labio inferior. Una respuesta tan directa sólo podía significar que su guía espiritual estaba preocupado. Cuando no tenía nada claro qué decir, solía pasarse cinco minutos hablando sobre búfalos y grandes espíritus blancos, aunque si Hombre-Un-Cubo había estado alguna vez cerca de un espíritu blanco, lo había confundido con una sábana. Y cualquiera sabía qué podía hacer con un búfalo.
—¿Qué quieres decir?
¿ha habido una catástrofe generalizada o algo por el estilo? ¿una especie de plaga de un minuto?
—Que yo sepa, no.
pues aquí dentro no podemos estar más apretados. ¿qué hacen todos estos aquí?
—¿A qué te refieres?
¿queréis callaros de una vez, que estoy intentando hablar con la señora? ¡eh, vosotros, los de allá, no gritéis tanto! ¿ah, sí? pues tú eres…
La señora Cake oía las otras voces que intentaban ahogar la de su guía.
—¡Hombre-Un-Cubo!
con que soy un pagano salvaje, ¿eh? ¿quieres saber lo que opina de ti este pagano salvaje? pues a ver si te enteras, yo llevo aquí cien años, ¡yo! ¡no tengo por qué soportar que me hable de esa manera alguien que todavía está caliente! bueno…, eso ya es el colmo…, te voy a…
Su voz se desvaneció.
La señora Cake consiguió recogerse la mandíbula.
Su voz reapareció.
… ah, ¿sí? ah, ¿sí? bueno, puede que fueras muy importante cuando estabas vivo, amigo, ¡pero aquí y ahora no eres más que una sábana con agujeros! vaya, parece que eso no te ha gustado, ¿eh?…
—Va a empezar a pelearse otra vez, mamá —dijo Ludmilla, que estaba enroscada junto al horno de la cocina—. Cuando va a pegar a alguien, siempre lo llama antes «amigo».
La señora Cake suspiró.
—Y, por lo que parece, se va a pelear con un montón de gente —insistió Ludmilla.
—Vale, vale, de acuerdo. Anda, ve a traerme un jarrón. Uno de los baratos.
Casi todo el mundo intuye, aunque no lo sepa a ciencia cierta, que todo lo que existe tiene asociada una forma espiritual que, tras la muerte, existe durante un corto plazo de tiempo en la grieta que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Esto es muy importante.
—No, ése no. Ese perteneció a tu abuela.
Esta supervivencia fantasmal no se prolonga demasiado si no hay una consciencia que mantenga su integridad, pero, dependiendo de para qué lo quieras, ese escaso tiempo puede ser más que suficiente.
—Vale, ése mismo. Nunca me ha gustado el dibujo.
La señora Cake cogió el jarrón naranja con dibujos de peonias color violeta de entre las zarpas de su hija.
—¿Estás todavía ahí, Hombre-Un-Cubo? —preguntó.
te haré lamentar el día en que moriste, llorica de…
—Atrapa esto.
Dejó caer el jarrón contra el horno. El recipiente se hizo añicos.
Un momento más tarde, se oyó un sonido procedente del Otro Lado. Si un espíritu incorpóreo hubiera golpeado a otro espíritu incorpóreo con el fantasma de un jarrón, habría sonado exactamente así.
bien —dijo la voz de Hombre-Un-Cubo—, y no os olvidéis de que puedo tener más de éstos cuando quiera, ¿entendido?
Las Cake, madre y peluda hija, se hicieron un gesto de asentimiento mutuo.
Cuando Hombre-Un-Cubo volvió a hablar, su voz estaba cargada de presumida satisfacción.
nada, un pequeño altercado sobre problemas de antigüedad —dijo—. Sólo era cuestión de aclarar el asunto del espacio personal. aquí tenemos muchos problemas, señora Cake. Es como una sala de espera…
Se oyó el agudo clamor de otras voces incorpóreas.
… si no le importa podría llevar un mensaje, por favor, al señor…
… dígale a mi mujer que hay una bolsa llena de monedas en la cornisa de la chimenea…
… que no le dé la vajilla de plata a Agnes, no se lo merece después de lo que dijo sobre nuestra Molly…
… no tuve tiempo de dar de comer al gato, a ver si alguien puede…
¡callaos de una vez! —Este era Hombre-Un-Cubo de nuevo—. No tenéis ni idea de lo que os ha pasado, ¿verdad? ¿así hablan los fantasmas? ¿qué pasó con lo de «soy muy feliz aquí, esperaré a que te reúnas conmigo»?
… muy gracioso, si alguien más se reúne con nosotros, tendremos que ponernos en montones…
no se trata de eso. lo que digo es que no se trata de eso. cuando uno es un espíritu, tiene que decir ciertas cosas. ¿señora Cake?
—¿Sí?
tiene que informar a alguien sobre esto.
La señora Cake asintió.
—Ahora lo que tenéis que hacer todos es marcharos —dijo—. Me está entrando una de mis jaquecas.
La bola de cristal quedó en blanco.
—¡Vaya! —exclamó Ludmilla.
—No pienso ir a contárselo a los sacerdotes —dijo la señora Cake con firmeza.
No era porque la señora Cake no fuera una mujer religiosa. Como ya se ha mencionado, era una mujer extremadamente religiosa. No había un solo templo, iglesia, mezquita o pequeño grupo de megalitos a donde no hubiera asistido en un momento u otro de su vida. Como consecuencia de esto, era más temida que una Nueva Era de Iluminación; la sola visión del cuerpecito rechoncho de la señora Cake en el umbral era suficiente para que la mayor parte de los sacerdotes se interrumpieran a media invocación.
Los muertos. Esa era la cuestión. Todas las religiones tenían opiniones muy firmes en cuanto a lo de hablar con los muertos. Y la señora Cake también. Ellos defendían que era un pecado. La señora Cake defendía que no era más que simple cortesía.
Por lo general, esto llevaba a un acalorado debate eclesiástico, al final del cual la señora Cake solía dar al sumo sacerdote lo que ella denominaba «un par de opiniones». Había tantas opiniones de la señora Cake dispersas por la ciudad que resultaba sorprendente que a ella le quedara alguna, pero, por increíble que pareciera, cuantas más opiniones daba más parecían quedarle.
También estaba el asunto de Ludmilla. Ludmilla era todo un problema. El difunto señor Cake, quenpazdescanse, ni siquiera había silbado a la luna llena en toda su vida, y la señora Cake tenía serias sospechas de que su hija era un salto atrás biológico, algo procedente del pasado lejano de la familia, en las montañas. O quizá hubiera contraído la genética cuando era niña. Recordaba vagamente que, en cierta ocasión, su madre había aludido de pasada al hecho de que su tío abuelo Erasmus a veces tenía que comer debajo de la mesa. En cualquier caso, Ludmilla era una jovencita perfectamente honesta y erguida tres semanas de cada cuatro, y una mujer lobo perfectamente educada el resto del tiempo.
Pero los sacerdotes rara vez lo comprendían así. Para cuando la señora Cake se enfadaba con cualesquiera que fueran los sacerdotes[16] que en ese momento estuvieran haciendo de moderadores entre ella y los dioses, por lo general ya se había hecho cargo por la fuerza bruta de su personalidad de los arreglos florales, de quitar el polvo al altar, de limpiar el templo, de frotar con el estropajo la piedra de los sacrificios, de cuidar de las vírgenes honorarias, de arreglar los cojines y de todas las demás funciones vitales para el buen funcionamiento de cualquier religión, con lo cual su desaparición implicaba un caos absoluto.
La señora Cake se abrochó la chaqueta.
—No servirá de nada —señaló Ludmilla.
—Probaré a ver con los magos. Hay que decírselo —replicó la señora Cake.
La conciencia de su propia importancia la hacía estremecer como un rabioso balón del fútbol.
—Sí, pero tú misma dijiste que nunca te hacen caso —señaló Ludmilla.
—Hay que intentarlo. Por cierto, ¿qué haces fuera de tu habitación?
—Oh. madre, ya sabes que detesto ese cuarto. No hace falta que…
—Todas las precauciones son pocas. ¿Qué pasaría si te da un pronto y sales a cazar los pollos de los vecinos? ¿Qué se diría en el barrio?
—Nunca he sentido la menor necesidad de cazar pollos, madre —respondió Ludmilla con un suspiro.
—O podrías correr ladrando detrás de los carros.
—Es lo hacen los perros, madre.
—Me da igual, lo que tienes que hacer es volver a tu habitación, echar el cerrojo y coser un rato como una buena chica.
—Ya sabes que no puedo sujetar bien las agujas, madre.
—Inténtalo, hazlo por mí.
—Sí, madre —se rindió Ludmilla.
—Y no te acerques a la ventana, no quiero que asustes a la gente.
—Sí, madre. Y tú, lleva siempre la premonición conectada. Ya sabes que tus ojos no son los de antes.
La señora Cake se quedó mirando cómo su hija subía por las escaleras hacia el piso superior. Luego cerró la puerta de entrada tras ella, y echó a andar a zancadas hacia la Universidad invisible, donde, según tenía entendido, había un alto índice de insensateces.
Cualquiera que se hubiera molestado en observar el avance de la señora Cake por la calle, habría advertido un par de detalles extraños. A pesar de su caminar errático, nadie tropezaba con ella. No porque la gente la esquivara; sencillamente, la buena mujer nunca se encontraba en el mismo lugar que los demás. En cierto momento, titubeó durante un segundo, y se metió en un callejón. Un instante más tarde un barril cayó rodando de un carro que alguien estaba descargando ante la puerta de una taberna, y fue a estrellarse contra los guijarros del punto exacto donde había estado. La mujer salió del callejón, pasó por encima de los restos del barril, y siguió caminando sin dejar de refunfuñar entre dientes.
La señora Cake se pasaba mucho tiempo refunfuñando. Su boca se movía constantemente, como si siempre estuviera tratando de quitarse una pepita molesta de entre los dientes.
Llegó junto a las altas puertas negras de la Universidad, y titubeó de nuevo, como si escuchara los susurros de una voz interior.
Luego dio un paso a un lado y aguardo.
Bill Puerta estaba tendido en la oscuridad, sobre el montón de heno, y aguardaba. Desde abajo le llegaban de vez en cuando los ruidos equinos de Binky: algún que otro movimiento suave, el chasquido de las quijadas…
Bill Puerta. Así que ahora tenía nombre. Bueno, claro, siempre había tenido nombre, pero era relativo a lo que encarnaba, no a quién era. Bill Puerta. Tenía un sonido contundente, sólido. El señor Bill Puerta. William Puerta, hacendado. Billy P… no. Nada de Billy.
Bill Puerta se acomodó mejor en el heno. Rebuscó entre los pliegues de su túnica y sacó el reloj dorado. Era obvio que en la parte superior quedaba menos arena. Volvió a guardarlo.
Además, estaba la cuestión de «dormir». Sabía muy bien lo que era. La gente se pasaba mucho tiempo dedicada a esa actividad. Se tumbaban y se limitaban a dejar que sucediera. Era de suponer que tenía alguna función concreta. Bill Puerta aguardaba el momento con gran interés. Quería someterlo a un detallado análisis.
La noche vagó por encima del mundo, perseguida por un nuevo día.
Se oyeron suaves ruidos en el gallinero, al otro lado del patio.
—Cocoro…, eh…
Bill Puerta contempló el techo del granero.
—Kicocoro…, eh.
Una luz grisácea de amanecer se filtraba por las ranuras.
¡Pero si tan sólo unos momentos antes se filtraba la luz rojiza del ocaso!
Habían desaparecido seis horas.
Bill sacó apresuradamente el reloj. Sí. Desde luego, el nivel había bajado.
Mientras aguardaba el momento de experimentar el hecho de dormir, algo le había robado parte de su…, de su vida. Y encima, se había perdido la experiencia.
—Kikiriki…, Kicoro…, eh…
Bajó del altillo del granero y salió a la tenue niebla de la madrugada.
Las gallinas más viejas lo miraron con cautela mientras escudriñaba el interior de su hogar. Un gallo anciano y de aspecto francamente avergonzado clavó la vista en él y se encogió de hombros.
Se oyeron fuertes golpes metálicos cerca de la casa. Junto a la puerta colgaba un viejo aro de barril, y la señorita Flitworth lo golpeaba vigorosamente con un cucharón de cocina.
Bill Puerta se acercó para hacer algunas indagaciones.
¿POR QUE HACE ESE RUIDO, SEÑORITA FLITWORTH?
La mujer se dio la vuelta bruscamente, con el cucharón en el aire.
—¡Cielo santo, usted debe caminar como un gato!
¿POR QUÉ DEBO HACERLO?
—Quiero decir que no le he oído acercarse.
Retrocedió un paso y lo miró de arriba abajo.
—Tiene usted un algo que no acabo de comprender, Bill Puerta —dijo—. Y me gustaría saber qué es.
El esqueleto de más de dos metros le devolvió la mirada, impasible. Tenía la sensación de que no podía decir nada satisfactorio.
—¿Qué quiere para desayunar? —preguntó al final la anciana—. No es que importe gran cosa, porque no hay más que gachas.
Más tarde, pensó: debe de habérselas comido, porque el tazón está vacío. Entonces, ¿por qué no recuerdo nada?
También estaba el asunto de la guadaña. Bill Puerta parecía no haber visto una en toda su vida. La mujer le señaló los aperos. El se limitó a mirarlos con educación.
¿CÓMO LA AFILA, SEÑORITA FLITWORTH?
—¡Pero si está afilada de sobra!
¿CÓMO LA AFILA MÁS?
—No se puede. Lo afilado está afilado, y no puede estar más afilado.
Él blandió la guadaña a modo experimental, y dejó escapar un siseo de desaprobación. Además, la cuestión de la hierba. El prado del heno estaba en la parte superior de la colina, junto a la granja, por encima del maizal. La mujer observó a su ayudante durante un rato. Era el método más interesante que había presenciado en su vida. Nunca habría creído que fuera técnicamente posible.
—Qué bien —dijo al final—. Y sabe moverla y todo eso.
GRACIAS, SEÑORITA FLITWORTH.
—Pero ¿,por qué sólo corta una brizna de hierba cada vez?
Bill Puerta observó durante unos instantes las ordenadas hileras de tallos.
¿HAY OTRO SISTEMA?
—Sí, se pueden cortar muchas de un solo golpe.
NO. NO. UN TALLO CADA VEZ. UN GOLPE, UN TALLO.
—Así no cortará muchos —replicó la señorita Flitworth.
HASTA EL ÚLTIMO DE ELLOS, CRÉAME.
—¿De veras?
SÉ LO QUE HAGO.
La señorita Flitworth lo dejó con su tarea y volvió al edificio de la granja. Se quedó junto a la ventana de la cocina, observando la figura lejana que se movía por la ladera de la colina.
¿Qué habrá hecho?, se preguntaba. Tiene un Pasado. Es uno de esos Hombres Misteriosos, estoy segura. Quizá cometió un robo y ahora se está Ocultando.
Ya ha cortado toda una hilera. De uno en uno, pero, no sé cómo, más deprisa que cualquiera que cortara los tallos a manojos…
El único material de lectura de la señorita Flitworth era el Almanaque del Granjero y Catálogo de Semillas, que podía durar todo un año junto al retrete si nadie se ponía enfermo. Además de sensata información sobre las fases de la luna y la época de plantación para las diferentes semillas, narraba con escabroso detalle los diferentes asesinatos de masas, robos especialmente salvajes y desastres naturales que caían sobre la humanidad, siempre en un estilo semejante a «15 de Junio, año del Armiño Improvisado: tal día como hoy, hace ciento cincuenta años, un hombre murió por una increíble lluvia de guiso de carne en Quirm»; o bien «14 personas murieron a manos de Chume, el infame Lanzador de Arenques».
Lo más importante era que todo aquello sucedía en lugares muy lejanos, posiblemente a causa de algún tipo de intervención divina. En aquella zona, lo único criminal que sucedía era algún que otro robo de un pollo, o el paso de un troll errante. Por supuesto había ladrones y atracadores en las colinas, pero se llevaban bien con los residentes de la región y eran esenciales para el buen funcionamiento de la economía local. De todos modos, la señorita Flitworth se habría sentido mucho más segura con cualquier otro ayudante por los alrededores.
La oscura silueta que trabajaba en la ladera de la colina ya había adelantado mucho con la segunda hilera. Tras ella, la hierba cortada brillaba al sol.
HE TERMINADO, SEÑORITA FLITWORTH.
—Pues vaya a dar de comer a la cerda. Se llama Nancy.
NANCY —repitió Bill, dando vueltas a la palabra en la boca, como si intentara verla por todos los lados.
—Se lo puse por mi madre.
IRÉ A DAR DE COMER A LA CERDA NANCY, SEÑORITA FLITWORTH.
A la señorita Flitworth le dio la sensación de que habían pasado escasos segundos.
YA HE TERMINADO, SEÑORITA FLITWORTH.
La mujer se lo quedó mirando. Luego, muy despacio, con deliberación, se secó las manos con un trapo, salió al patio y se encaminó hacia la pocilga.
Nancy estaba metida hasta los ojos en la artesa que contenía su comida.
La señorita Flitworth se preguntó para sus adentros cuál sería el comentario más adecuado para las circunstancias.
—Muy bien. Muy bien. Usted, usted, usted desde luego trabaja muy… deprisa.
SEÑORITA FLITWORTH, ¿POR QUÉ CANTA DE ESA MANERA EL GALLO? NO ES NORMAL.
—Ah, se refiere a Cyril. Tiene mala memoria, el pobre. ¿Verdad que es ridículo? Ya me gustaría que aprendiera correctamente.
Bill Puerta encontró un trozo de tiza en la vieja herrería de la granja, buscó un pedazo de tablón entre los escombros y escribió con sumo cuidado durante cierto tiempo. Después clavó el tablón delante del gallinero y se lo señaló a Cyril.
LEERÁS ESTO —dijo.
Cyril escudriñó con ojillos miopes el «Kikiriki» escrito en gruesos caracteres góticos. En su diminuto y enloquecido cerebro de gallo se abrió camino la idea clara, gélida, de que más le valía aprender a leer muy, muy deprisa.
Bill Puerta se había sentado entre el heno, y estaba meditando sobre los acontecimientos del día. Desde luego, había sido una jornada llena de novedades. Había cortado hierbajos, había alimentado a los animales, había arreglado una ventana. Encontró en el granero, colgado de un gancho, un viejo mono de trabajo. Parecía mucho más apropiado para un Bill Puerta que una túnica tejida con hilo de oscuridad absoluta, así que se lo puso. Y la señorita Flitworth le había dado un sombrero de paja de ala ancha.
Además, se había aventurado a recorrer el kilómetro escaso que lo separaba del pueblo. Ni siquiera era eso que se suele denominar «una ciudad de un solo caballo». Si alguien hubiera tenido un caballo allí, ya se lo habrían comido. Los residentes del lugar parecían ganarse la vida robándose unos a otros la ropa colgada de la colada.
Había hasta una plaza del pueblo, cosa ridícula. En realidad, no era más que una encrucijada grande, con una torre del reloj. Allí era donde se encontraba la única taberna. Bill Puerta había entrado.
Tras la pausa inicial mientras las mentes de todos los presentes se reajustaban para dejarle sitio, le habían ofrecido una cautelosa hospitalidad. Las novedades se transmiten aún más deprisa en una vid con pocas uvas.
—Usted debe de ser el nuevo ayudante de la granja de la señorita Flitworth —le dijo el camarero—. El señor Puerta, tengo entendido.
LLÁMEME BILL.
—¿Ah? Antes, en los viejos tiempos, era una buena granja. La verdad, no creíamos que la vieja fuera a quedarse.
—Ah —asintió una pareja de ancianos, sentados junto a la chimenea.
AH.
—Entonces, ¿es nuevo por aquí? —insistió el camarero.
El repentino silencio del resto de los hombres junto a la barra fue como un agujero negro.
NO EXACTAMENTE.
—¿Así que ya había estado antes?
SÓLO DE PASO.
—Se dice que la señorita Flitworth está bastante chalada —intervino una de las figuras que se sentaban en los bancos, bordeando las paredes ennegrecidas por el humo.
—Pero es más lista que el hambre —añadió otro de los clientes.
—Oh sí. Todo lo lista que quieras, pero no por eso menos chiflada.
—Y se dice que tiene cajas llenas de tesoros en la sala de su casa.
—Es muy agarrada, lo sé de buena tinta.
—Eso demuestra lo que yo digo. Los ricos siempre son agarrados.
—Bueno. Lista y rica. Pero chiflada.
—Cuando uno es rico, no está chiflado. Si eres rico, te llaman excéntrico.
El silencio regresó al local y lo invadió. Bill Puerta buscó a la desesperada algo que decir. Nunca se le había dado bien la charla insustancial. Quizá porque nunca había tenido ocasión de practicarla.
¿Qué solía decir la gente en ocasiones como aquélla? Ah. Sí.
INVITO A TODOS A UNA RONDA —anuncio.
Más tarde, le enseñaron un juego que consistía en una mesa con agujeros y redes por todo el borde, y unas bolas de madera talladas por mano experta. Al parecer, las bolas tenían que rebotar unas contra otras y luego entrar en los agujeros. Se llamaba Williamar. Él jugaba bien. En realidad, jugaba perfectamente. Al principio, no sabía cómo no hacerlo. Pero, cuando oyó a los presentes atragantarse unas cuantas veces, se corrigió y empezó a cometer errores con abrumadora precisión. Cuando le enseñaron a jugar a los dardos, ya le había cogido el tranquillo al asunto. Cuantos más errores cometía, mejor le caía a la gente. Así que lanzaba los pequeños dardos emplumados con gélida habilidad, sin permitir jamás que se clavaran a menos de treinta centímetros del lugar que le señalaban. Incluso hizo que uno rebotara en un clavo y luego en el candelabro del techo para al final aterrizar en una jarra de cerveza, lo que hizo que uno de los ancianos se riera hasta el punto de verse obligado a salir para tomar un poco de aire fresco.
Todos lo llamaban El Bueno de Bill.
Nadie lo había llamado así jamás.
Qué velada tan extraña.
Pero había habido un instante de peligro. En determinado momento, oyó una voz fina que decía: «Ese señor es un queleto». Se volvió para ver a una niña menuda, vestida con su camisón de dormir, que lo miraba por encima de la barra. En sus ojos no se reflejaba terror alguno, sino una especie de espanto fascinado.
El propietario de la taberna (a esas alturas, Bill Puerta ya sabía que se llamaba Lifton) dejó escapar una risita nerviosa y se disculpó.
—Tiene que perdonar a mi hija —dijo—. Qué cosas dicen los niños, ¿eh? Anda, Sal, vuelve a la cama. Y di al señor Puerta que lo sientes.
—Es un queleto con ropa —insistió la chiquilla—. ¿Por qué no se le cae lo que bebe por los huecos?
Casi había sufrido un ataque de pánico. Aquello indicaba que sus poderes intrínsecos se estaban esfumando. Por lo general, la gente no podía ver su presencia física: él ocupaba un punto ciego de todos los sentidos, que los demás llenaban mentalmente con cualquier otra cosa que prefiriesen ver. Pero, evidentemente, la incapacidad de los adultos para verlo no resistiría demasiado contra aquel tipo de declaraciones insistentes. Ya notaba el desconcierto general a su alrededor. Entonces, justo a tiempo, la madre de la niña llegó de la trastienda y se la llevó. Se oyeron unas últimas protestas amortiguadas por la distancia, del estilo de «… un queleto, con todos los huesos al aire…», que desaparecieron por las escaleras.
Y, durante todo aquel tiempo, el antiguo reloj situado sobre la chimenea no dejó de tictaquear, mientras le arrancaba segundos de su vida. Hacía poco tiempo había tenido la sensación de que le quedaban muchos…
Se oyeron unos golpes suaves en la puerta del granero, debajo del altillo del heno. Luego se abrió.
—¿Está usted presentable, Bill Puerta? —preguntó la voz de la señorita Flitworth en la oscuridad.
Bill Puerta analizó la frase, buscando su sentido por el contexto.
¿SÍ? —aventuró al final.
—Le he traído un vaso de leche caliente.
¿SÍ?
—Venga, baje deprisa. Si no, se le enfriará.
Con cautela, Bill Puerta bajó por la escalerilla de madera. La señorita Flitworth sostenía un farolillo, y tenía un chal sobre los hombros.
—Le he puesto canela. Mi Ralph siempre la bebía con canela —suspiró.
Bill Puerta fue perfectamente consciente de la gama de tonos subyacentes y sobreentendidos, de la misma manera que un astronauta es consciente de las pautas que marcan el clima muy por debajo de él: todo está a la vista, no falta nada, se lo puede estudiar con detalle, y se encuentra completamente al margen de la experiencia del momento.
GRACIAS —dijo.
La señorita Flitworth miró a su alrededor.
—Se las ha arreglado usted para ponerse cómodo aquí —dijo con tono animado.
SÍ.
La mujer se abrigó más con el chal.
—Bueno, entonces, me vuelvo para la casa —dijo—. Ya me llevará la jarra mañana por la mañana.
Se adentró rápidamente en la noche.
Bill Puerta subió al altillo con la jarra de leche. La colocó sobre una viga baja, se sentó y se la quedó mirando hasta que estuvo completamente fría y la vela se hubo consumido.
Tras un rato, se dio cuenta de que oía un siseo insistente. Sacó el reloj dorado y lo puso en el rincón más alejado del altillo, bajo un montón de heno.
No sirvió de nada.
Windle Poons fue examinando con los ojos entrecerrados los números de las casas (sólo por esta calle habían muerto un centenar de Pinos Contadores), hasta que se dio cuenta de que no le hacía falta. Estaba siendo miope por la fuerza de la costumbre. Mejoró su visión.
Tardó cierto tiempo en encontrar el número 688, porque en realidad se trataba de un primer piso, situado sobre el taller de un sastre. Se accedía a él por un callejón, al final del cual había una puerta de madera. Sobre la pintura cuarteada, alguien había clavado una tarjeta en la que se leía, en caligrafía optimista:
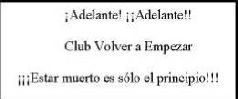
La puerta daba a un tramo de escaleras que olían a pintura vieja y a moscas muertas. Crujían aún más que las rodillas de Windle.
Alguien había estado garabateando las paredes. La fraseología era exótica, pero el tono general le resultaba lo suficientemente familiar: ¡Fantasmas del mundo, en pie!, No tenéis nada que perder, sólo las cadenas, La mayoría silenciosa exige derechos para los Muertos y ¡¡Llegará el fin del vitalismo!!
En la cima de las escaleras había un rellano con una puerta. En el pasado más remoto, alguien había colgado del techo una lámpara de aceite, pero por su aspecto parecía que nadie la había encendido en los mil últimos años. Una vieja araña, que probablemente sobrevivía gracias a los restos del aceite, lo miró con cautela desde su nido.
Windle volvió a mirar la tarjeta. Respiró hondo por la fuerza de la costumbre, y llamó a la puerta.
El archicanciller volvió a la Universidad a zancadas, hecho una furia. El resto de los magos seguían su paso como podían.
—¡Que a quién va a acudir, dice! ¡Ya estamos aquí los magos!
—Sí, pero en realidad no sabemos qué está pasando, ¿verdad? —señaló el decano.
—¡Pues lo vamos a averiguar! —rugió Ridcully—. ¡No sé a quién va a acudir él, pero tengo jodidamente claro a quién voy a acudir yo!
Se detuvo bruscamente. El resto de los magos chocaron contra él.
—Oh, no —gimió, el filósofo equino—. ¡Por favor, eso no!
—¡Pero si no pasa nada! —replico Ridcully—. No hay por qué preocuparse; la verdad es que anoche estuve leyendo sobre el tema. Ni siquiera hace falta gran cosa, se puede hacer con tres trocitos de madera y…
—Cuatro centilitros de sangre de ratón —terminó el filósofo equino con voz lastimera—. Y tampoco eso es imprescindible. Se puede hacer con dos trocitos de madera y un huevo. Aunque tiene que ser un huevo fresco.
—¿Por qué?
—Supongo que el ratón se siente mejor así.
—No, me refiero al huevo.
—Oh, ¿quién sabe cómo se siente un huevo?
—En cualquier caso —intervino el decano—, es muy peligroso. Siempre he tenido la sensación de que sólo se queda dentro del octograma para guardar las apariencias. Además, no me gusta nada esa manera en que te mira y parece estar contando.
—Es verdad —asintió el filósofo equino—. No hay necesidad de que lo hagamos. Hemos superado muchas cosas. Dragones, monstruos, ratas…, ¿os acordáis de las ratas, el año pasado? Parecía que estaban por todas partes. Y Lord Vetinari no nos hacía caso, ¿él?, qué va. En cambio, pagó mil piezas de oro a aquel charlatán de los leotardos rojos y amarillos para que nos librara de ellas.
—Pero dio resultado —señaló el conferenciante de runas modernas.
—Claro que dio resultado, ¿no te fastidia? —bufó el decano—. También dio resultado en Quirm, y en Sto Lat. Y se habría salido con la suya en Pseudópolis si alguien no lo hubiera reconocido. ¡Se hacía llamar El Increíble Maurice y sus Ratas Domesticadas.
—No sirve de nada intentar cambiar de tema —los interrumpió Ridcully—. Vamos a llevar a cabo el Rito del CuesthiEnte, ¿de acuerdo?
—Invocar a la Muerte —gimió el decano—. Oh, cielos.
—La Muerte no tiene nada de malo —señaló Ridcully—. Es un tipo muy profesional. Alguien tiene que encargarse de ese trabajo, y él lo hace. Así de sencillo. Sabrá qué está pasando.
—Oh, cielos —repitió el decano.
Llegaron junto a la entrada. La señora Cake dio un paso adelante para interponerse en el camino del archicanciller.
Ridcully arqueó las cejas.
El archicanciller no era de esos hombres que se divierten siendo groseros y bruscos con las mujeres. O, para ser más exactos, era grosero y brusco con todo el mundo en general, sin consideraciones de sexo, lo que en cierto modo se podía considerar bastante equitativo. Y, si la siguiente conversación no hubiera tenido lugar entre alguien que escuchaba lo que los demás le decían con varios segundos de antelación, y alguien que no escuchaba lo que los demás le decían en absoluto, todo habría sido muy diferente. O también es posible que no.
La señora Cake empezó con una respuesta.
—¡No soy su querida señora! —le espetó.
—¿Quién es usted, mi querida señora? —preguntó el archicanciller.
—Bueno, es que ésa no es manera de hablar a una persona respetable —replicó la señora Cake.
—No hay necesidad de que nos pongamos nerviosos —dijo Ridcully.
—Oh, rayos, ¿de verdad estoy haciendo eso? —se sobresaltó la señora Cake.
—Oiga, ¿por qué me responde antes de que le diga nada?
—¿Qué? —¿A qué se refiere?
—¿A qué se refiere usted?
—¿Qué?
Se miraron el uno al otro, encajonados en un bucle irrompible de la conversación. Entonces, la señora Cake lo comprendió.
—Ah, ya veo, estoy otra vez haciendo premoniciones prematuras. —Se metió un dedo en la oreja y lo retorció con sonidos húmedos—. Bueeeno, ya está todo bien. Iba diciendo que no hay motivo…
Pero Ridcully ya había tenido suficiente.
—Tesorero —ordenó—, dale a esta mujer una moneda y que vuelva a sus asuntos.
—¿Cómo? —se escandalizó la señora Cake, increíblemente furiosa.
—Este mundo está cada vez peor —dijo Ridcully al decano mientras se alejaban.
—Es la presión y las tensiones de vivir en una gran ciudad —señaló el filósofo equino—. Lo he leído no sé dónde. Afecta mucho a la gente.
Atravesaron la verja por una de las grandes puertas, que el decano cerró ante las narices de la señora Cake.
—Puede que no venga —dijo el filósofo equino cuando cruzaron la sala—. No vino a la fiesta de despedida del pobre Windle.
—Al Rito sí vendrá —replicó Ridcully—. No es una simple invitación, ¡es una orden de búsqueda y captura!
—Ah, qué bien, se encargará la policía —asintió el tesorero.
—Cállate, tesorero.
Había un callejón en cierto lugar de Las Sombras, que era la zona con más callejones en una ciudad llena de callejones. Por él rodó algo pequeño y brillante, que desapareció en la oscuridad. Tras un rato, se escucharon tenues sonidos metálicos.
En el estudio del archicanciller, el ambiente no podía ser mas frío.
Al final, el tesorero se estremeció.
—A lo mejor está ocupado —gimió.
—Cállate —ordenaron todos los magos al unísono.
Desde luego, estaba sucediendo algo. En el interior del octograma mágico de tiza, el suelo se había puesto blanco por la escarcha.
—Nunca había sucedido una cosa semejante —señaló el filósofo equino.
—Es que esto no está bien, lo sabéis de sobras —gruñó el decano—. Tendría que haber unas cuantas velas, y muchos calderos, y cosas hirviendo en crisoles, y un poco de polvo brillante, y algo de humo de colores…
—Para el Rito no hacen falta esas tonterías —replicó Ridcully tajante.
—Puede que al Rito no le hagan falta, pero a mí, sí —murmuro el decano entre dientes—. Llevarlo a cabo sin toda la parafernalia es casi como quitarte toda la ropa para darte un baño.
—Yo me la quito —señaló Ridcully.
—Mmpf. Bueno, cada cual es libre de hacer lo que quiera, claro, pero todavía quedamos algunos a los que nos gusta mantener la dignidad.
—A lo mejor está de vacaciones —sugirió el tesorero.
—Sí, claro —se burló el decano—. Puede que esté en alguna playa. Con unas cuantas bebidas heladas y un sombrerito de paja blanca.
—Un momento, un momento, parece que viene alguien —siseó el filosofo equino.
El tenue perfil de una silueta encapuchada apareció por encima del octograma. La forma parpadeaba constantemente, como si la estuvieran viendo a través de un aire demasiado caliente.
—Es él —susurró el decano.
—No, qué va —replicó el conferenciante de runas modernas—. No es más que una túnica gris…, no hay nada dentro…
Se interrumpió a media frase.
La túnica se dio la vuelta lentamente. Estaba llena, daba la impresión de que alguien o algo la llevaba puesta, pero al mismo tiempo sugería un vacío absoluto, como si fuera una simple forma para algo que careciera de forma propia. La capucha estaba vacía.
La nada miró a los magos durante unos cuantos segundos, y luego se concentró en el archicanciller.
Dijo:¿Quién eres?
Ridcully tragó saliva.
—Eh…, Mustrum Ridcully. Archicanciller.
La capucha asintió. El decano se metió un dedo en la oreja y lo retorció un rato. La túnica no estaba hablando. Ellos no oían nada. Simplemente parecía como si, después, recordaran repentinamente lo que no se acababa de decir, sin saber cómo.
La capucha dijo: ¿Eres un ser superior en este mundo?
Ridcully miró a los demás magos por el rabillo del ojo. El decano lo estaba observando fijamente.
—Bueno…, ya sabes…, sí…, el primero entre los iguales y esas cosas…, sí —consiguió responder.
Le dijeron: Traemos buenas noticias.
—¿Buenas noticias? ¿Buenas noticias? —Ridcully se estremeció ante la mirada sin ojos—. Ah, qué bien. Qué buena noticia.
Le dijeron: La Muerte se ha jubilado.
—Eh… Eso es… toda una noticia —respondió Ridcully, inseguro—… Eh…, ¿cómo? Quiero decir…, ¿cómo…?
Le dijeron: Pedimos disculpas por la reciente suspensión de los servicios.
—¿Suspensión? —gimió el archicanciller, ahora completamente desconcertado— Bueno, eh…, no estoy seguro de que haya habido una…, es decir, claro, el tipo siempre andaba por ahí, pero casi nunca nos parábamos a pensar…
Le dijeron: Ha sido de lo más irregular.
—¿De veras? ¿Sí? Oh, vaya, pues no se deben tolerar las irregularidades —respondió el archicanciller.
Le dijeron: Debe de haber sido terrible.
—Bueno, yo…, es decir…, supongo que nosotros…, no estoy seguro…, ¿tú crees?
Le dijeron: Pero ahora la carga ya no recae sobre vuestros hombros. Regocijaos. Se acabó. Habrá un breve período de transición hasta que se presente un candidato adecuado, y después el servicio se reanudará de forma normal. En el intervalo, nos disculpamos por los inevitables inconvenientes causados por los efectos de la vida supérflua.
La figura parpadeó aún más y empezó a esfumarse.
El archicanciller agitó las manos en gesto desesperado.
—¡Espera! —gritó—. ¡No te puedes ir así, como si tal cosa! ¡Te ordeno que te quedes! ¿Qué servicio? ¿Qué significa todo esto? ¿Quién eres?
La capucha se volvió de nuevo hacia él y dijo: No somos nada.
—¡Eso no sirve de gran cosa! ¿Cómo te llamas?
Somos el olvido.
La figura desapareció.
Los magos se quedaron en silencio. La escarcha del octograma empezó a sublimarse de vuelta al aire.
—Oh, oh —dijo el tesorero.
—¿Un breve período de transición? ¿Así que eso es lo que está pasando? —se preguntó el decano.
El suelo se estremeció.
—Oh, oh —repitió el tesorero.
—Eso no explica por qué todo tiene de repente una vida propia-señaló el filósofo equino.
—Un momento…, un momento —intervino Ridcully—. Si la gente llega al final de su vida, y abandona su cuerpo y todo lo demás pero la Muerte no se los lleva…
—Entonces, eso quiere decir que se están amontonando aquí-terminó el decano.
—Sin tener adónde ir.
—Y no sólo la gente —asintió el filósofo equino—. Debe de ser absolutamente todo. Todo lo que muere.
—El mundo se está llenando de fuerza vital —dijo Ridcully. Los magos hablaban en tono monocorde. Todas las mentes iban varios pasos por delante de la conversación, acercándose vez más al lejano horror de la conclusión.
—Una fuerza vital que no tiene nada que hacer —señaló el conferenciante de runas modernas.
—Fantasmas.
—Actividad sobrenatural.
—Dioses.
—Esperad un momento —intervino el tesorero, que por fin había conseguido coger el ritmo de los acontecimientos—. Eso no tiene por qué preocuparnos. No tenemos nada que temer de los muertos, ¿verdad? Al fin y al cabo, sólo son personas que han muerto. Son gente normal y corriente. Son gente como nosotros.
Los magos meditaron un instante. Se miraron unos a otros. Empezaron a gritar todos a la vez.
Nadie se acordó de lo del candidato adecuado.
La fe es una de las fuerzas orgánicas más poderosas del Multiverso. Puede que no sea capaz de mover montañas, al menos en el sentido literal. Pero puede crear a alguien que sí sea capaz de hacerlo.
La idea que tiene la gente sobre la fe está equivocada de cabo a rabo. Todo el mundo cree que funciona de atrás adelante. Piensan que, en la secuencia de los acontecimientos, primero existe el objeto, y luego nace la fe. En realidad, es exactamente al contrario.
La fe salpica el firmamento como trozos de arcilla que giran en espiral en el torno de un alfarero. Así, por ejemplo, es como fueron creados los dioses. Es evidente que fueron creados por sus propios creyentes, porque un breve resumen de las vidas de la mayor parte de los dioses sugiere que su origen no tiene nada de divino. Tienen tendencia a hacer exactamente el mismo tipo de cosas que harían los hombres si pudieran, sobre todo en los asuntos relativos a las ninfas acuáticas, las lluvias de oro y la exterminación de los enemigos.
La fe también puede crear otras cosas.
Por ejemplo creó a la Muerte. No la muerte, que no es más que un término técnico para definir el estado causado por la ausencia Prolongada de vida, sino a la Muerte, a la personalidad. Evolucionó al mismo tiempo que la vida. En cuanto una cosa viviente fue remotamente consciente de la probabilidad de pasar a ser de repente una cosa no viviente, existió la Muerte. Era la Muerte desde mucho antes de que los humanos pensaran en él como en un «él». En realidad, lo único que hicieron fue proporcionar la forma y toda la parafernalia de la guadaña y la túnica a una personalidad que ya tenía millones de años.
Y, ahora, había desaparecido. Pero la fe no se detiene. La fe sigue teniendo fe. Como el punto focal de la fe había desaparecido estaban brotando nuevos puntos. Aún eran pequeños, y no muy poderosos. Eran las muertes privadas de las diferentes especies, que ya no estaban reunidas, sino particularizadas.
En el arroyo, con sus escamas negras, nadaba la nueva Muerte de las cachipollas efímeras. En los bosques, invisible, una criatura que era sólo ruido, palpitaba la Muerte cortante de los árboles.
En el desierto, una concha oscura y vacía se movía con decisión, a un centímetro por encima del suelo…, era la Muerte de las tortugas.
La Muerte de la humanidad aún no estaba terminada. Los humanos pueden llegar a creer cosas muy complicadas.
Es como la diferencia entre algo hecho a medida y otra cosa encargada al por mayor.
En el callejón, dejaron de brotar los sonidos metálicos.
Entonces, se hizo el silencio. Era ese silencio tan cauteloso de algo que no hace ruido.
Y, por último, se oyó el tenue entrechocar de algo que se alejaba, hasta que desapareció en la distancia.
—No te quedes en la puerta, amigo. No bloquees la entrada. Pasa, pasa.
Windle Poons parpadeó en la penumbra.
Cuando los ojos se le acostumbraron a la semioscuridad, se dio cuenta de que había un semicírculo de sillas en una habitación que, aparte de ellas, no contaba con más mobiliario que una espesa capa de polvo. Todas las sillas estaban ocupadas.
En el centro, en el punto focal del semicírculo, había una pequeña mesa, junto a la cual habían estado sentadas algunas personas. Ahora se dirigían hacia él, con las manos extendidas y amplias sonrisas en los rostros.
—No digas nada, déjame adivinar —dijeron—. Eres un zombi, ¿a que sí?
—Eh…
Windle Poons no había visto en toda su vida ni en toda su muerte a alguien con la piel tan pálida. Ni que llevara ropa que pareciera haber sido lavada entre navajas, o que oliera no sólo como si alguien hubiera muerto con ella, sino que además aún la llevara puesta. Ni que llevara una chapa con el lema «Me gusta ser gris».
—No lo sé —consiguió responder al final—. Supongo que sí. Pero luego me enterraron, claro, y me encontré con esta tarjeta…
La esgrimió como si fuera un escudo.
—Pues claro, pues claro —dijo la figura.
Va a querer que le estreche la mano, pensó Windle. Y si lo hago, seguro que al final tengo más dedos que al empezar. Oh, dioses, ¿yo también voy a acabar así?
—Estoy muerto —añadió con poca convicción.
—Y además, harto de que te traten como a un zapato, ¿eh? —asintió el hombre de piel verdosa.
Windle le estrechó la mano con suma cautela.
—Bueno, no exactamente…
—Shoe. Me llamo Reg Shoe.
—Poons. Windle Poons —respondió Windle—. Eh…
—Sí, siempre pasa lo mismo —asintió Reg Shoe con amargura—. En cuanto estás muerto, la gente no quiere saber nada, ¿verdad? Se comportan como si tuvieras una enfermedad contagiosa. En cambio, la muerte es algo que le puede suceder a cualquiera, ¿no?
—Yo pensaba que a todo el mundo —señaló Windle—. Eh…, no estoy…
—Sí, ya sé cómo te sientes. En cuanto le dices a alguien que estás muerto, parece como si hubieran visto un fantasma —continuó el señor Shoe.
Windle se dio cuenta de que hablar con el señor Shoe era muy semejante a hablar con el archicanciller. No importaba gran cosa lo que uno dijera, porque no te escuchaban. Sólo que, en el caso de Mustrum Ridcully, era porque no le importaba un bledo lo que pudieras decir, mientras que con Reg Shoe daba la sensación de que él mismo aportaba mentalmente tu parte de la charla.
—Sí, claro —asintió Windle, rindiéndose.
—La verdad es que estábamos a punto de terminar —dijo el señor Shoe—. Permite que te presente a todos los demás. Muchachos, éste es…
Titubeó.
—Poons. Windle Poons.
—El hermano Windle —anunció el señor Shoe—. ¡Dadle una bienvenida Volver a Empezar!
Hubo un embarazoso coro de «holas». Un joven corpulento bastante peludo, sentado al final de la hilera, captó la mirada Windle y puso en blanco los ojos amarillentos, en un teatral gesto de comprensión.
—Este es el hermano Arthur Winkings…
—El conde Noserastu —replicó bruscamente una voz femenina.
—Y la hermana Doreen…, es decir, la condesa Noserastu, por supuesto.
—Es todo un placer —dijo la voz femenina, mientras la mujercita menuda y regordeta sentada junto a la figura menuda y regordeta del conde extendía una mano llena de anillos.
El conde se limitó a dedicar a Windle una sonrisa angustiada Parecía vestir un traje de ópera, diseñado para un hombre varias tallas más corpulento.
—Y el hermano Schleppel…
—Buenas noches.
La silla estaba vacía. Pero le había saludado una voz profunda, desde la oscuridad de debajo de ella.
—Y el hermano Lupine.
El joven peludo y musculoso, con las orejas puntiagudas y colmillos afilados, estrechó calurosamente la mano de Windle.
—Y la hermana Drull. Y el hermano Gorper. Y el hermano Ixolite.
Windle estrechó buen número de variaciones sobre el tema de la mano.
El hermano Ixolite le entregó un trocito de papel amarillo que tenía escrita una palabra: OoooEeeeOoooEeeeOoooEEEee.
—Siento que no seamos más esta noche —dijo el señor Shoe—. Hago todo lo que puedo, pero me temo que algunas personas no parecen muy dispuestas a poner algo de su parte.
—Eh…, ¿personas muertas? —inquirió Windle, que no dejaba de mirar la nota.
—Yo creo que es apatía —replicó el señor Shoe con amargura—. ¿Cómo va a progresar el movimiento si la gente no hace más que pasarse el día tendida por ahí?
Lupine empezó a hacerle frenéticas señales de «¡no le tires de la lengua!» por detrás de la cabeza del señor Shoe, pero Windle no consiguió interrumpirse a tiempo.
—¿Qué movimiento? —preguntó.
—Los Derechos de los Muertos —se apresuró a responder el señor Shoe—. Te daré uno de mis panfletos.
—Pero…, pero bueno, los muertos no tienen derechos, ¿verdad? —señaló Windle.
Por el rabillo del ojo vio que Lupine acababa de taparse la cara con las manos.
—Con eso has llegado a un punto muerto —dijo el joven, con el rostro absolutamente serio.
El señor Shoe le lanzó una mirada.
—Apatía —repitió—. Siempre pasa lo mismo. Haces lo que puedes por la gente, y ellos ni caso. ¿Sabes que los vivos pueden decir lo que quieran de ti, pueden llevarse tus propiedades, sólo porque estás muerto? Además…
—Es que yo pensaba que la mayor parte de la gente, cuando moría…, pues ya sabes…, moría —gimió Windle.
—No es más que pereza —replicó el señor Shoe—. Lo que les pasa es que no quieren hacer el esfuerzo.
Windle Poons nunca había visto a nadie que pareciera tan abatido. Reg Shoe se había encogido varios centímetros.
—¿Cuánto tiempo lleva muerrto, Windle? —preguntó Doreen, con quebradiza animación.
—Casi nada, muy poco —respondió Windle, animado por el cambio de tono—. La verdad es que no está siendo como imaginaba.
—Ya se acostumbrará —le dijo Arthur Winkings, alias conde Noserastu, con gesto pesimista—. Es una de las cosas que tiene esto de estar no muerto. Es tan fácil como despeñarte por un acantilado. Aquí todos somos no muertos.
Lupine carraspeó.
—Excepto Lupine —añadió Arthur.
—Digamos que más bien soy un no muerto honorario —asintió.
—Claro, como es un hombre lobo… —explicó Arthur.
—En cuanto lo vi, me imaginé que era un hombre lobo —asintió Windle.
—Cada luna llena —dijo Lupine—. Como un reloj.
—Empiezas a aullar y te sale pelo —señaló Windle.
Todos sacudieron las cabezas.
—Eh…, no —suspiró el joven—. En realidad, lo que me pasa es que dejo de aullar y se me cae temporalmente parte del pelo. Es muy embarazoso, te lo digo yo.
—Pero yo tenía entendido que, en las noches de luna llena, el típico hombre lobo…
—El prroblema de Lupine —intervino Doreen— es que su aprroximación al tema es la inversa.
—Técnicamente, soy un lobo —explicó Lupine—. Resulta ridículo, de verdad. En cuanto llega la luna llena, me transformo en un lobo hombre. El resto del tiempo soy un simple lobo.
—Cielo santo —lo compadeció Windle—. Debe de ser un problema espantoso.
—Lo peor son los pantalones —señaló el joven.
—Ah…, ¿sí?
—Ni te lo imaginas. Para los hombres lobo humanos la cosa va bien, ya sabes. Se quedan con la ropa puesta. Bueno, puede que se les desgarre un poco, pero al menos la tienen al alcance de la mano, ¿no? En cambio yo, si veo la luna llena, lo siguiente que se es que voy andando, hablando y que estoy en un buen apuro por ir tan escaso de pantalones. Así que necesito tener siempre un par en alguna parte. El señor Shoe…
—…llámame Reg…
—…me deja que los tenga en el lugar donde trabaja.
—Trabajo en la funeraria de Elm Street —explicó el señor Shoe-Y no me da ninguna vergüenza. Todo sea por salvar a algún hermano que otro.
—¿Cómo dice? —se sorprendió Windle—. ¿Salvar?
—Yo soy el que clava las tarjetas en la parte interior de la tapa —asintió el señor Shoe—. Nunca se sabe. Vale la pena intentarlo.
—¿Y suele dar resultado a menudo? —pregunto Windle.
Contempló la habitación a su alrededor. Su tono debía de haber sugerido que era una sala bastante amplia, y en cambio solo había ocho personas en ella…, nueve si se contaba a la voz procedente de debajo de la silla, que, era de suponer, pertenecía a alguna persona.
Doreen y Arthur intercambiaron una mirada.
—En el caso de Arrthurr, dio rresultado —explicó la mujer.
—Discúlpenme —se atrevió a añadir Windle Poons—, no he podido dejar de preguntarme…, en fin…, ustedes dos… ¿son vampiros, por casualidad?
—Y tanto —suspiró Arthur—. Por desgracia.
—¡Bah! No deberrías hablarr de esa manerra —replicó Doreen con tono arrogante—. Deberrías estarr orrgulloso de tu noble herrencia.
—¿Por qué? —suspiró Arthur.
—¿Le mordió un murciélago, o algo por el estilo? —intervino rápidamente Windle, que no quería provocar ninguna disputa familiar.
—No —respondió Arthur—. Me mordió un abogado. Es que recibí una carta, ¿sabe? El sobre llevaba un sello muy cursi de cera, y todo eso. Blablablabla… tío-abuelo… blablablabla… único pariente vivo… blablablabla… queremos ser los primeros en presentar nuestro más sincero… blablablabla. En un momento era Arthur Winkings, un próspero comerciante en el negocio de la venta de frutas y verduras al por mayor, y al siguiente me encuentro con que soy Arthur, el conde Noserastu, propietario de cincuenta acres de la cara rocosa de un acantilado por donde se caería hasta una cabra, un castillo de donde han huido hasta las cucarachas, y una invitación del burgomaestre para dejarme caer por el pueblo cualquier día de éstos y charlar acerca de más de trescientos años de impuestos atrasados.
—Detesto a los abogados —dijo la voz desde debajo de la silla.
Tenía un tono triste, hueco. Windle trató de acercar un poco más las piernas a su propia silla.
—Erra un castillo muy bonito —protestó Doreen.
—Era un jodido montón de piedras mohosas —replicó Arthur Con un bufido.
—Tenía unas vistas prreciosas.
—Sí, a través de todas las paredes.—El conde pareció dar por zanjada esa línea de conversación—. Debí de imaginarlo incluso antes de que fuéramos a echarle un vistazo. Así que, nada más llegar, hice que el carruaje diera media vuelta. Vale, genial, pensé, cuatro días perdidos, y justo en la temporada de más trabajo. Y no le doy más vueltas al asunto. Lo siguiente que sé es que me despierto en la oscuridad, dentro de una caja. Por fin encuentro aquellas cerillas, enciendo una y veo que tengo una tarjeta delante de la nariz. Decía…
—«No tienes por qué aguantar que te entierren» —dijo el señor Shoe con cierto orgullo—. Fue una de las primeras que puse.
—No fue culpa mía —replicó Doreen con gesto tenso—. Llevabas trres días tendido, rrígido.
—Pues menudo susto le di al sacerdote —gruñó Arthur.
—¡Bah! ¡Sacerdotes! —bufó el señor Shoe—. Todos son iguales. Se pasan el tiempo diciéndote que volverás a vivir después de la muerte, pero cuando lo haces, no veas qué cara ponen.
—A mí tampoco me gustan los sacerdotes —corroboró la voz desde debajo de la silla.
Windle empezaba a preguntarse si alguien más la oía.
—Nunca se me olvidará la expresión en la cara del reverendo Welegare —suspiró Arthur, sombrío—. Yo llevaba treinta años asistiendo a los servicios en ese templo. Era un miembro respetado de la comunidad. Ahora, con sólo pensar en poner el pie en un local religioso, me empieza a doler toda la pierna.
—Sí, pero tampoco hacía falta que dijeras lo que dijiste al levantar la tapa —le reprochó Doreen—. Y al pobre, que es un sacerdote, nada menos. Los sacerdotes ni siquiera deben de saber que existen esas expresiones.
—Me gustaba ese templo —insistió Arthur con ansiedad—.Así tenía algo que hacer los miércoles.
Windle Poons se dio cuenta de que, milagrosamente, Doreen había aprendido a utilizar bien las erres.
—¿Y usted también es una vampira, señora Win…, oh, disculpe…, condesa Noserastu? —preguntó con educación.
La condesa sonrió.
—Porr supuesto que sí —asintió.
—Por matrimonio —añadió Arthur.
—¿Eso se puede hacer? Pensaba que lo del mordisco era obligatorio —señaló Windle.
La voz bajo la silla dejó escapar una risita disimulada.
—No veo ningún motivo para ir por ahí mordiendo a mi señora después de treinta años de matrimonio, así de claro —replicó el conde.
—Todas las mujerres deberrían comparrtirr las aficiones de sus esposos —añadió Doreen—. Así el matrrimonio conserrva el intterrés.
—¿Quién quiere un matrimonio interesante? A ver, ¿he pedido yo alguna vez un matrimonio interesante? Eso es lo malo de la gente de hoy, que esperan que cosas como el matrimonio sean interesantes. Además, lo mío no es una afición —gimió Arthur—. Esto de ser un vampiro no es lo que la gente cree, ¿sabe? No se puede salir al sol, no puede comer ajo, no se puede uno afeitar bien…
—¿Por qué no…? —empezó Windle.
—No puedo utilizar los espejos —suspiró Arthur—. Pensé que eso de convertirme en murciélago al menos sería interesante, pero los búhos de esta zona son monstruosos. En cuanto a lo de…, ya te imaginas…, lo de la sangre…, bueno, eso…
Su voz se apagó.
—A Arrthurr nunca se le ha dado bien rrelacionarrse con la gente —explicó Doreen.
—Y lo peor es tener que ir constantemente con traje de etiqueta.—añadió el conde. Miró de soslayo a Doreen—. Estoy seguro de que no es obligatorio.
—Es muy imporrtante conserrvarr las forrmas —replicó Doreen.
Doreen, además de su acento vampírico de quita y pon, había decidido complementar el traje de etiqueta de Arthur con lo que ella consideraba apropiado para una vampira: traje negro ceñidísimo, pelo largo y oscuro cortado en pico de viuda, y maquillaje muy pálido. La naturaleza la había diseñado para ser menuda y regordeta, con el pelo rizado y la complexión vigorosa. Los síntomas del conflicto estaban a la vista.
—Debí quedarme en aquel ataúd —suspiró Arthur.
—Ah, no, no —le reprochó el señor Shoe—. Eso es optar por la salida fácil. El movimiento necesita de gente como tú, Arthur. Tenemos que dar ejemplo a los demás. Recuerda nuestro lema.
—¿Qué lema en concreto, Reg? —preguntó Lupine con cansancio—. Tenemos tantos…
—«No muerto, sí, ¡no persona, no!» —declamó Reg.
—Mira, tiene buenas intenciones —comentó Lupine, cuando hubo terminado la reunión.
Windle y él iban caminando a la luz grisácea del amanecer. Los Noserastu se habían marchado antes para llegar a casa antes de que saliera el sol y aumentaran con él los problemas de Arthur, y el señor Shoe se había marchado, según dijo, a dar un mitin.
—Va al cementerio que hay detrás del Templo de los Dioses Menores, y se pone a gritar —le explicó Lupine—. Lo llama «despertar las conciencias», pero tengo la sensación de que ni él mismo se lo cree demasiado.
—¿Quién había debajo de la silla? —quiso saber Windle.
—Ah, ése era Schleppel —dijo el joven—. Creemos que es un hombre del saco.
—¿Hay hombres del saco no-muertos?
—No nos lo quiere decir.
—¿Es que nunca lo habéis visto? Creía que los hombres del saco se escondían debajo de cualquier cosa y…, y bueno, luego saltaban sobre la gente.
—A él se le da bien la primera parte, lo de esconderse. Pero me parece que no le hace mucha gracia lo de saltar —respondió Lupine.
Windle meditó unos instantes sobre aquello. Un hombre del saco con agorafobia era lo que faltaba para completar el cuadro.
—Qué cosas —dijo vagamente.
—La verdad es que sólo vamos al club por complacer a Reg —siguió Lupine—. Doreen dice que, si no lo hiciéramos, le romperíamos el corazón. ¿Sabes qué es lo peor?
—Estoy preparado para oírlo —suspiró Windle.
—A veces se trae una guitarra y nos hace cantar canciones como «Las calles de Ankh-Morpork» y «No nos moverán».[17] Es espantoso.
—No canta bien, ¿eh?
—¿Cantar? Lo de cantar es lo de menos. ¿Has visto alguna vez a un zombi intentando tocar la guitarra? Lo que más vergüenza da es ayudarlo a encontrar los dedos cuando acaba. —Lupine suspiró—. Por cierto, la hermana Drull es un espíritu necrófago. Si te ofrece algún pastelito de carne, no se lo aceptes.
Windle recordó a una anciana sigilosa, insignificante, que lucía un informe vestido gris.
—Oh, cielos —se espantó—. ¿Quieres decir que los hace de carne humana?
—¿Qué? No, qué va. Lo que pasa es que es una cocinera pésima.
—Oh.
—Y el hermano Ixolite es probablemente el único banshee del mundo con problemas de dicción. Así que, en vez de sentarse en los tejados y aullar cuando alguien va a morir, le escribe una nota y se la pasa por debajo de la puerta…
Windle recordó el rostro demacrado, triste.
—A mí también me dio una.
—Es que tratamos de animarlo para que recupere la autoestima —le explicó Lupine—. Es muy tímido.
De pronto, su brazo salió disparado para empujar a Windle contra una pared.
—¡Silencio!
—¿Qué pasa?
Las orejas de Lupine se estremecían. Sus fosas nasales vibraban. Hizo un gesto a Windle para indicarle que permaneciera donde estaba, y después el lobo hombre se deslizó en silencio absoluto por el callejón, hasta llegar al lugar donde se cruzaba con otro, aún más estrecho y siniestro. Se detuvo allí un instante. Después lanzó una mano peluda al otro lado de la esquina.
Se oyó un gemido. La mano de Lupine volvió a su lugar, arrastrando a un hombre que se debatía. Los enormes músculos cubiertos de vello se movieron bajo la camisa desgarrada de Lupine cuando levantó al hombre hasta la altura de sus colmillos.
—Estabas acechando para atacarnos, ¿eh? —dijo el joven.
—¿Quién, yo?
—Te he olido —explicó Lupine con tranquilidad.
—Nunca se me habría…
Lupine suspiró.
—Los lobos no hacen este tipo de cosas, ¿sabes? —le dijo.
El hombre se balanceó.
—Ya me imagino —gimió.
—Los combates siempre son cara a cara, colmillo contra colmillo, garra contra garra —insistió el joven—. Nunca verás a un lobo escondido entre las rocas, dispuesto a atacar a un tejón que pase por allí.
—¿Me sueltas?
—¿Quieres que te arranque la garganta? —El hombre miró fijamente los ojos amarillos. Calculó sus posibilidades en un enfrentamiento contra un hombre de dos diez con unos dientes como aquellos.
—¿Puedo elegir? —preguntó.
—Este amigo mío —siguió Lupine, al tiempo que hacía un gesto en dirección a Windle— es un zombi…
—Bueno, no sé si soy exactamente un zombi, creo que para eso hay que comer no sé qué clase de raíz y un pescado raro…
—… y ya sabes lo que hacen los zombis con la gente, ¿verdad?
El hombre intentó asentir, aunque tenía el puño de Lupine justo bajo el cuello.
—Siggg —consiguió decir.
—Bueno, pues ahora te va a mirar bien para acordarse de tu cara, y si alguna vez vuelve a verte…
—Oye, un momento… —murmuró Windle.
—…irá a por ti. ¿Verdad, Windle?
—¿Eh? Ah, claro. Exacto. Como un rayo —respondió él, nada satisfecho—. Venga, ahora lárgate corriendo, sé buen chico, ¿vale?
—Vaggglegg —trató de asentir el aspirante a atracador. Estaba pensando: ¡Sugs ogjos! ¡Cogmo taglagdros!
Lupine lo soltó. El hombre cayó contra los guijarros del suelo, lanzó una última mirada aterrada a Windle y huyó como si le fuera la vida en ello.
—Eh…, ¿qué hacen los zombis con la gente? —preguntó Windle—. Supongo que será mejor que lo sepa.
—Oh, cogen a cualquiera y lo hacen trizas como si fuera de papel —explicó el joven.
—¿Sí? Vaya —asintió Windle.
Siguieron caminando en silencio. ¿Por qué yo?, iba pensando Windle. Todos los días mueren en esta ciudad cientos de personas. Y me apuesto lo que sea a que no tienen tantos problemas. Se limitan a cerrar los ojos y, cuando despiertan, son otra persona, o están en una especie de paraíso, o quizá en una especie de infierno. O iban a celebrar festines en el hogar de los dioses, cosa que nunca le había parecido una perspectiva demasiado buena: los dioses estaban muy bien a su manera, pero no eran la clase de gente con la que querría comer una persona honrada. Los budistas yen pensaban que, sencillamente, te volvías muy rico. Algunas religiones klatchianas afirmaban que ibas a un hermoso jardín lleno de jovencitas, cosa que tampoco parece muy religiosa…
Windle se descubrió a sí mismo preguntándose qué habría que hacer para solicitar la nacionalidad klatchiana después de muerto.
Y, en ese momento, los guijarros del suelo se alzaron contra él.
Por lo general, esto es una manera poética de dar a entender que alguien se ha caído de bruces. Pero, en este caso concreto, los guijarros se alzaron literalmente contra él. Formaron un surtidor que giró silenciosamente en el aire sobre el callejón durante unos instantes. Luego cayeron como piedras.
Windle se los quedó mirando. Lupine hizo lo mismo.
—Esto no se ve todos los días —dijo al final el lobo hombre—. Creo que es la primera vez que veo volar un montón de piedras.
—Y luego caer como piedras —apuntó Windle.
Dio un golpecito a una con la punta de la bota. Parecía completamente satisfecha con el papel que le había señalado la gravedad.
—Tú eres mago…
—Era mago —lo corrigió Windle.
—Bueno, tú eras mago. ¿Por qué ha pasado eso?
—Creo que, probablemente, se trata de un fenómeno inexplicable —explicó Windle—. Últimamente, no sé por qué, hay muchos. Me gustaría saber la razón.
Dio otro golpecito a la piedra. No parecía tener la menor tendencia a moverse.
—Será mejor que me vaya ya —suspiró Lupine.
—¿Cómo se siente uno al ser un lobo hombre? —quiso saber Windle.
Lupine se encogió de hombros.
—Muy solo —dijo.
—¿Mmm?
—Es que, ¿sabes?, no acabo de encajar en ninguna parte. Cuando soy un lobo, recuerdo lo que era ser un hombre, y viceversa. Es decir…, mira, te explicaré, a veces…, a veces, eso, cuando tengo forma de lobo, voy corriendo por las colinas… en invierno, ya sabes, cuando hay luna creciente en el cielo, una capa de nieve sobre la tierra, y las colinas parecen infinitas…, y los otros lobos…, bueno, ellos sienten lo que es eso, claro, pero no lo saben, como yo. Es sentir y saber al mismo tiempo. Nadie puede comprender lo que es eso. No hay nadie en el mundo que experimente algo semejante. Ahí está lo malo, en tener la certeza de que nadie más…
Windle se dio cuenta de que se estaba meciendo al borde de un abismo de pesares. Nunca había sabido qué decir en momento como aquél.
Lupine se animó un poco.
—Ya que estamos en eso, ¿cómo se siente uno al ser un zombi?.
—Pasable. No se está del todo mal.
Lupine asintió.
—Bueno, ya nos veremos —dijo.
Se alejó a zancadas.
Las calles empezaban a estar invadidas por la población de Ankh-Morpork, ya que a aquella hora comenzaba el cambio de guardia informal entre los noctámbulos y los partidarios del día. Todos esquivaban a Windle. Nadie tropieza con un zombi si puede evitarlo.
Windle llegó ante las puertas de la Universidad, que ya estaban abiertas, y se dirigió hacia su dormitorio.
Si iba a trasladarse, necesitaría dinero. Había ahorrado bastante a lo largo de los años. ¿Había hecho testamento? En la última década, todo le había parecido bastante confuso. Era posible que sí. ¿Habría estado tan confuso como para legarse todo su dinero a sí mismo? Tenía la esperanza de que así fuera. No se conocía casi ningún caso de alguien que hubiera conseguido impugnar su propio testamento.
Levantó uno de los tablones del suelo, junto al pie de su cama, y sacó una bolsa de monedas. Recordó entonces que había estado ahorrando para la vejez.
También estaba allí su diario. Se acordó de que era un diario para cinco años, con lo que, en el sentido más técnico de la expresión, Windle había malgastado cosa de…, hizo un cálculo rápido…, sí, cosa de tres quintas partes de su dinero.
O, bien pensado, aún más. Al fin y al cabo, no había gran cosa en las páginas. Windle no había hecho nada digno de anotarlo desde hacía muchos años. Y, si lo había hecho, al llegar la noche ya no se acordaba. Allí aparecían sólo las fases de la luna, listas de fiestas religiosas y algún que otro chicle pegado entre las páginas.
Había algo más bajo el tablón del suelo. Rebuscó en el espacio polvoriento, y dio con un par de esferas de superficie pulida. Las sacó y se las quedó mirando, desconcertado. Las sacudió, y vio cómo caían los diminutos copos de nieve. Leyó el cartelito, y advirtió que parecían más letras dibujadas que escritas. Se agachó y recogió un tercer objeto: era una ruedecita de metal torcida. Una simple ruedecita de metal. Y, junto a ella, había una esfera rota.
Windle contempló la colección de objetos.
Sí, cierto, durante los últimos treinta años había sido un poco distraidillo, y a veces se había puesto la ropa interior por encima de la túnica, quizá había babeado y divagado algo, pero… ¿en algún momento se hahía dedicado a coleccionar souvenirs? ¿O ruedecitas?
Se oyó una tosecita detrás de él.
Windle dejó caer los misteriosos objetos en el agujero del suelo y miró a su alrededor. La habitación estaba desierta, pero le pareció ver una sombra detrás de la puerta abierta.
—¿Quién es? —dijo.
—Soy yo, señor Poons —dijo una voz profunda, retumbante, pero muy desconfiada.
Windle frunció el entrecejo, tratando de recordar.
—¿Schleppel? —preguntó.
—Así es.
—¿El hombre del saco?
—Así es.
—¿Detrás de mi puerta?
—Así es.
—¿Por qué?
—Es una puerta muy acogedora.
Windle se dirigió hacia la puerta y la cerró con cautela. Detrás de ella no había nada más que el yeso viejo de la pared, aunque le pareció sentir un tenue movimiento en el aire.
—Ahora estoy debajo de la cama, señor Poons —dijo la voz de Schleppel desde, sí, debajo de la cama—. No le molesta, ¿verdad?
—Bueno, no. En realidad, no. Pero ¿no deberías meterte en el armario de alguien? Cuando yo era niño, ahí era donde se escondían los hombres del saco.
—En estos tiempos no es fácil encontrar un buen armario, señor Poons.
Windle suspiró.
—De acuerdo. La parte de debajo de la cama es toda tuya. Ponte cómodo.
—La verdad, señor Poons, si no le molesta, preferiría volver a acechar desde detrás de la puerta.
—Como quieras.
—¿Le importa cerrar los ojos un momento?
Obediente, Windle cerró los ojos.
Sintió otro tenue movimiento en el aire.
—Ya puede mirar, señor Poons.
Windle abrió los ojos.
—Caray —se sorprendió la voz de Schleppel—, si hasta tiene aquí un gancho para colgar la chaqueta, y todo.
Windle observó cómo los bolos de latón de la cabecera de su cama se desenroscaban solos.
Un temblor sacudió el suelo.
—¿Qué pasa, Schleppel? —preguntó.
—Una acumulación de fuerza vital, señor Poons.
—¿Cómo? ¿Es que lo sabes?
—Oh, sí. Eh, oiga, aquí detrás hay un cerrojo, y un pestillo, y una placa de latón, ¡hay de todo…!
—¿Qué quiere decir eso de una acumulación de fuerza vital?
—… y las bisagras, éstas sí que son de las buenas, nunca había tenido una puerta con…
—¡Schleppel!
—No es más que fuerza vital, señor Poons. Ya sabe. Esa fuerza que tienen las cosas que están vivas. Pensaba que los magos entendían de estas cosas.
Windle Poons abrió la boca para decir algo así como «claro que entendemos» antes de empezar a averiguar diplomáticamente qué diantres estaba diciendo el hombre del saco, pero recordó a tiempo que ya no tenía por qué comportarse de esa manera. Eso era lo que habría hecho de estar vivo, pero, pese a lo que asegurase Reg Shoe, era muy difícil mostrarse orgulloso cuando uno estaba muerto. Rígido, sí, pero no orgulloso.
—No tengo ni la menor idea —dijo—. ¿Para qué se está acumulando?
—Ni idea. No debería hacerlo en esta época del año. Por estas fechas, lo lógico sería que estuviera muriendo por ahí —respondió Schleppel.
El suelo tembló de nuevo. En aquel momento, el tablón bajo el cual se habían ocultado las escasas posesiones de Windle empezó a crujir, y le brotaron ramitas.
—¿En esta época del año? —insistió Windle con tono fascinado.
—Lo normal es que suceda en primavera —le explicó la voz desde detrás de la puerta—. Los narcisos brotan del suelo y esas cosas.
—No tenía ni idea.
—Yo creía que los magos lo sabían todo acerca de todo.
Windle contemplo su sombrero de mago. No le había sentado bien el enterramiento y el posterior cavado de túneles, pero la verdad era que, después de más de un siglo de uso continuado, tampoco era ya el culmen de la haute couture.
—Siempre se puede aprender algo —dijo.
Llegó un nuevo amanecer. Cyril, el gallo, se desperezó en su palo.
Las palabras trazadas en riza brillaban a la media luz del alba.
Se concentró.
Tomó aliento.
—¡Kicorrocoki!
Ahora que estaba resuelto el problema de memoria, lo único preocupante era la dislexia.
Arriba, en los prados más elevados, el viento soplaba con fuerza, y él sol brillaba cerca de la tierra. Bill Puerta recorría los montones de hierba cortada en la colina como una barca motora sobre una ola verde.
Se preguntaba si había sentido alguna vez antes el viento y la luz del sol. Sí, los había sentido, tenía que haberlo sentido. Pero nunca los había experimentado de aquella manera. La manera en que el viento te empujaba, en que el sol le daba calor. La manera en que uno sentía el paso del Tiempo.
Que te arrastraba con él.
Se oyeron unos golpecitos tímidos en la puerta del granero.
¿SÍ?
—Baje un momento, Bill Puerta.
Descendió en la oscuridad y abrió la puerta con cautela.
La señorita Flitworth protegía con la mano una vela encendida.
—Mmm —dijo.
¿CÓMO?.
—Si quiere, puede entrar en la casa. Para pasar la velada. La noche no, claro. Es que no me gusta la idea de que esté usted aquí tan solo cuando yo tengo la chimenea encendida y todo eso.
A Bill Puerta no se le daba bien leer en las expresiones de los rostros. Era una habilidad que nunca había necesitado. Contempló la sonrisa tensa, preocupada, suplicante, de la señorita Flitworth, como un babuino que buscara el significado de la Piedra Rosetta.
GRACIAS —dijo.
La mujer salió arrastrando los pies.
Cuando él llegó a la casa, no la encontró en la cocina. Siguió la pista de un sonido de algo al rascar, que lo llevó por un estrecho pasillo hasta una puerta baja. La señorita Flitworth estaba a cuatro patas en la pequeña habitación que había al otro lado. Trataba febrilmente de encender la chimenea.
Cuando llamó educadamente a la puerta abierta, la mujer alzó la vista, confusa.
—Casi ni vale la pena gastar una cerilla —murmuró a modo de disculpa, avergonzada—. Siéntese, prepararé un poco de té para los dos.
Bill Puerta se acomodó como pudo en una de las sillas estrechas situadas junto a la chimenea, y observó la habitación.
Era una sala poco corriente. Fueran cuales fueran sus funciones, no estaba entre ellas la posibilidad de que alguien la habitara. La cocina era una especie de espacio exterior con techo y el eje de las actividades de la granja, y en cambio aquella habitación se asemejaba mucho más a un mausoleo.
Aunque se pudiera pensar lo contrario, Bill Puerta no estaba familiarizado con las decoraciones funerarias. Las muertes rara vez tenían lugar dentro de las tumbas, si se exceptuaban algunos casos muy aislados y desafortunados. Al aire libre, en el fondo de los ríos, a medio camino del aparato digestivo de los tiburones, en toda una amplia gama de lechos, sí…, en las tumbas, no.
Su trabajo consistía en separar el germen de trigo que era el alma de la broza del cuerpo mortal, y por lo general concluía mucho antes que los ritos asociados con algo que, analizado fríamente, no era más que una reverente forma de tirar la basura.
Pero aquella sala parecía una de las tumbas de esos reyes que se quieren llevar con ellos todo lo que tienen.
Bill Puerta se quedó sentado, con las manos sobre las rodillas, mirándolo todo.
En primer lugar, estaban los adornos. Había más teteras de las que parecían posibles. Perritos de porcelana con ojos que miraban fijamente. Extrañas bandejas para tartas. Una mezcolanza de estatuas y platos de cerámica pintados con alegres mensajes escritos en ellos: Recuerdo de Quirm, Una Vida Larga y Feliz. Los objetos cubrían hasta la última superficie plana en un estado de democracia absoluta, de manera que un antiguo candelabro de plata, bastante valioso, estaba junto a un perrito de porcelana de brillantes colores con un hueso en la boca y una expresión de culpable estupidez.
Los cuadros ocultaban las paredes por completo. La mayor parte de ellos estaban pintados en tonos tierra, y mostraban deprimidos rebaños de ganado en paisajes húmedos y nebulosos.
En realidad, los adornos también ocultaban los muebles, cosa que no era ninguna pérdida. Aparte de las dos sillas que gemían bajo el peso de los macasares acumulados, el resto del mobiliario no parecía tener más objetivo que sostener los adornos. Había mesitas ahusadas por todas partes. La alfombra era de retales. A alguien le debía de haber gustado mucho hacer trabajos manuales con retales. Y, por encima de todo, en torno a todo, impregnándolo todo, estaba aquel olor.
Olía a tardes largas, aburridas.
En un aparador cubierto por telas había dos pequeños cofres de madera, flanqueando otro más grande. Pensó que aquellos debían de ser los famosos cofres del tesoro.
De pronto, fue consciente de un tictac.
Había un reloj en la pared. Por lo visto, alguien había considerado que sería una idea divertida hacer un reloj en forma de búho. Cuando el péndulo se movía, los ojos del búho iban de un lado al otro en un gesto que a aquellos gravemente enfermos de aburrimiento les debía de parecer bastante divertido. Si lo mirabas fijamente un rato, tus propios ojos empezaban a oscilar por simpatía.
La señorita Flitworth entró precipitadamente con una bandeja cargada de cosas. La sala se convirtió en un torbellino de actividad mientas la mujercita llevaba a cabo la ceremonia alquímica de preparar el té, untar de mantequilla los panecillos, distribuir los bizcochos, pescar terrones de azúcar…
Por fin, se sentó. Entonces, como si llevara veinte minutos en estado de reposo absoluto, le dirigió una sonrisa jadeante.
—Bueno…, qué agradable es esto.
SÍ, SEÑORITA FLITWORTH.
—En estos tiempos no tengo muchas ocasiones para abrir la sala.
NO.
—No. Desde que perdí a mi padre, no…
Por un momento, Bill Puerta se preguntó si la mujer habría perdido al difunto señor Flitworth en la sala. Quizá el pobre se había extraviado en el laberinto de adornos. Luego recordó que a veces los humanos tenían una manera muy rara de decir las cosas.
AH.
—Siempre se sentaba en esa misma silla, a leer el Almanaque.
¿ERA UN HOMBRE ALTO, CON BIGOTE? —aventuró—. ¿LE FALTABA LA PUNTA DEL DEDO MEÑIQUE DE LA MANO IZQUIERDA?
La señorita Flitworth se lo quedó mirando por encima de la taza.
—¿Lo conocía usted? —preguntó.
CREO QUE NOS VIMOS EN UNA OCASIÓN.
—Nunca lo mencionó —insistió la señorita Flitworth con malicia—. Al menos, no por el nombre de Bill Puerta.
NO ES PROBABLE QUE LE HABLARA DE MÍ —replicó Bill Puerta pausadamente.
—Claro, claro, lo entiendo —asintió la señorita Flitworth—. Sé a qué se refiere. Mi padre también hacía algo de contrabando. Bueno, es que esta granja no es muy grande. No da tanto como para vivir. Él siempre decía que un hombre tiene que hacer todo lo que puede. Supongo que estaba usted en el mismo tipo de negocio. Le he estado observando. Seguro que se dedicaba a eso.
Bill Puerta meditó a fondo.
TRANSPORTES —dijo al final.
—Sí, claro, algo semejante. ¿Tiene usted familia, Bill?
UNA HIJA.
—Qué bonito.
ME TEMO QUE HEMOS PERDIDO EL CONTACTO.
—Es una lástima —replicó la señorita Flitworth, con un tono de sinceridad absoluta—. Aquí solíamos pasarlo muy bien en los viejos tiempos. Eso era cuando mi muchacho vivía, por supuesto.
¿TIENE USTED UN HIJO? —preguntó Bill, que estaba perdiendo el hilo. La mujer le lanzó una mirada agria.
—Le ruego que considere bien la palabra «señorita» —dijo—. En esta zona nos tomamos esas cosas muy en serio.
LE PIDO DISCULPAS.
—No, se llamaba Rufus. Era contrabandista, como mi padre. Aunque que no tan bueno. Eso tengo que reconocerlo. Lo suyo era más artístico. Siempre me traía montones de cosas del extranjero, ¿sabe? Joyas y esas cosas. Y también íbamos a bailar. Recuerdo que Rufus tenía unas bonitas pantorrillas. Me gustan los hombres con buenas piernas.
Contempló fijamente la chimenea durante un rato.
—Es que… un día, no regresó. Fue poco antes de nuestra boda. Mi padre dijo que no debió intentar cruzar las montañas estando tan próximo el invierno, pero yo sé que quería hacerlo para poder traerme un regalo bonito. También quería ganar dinero para impresionar a mi padre, que se oponía a…
Cogió el atizador y golpeó los tizones con más rabia de la que merecían.
—El caso es que algunos dijeron que había huido muy lejos, a Farferee o a Ankh-Morpork, a un sitio de ésos, pero yo sé que nunca me habría hecho una cosa semejante.
La mirada penetrante que lanzó a Bill Puerta lo clavó en la silla.
—¿Qué opina usted, Bill Puerta? —preguntó bruscamente.
LAS MONTAÑAS PUEDEN SER MUY TRAICIONERAS EN INVIERNO, SEÑORITA FLITWORTH.
La mujer pareció aliviada.
—Eso es lo que siempre he dicho yo —asintió—. ¿Sabe otra cosa, Bill Puerta? ¿Sabe lo que pensé?
NO, SEÑORITA FLITWORTH.
—Como le he dicho, eso fue el día anterior a nuestra boda. Después uno de sus ponis de carga volvió solo, y los hombres fueron a buscarlo y encontraron la avalancha…, ¿sabe lo que pensé yo? Que aquello era ridículo. Que era estúpido. ¿No es terrible? Bueno, después también pensé otras cosas, claro, pero lo primero que me dije fue que el mundo no debería comportarse como si todo estuviera en una especie de libro. ¿No es espantoso que pensara una cosa semejante?
PERSONALMENTE, NUNCA HE CONFIADO MUCHO EN LOS DRAMAS TEATRALES, SEÑORITA FLITWORTH.
En realidad, ella no le escuchaba.
—Y pensé, ahora la vida espera de mí que me pase varios años vestida con el traje de novia y caminando como un espectro, que me vuelva tarumba. Eso es lo que quiere que haga. ¡Ja! ¡Ni hablar! Así que puse el vestido de novia en la bolsa de los trapos, e invitamos a todo el mundo al almuerzo de bodas, porque era un crimen que se desperdiciara una comida tan buena.
Agredió al fuego de nuevo, y luego le lanzó otra mirada de varios megawatios.
—A mí me parece que siempre es muy importante ver lo que es realmente real y lo que no lo es, ¿y a usted?
¿SEÑORITA FLITWORTH?
—¿Sí?
¿LE IMPORTA SI PARO EL RELOJ?
La mujer miró en dirección al búho de ojos saltones.
—¿Qué? Oh. ¿Porqué?
LA VERDAD ES QUE ME CRISPA LOS NERVIOS.
—No suena demasiado fuerte, ¿verdad?
Bill Puerta habría querido decirle que cada tictac era como el martillazo de una barra de hierro contra un pilar de bronce.
NO ES MÁS QUE MOLESTO, SEÑORITA FLITWORTH.
—Bueno, párelo si quiere, cómo no. Yo sólo le doy cuerda para que me haga compañía.
Agradecido, Bill Puerta se levantó, rodeó cautelosamente la selva de adornos, y detuvo el péndulo en forma de piña. El búho de madera lo miró, y el tictac dejó de sonar, al menos en el mundo del sonido normal y corriente. Pero él estaba seguro de que, en otro lugar, el goteo del Tiempo continuaba inmutable. ¿Cómo podía soportarlo la gente? Incluso permitían que el Tiempo entrara en sus casas, como si fuera un amigo.
Volvió a sentarse.
La señorita Flitworth había empezado a hacer punto ferozmente.
El fuego crepitaba en la chimenea.
Bill Puerta se echó hacia atrás en la silla y contempló el techo.
—¿Se lo pasa bien su caballo?
¿PERDÓN?
—Su caballo. Lo he visto, parece que se lo está pasando bien en el prado-apuntó la señorita Flitworth.
OH. SÍ.
—El pobre se pasa el día corriendo, como si no hubiera visto hierba en su vida.
LE GUSTA LA HIERBA.
—Y a usted le gustan los animales. Se le nota.
Bill Puerta asintió. Sus reservas de charla insustancial, que nunca habían sido muy abundantes, estaban agotadas por completo.
Se quedó sentado en silencio durante un par de horas más, con manos aferradas a los brazos de la silla, hasta que la señorita Flitworth anunció que ella se iba a la cama. Entonces, Bill Puerta volvió al granero y se durmió.
Bill Puerta no se había dado cuenta de que se acercaba. Pero la figura gris que flotaba en la oscuridad del granero ya estaba allí.
Había cogido el reloj dorado.
Le dijo: Bill Puerta, se ha cometido un error.
El cristal se rompió en mil pedazos. Los finos segundos de oro brillaron en el aire durante un momento antes de posarse.
Le dijo: Vuelve. Tienes mucho trabajo. Se ha cometido un error.
La figura se desvaneció.
Bill Puerta asintió. Claro que se había cometido un error. Saltaba a la vista que se había cometido un error. En ningún momento había dudado de que se trataba de un error.
Arrojó el mono a un rincón y se vistió con la túnica de oscuridad absoluta.
Bueno, había sido toda una experiencia. Y si de algo estaba seguro era de que no querría volver a pasar por ella. Se sentía como si le hubieran quitado un enorme peso de encima.
¿En eso consistía estar vivo? ¿En sentir cómo se acercaba la oscuridad?
¿Cómo podían soportarlo? Pero lo soportaban, y hasta parecían disfrutar de sus vidas efímeras, cuando la única opción sensata sería la desesperación. Sorprendente. Sabían que sólo eran diminutos seres vivos, encajonados entre dos abismos de oscuridad. ¿Cómo podían soportar la vida?
Obviamente, había que nacer para ello.
La Muerte ensilló su caballo y lo hizo trotar por los campos. El maíz ondulaba como un mar. La señorita Flitworth tendría que buscarse otro ayudante si quería recoger la cosecha.
Qué cosa tan extraña. Había un sentimiento entremezclado con el alivio. ¿Pesar? ¿Qué era eso? Pero era un sentimiento de Bill Puerta, y Bill Puerta estaba… muerto. Nunca había vivido. Volvía a ser él mismo, el de siempre, a salvo en un lugar donde no había sentimientos. Ni pesares.
Nunca más pesares.
Y ahora estaba en su estudio, cosa rara, porque no conseguía recordar cómo había llegado allí. El momento anterior iba a lomos de su caballo, y ahora estaba en el estudio, con todos los estantes, los relojes y los instrumentos.
Además, era más grande de lo que recordaba. Las paredes se perdían a lo lejos.
Eso era cosa de Bill Puerta. A Bill Puerta le parecería grande aquel estudio, por supuesto, y lo más probable era que aún le quedaran dentro unos restos de su personalidad. Lo mejor que podía hacer era mantenerse ocupado. Lanzarse de lleno al trabajo.
Ya había unos cuantos relojes de vidas sobre su escritorio. No recordaba haberlos puesto allí, pero eso no tenía importancia. Lo más importante era ponerse a trabajar…
Cogió el que tenía más cerca, y leyó el nombre.
—¡Corikirococo!
La señorita Flitworth se incorporó bruscamente en la cama. Por el rabillo de los sueños, había oído otro ruido, el que seguramente había despertado al gallo.
Buscó a tientas una cerilla y al final consiguió encender la vela. Hurgó por debajo de la cama hasta dar con un machete, que el difunto señor Flitworth había utilizado a menudo en sus viajes de negocios por las montañas.
Bajó apresuradamente por las inseguras escaleras, y salió al aire frío del amanecer.
Se detuvo un instante ante la puerta del granero, titubeando. Luego abrió la puerta lo justo como para deslizarse hacia el interior.
—¿Señor Puerta?
Oyó un crepitar entre el heno, y luego se hizo un silencio atento.
¿SEÑORITA FLITWORTH?
—¿Me ha llamado usted? Estoy segura de que alguien ha gritado mi nombre.
Hubo otro crepitar, y la cabeza de Bill Puerta apareció por el borde del altillo.
¿SEÑORITA FLITWORTH?
—Sí, claro, ¿a quién esperaba? ¿Se encuentra bien?
EH… SÍ. SÍ. CREO QUE SÍ.
La mujer apagó la vela. La luz previa al amanecer permitía ya ver.
—Bueno, como usted diga… Ya que estoy levantada, será mejor que ponga a hacer las gachas.
Bill Puerta volvió a tumbarse en el heno hasta que tuvo la seguridad de que podía confiar en sus piernas para que lo transportaran. Luego bajó y echó a andar por el patio en dirección a la granja.
No dijo ni una palabra mientras la mujer le ponía delante el cuenco de gachas y las ahogaba con leche. Por último, no pudo contenerse más. No sabía bien cómo formular las preguntas, pero necesitaba desesperadamente las respuestas.
—SEÑORITA FLITWORTH?
—¿Sí?
¿CÓMO SE LLAMA ESO… POR LA NOCHE… CUANDO UNO VE COSAS, O NO SON COSAS DE VERDAD?
La mujer se incorporó, con la cacerola de las gachas en una mano y el cucharón en la otra.
—¿Se refiere a lo de soñar?
¿ESO ES SOÑAR?
—¿Es que usted no sueña? Creía que todo el mundo soñaba.
¿SOBRE COSAS QUE VAN A SUCEDER?
—Ah, a eso lo llaman premoniciones. Yo, personalmente, nunca he creído en ellas. ¡No irá a decirme que no sabe qué son los sueños!
NO. NO. CLARO QUE NO.
—¿Por qué está tan preocupado, Bill?
DE PRONTO, SÉ QUE VAMOS A MORIR.
La mujer lo miró, pensativa.
—Bueno, como todo el mundo —señaló al final— Ha estado soñando con eso, ¿no? Todos nos sentimos así de vez en cuando. Yo que usted no me preocuparía demasiado. Lo mejor que puede hacer para que se le pase es mantenerse ocupado y tener alegría, como siempre digo yo.
¡PERO LLEGARÁ NUESTRO FINAL!
—Bueno, tampoco es para tanto —replicó la señorita Flitworth—. Supongo que todo depende de cómo se haya portado cada uno en la vida.
¿PERDÓN?
—¿Es usted creyente?
¿QUIERE DECIR QUE TRAS LA MUERTE SUCEDE LO QUE UNO CREÍA QUE IBA A SUCEDER?
—Sería bonito, ¿verdad? —respondió ella alegremente.
PERO, ES QUE…, VERÁ, YO NO SÉ LO QUE CREO. CREO EN… NADA.
—Vaya, sí que estamos pesimistas esta mañana, ¿eh? —rió la señorita Flitworth—. Lo mejor que puede hacer es acabarse esas gachas. Le irán bien. Dicen que son buenas para los huesos.
Bill Puerta miró el contenido del cuenco.
¿PUEDE PONERME MAS?
Bill Puerta se pasó el resto de la mañana cortando madera. Era una labor agradablemente monótona.
Cansarse. Eso era lo más importante. Sin duda había dormido antes de la noche anterior, pero había estado demasiado cansado como para soñar. Y estaba decidido a no volver a soñar. El hacha ascendía, descendía sobre los troncos como la maquinaria de un reloj.
¡No! ¡Nada de relojes!
Cuando volvió a la granja, la señorita Flitworth tenía varios pucheros en la cocina.
HUELE BIEN —señaló Bill, en un esfuerzo de amabilidad.
Levantó la tapa de una de las cazuelas. La señorita Flitworth se volvió rápidamente.
—¡No toque eso! ¡No lo pruebe! ¡Es para las ratas!
¿ES QUE LAS RATAS NO SE ALIMENTAN SOLAS?
—Vaya si lo hacen. Por eso les vamos a dar una ración extra antes de que empiece la cosecha. Unas cuantas gotas de esto cerca de sus agujeros… y se acabaron las ratas.
Bill Puerta tardó un buen rato en sumar dos y dos, pero, cuando por fin lo consiguió, fue como si se aparearan dos megalitos.
¿ESTO ES VENENO?
—Esencia de escorpión mezclada con harina de avena. Nunca falla.
¿Y SE MUEREN?
—Al instante. Estiran la pata enseguida. Nosotros comeremos pan con queso —añadió—. No pienso cocinar dos veces al día, y esta noche vamos a comer pollo. Ahora que lo pienso, hablando del pollo…, venga.
Cogió un cuchillo de su gancho y salió al patio. Cyril, el gallo, le miró con gesto de sospecha desde la cima del estercolero. Su harén de gallinas gordas y bastante viejas, que habían estado picoteando el suelo, anadearon inseguras en dirección a la señorita Flitworth, con el andar torpe de todas las gallinas a lo largo y ancho del Multiverso. La mujer se inclinó rápidamente y atrapó a una.
El animal miró a Bill Puerta con ojos brillantes, estúpidos.
—¿Sabe desplumar un pollo? —preguntó la señorita Flitworth.
Bill miró a la gallina. Luego miró a la anciana. Luego otra vez a la gallina.
PERO… LAS HEMOS ALIMENTADO… —dijo con tono desamparado.
—Exacto. Y ahora ellas nos alimentarán a nosotros. Ésta no pone huevos desde hace meses. Así funcionan las cosas en el mundo de los pollos. El señor Flitworth solía retorcerles el cuello, pero yo no le cogí el tranquillo. Con el cuchillo se ensucia todo más, y luego corren un rato, pero están muertas, y lo saben.
Bill Puerta consideró sus opciones. La gallina había clavado en él un ojo como una cuenta de cristal. Los pollos son mucho menos interesantes que los humanos, y carecen de los sofisticados filtros mentales que les permiten no ver lo que tienen delante. Aquella gallina sabía muy bien dónde estaba y qué estaba mirando.
Bill Puerta vio su vida minúscula, sencilla, y advirtió cómo se derramaban los últimos segundos.
Nunca había matado. Se había llevado vidas, pero sólo cuando ya habían concluido. Hay una gran diferencia entre robar algo y encontrárselo.
NO, EL CUCHILLO NO —dijo, rindiéndose—. DÉME A LA GALLINA.
Se dio la vuelta un instante, y luego tendió el cuerpo inerte a la señorita Flitworth.
—Bien hecho —aprobó ella.
La mujer volvió a la cocina.
Bill Puerta sintió la mirada acusadora de Cyril.
Abrió la mano. En su palma brillaba un pequeño punto de luz.
Sopló suavemente sobre él, hasta que se desvaneció.
Después del almuerzo, pusieron el veneno para las ratas. Él se sintió como un asesino.
Murieron muchas ratas.
Bajo el suelo, en los túneles que discurrían por debajo del granero, en el más profundo de ellos, excavado hacía mucho tiempo por antepasados roedores largo tiempo olvidados, algo apareció en la oscuridad.
Dio la impresión de que no se decidía por una forma concreta. Comenzó como un trozo de queso de aspecto altamente sospechoso. Esto no pareció funcionar.
Luego probó con algo que se asemejaba mucho a un terrier pequeño, hambriento. También rechazó esta opción.
Por un momento, fue una trampa de mandíbulas de acero. Obviamente, no era la forma adecuada.
Buscó nuevas ideas a su alrededor y, para su propia sorpresa, le llegó una con toda suavidad, como si viniera de muy cerca. No era tanto una forma como el recuerdo de una forma.
La probó, y descubrió que, aunque no era en absoluto adecuada para el trabajo, de una manera profundamente satisfactoria sí era la única forma posible.
Empezó a trabajar.
Aquella tarde, los hombres de dedicaron a practicar el tiro con arco en la pradera. Bill Puerta se había labrado concienzudamente la reputación local de ser el peor arquero en toda la historia de la toxofilia. A nadie se le había ocurrido nunca que clavar flechas en el sombrero de un espectador situado tras el arquero era, obviamente, mucho más difícil que limitarse a acertar en una diana bastante grande situada a tan sólo cincuenta metros.
Era increíble la cantidad de amigos que podía ganar uno con sólo ser un perfecto inútil, siempre que la inutilidad fuera tanta como para resultar divertida.
De manera que le permitieron sentarse en un banco fuera de la taberna, en compañía de los ancianos.
En el edificio contiguo, las chispas brotaban de la chimenea del herrero del pueblo, y subían en espiral hacia el cielo del ocaso. Tras las puertas cerradas se oía el retumbar de los feroces martillazos. Bill Puerta se preguntaba por qué estaría siempre cerrada la herrería. La mayor parte de los herreros trabajaban con las puertas abiertas, de manera que su forja llegaba a convertirse en la sala de reuniones no oficial de cada pueblo. En cambio, éste se concentraba por completo en su trabajo…
—Hola, queleto.
Se volvió como un resorte.
La niña pequeña de la taberna lo estaba mirando con los ojos más penetrantes que había visto nunca.
—Eres un queleto, ¿a que sí? —insistió—. Se te nota por los huesos.
TE EQUIVOCAS, NIÑA PEQUEÑA.
—Sí que lo eres. Todo el mundo se convierte en queleto cuando se muere. Pero luego no van por ahí andando y hablando con la gente.
JA. JA. JA. ¿HABÉIS OÍDO A LA NIÑA?
—¿Y tú, por qué andas?
Bill Puerta miró a los ancianos. Parecían absortos en la competición.
MIRA, TE DIRÉ UNA COSA —susurró a la desesperada—. SI TE MARCHAS, TE DOY MEDIO PENIQUE.
—Yo tengo una máscara de queleto para ir por las casas la Noche de Todos los Huertos —insistió la chiquilla—. Es de papel. Te dan caramelos.
Bill Puerta cometió el error que habían cometido millones de personas con los niños pequeños, en circunstancias semejantes. Trató de razonar.
MIRA —le dijo—, SI DE VERDAD FUERA UN ESQUELETO, NIÑA PEQUEÑA, ESTOY SEGURO DE QUE ESTOS CABALLEROS TENDRÍAN ALGO QUE DECIR AL RESPECTO.
La chiquilla miró a los ancianos sentados al otro lado del banco.
—No, porque ellos ya son casi queletos también —replicó—. Me parece que no quieren ver a otro.
Él se rindió.
HE DE ADMITIR QUE EN ESO NO TE FALTA RAZÓN.
—¿Por qué no se te caen los trozos?
NO SÉ. NUNCA ME HA PASADO.
—Yo he visto queletos de pájaros y otras cosas, y a todos se les caen los trozos.
A LO MEJOR ES PORQUE ELLOS SON LO QUE ALGO FUE, MIENTRAS QUE ESTO ES LO QUE YO SOY.
—El boticario que hace las medicinas en Chambly tiene un queleto colgado de un gancho, con alambres para que no se le caigan los huesos —señaló la niña, con el tono de quien imparte una información obtenida tras una diligente investigación.
YO NO TENGO ALAMBRES.
—¿Los queletos vivos son diferentes de los queletos muertos?
SÍ.
—Entonces, lo que tiene él es un queleto muerto, ¿a que sí?
SÍ.
—¿Y antes estaba dentro de alguien?
SÍ.
—Puaj. Qué asco.
La niña contempló durante unos instantes el paisaje, a lo lejos.
—Tengo unos calcetines nuevos —dijo al final.
¿SÍ?
—Si quieres, te los dejo ver.
Un piececito sucio se presentó para su inspección.
VAYA, VAYA. QUÉ COSAS. CALCETINES NUEVOS.
—Me los ha hecho mi mamá. Con una oveja.
INCREÍBLE.
El horizonte sufrió otro examen detallado.
—¿Sabes? —siguió la niña— Hoy es…, es viernes.
SÍ.
—Me he encontrado una cuchara.
Bill Puerta se dio cuenta de que aguardaba, expectante. No estaba familiarizado con gente que tuviera una capacidad de concentración inferior a tres segundos.
—¿Trabajas para la señorita Flitworth?
SÍ.
—Mi papá dice que te has arrimado a buen árbol.
A Bill Puerta no se le ocurrió qué responder a aquella afirmación, sobre todo porque no la entendía. Era una de las muchas frases que confeccionaban los humanos, en apariencia llanas, pero que servían para ocultar algo más sutil, algo que a menudo se daba a entender por el tono de voz o una mirada especial. La niña no estaba practicando ninguna de las dos cosas.
—Mi papá dice que tiene cajas con tesoros.
¿DE VERDAD?
—Yo tengo dos peniques.
QUÉ COSAS.
—¡Sal!
Los dos alzaron la vista cuando la señora Lifton apareció en el umbral.
—Venga, a la cama. Deja de molestar al señor Puerta.
OH, LE ASEGURO QUE NO ME ESTA…
—Vamos, dile buenas noches.
—¿Cómo se duermen los queletos? No pueden cerrar los ojos, porque…
Bill Puerta escuchó las voces que se alejaban hacia el interior de la taberna.
—No debes llamar esas cosas al señor Puerta, aunque esté…, aunque sea…, tan…, aunque sea tan delgado…
—No importa, no es de los muertos.
La voz de la señora Lifton tenía el tono preocupado de alguien que no puede creerse lo que están viendo sus ojos. Él lo conocía bien.
—A lo mejor es que ha estado muy enfermo.
—Sí, más enfermo no ha podido estar.
Bill Puerta volvió a la granja, pensativo. Había luz en la cocina, pero él se fue directamente al granero, subió por la escalera hacia el altillo y se tendió entre el heno. Podía impedir el paso a los sueños, pero no podía dejar de recordar. Contempló la oscuridad. Tras un rato, se dio cuenta de que el susurro constante que oía era de múltiples pisadas diminutas. Se dio la vuelta.
Un reguero de pálidos espectros en forma de ratas recorría la viga que tenía justo encima de la cabeza. Se iban desvaneciendo poco a poco, y pronto no quedó más que el ruido de los pasos.
Tras los espectros de las ratas llegó… una forma.
Tenía unos quince centímetros de altura. Vestía una túnica negra. Sostenía una diminuta guadaña con una garrita esquelética. La nariz, blanca como el hueso, con frágiles bigotes grises, asomaba de la capucha envuelta en sombras.
Bill Puerta extendió una mano y la cogió. No ofreció resistencia, sino que se irguió en la palma de su mano y clavó la vista en él, de profesional a profesional.
Bill Puerta titubeó.
¿ERES…?
La Muerte de las Ratas asintió.
KIIIK.
RECUERDO —dijo lentamente Bill Puerta—, CUANDO ERAS PARTE DE MÍ…
La Muerte de las Ratas chilló de nuevo.
Bill Puerta rebuscó en los bolsillos de su mono. Se había guardado allí parte del almuerzo. AH, SÍ.
SUPONGO QUE PUEDES MATAR A UN TROZO DE QUESO —dijo.
La Muerte de las Ratas lo aceptó con cortesía, Bill Puerta recordaba haber visitado en cierta ocasión (sólo en una) a un hombre que se había pasado toda la vida encerrado en la celda de una torre, por no sabía qué crimen, y había domesticado a los pajarillos para que le hicieran compañía durante su cadena perpetua.
Los pájaros cagaban en su jergón y se comían sus escasas raciones, pero él los toleraba y sonreía al verlos entrar y salir volando entre los barrotes de la ventana. En aquella ocasión, la Muerte se había preguntado por qué alguien hacía semejante tontería.
NO TE RETRASARÉ MÁS —dijo—. SUPONGO QUE TIENES QUE HACER MUCHAS COSAS, VISITAR A MUCHAS RATAS… SÉ CÓMO SON ESTAS COSAS.
Y ahora lo comprendía, volvió a depositar a la figura sobre la viga, y se tendió en el heno.
NO DEJES DE VISITARME CUANDO PASES POR AQUÍ.
Bill Puerta contempló de nuevo la oscuridad.
Sueño. Percibía su presencia cercana. Sueño, con su corte de pesadillas.
Se quedó tendido en la oscuridad, resistiéndose.
El grito de la señorita Flitworth lo hizo incorporarse bruscamente Se sintió momentáneamente aliviado cuando el grito persistió. La puerta del granero se abrió de golpe.
—¡Bill! ¡Baje enseguida!
Él buscó a tientas la escalera.
¿QUÉ PASA, SEÑORITA FLITWORTH?
—¡Hay un incendio!
Echaron a correr por el patio, y salieron al camino. Sobre el poblado, el cielo estaba rojo.
—¡Vamos!
PERO SI EL INCENDIO NO ES NUESTRO.
—¡Pronto será de todos! ¡Se extiende por los tejados de paja!
Llegaron a la parodia de plaza del pueblo. La taberna estaba ya en llamas, la paja del techo ardía con un millón de chispas.
—¡La gente no hace más que mirar! —rugió la señorita Flitworth—. ¡Hay una bomba de agua y cubos por todas partes! ¿Es que nadie piensa?
Se oyó el ruido de un enfrentamiento cuando dos de los clientes habituales de la taberna intentaron impedir que Lifton corriera hacia el edificio. El hombre gritaba a pleno pulmón.
—La niña está dentro todavía —dijo la señorita Flitworth—. Eso es lo que ha dicho, ¿no?
SÍ.
Las llamas cubrían todas las ventanas del piso superior.
—Tiene que haber alguna manera de sacarla —insistió la señorita Flitworth—. Tenemos que buscar una escalera y…
NO DEBEMOS HACERLO.
—¿Qué? Hay que intentarlo. ¡No podemos dejar a nadie ahí dentro.
USTED NO LO ENTIENDE —insistió Bill Puerta—. JUGAR CON EL DESTINO DE UN SOLO INDIVIDUO PODRÍA ACABAR CON LA DESTRUCCIÓN DEL MUNDO ENTERO.
La señorita Flitworth lo miró como si se hubiera vuelto loco.
—¿Qué tonterías está diciendo?
QUE A TODO EL MUNDO LE LLEGA SU HORA DE MORIR.
La mujer se lo quedó mirando. Luego alzó la mamo y le dio una sonora bofetada en la cara. La tenía más dura de lo que ella esperaba. Dejó escapar un gemido y se lamió los nudillos.
—Se marchará de mi granja esta noche, señor Bill Puerta —rugió— ¿Entendido?
Luego se giró en redondo y echó a correr hacia la bomba de agua. Algunos hombres habían buscado unos ganchos largos y estaban arrancando del tejado manojos de paja en llamas. La señorita Flitworth organizó a un grupo para que llevara una escalera y la situara bajo una de las ventanas de los dormitorios. Pero, para cuando convencieron a un hombre para que trepara por ella tras la humeante protección de una manta empapada, la parte superior de la escalera ya estaba en llamas.
Bill Puerta contempló el incendio.
Se metió la mano en el bolsillo y sacó el reloj dorado. El cristal brillaba con chispas rojas a la luz del fuego. Volvió a guardarlo.
Parte del tejado se derrumbó.
KIIIK.
Bill Puerta bajó la vista. Una pequeña figura envuelta en una túnica desfiló entre sus piernas y se dirigió hacia la puerta llameante.
Alguien chillaba algo acerca de los barriles de coñac.
Bill Puerta volvió a meterse la mano en el bolsillo y se sacó el reloj de nuevo. Su siseo ahogó el rugir de las llamas. El futuro fluía hacia el pasado, y había mucho más pasado que futuro, pero lo que más lo sorprendió fue el hecho de que lo que fluía constantemente era el ahora.
Guardó el reloj con sumo cuidado.
La Muerte sabía que jugar con el destino de un solo individuo podía destruir el mundo entero. Lo sabía muy bien. Era un conocimiento que tenía perfectamente asimilado.
Pero comprendió que, para Bill Puerta, aquello eran chorradas.
OH, MIERDA —dijo.
Y corrió hacia el incendio.
—Mmmm. Soy yo, bibliotecario —dijo Windle, que intentaba gritar por el ojo de la cerradura—. Windle Poons.
Trato de dar más golpes en la puerta.
—¿Por qué no responde?
—Ni idea —dijo una voz detrás de él.
—¿Schleppel?
—Sí, señor Poons.
—¿Por qué estás detrás de mí?
—Tengo que estar detrás de algo, señor Poons. Para eso soy un hombre del saco.
—¿Bibliotecario? —insistió Windle, con más golpes en la puerta.
—Oook.
—¿Por qué no me dejas entrar?
—Oook.
—Pero es que tengo que investigar una cosa…
—¡Oook oook!
—Bueno, sí, lo estoy. ¿Y eso qué tiene que ver?
—¡Oook!
—¡No…, no es justo!
—¿Qué dice, señor Poons?
—¡Que no me deja entrar porque estoy muerto!
—Sí, lo de siempre. Ésa es la típica cuestión que siempre critica Reg Shoe, ¿sabe?
—¿Hay alguien más que entienda sobre eso de la fuerza vital?
—Bueno, está la señora Cake, claro. Pero es un bicho raro.
—¿Quién es la señora Cake? —Entonces, Windle cayó en la cuenta de lo que acababa de decir Schleppel—. ¿Un bicho raro? Oye, tú eres un hombre del saco.
—¿Nunca ha oído hablar de la señora Cake?
—No.
—No, claro, no creo que le interese mucho la magia… En cualquier caso, al señor Shoe no le gusta que hablemos con ella. Dice que explota a los muertos.
—¿Cómo?
—Es una médium. Bueno, más bien pequeña.
—¿De verdad? Está bien iremos a verla. Una cosa más, Schleppel…
—¿Sí?
—Me da escalofríos que estés siempre detrás de mí.
—Es que me pongo muy nervioso si no estoy detrás de algo, señor Poons.
—¿Y no puedes esconderte tras otra cosa?
—¿Qué sugiere, señor Poons? Windle meditó un instante.
—Sí, puede que funcione —dijo con voz pausada—. Lo único que necesito es un destornillador.
Modo, el jardinero, estaba de rodillas, plantando las dalias, cuando oyó una serie de sonidos rítmicos detrás de él, como los que haría alguien que intentara mover a rastras un objeto pesado.
Volvió la cabeza.
—Buenas noches, señor Poons. Veo que aún sigue muerto.
—Buenas noches, Modo. Estás dejando esto muy bonito.
—Señor Poons, hay alguien que le sigue detrás de una puerta.
—Sí, lo sé.
La puerta se movió cautelosamente por el sendero. Cuando pasó cerca de Modo, giró un poco, como si el que la transportara quisiera estar tan detrás de ella como fuera posible.
—Es una especie de puerta de seguridad —le explicó Windle.
Se detuvo un instante. Había algo que no encajaba. No sabía a ciencia cierta qué era, pero de repente había muchas cosas que no encajaban. Era como oír una nota discordante en una orquesta.
Examinó la escena que se extendía ante sus ojos.
—¿Qué es ese trasto donde pones las semillas? —quiso saber.
Modo miró el objeto que tenía a un lado.
—Es bueno, ¿verdad? —asintió—. Lo encontré junto a los montones de stiércol.
Se me había roto la carretilla, eché un vistazo, y allí…
—Nunca había visto una cosa semejante —replicó Windle—. ¿Para qué iba alguien a hacer una cesta de alambre tan grande? Además, esas ruedas parecen demasiado pequeñas.
—Pero es muy cómodo empujarlo por el mango —señaló Modo—. Es increíble que alguien lo haya tirado. ¿Por qué habrán tirado una cosa así, señor Poons?
Windle contempló el carrito. No dejaba de tener la sensación de que el objeto le devolvía la mirada.
—A lo mejor ha llegado aquí él solo —se oyó decir.
—¡Claro, señor Poons! ¡Seguro que buscaba un lugar tranquilo! —rió Modo—. ¡Hay que ver qué cosas tiene usted!
—Sí —asintió Windle con tono desdichado.
Echó a andar hacia la ciudad, consciente de los ruidos de la puerta tras él. Si alguien me hubiera dicho hace un mes, pensó, que en pocos días habría muerto y estaría caminando por la carretera, seguido por un hombre del saco con problemas de timidez que se esconde tras una puerta…, diantres, me habría reído.
No, no me habría reído. Habría dicho «¿eh?» y «¿cómo?» y «¡habla más alto!», y de todos modos no habría entendido nada. Detrás de él, alguien ladró. Un perro lo estaba mirando. Era un perro muy grande, enorme. De hecho, el único motivo de que se le siguiera llamando perro, y no lobo, era que todo el mundo sabe que en las ciudades no hay lobos. El animal guiñó un ojo. No hubo luna llena anoche, pensó Windle.
—¿Lupine? —aventuró. El perro asintió—. ¿Puedes hablar?
El perro sacudió la cabeza.
—¿Y qué haces ahora?
Lupine se encogió de hombros.
—¿Quieres venir conmigo?
Hubo otro encogimiento de hombros que casi verbalizó el pensamiento: ¿Por qué no? No tengo nada mejor que hacer…
Si alguien me hubiera dicho hace un mes, pensó Windle, que en pocos días habría muerto y estaría caminando por la carretera, seguido por un hombre del saco con problemas de timidez que se esconde tras una puerta y acompañado por una especie de versión en negativo de un hombre lobo…, diantres, probablemente me habría reído. Después de que me lo repitieran unas cuantas veces, claro. Y a gritos.
La Muerte de las Ratas reunió hasta al último de sus clientes, muchos de los cuales se habían encontrado en el tejado, y los guió entre las llamas hacia dondequiera que fueran las ratas buenas.
Le sorprendió mucho cruzarse con una figura llameante que se abría camino a través del caos incandescente de vigas derrumbadas y tablones incendiados. La figura subió por el infierno que eran las escaleras, mientras se sacaba algo de entre los restos de sus ropas y se lo colocaba cuidadosamente entre los dientes.
La Muerte de las Ratas no aguardó a ver qué sucedía a continuación. Aunque, en algunos aspectos, era tan antigua como la primera protorrata, también tenía menos de un día de vida, y no se encontraba muy cómoda en el papel de Muerte. Probablemente era consciente de que el sonido hueco, profundo, que hacía tambalearse los barriles, era el ruido del coñac que empezaba a hervir.
Y si algo caracteriza al coñac hirviente es que no hierve mucho rato.
La bola de fuego esparció trocitos de la posada en un radio de un kilómetro. De los agujeros donde se habían encontrado las ventanas surgieron llamas rojiblancas. Las paredes explotaron. Las vigas en llamas volaron por encima de las cabezas. Algunas fueron a estrellarse contra los tejados vecinos, iniciando más incendios.
Luego sólo quedó un brillo que hacía llorar los ojos.
Y, después, pequeñas sombras en el ulterior del brillo.
Las sombras se movieron, se reunieron, formaron la silueta de una figura alta que se movía con paso decidido. Llevaba algo en brazos.
La figura pasó entre la multitud de observadores cubiertos de ampollas, y echó a andar por el sendero fresco y oscuro que llevaba a la granja. La gente recuperó la capacidad de reacción y la siguieron. Se movían a través del crepúsculo como la cola de un oscuro cometa.
Bill Puerta subió por las escaleras que llevaban al dormitorio de la señorita Flitworth, y puso a la niña en la cama.
ELLA DIJO QUE HABÍA UN BOTICARIO CERCA DE AQUÍ.
La señorita Flitworth empujó a quien hizo falta hasta llegar a la primera fila, en la cima de las escaleras.
—Sí, hay uno en Chambly —asintió—. Pero también hay una bruja cerca de Lancre.
NADA DE BRUJAS. NADA DE MAGIA. Y TODOS LOS DEMÁS, QUE SE VAYAN.
No era una sugerencia. Ni siquiera era una orden. Era, sencillamente, una afirmación irrefutable.
La señorita Flitworth agitó los delgados brazos ante la gente.
—¡Venga, se acabó! ¡Eeeh! ¡Estáis en mi dormitorio! ¡Fuera de aquí!
—¿Cómo lo ha hecho? —preguntó alguien, entre las últimas filas de la multitud—. ¡Nadie habría podido salir vivo de allí! ¡Hemos visto cómo el lugar entero volaba por los aires!
Bill Puerta se giró lentamente.
NOS ESCONDIMOS EN EL SÓTANO —dijo.
—¡Eso es! ¿Veis? —exclamó la señorita Flitworth—. En el sótano.Es lógico.
—Pero si la taberna no tiene… —empezó alguien, titubeante.
Y se interrumpió. Bill Puerta lo miraba fijamente.
—En el sótano —se corrigió el hombre—. Sí. Claro. Buena idea.
—Muy buena idea —corroboró la señorita Flitworth—. Venga, todo el mundo fuera de aquí.
La oyó echar a la gente escaleras abajo, hacia la noche. La puerta se cerró de golpe. En cambio, no la oyó subir por las escaleras con un puchero de agua fría y un paño. La señorita Flitworth también podía caminar con pies ligeros cuando quería.
Entró en el dormitorio y cerró la puerta tras ella.
—Sus padres querrán verla —dijo—. La madre de la niña se ha desmayado, y Henry el Gordo, el del molino, noqueó a su padre cuando quiso meterse entre las llamas, pero en cuanto se despierten vendrán aquí.
Se inclinó y pasó el paño por la frente de la niña.
—¿Dónde estaba?
SE HABÍA ESCONDIDO EN UN ARMARIO.
—¿Para protegerse de un incendio? Bill Puerta se encogió de hombros.
—Lo que me parece increíble es que pudiera encontrarla, con tanto calor y tanto humo —siguió la anciana.
SUPONGO QUE TENGO TALENTO PARA ESO.
—Y la pobrecita no tiene ni un rasguño.
Bill Puerta hizo caso omiso de la pregunta que latía en su voz.
¿HA ENVIADO A ALGUIEN EN BUSCA DEL BOTICARIO?
—Sí.
ESE HOMBRE NO DEBE LLEVARSE NADA.
—¿Qué quiere decir?
QUÉDESE AQUÍ HASTA QUE SE VAYA. NO DEBE LLEVARSE NADA DE ESTA HABITACIÓN.
—Qué tontería. ¿Por qué iba a llevarse nada? ¿Qué iba a querer de aquí?
ES MUY IMPORTANTE. AHORA, TENGO QUE DEJARLA.
—¿Adónde va?
AL GRANERO. DEBO HACER ALGUNAS COSAS. PUEDE QUE NO QUEDE MUCHO TIEMPO.
La señorita Flitworth contempló la pequeña figura tendida en la cama. Se sentía superada por las circunstancias. Lo único que podía hacer era traer agua fresca.
—Parece como si estuviera durmiendo, nada más —dijo, impotente— ¿Qué le pasa?
Bill Puerta se detuvo en el rellano, junto a la cima de las escaleras.
ESTÁ VIVIENDO CON TIEMPO PRESTADO —dijo.
Había una vieja forja detrás del granero. Nadie la había utilizado desde hacía muchos años. Pero, ahora, de ella brotaba una luz roja y amarilla que iluminaba el patio y palpitaba como un corazón.
Y, como si fuera un corazón, se oía un sonido regular. El sonido acompañaba cada palpitar de la luz, que en esos momentos se tornaba azulada.
La señorita Flitworth se deslizó por la puerta entreabierta. Si hubiera sido el tipo de persona predispuesta a jurar, habría jurado que no había hecho ningún ruido audible por encima del crepitar del fuego y los martillazos, pero Bill Puerta se giró en redondo, blandiendo ante él una hoja curvada.
—¡Soy yo!
Él se relajó, o al menos su postura cambió a un nivel de tensión diferente.
—¿Qué demonios está haciendo?
Bill Puerta contempló la hoja que tenía entre las manos como si la viera por primera vez.
ME PARECIÓ QUE ERA EL MOMENTO DE AFILAR ESTA GUADAÑA, SEÑORITA FLITWORTH.
—¿A la una de la madrugada?
Él la miró, inexpresivo.
POR LAS NOCHES ESTÁ IGUAL DE EMBOTADA, SEÑORITA FLITWORTH.
La dejó caer contra el yunque.
¡Y NO PUEDO AFILARLA LO SUFICIENTE!
—Creo que el calor lo ha afectado… —dijo ella. Le tocó el brazo—. Además —añadió—, me parece que ya está lo suficientemente afilada como para…
Se detuvo en seco. Sus dedos se movieron por el hueso que era el brazo de Bill Puerta. Los apartó un instante, y luego volvió a rozarlo. Bill Puerta se estremeció. La señorita Flitworth no vaciló mucho tiempo. A lo largo de sus setenta y cinco años de vida, se había enfrentado a guerras, al hambre, a innumerables animales enfermos, a un par de epidemias y a miles de tragedias menudas, cotidianas. Un esqueleto deprimido no tenía nivel para entrar en la lista de las Diez Peores Cosas que había visto.
—Así que es usted —dijo.
SEÑORITA FLITWORTH, YO…
—Siempre supe que vendría algún día.
CREO QUE LO MEJOR SERÁ QUE…
—¿Sabe? Me he pasado la vida esperando a un caballero en un corcel blanco. —La señorita Flitworth sonrió—. He sido una mema, ¿eh?
Bill Puerta se sentó en el yunque.
—El boticario ha venido —le informó la mujer—. Dijo que no podía hacer nada. Dijo que la niña estaba bien. Pero seguimos sin poder despertarla. Y además, nos costó lo nuestro abrirle la mano. La tenía cerrada con todas sus fuerzas.
¡DIJE QUE NO DEBÍA LLEVARSE NADA!
—Tranquilo, tranquilo. Se lo dejamos en la mano.
BIEN.
—¿Qué era?
MI TIEMPO.
—¿Cómo?
MI TIEMPO. LO QUE ME QUEDA DE VIDA.
—Pues parecía un cronómetro para huevos pasados por agua. Para huevos muy caros, eso sí.
Bill Puerta pareció sorprendido.
SÍ. EN CIERTO MODO. LE HE DADO PARTE DE MI TIEMPO.
—¿Cómo es que usted necesita tiempo?
TODOS LOS SERES VIVOS NECESITAN TIEMPO. Y, CUANDO SE LES ACABA, MUEREN. CUANDO ESE TIEMPO SE ACABE, LA NIÑA MORIRÁ. Y YO TAMBIÉN. DENTRO DE POCAS HORAS.
—Pero usted no puede…
SÍ QUE PUEDO. ES DIFÍCIL DE EXPLICAR.
—Échese a un lado.
¿QUÉ?
—He dicho que se eche a un lado. Yo también quiero sentarme.
Bill Puerta le dejó sitio en el yunque. La señorita Flitworth se sentó.
—Así que va a morir —dijo.
SÍ.
—Y no quiere.
NO…
—¿Por qué no?
La miró como si estuviera chiflada.
PORQUE LUEGO NO HABRÁ NADA. PORQUE NO EXISTIRÉ.
—¿Eso es lo que les pasa a los humanos?
NO, CREO QUE NO. PARA USTEDES ES DIFERENTE. LO TIENEN TODO ORGANIZADO.
Los dos se quedaron sentados, contemplando cómo se apagaban los tizones en la forja.
—Bueno, ¿y para qué estaba afilando la guadaña? —quiso saber la señorita Flitworth.
CREÍ QUE A LO MEJOR PODRÍA… CONTRAATACAR…
—¿Ha servido de algo alguna vez? Con usted, quiero decir.
POR LO GENERAL, DE NADA, A VECES LA GENTE ME DESAFÍA A UN JUEGO. SE JUEGAN LA VIDA, VAMOS.
—¿Le ha ganado alguien?
NO. EL AÑO PASADO UN TIPO CONSIGUIÓ TRES CALLES Y TODAS LAS ESTACIONES.
—¿Qué? ¿Qué juego es ése?
NO ME ACUERDO BIEN. CREO QUE LO LLAMABAN «POSESIÓN EXCLUSIVA». YO ERA LA BANCA.
—Un momento —lo interrumpió la señorita Flitworth—. Si usted es usted, ¿quién vendrá a por usted?
LA MUERTE. ANOCHE, ALGUIEN ME PASÓ ESTO POR DEBAJO DE LA PUERTA.
La Muerte abrió la mano y le mostró un trocito de papel muy arrugado, en el que la señorita Flitworth pudo leer, no sin cierta dificultad, una sola palabra: OOoooEEEeeOOOoooEEeeeOOOoooEEee.
HE RECIBIDO LA NOTA DE UN BANSHEE CON UNA CALIGRAFÍA ESPANTOSA.
La señorita Flitworth lo miró de nuevo, entornando la cabeza.
—Pero…, corríjame si me equivoco, pero…
LA NUEVA MUERTE.
Puerta alzó la hoja.
ÉL SERÁ TERRIBLE.
La hoja giró entre sus manos. Una temblorosa luz azul recorrió el filo.
YO SERÉ EL PRIMERO.
La señorita Flitworth contempló la luz, fascinada.
—¿Como cuánto de terrible?
¿COMO CUÁNTO DE TERRIBLE ES LO MÁS TERRIBLE QUE PUEDE IMAGINAR?
—Oh.
PUES ASÍ DE TERRIBLE.
Blandió la hoja de manera experimental.
—Y también a por la niña —siguió la señorita Flitworth.
SÍ.
—Creo que no le debo ningún favor, señor Puerta. No creo que haya nadie en el mundo que le deba un favor.
PUEDE QUE TENGA RAZÓN.
—Pero claro, la vida también tendría que responder de un par de cosas. A cada cual lo suyo.
NO SABRÍA DECIRLE.
La señorita Flitworth le lanzó otra mirada larga, valorativa.
—Hay una piedra de moler bastante buena en aquel rincón —dijo.
YA LA HE USADO.
—Y tengo una afiladera en la alacena.
TAMBIÉN LA HE UTILIZADO.
—¿Aun así no está lo suficientemente afilada?
Bill Puerta suspiró.
PUEDE QUE NUNCA ESTÉ LO SUFICIENTEMENTE AFILADA.
—Venga, hombre, ¡no se irá a rendir ahora! —le recriminó la señorita Flitworth—. Donde hay vida, ¿eh?
¿DONDE HAY VIDA EH QUÉ?
—¿Hay esperanza?
¿SÍ?
—Y tanto que sí.
Bill Puerta pasó un dedo huesudo por el filo.
—¿ESPERANZA?
—¿No le queda nada por intentar?
Bill sacudió la cabeza. Había probado un buen número de emociones, pero aquélla era nueva.
¿PUEDE CONSEGUIRME UN ESLABÓN DE AFILAR?