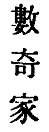
Pendergast se hallaba sobre una pequeña pasarela de metal, contemplando la masa de aguas residuales que fluía lentamente a un metro por debajo de él. En la artificial fosforescencia producida por las gafas de visión nocturna VisnyTek, la superficie del agua brillaba con un resplandor verde e irreal. El olor a gas metano era peligrosamente intenso, y cada pocos minutos inhalaba oxígeno puro de una mascarilla que llevaba oculta bajo el uniforme.
Adornaban la pasarela tiras de papel podrido y otras cosas más difíciles de identificar que habían quedado atrapadas entre las varillas metálicas durante la subida provocada por las últimas lluvias torrenciales. A cada paso, los pies de Pendergast se hundían en blandos montículos de óxido que se adherían al metal como hongos. Avanzaba deprisa, escrutando las pegajosas paredes en busca de la gruesa puerta metálica que anunciaba el descenso final a los túneles Astor. Cada veinte pasos, extraía un pequeño aerosol de un bolsillo y pintaba dos puntos en la pared, indicadores para luces con gran longitud de onda. Los puntos, invisibles para el ojo humano, despedían un fantasmagórico brillo blanco al mirarlos a través de las VisnyTek en modo infrarrojo. Le ayudarían a encontrar el camino de regreso. Sobre todo si, por alguna razón, tenía que salir de allí precipitadamente.
Enfrente, Pendergast distinguió por fin los imprecisos contornos de la puerta que buscaba, reforzada con numerosos remaches y cubierta de una gruesa costra de calcita y herrumbre. Un macizo candado, inmovilizado por el tiempo, colgaba de la plancha frontal. Pendergast se metió la mano en el interior del uniforme, extrajo una pequeña herramienta metálica, y la accionó. El agudo zumbido de una hoja de diamante resonó en la cloaca y un surtidor de chispas parpadeó en la oscuridad. En cuestión de segundos, el candado cayó a la pasarela. Pendergast examinó las bisagras oxidadas y a continuación serró las tres espigas de la puerta.
Guardó la sierra y observó la puerta por un momento. Finalmente agarró la plancha frontal por los bordes y tiró con fuerza. Se oyó un chirrido metálico y la puerta se desprendió del marco, golpeando primero la pasarela y cayendo después ruidosamente al agua. Al otro lado de la puerta, en el suelo, había un oscuro agujero que descendía a profundidades insondables. Pendergast conectó el LED infrarrojo de las gafas y miró por el agujero, sacudiéndose el polvo de los guantes de látex. Seguía sin ver el fondo.
Tras fijar el extremo de una fina cuerda semielástica de kevlar a un perno de hierro, la dejó caer en la oscuridad. Luego sacó de su pequeña mochila un arnés suizo de nailon. Se lo ciñó con cuidado, lo sujetó a la cuerda mediante un mosquetón provisto de un sistema de freno motorizado, penetró en el agujero y se descolgó rápidamente hasta el fondo.
Notó bajo sus botas una superficie blanda. Cuando hubo desenganchado y guardado el arnés, examinó con atención el lugar. La temperatura era tan elevada que todo tenía un color ceniciento. Ajustó la amplitud de las VisnyTek y gradualmente el espacio donde se hallaba cobró forma ante sus ojos, iluminado por un monocromo verde pálido.
Se hallaba en un túnel largo y monótono. La inmundicia que cubría el suelo tenía un grosor de quince centímetros y era espesa como la grasa de cigüeñal. Tras concluir su inspección, se abrió el uniforme y consultó los dibujos del forro. Si el plano era correcto, se encontraba en un túnel de servicio cercano a la vía principal. Quizá a unos quinientos metros de allí estaban los restos del Pabellón de Cristal, la sala de espera privada situada bajo el ya olvidado hotel Knickerbocker, que en otro tiempo se alzaba en la esquina de la Quinta Avenida con Central Park South. Era la mayor sala de espera, mayor que las construidas bajo el Waldorf y las grandes mansiones de la Quinta Avenida. Si existía un punto central en la Buhardilla del Diablo, lo encontraría en el Pabellón de Cristal.
Pendergast avanzó con cautela por el túnel. El olor a metano y descomposición era nauseabundo; aun así, Pendergast respiró hondo por la nariz, percibiendo cierto tufo a cabra que le recordó de inmediato al hedor que había notado en el subsótano del museo dieciocho meses atrás.
El túnel de servicio confluía con un segundo túnel y torcía lentamente hacia la línea principal. Pendergast bajó la vista y se quedó inmóvil. En el lodo había huellas. Huellas de pies descalzos, al parecer recientes. El rastro conducía hacia la línea principal.
Pendergast inhaló oxígeno de la mascarilla y se agachó para examinar más de cerca las huellas. Considerando la elasticidad del lodo, parecían normales, aunque quizá algo más anchas y cortas. Reparó entonces en que los dedos se estrechaban y terminaban en gruesas puntas, más como garras que como uñas. Se advertían ciertas depresiones entre los dedos que indicaban la presencia de membranas interdigitales.
Pendergast se irguió. Así pues, todo era verdad. Los rugosos existían.
Vaciló por un instante y se llevó la mascarilla a la boca de nuevo. A continuación siguió adelante, manteniéndose cerca de la pared. Cuando llegó al cruce de vías, se detuvo por un momento, aguzó el oído, y con un rápido movimiento dobló la esquina y adoptó la postura Weaver, empuñando la pistola.
Nada.
Las huellas se unían a un segundo rastro, mucho más visible, en el centro de la vía principal. Pendergast se arrodilló para examinarlo. Lo formaban innumerables huellas, en su mayoría de pies descalzos, aunque había también algunas pisadas de zapatos o botas. Algunos de los pies eran muy anchos, casi como palas. Otros parecían normales.
Muchos individuos habían pasado por aquel sendero.
Tras otro atento reconocimiento, continuó avanzando. Dejó atrás varios túneles secundarios, y de todos ellos llegaban huellas que convergían en el rastro principal. Semejaban, pensó Pendergast, la telaraña de huellas que uno encontraba al salir de caza en Botswana o Namibia: numerosos animales que convergían en una charca o una guarida.
Más adelante había una enorme estructura. Si Al Diamond estaba en lo cierto, aquello eran los restos del Pabellón de Cristal. Al acercarse, vio un largo andén, y junto a él, ascendiendo desde la vía, un terraplén de desechos, amontonados por incontables inundaciones.
Con suma cautela, siguió el rastro hasta el terraplén, subió al andén y echó un vistazo alrededor, manteniendo siempre la espalda contra la pared.
Las gafas le mostraron, en severos verdes, una escena de inconcebible decadencia. Lámparas de gas en otro tiempo hermosas colgaban, ahora vacías y esqueléticas, de los azulejos agrietados que adornaban las paredes, y un mosaico de las doce figuras del zodíaco cubría el techo.
Al final del andén, el rastro cruzaba bajo un arco de escasa altura. Pendergast se dirigió hacia allí. De pronto se detuvo. A su olfato llegó un olor inconfundible, arrastrado por una ráfaga de aire caliente desde el otro lado del arco. Metió la mano en la mochila, buscó a tientas el flash de argón de uso militar y lo sacó. Sus potentes destellos cegaban momentáneamente a una persona, incluso en pleno día. El inconveniente era que tardaba siete segundos en recargarse y la batería permitía un máximo de doce fogonazos. Tomando oxígeno otra vez, pasó bajo el arco con el flash en una mano y la pistola apuntada hacia la negrura en la otra.
La imagen quedó en blanco por un instante mientras las gafas de visión nocturna intentaban dar resolución al amplio espacio que se extendía al otro lado del arco. Por lo que Pendergast veía, se hallaba en una gran sala circular. A considerable altura, pendían del techo abovedado los restos de una enorme araña de cristal, sucia y torcida. La cúpula estaba revestida de espejos, ahora resquebrajados, suspendidos sobre Pendergast como un cielo brillante y ruinoso. Aunque no avistaba aún el centro de la sala, distinguió unas piedras planas dispuestas en el suelo de manera irregular. Las huellas seguían esas piedras. En el centro se alzaba una estructura de contornos indefinidos, quizá un puesto de información o un antiguo quiosco de bebidas.
Las paredes curvas, divididas por columnas dóricas de yeso desconchado, se alejaban a ambos lados, perdiéndose de vista. Entre las columnas más cercanas había un enorme mural de azulejos: árboles, un tranquilo lago con un dique de castor y un castor, montes y, en el cielo, una inminente tormenta, todo ello deteriorado por igual. El ruinoso estado del mural y los azulejos rotos le habrían recordado a Pompeya de no ser por el tempestuoso mar de barro seco y suciedad que manchaba la parte inferior. Las paredes estaban veteadas de inmundicia, como si un gigante se hubiese entretenido en pintarlas con los dedos. En lo alto del mural, Pendergast distinguió el apellido ASTOR en una compleja composición de azulejos. Sonrió. Astor había empezado a amasar su fortuna con las pieles de castor. Aquello había sido en efecto un santuario privado para un grupo de familias muy ricas.
El siguiente intercolumnio contenía otro gran mural. Éste representaba, en medio de un vasto paisaje de cumbres nevadas, una locomotora de vapor que arrastraba una larga fila de vagones tolva y vagones cisterna por un puente colgado sobre un desfiladero. Arriba se leía el apellido VANDERBILT, un hombre que se había enriquecido por medio del ferrocarril. Frente al mural había una vieja otomana con el respaldo roto y los brazos ladeados, el relleno enmohecido asomando por los desgarrones de los cojines. Más allá, un intercolumnio con el apellido ROCKEFELLER mostraba una refinería de petróleo en un bucólico escenario, rodeada de granjas, sus columnas de humos teñidas por el sol poniente.
Pendergast avanzó un paso. Observó las hileras de columnas que se alejaban en la oscuridad, los grandes nombres de aquella época dorada resplandeciendo en sus gafas: Vanderbilt, Morgan, Jesup, y otros que no podía distinguir. En el lado opuesto de la sala, un pasillo con el rótulo: AL HOTEL conducía a dos barrocos ascensores; las puertas estaban abiertas y manchadas de verdín, las cabinas totalmente destruidas, los cables enrollados en el suelo como serpientes de hierro. En una pared cercana, entre dos espejos agrietados, pendía un tablón de caoba, alabeado y carcomido, con un horario de trenes. La parte inferior se había desprendido, pero arriba se leía aún:
FINES DE SEMANA EN TEMPORADA
| Destino | Hora |
| Pocantico Hills | 10:14 |
| Cold Spring | 10:42 |
| Hyde Park | 11:30 |
Junto al horario había una pequeña área de espera, con sillas y sofás destrozados. En medio, Pendergast vio lo que en otro tiempo había sido un piano de cola Bósendorfer. Las inundaciones habían podrido y arrancado casi toda la madera, dejando un macizo armazón metálico, el teclado y una maraña de cuerdas rotas; un esqueleto musical, ahora en silencio.
Pendergast se volvió hacia el centro de la gran sala y escuchó con atención. Sólo rompía el silencio un suave goteo; miró alrededor y vio caer gotas trémulas del techo. Empezó a avanzar, sin perder de vista el arco y el andén en previsión de que un destello blanco en las gafas indicase la aparición de un cuerpo más caliente que las paredes que lo envolvían. Nada.
El olor a cabra se hizo más intenso.
Cuando la forma de la estructura situada en el centro comenzó a adquirir mayor resolución en la bruma verde de sus gafas, Pendergast advirtió que era demasiado baja para ser un kiosco. Pronto vio que se trataba de una tosca construcción: una cabaña de piedras blancas y lisas con sólo una parte del tejado, rodeada de pedestales y plataformas. Acercándose aún más, descubrió que lo que le habían parecido piedras eran en realidad cráneos.
Pendergast se detuvo y aspiró varias veces el oxígeno depurado. Toda la cabaña estaba construida con cráneos humanos, colocados con el lado anterior hacia afuera. Los contó desde el suelo hasta el techo e hizo una estimación aproximada del diámetro; un rápido cálculo le reveló que la pared circular de la cabaña estaba formada por unos cuatrocientos cincuenta cráneos. Los restos de pelo y cuero cabelludo indicaban que la mayoría, si no todos, procedían de muertos recientes.
Pendergast se dirigió hacia la parte delantera y aguardó inmóvil junto a la entrada durante unos minutos. El rastro terminaba allí, miles de confusas huellas ante la abertura. Sobre la entrada, advirtió tres ideogramas pintados con un líquido oscuro:
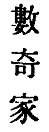
No percibía ningún sonido ni movimiento. Respiró hondo y, agachándose, se volvió hacia la entrada de la cabaña.
Dentro no había nadie. En el suelo, junto a la pared interior, vio cien o más copas ceremoniales de arcilla. Fuera, frente a la entrada, se alzaba una sencilla mesa de ofrendas. Era de piedra y medía quizá un metro veinte de altura y medio metro de diámetro. La rodeaba una cerca construida aparentemente de huesos humanos atados con cuero sin curtir. Sobre la mesa había extrañas piezas de metal cubiertas de flores marchitas, como si se tratase de un santuario. Pendergast, perplejo, cogió una de las piezas y la examinó. Era un pedazo de metal plano con una gastada asa de goma. Los otros objetos, igualmente anodinos, tampoco le proporcionaron ninguna pista. Se guardó algunos de los más pequeños en un bolsillo.
De pronto las gafas captaron un destello blanco. Pendergast se arrodilló de inmediato detrás de la mesa. La sala seguía en silencio, y se preguntó si habría sido una ilusión óptica. A veces las gafas, como consecuencia de las variaciones térmicas en las capas de aire, producían efectos engañosos.
Pero al cabo de un momento volvió a aparecer algo en su campo de visión: una forma, humana o casi humana, cruzando el arco desde el andén, un borrón blanco seguido de una estela infrarroja. Se dirigía hacia él y, por lo visto, sujetaba algo contra el pecho.
En la absoluta oscuridad, Pendergast alzó la pistola en una mano y el flash en la otra y aguardó en silencio.