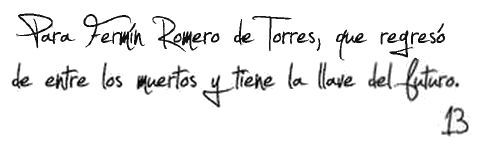
Al contraluz de la calle, su silueta semejaba un tronco azotado por el viento. El visitante vestía un traje oscuro de corte anticuado y dibujaba una figura torva apoyada en un bastón. Dio un paso al frente, cojeando visiblemente. La claridad de la lamparilla que reposaba sobre el mostrador desveló un rostro agrietado por el tiempo. El visitante me observó unos instantes, calibrándome sin prisa. Su mirada tenía algo de ave rapaz, paciente y calculadora.
—¿Es usted el señor Sempere?
—Yo soy Daniel. El señor Sempere es mi padre, pero no está en estos momentos. ¿Puedo ayudarle en algo?
El visitante ignoró mi pregunta y empezó a deambular por la librería examinándolo todo palmo a palmo con un interés rayano en la codicia. La cojera que le afligía hacía pensar que las lesiones que se ocultaban bajo aquellas ropas eran palabras mayores.
—Recuerdos de la guerra —dijo el extraño, como si me hubiese leído el pensamiento.
Lo seguí con la mirada en la inspección de la librería, sospechando dónde iba a soltar anclas. Tal y como había supuesto, el extraño se detuvo frente a la vitrina de ébano y cristal, reliquia fundacional de la librería en su primera encarnación allá por el año 1888, cuando el tatarabuelo Sempere, entonces un joven que acababa de regresar de sus aventuras como indiano por tierras del Caribe, había tomado prestado dinero para adquirir una antigua tienda de guantes y transformarla en una librería. Aquella vitrina, plaza de honor de la tienda, era donde tradicionalmente guardábamos los ejemplares más valiosos.
El visitante se aproximó lo suficiente a ella como para que su aliento se dibujase en el cristal. Extrajo unos lentes que se llevó a los ojos y procedió a estudiar el contenido de la vitrina. Su ademán me recordó a una comadreja escudriñando los huevos recién puestos en un gallinero.
—Bonita pieza —murmuró—. Debe de valer lo suyo.
—Es una antigüedad familiar. Mayormente tiene un valor sentimental —repuse, incomodado por las apreciaciones y valoraciones de aquel peculiar cliente que parecía tasar con la mirada hasta el aire que respirábamos.
Al rato guardó los lentes y habló con un tono pausado.
—Tengo entendido que trabaja con ustedes un caballero de reconocido ingenio.
Como no respondí inmediatamente, se volvió y me dedicó una de esas miradas que envejecen a quien las recibe.
—Como ve, estoy solo. Quizá si el caballero me dice qué título desea, con muchísimo gusto se lo buscaré.
El extraño esgrimió una sonrisa que parecía cualquier cosa menos amigable y asintió.
—Veo que tienen ustedes un ejemplar de El conde de Montecristo en esa vitrina.
No era el primer cliente que reparaba en aquella pieza. Le endosé el discurso oficial que teníamos para tales ocasiones.
—El caballero tiene muy buen ojo. Se trata de una edición magnífica, numerada y con láminas de ilustraciones de Arthur Rackham, proveniente de la biblioteca personal de un gran coleccionista de Madrid. Es una pieza única y catalogada.
El visitante escuchó con desinterés, centrando su atención en la consistencia de los paneles de ébano de la estantería y mostrando claramente que mis palabras le aburrían.
—A mí todos los libros me parecen iguales, pero me gusta el azul de esa portada —replicó con tono despreciativo—. Me lo quedaré.
En otras circunstancias hubiese dado un salto de alegría al poder colocar el que probablemente era el ejemplar más caro que había en toda la librería, pero había algo en la idea de que aquella edición fuese a parar a manos de aquel personaje que me revolvía el estómago. Algo me decía que si aquel tomo abandonaba la librería, nunca nadie iba a leer ni el primer párrafo.
—Es una edición muy costosa. Si el caballero lo desea le puedo mostrar otras ediciones de la misma obra en perfecto estado y a precios más asequibles.
Las gentes con el alma pequeña siempre tratan de empequeñecer a los demás y el extraño, que intuí que hubiera podido ocultar la suya en la punta de un alfiler, me dedicó su más esforzada mirada de desdén.
—Y que también tienen la portada azul —añadí.
Ignoró la impertinencia de mi ironía.
—No, gracias. El que quiero es ése. El precio no me importa.
Asentí a regañadientes y me dirigí hacia la vitrina. Extraje la llave y abrí la puerta acristalada. Podía sentir los ojos del extraño clavados en mi espalda.
—Todo lo bueno siempre está bajo llave —comentó por lo bajo.
Tomé el libro y suspiré.
—¿Es coleccionista el caballero?
—Podría decirse que sí. Aunque no de libros.
Me volví con el ejemplar en la mano.
—¿Y qué colecciona el señor?
De nuevo, el extraño ignoró mi pregunta y extendió el brazo para que le entregase el libro. Tuve que resistir el impulso de regresar el libro a la vitrina y echar la llave. Mi padre no me habría perdonado que hubiese dejado pasar una venta así con los tiempos que corrían.
—El precio es de treinta y cinco pesetas —anuncié antes de tenderle el libro con la esperanza de que la cifra le hiciera cambiar de opinión.
Asintió sin pestañear y extrajo un billete de cien pesetas del bolsillo de aquel traje que no debía de valer ni un duro. Me pregunté si no sería un billete falso.
—Me temo que no tengo cambio para un billete tan grande, caballero.
Le hubiese invitado a esperar un momento mientras corría al banco más próximo a buscar cambio y, también, a asegurarme de que el billete era auténtico, pero no quería dejarlo solo en la librería.
—No se preocupe. Es genuino. ¿Sabe cómo puede asegurarse?
El extraño alzó el billete al trasluz.
—Observe la marca de agua. Y estas líneas. La textura…
—¿El caballero es un experto en falsificaciones?
—Todo es falso en este mundo, joven. Todo menos el dinero.
Me puso el billete en la mano y me cerró el puño sobre él, palmeándome los nudillos.
—El cambio se lo dejo a cuenta para mi próxima visita —dijo.
—Es mucho dinero, señor. Sesenta y cinco pesetas…
—Calderilla.
—En todo caso le haré un recibo.
—Me fío de usted.
El extraño examinó el libro con un aire indiferente.
—Se trata de un obsequio. Le voy a pedir que hagan ustedes la entrega en persona.
Dudé un instante.
—En principio nosotros no hacemos envíos, pero en este caso con mucho gusto realizaremos personalmente la entrega sin cargo alguno. ¿Puedo preguntarle si es en la misma ciudad de Barcelona o…?
—Es aquí mismo —dijo.
La frialdad de su mirada parecía delatar años de rabia y rencor.
—¿Desea el caballero incluir alguna dedicatoria o alguna nota personal antes de que lo envuelva?
El visitante abrió el libro por la página del título con dificultad. Advertí entonces que su mano izquierda era postiza, una pieza de porcelana pintada. Extrajo una pluma estilográfica y anotó unas palabras. Me devolvió el libro y se dio media vuelta. Lo observé mientras cojeaba hacia la puerta.
—¿Sería tan amable de indicarme el nombre y la dirección donde desea que hagamos la entrega? —pregunté.
—Está todo ahí —dijo, sin volver la vista atrás.
Abrí el libro y busqué la página con la inscripción que el extraño había dejado de su puño y letra:
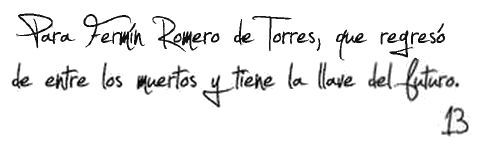
Oí entonces la campanilla de la entrada y, cuando miré, el extraño se había marchado.
Me apresuré hasta la puerta y me asomé a la calle. El visitante se alejaba cojeando, confundiéndose entre las siluetas que atravesaban el velo de bruma azul que barría la calle Santa Ana. Iba a llamarlo, pero me mordí la lengua. Lo más fácil hubiera sido dejarlo marchar sin más, pero el instinto y mi tradicional falta de prudencia y de sentido práctico pudieron conmigo.