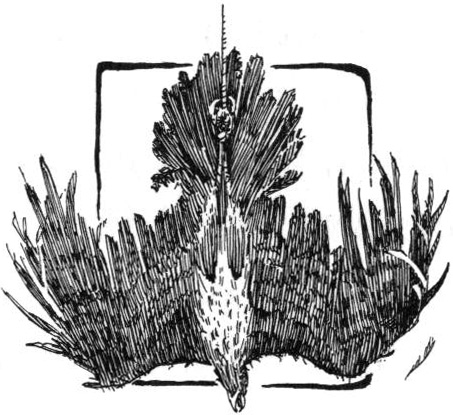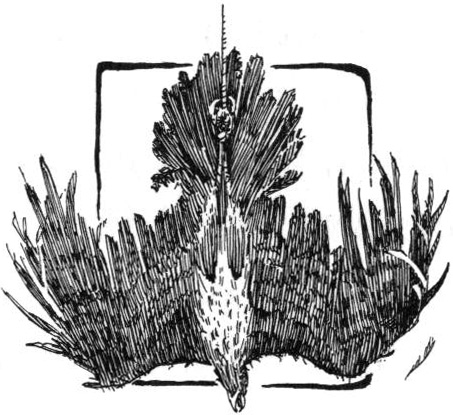
en un momento en que el lugar estaba vacío de pasajeros. Quizá aquella estación, en un lóbrego pasado, se había convertido en el objetivo militar de un ejército y una causa olvidados hacía ya mucho.
Este pensamiento lo deprimió.
—Será mejor que sigamos —decidió, echó a andar hacia la Vía 10, de regreso a la vagoneta. Pero el chico se detuvo con un aire desafiante.
—Yo no voy.
El pistolero, sorprendido, volvió la cabeza.
El rostro del muchacho estaba tenso y tembloroso.
—No conseguirá lo que quiere hasta que yo haya muerto. Prefiero arriesgarme por mi cuenta.
El pistolero asintió evasivamente, despreciándose a sí mismo por lo que estaba a punto de hacer.
—Muy bien, Jake —dijo con suavidad—. Largos días y gratas noches. —Se volvió de nuevo hacia los andenes de piedra y saltó ágilmente a la vagoneta.
—¡Hizo usted un trato con alguien! —gritó el chico a sus espaldas—. ¡Sé que lo hizo!
El pistolero, sin responder, depositó cuidadosamente el arco delante de la palanca que surgía del suelo de la vagoneta, en un sitio seguro.
El chico tenía los puños apretados y las facciones contraídas por la angustia.
Qué poco te cuesta embaucar a este chiquillo, se dijo ásperamente el pistolero. Una y otra vez su maravillosa intuición —su toque— lo conduce al mismo punto, pero siempre acaba por seguirte. Después de todo, eres el único amigo que tiene.
Le sobrevino un pensamiento, simple y repentino (casi una visión), y se le ocurrió que lo único que tenía que hacer era desistir, dar media vuelta, llevarse al chico consigo y convertirlo en el centro de una nueva fuerza. Nadie tenía por qué alcanzar la Torre de una forma tan humillante y vergonzosa. Ya la alcanzaría cuando el chico fuera unos años mayor, cuando ellos dos pudieran deshacerse del hombre de negro como si de un barato juguete se tratara.
Sí, claro, pensó cínicamente. Sí, claro.
Supo, con súbita frialdad, que volver atrás significaría la muerte para ambos; la muerte o algo peor, como enterrarse permanentemente en compañía de los Mutis Lentos que habían encontrado por el camino. La degeneración de todas las facultades. Y quizá las pistolas de su padre seguirían viviendo mucho después de que ellos hubieran muerto, conservadas en putrefacto esplendor a guisa de tótems, al igual que el antiguo surtidor de gasolina.
Demuestra un poco de agallas, se dijo a sí mismo con falsía.
Asió la palanca y comenzó a accionarla. La vagoneta se alejó del andén de piedra.
El chico aulló:
—¡Espere! —Y comenzó a correr en diagonal hacia el punto en que emergería la vagoneta, rumbo a la oscuridad de más allá. El pistolero sintió el impulso de acelerar, de dejar al chico solo, pero al menos con una incertidumbre.
Pero lo cogió al vuelo cuando saltó. Al estrechar a Jake contra su pecho, sintió que el corazón le palpitaba y aleteaba bajo la fina camisa.
Ahora el final estaba muy cerca.
TRECE
El sonido del río era muy potente y llenaba incluso sus sueños con un trueno constante. El pistolero, más por capricho que por otra cosa, dejó que el chico moviera la vagoneta mientras él disparaba unas cuantas flechas rotas hacia la oscuridad, atadas con finos hilillos blancos.
También el arco era muy malo, asombrosamente bien conservado, pero, aun así, con una tensión y una puntería deleznables, y el pistolero sabía que muy poco podía hacerse para mejorarlo. Ni siquiera una cuerda nueva ayudaría a la cansada madera. Las flechas no se adentraban mucho en la oscuridad, pero la última que disparó regresó mojada y resbaladiza. Cuando el chico le preguntó por la distancia, el pistolero se limitó a encogerse de hombros y, en su fuero interno, no creía que la flecha hubiera podido cubrir más de un centenar de metros desde el estropeado arco, si había llegado a tanto.
Y el tronar del río seguía haciéndose cada vez más fuerte y más cercano.
Durante el tercer período de vigilia tras salir de la estación, comenzaron a ver de nuevo un brillo espectral. Habían penetrado en un largo túnel de una fantástica roca fosforescente, y las húmedas paredes parpadeaban y destellaban con millares de minúsculas luminarias. El chico las llamó fot-siles. Ambos lo veían todo en una especie de misterioso surrealismo, como en una mansión de los horrores.
El brutal ruido del río se canalizaba por los muros de roca y les llegaba a través de su propio amplificador natural. Sin embargo, el sonido permanecía extrañamente constante a pesar de que se acercaban al punto de cruce que, el pistolero estaba seguro, les esperaba más adelante, porque la abertura se ensanchaba, las paredes se alejaban de ellos. La pendiente en ascenso era cada vez más pronunciada.
Los rieles se extendían rectos hacia adelante, bajo aquella nueva luz. Al pistolero, el grupo fot-siles le recordó las lámparas de gas de los pantanos que a veces podían comprarse por un ochavo durante la Fiesta de la Siega; para el chico, eran como interminables tubos de neón. Bajo aquel resplandor, ambos pudieron ver que la roca que durante tanto tiempo los había aprisionado terminaba un poco más allá, en dos penínsulas irregulares que apuntaban hacia un inmenso golfo de oscuridad: el abismo sobre el río.
Los rieles proseguían sobre la sima insondable, sostenidos por un caballete de eones de antigüedad. Y más lejos, a una distancia que parecía inimaginable, brillaba un puntúo de luz, ni fluorescente ni fosforescente, de luz del día, dura y auténtica. Era tan minúsculo como un alfilerazo en una tela oscura, pero iba cargado de un pavoroso significado.
—Pare —le pidió el chico—. Pare un momento, por favor.
Sin preguntar nada, el pistolero dejó que la vagoneta se detuviera. El sonido del río era un rugido constante y atronador que provenía de abajo y de más adelante. El resplandor artificial de la roca mojada de pronto se le hizo odioso. Por primera vez sintió que lo tocaba una mano claustrofóbica, y el impulso de seguir adelante, de liberarse de aquel entierro en vida, se volvió poderoso y casi incontenible.
—Pasaremos —dijo el chico—. ¿No será eso lo que él pretende? ¿Que pasemos con la vagoneta por encima de… eso… y caigamos al fondo?
El pistolero sabía que no era así, pero respondió:
—No sé qué pretende.
Echaron pie a tierra y se acercaron cautelosamente al borde del precipicio. Bajo sus pies, la piedra seguía ascendiendo constantemente hasta que, de pronto, el suelo desaparecía bajo los rieles y estos continuaban solos sobre la negrura.
El pistolero se hincó de rodillas y miró hacia abajo. Se distinguía confusamente una casi increíble telaraña de vigas y puntales de acero que sostenían el elegante arco de las vías sobre el vacío, hasta perderse de vista hacia las profundidades desde donde surgía el rugido del río.
Trató de calcular mentalmente el efecto que sobre el acero habrían producido el tiempo y el agua, trabajando en mortífera complicidad. ¿Cuánta resistencia quedaba? ¿Poca? ¿Casi nada? ¿Nada? De súbito, volvió a ver el rostro de la momia y la forma en que la carne, en apariencia sólida, se habría convertido en polvo tras el mero roce de un dedo.
—Andaremos —decidió el pistolero.
Casi esperaba que el chico volviera a resistirse, pero este empezó a andar con toda calma sobre las vías por delante del pistolero, pisando serenamente y con pie firme las soldadas traviesas de acero. El pistolero lo siguió, listo para cogerlo si Jake daba algún paso en falso.
El pistolero sintió que una fina película de sudor le cubría la piel. El caballete estaba corroído, muy corroído, y palpitaba bajo sus pies con el turbulento impulso del río, mucho más abajo, oscilando levemente sobre invisibles cables de retención. Somos acróbatas, pensó. Mira, mamá, sin red. Estoy volando.
En una ocasión se arrodilló y examinó los durmientes sobre los que caminaban. Estaban completamente cubiertos y recomidos por el orín (sentía el motivo en su propia cara: aire fresco, el amigo de la corrosión; ya debían estar muy cerca de la superficie). Un fuerte puñetazo hizo que el metal se estremeciera violentamente. En otra ocasión oyó un gemido de advertencia bajo sus pies y notó cómo el acero cedía ligeramente antes de desprenderse, cuando él ya no estaba allí.
El chico, naturalmente, debía de pesar unos cincuenta kilos menos que él y no corría ningún peligro, a menos que la marcha empeorara gradualmente.
Tras ellos, la vagoneta se había perdido en la lobreguez general. El saliente de piedra de la izquierda continuaba tal vez a lo largo de unos siete metros más que el de la derecha, pero finalmente también quedó atrás y se hallaron los dos solos sobre el abismo.
Al principio les pareció que el minúsculo punto de luz permanecía burlonamente constante (alejándose quizá de ellos a la misma velocidad con que se acercaban; esa sería una poderosa magia, sin duda), pero poco a poco el pistolero advirtió que iba creciendo y se hacía más nítido. Seguía estando por encima de ellos, pero las vías continuaban ascendiendo.
El chico profirió un gruñido de sorpresa y, de pronto, se bamboleó hacia un lado haciendo girar los brazos extendidos en lentas y amplias revoluciones. Al pistolero le pareció que oscilaba en el borde durante un tiempo ciertamente muy largo antes de proseguir.
—Casi se hunde debajo de mí —dijo con voz suave, desprovista de emoción—. Hay un boquete. Estire las piernas si no quiere dar un buen salto hasta el fondo. Simón dice que dé una zancada.
Aquél era un juego que el pistolero conocía con el nombre de «Mamá dice»; recordaba haberlo jugado en su infancia con Cuthbert, Jamie y Alain, pero no dijo nada: se limitó a sortear el boquete.
—Retroceda —dijo Jake, sin humor—. Olvidó decir «¿Puedo?».
—Imploro tu perdón, pero no lo haré.
La traviesa que el chico acababa de pisar había cedido casi por completo y se inclinaba perezosamente hacia abajo, suspendida de un remache corroído.
Hacia arriba, siempre hacia arriba. Era una caminata de pesadilla, y por eso parecía prolongarse mucho más de lo que en realidad lo hacía; el propio aire daba la impresión de espesarse y volverse como un almíbar, y el pistolero casi creía estar nadando en vez de andando. Una y otra vez, su mente trataba de concentrarse en un demencial cálculo de la pavorosa distancia que separaba el caballete de la superficie del río subterráneo. El cerebro concebía por adelantado la caída e imaginaba todos los espectaculares detalles: el chirrido del acero retorcido, la sacudida del cuerpo hacia el borde, la búsqueda de asideros inexistentes con los dedos, el veloz tableteo de las botas contra el traicionero metal podrido… Y la caída: los interminables giros en el aire, la cálida humedad en el bajo vientre cuando se le soltara la vejiga, las ráfagas de viento en la cara, erizándole el cabello en una caricaturesca imagen de terror, alzándole los párpados… y el agua negra precipitándose hacia él, cada vez más deprisa, y arrancándole incluso sus propios aullidos…
El metal gemía bajo su peso y él siguió avanzando sin apresurarse, buscando nuevos puntos de apoyo, sin pensar en la caída, ni en la distancia que habían cubierto, ni en la que les quedaba por cubrir. Sin pensar que podía prescindir del chico y que la venta de su honor estaba ya, por fin, casi negociada. ¡El alivio que sentiría cuando el trato estuviese cerrado!
—Aquí faltan tres traviesas —le advirtió fríamente el chico—. Voy a saltar. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gerónimo!
Por un instante el pistolero vio su silueta contra la luz del día, torpe y encorvada, con los brazos extendidos como si pudiese volar en caso de que las cosas salieran mal. Cayó al otro lado y toda la construcción osciló aterradoramente. Bajo ellos, el metal protestó y, mucho más abajo, se desprendió algo; primero hubo un crujido, luego un sonido de agua profunda.
—¿Has pasado? —preguntó el pistolero.
—Ea —respondió el chico—, pero las traviesas están en muy mal estado. Como las ideas de cierta gente. No creo que las traviesas puedan aguantar su peso más allá de donde se encuentra ahora. El mío sí, pero no el suyo. Vuélvase. Vuelva atrás y déjeme solo.
Su voz era fría, pero histérica por debajo, latía como lo había hecho su corazón cuando había regresado a la vagoneta y Roland lo había abrazado.
El pistolero cruzó el hueco. Le bastó con dar una zancada, una larga zancada. «Mamá, ¿puedo?». «Claro que puedes».
El chico temblaba sin poder contenerse.
—Regrese. No quiero que me mate.
—Por el amor del Jesús Hombre, camina —le urgió el pistolero, con aspereza—. Esto va a caerse si nos quedamos aquí garlando.
El chico avanzó tambaleándose, con las temblorosas manos alzadas ante él, los dedos extendidos.
Siguieron ascendiendo.
Sí, ahora era mucho peor. Había frecuentes huecos de uno, dos y hasta tres durmientes, y cada vez el pistolero temía encontrar entre los rieles un espacio vacío tan largo, que les obligara a dar media vuelta o a seguir avanzando por las propias vías, en precario equilibrio sobre el abismo.
Mantuvo la vista fija en la luz del día.
La claridad había adquirido color —azul— y, a medida que se acercaba, iba volviéndose más suave, haciendo palidecer el resplandor fosforescente de los fot-siles. ¿Faltaban cubrir cincuenta metros o un centenar? No habría podido decirlo.
Siguieron caminando, y el pistolero bajó la mirada hacia sus pies, que cruzaban de traviesa en traviesa. Cuando volvió a levantarla, la claridad se había convertido en un agujero, y ya no era una luz, sino una salida. Casi habían llegado.
Treinta metros, sí. Apenas unos pocos pasos más. Podía hacerse. Quizá aún podrían dar alcance al hombre de negro. Quizá las malignas flores que brotaban en su imaginación se marchitaran bajo la brillante luz del sol, y entonces todo sería posible.
Algo oscureció la luz.
El pistolero alzó la vista, sobresaltado, enceguecido como un topo fuera de su agujero, y vio que una silueta llenaba el vacío y se comía la luz, dejando únicamente burlones resquicios de azul en torno a la línea de los hombros y la horcajadura de las piernas.
—¡Hola, muchachos!
La voz del hombre de negro resonó hacia ellos, amplificada por aquella garganta natural abierta en la piedra. Su sarcasmo sugería poderosas insinuaciones. El pistolero buscó intuitivamente la vieja quijada, pero ya no la tenía, se había perdido en alguna parte, gastado su poder.
El hombre de negro se rió por encima de ellos, y el sonido rebotó a su alrededor y retumbó como el oleaje en una caverna de la orilla. El chico gritó y vaciló, convertido otra vez en un molino de viento, los brazos girando en el escaso aire.
El metal cedió y se desgarró bajo sus pies; los raíles se ladearon con un movimiento lento y perezoso. El chico se lanzó hacia adelante y una mano voló como una gaviota en la oscuridad, arriba, arriba, hasta quedar suspendido sobre la sima; se balanceó sobre ella, sus oscuros ojos fijos en el pistolero y llenos de un ciego y perdido conocimiento definitivo.
—Ayúdeme.
Una voz resonante, atronadora:
—Basta de juegos. Ven ahora, pistolero. ¡O renuncia a atraparme nunca!
Todas las fichas sobre la mesa. Todas las cartas boca arriba, excepto una. El chico pendía en el abismo, una carta de tarot viviente, el ahorcado, el marino fenicio, el inocente perdido y a duras penas flotando sobre el oleaje de un mar estigio.
Espérame, espera un poco.
—¿Voy?
Su voz es tan potente…, resulta difícil pensar.
—Ayúdeme. Ayúdeme, Roland.
El caballete se ladeaba cada vez más; aullaba, se descomponía, iba cediendo…
—Entonces, te dejo.
—¡No! ¡NO lo haga!
Las piernas transportaron al pistolero en un repentino salto a través de la parálisis que lo atenazaba, por encima del chico suspendido, en una precipitada zambullida en la luz que le brindaba la Torre, fija en su ojo mental como una negrura viviente…
Y de pronto, silencio.
Desaparecida la silueta, desaparecidos incluso los latidos de su propio corazón, mientras el caballete cedía más y más, iniciando su lenta danza final hacia las profundidades, desprendidos sus soportes, agarrada la mano al rocoso e iluminado borde de la condenación; y, tras él, el chico hablando desde muy por debajo, demasiado por debajo, interrumpió el horrible silencio.
—Váyase, pues. Existen otros mundos aparte de estos.
El armatoste se desprendió de él, con todo su peso, precipitadamente. Al izarse y salir a la luz, a la brisa y a la realidad de un nuevo ka, volvió angustiado la cabeza, anhelando por un instante ser Jano… pero no había nada, solo un silencio insondable, pues el chico no gritó mientras caía.
Roland ya estaba arriba. Terminó de alzar las piernas y subió por una escarpadura rocosa, que daba a una llanura de hierba al pie de la ladera, hacia donde el hombre de negro le esperaba con las piernas separadas y los brazos cruzados.
El pistolero se puso en pie, tambaleándose, pálido como un fantasma, con los ojos grandes e inquietos bajo la sudorosa frente, y la camisa manchada del blanco polvo de aquel último y desesperado avance. Comprendió que vendrían otras degradaciones del espíritu ante las cuales esta le parecería infinitesimal y que, aun así, seguiría huyendo de ella por los pasadizos y a través de las ciudades, de cama en cama; huiría del rostro del chico y trataría de enterrarlo en coños o incluso en nuevas destrucciones, solamente para entrar en una habitación final y encontrárselo contemplándole a la luz de una vela. Se había convertido en el chico; el chico se había convertido en él. Era un hombre lobo de su propia hechura, y en los sueños más profundos se convertiría en el chico y hablaría en la extraña lengua de la ciudad del chico.
Esto es la muerte. ¿Lo es? ¿Lo es?
Descendió con paso lento y bamboleante por la rocosa ladera hacia donde el hombre de negro le esperaba. Allí los rieles se habían desgastado bajo el sol de la razón y era como si jamás hubieran existido.
El hombre de negro se echó la caperuza hacia atrás, empujándola con los dorsos de ambas manos, y se rió.
—¡Vaya! —gritó—. No un final, sino el fin del principio, ¿eh? ¡Haces progresos, pistolero! ¡Haces progresos! ¡Oh, cómo te admiro!
El pistolero desenfundó con cegadora rapidez y disparó doce veces. Los destellos de sus armas oscurecieron al propio sol, y el trueno de las detonaciones rebotó en las rocosas escarpaduras a su espalda.
—Ahora —dijo el hombre de negro, riéndose—. Oh, ahora, ahora, ahora. Hacemos una gran magia juntos, tú y yo. No me matas más de lo que te matas a ti mismo.
Se retiró andando hacia atrás, de cara al pistolero, sonriendo y haciéndole señas.
—Ven. Ven. Ven. Mamá, ¿puedo? Claro que puedes.
Y el pistolero, con las botas despedazadas, le siguió hacia el lugar del consejo.