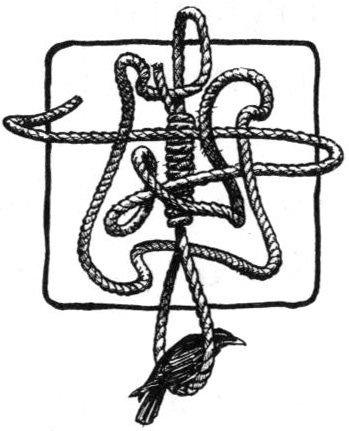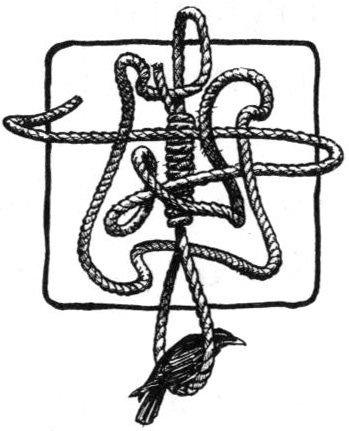
Su padre esbozó una tenue sonrisa.
—Quizá no, durante algún tiempo. Pero, al final, siempre aparece alguien a quien hay que estirarle el cuello, como tan delicadamente lo has descrito. La gente lo exige. Tarde o temprano, si no hay ningún renegado, la gente se busca uno.
—Sí —dijo Roland, comprendiendo de inmediato. Jamás olvidaría esta idea—. Pero si atraparas al hombre bueno…
—No —dijo llanamente su padre.
—¿Por qué? ¿Por qué no habría ese fin para él?
Por unos instantes, su padre pareció a punto de explicarle el porqué, pero se contuvo.
—Me parece que ya hemos hablado bastante, por ahora. Sal de mi presencia.
Sintió ganas de pedirle a su padre que no olvidara lo prometido cuando a Hax le llegara el momento de saltar por la trampilla, pero había aprendido a interpretar sus estados de ánimo. Se llevó un puño a la frente, cruzó un pie delante del otro, y se inclinó. Luego salió de la estancia, tras cerrar la puerta rápidamente. Sospechaba que su padre tenía ganas de joder. No ignoraba que su madre y su padre hacían eso juntos, y estaba razonablemente bien informado acerca de qué implicaba ese acto, pero la imagen mental que se condensaba siempre con aquella idea le hacía sentirse incómodo y a la vez curiosamente culpable. Unos años más tarde, Susan le contó la historia de Edipo y él la escuchó con silenciosa concentración, pensando en el extraño y sangriento triángulo compuesto por su padre, su madre y Marten, conocido en ciertos ambientes como Farson, el hombre bueno. O tal vez fuese un cuadrángulo, si se incluía a sí mismo.
ONCE
La Colina de la Horca estaba en la carretera de Taunton, cosa que resultaba tremendamente poética. Cuthbert habría podido apreciar este detalle, pero no así Roland. Sí que apreciaba, en cambio, el espléndido patíbulo ominoso cuya silueta negra y angulosa se erguía hacia el cielo azul brillante, y dominaba la ruta de las diligencias.
Los dos muchachos habían recibido permiso para ausentarse de los Ejercicios Matinales. Cort leyó trabajosamente las notas de los padres de los dos, moviendo los labios y asintiendo para sí de vez en cuando. Al terminar de leer los papeles, los guardó cuidadosamente en un bolsillo. Incluso aquí en Gilead, el papel era indudablemente tan valioso como el oro. Cuando las dos hojas estuvieron a salvo, alzó la vista hacia el cerúleo firmamento del amanecer y asintió nuevamente.
—Esperadme aquí —les ordenó, y se dirigió a la torcida choza de piedra que constituía su vivienda.
Regresó al poco tiempo con una rebanada de pan áspero sin levadura, la partió en dos y entregó una mitad a cada uno.
—Cuando haya terminado, cada uno pondrá su trozo debajo de uno de los zapatos de Hax. Fijaos bien en hacer exactamente lo que os digo, si no queréis que la semana próxima os machaque.
No entendieron el motivo hasta llegar ante la horca, montados los dos en el caballo castrado de Cuthbert. Eran los primeros, con más de dos horas de ventaja sobre cualquier otro y cuatro horas antes de la ejecución, y la Colina de la Horca estaba desierta, salvo por los cuervos y los grajos. Había pájaros por todas partes. Descansaban ruidosamente en la recia barra que se proyectaba sobre la trampilla, armazón de la muerte. Formaban una hilera en el borde de la plataforma, se daban empujones para asegurarse un lugar en las escaleras.
—Dejan los cadáveres ahí —farfulló Cuthbert— para los pájaros.
—Subamos —sugirió Roland.
Cuthbert lo contempló con algo semejante al horror.
—¿Allí arriba? Tú crees que…
Roland le interrumpió con un ademán.
—Faltan años. No vendrá nadie.
—Muy bien.
Caminaron lentamente hacia el patíbulo, y las aves se remontaron indignadas, graznando y revoloteando en círculos como una iracunda turba de campesinos desposeídos. Sus siluetas eran negras y carecían de relieve contra el luminoso amanecer de Mundo Interior.
Por primera vez Roland se dio cuenta de que era enormemente responsable de aquel asunto. Esa madera ni era noble ni formaba parte de la imponente maquinaria de la civilización; no era más que pino retorcido de los Bosques de la Baronía, salpicado de blancos excrementos de pájaro. Los había por todas partes —en la escalera, la barandilla, la plataforma— y apestaban.
El muchacho se volvió hacia Cuthbert con alarma y horror en sus ojos, y vio que este lo miraba con la misma expresión.
—No puedo —susurró Cuthbert—. Ro, No puedo mirar.
Roland meneó lentamente la cabeza. Se dio cuenta de que iban a aprender algo, no algo resplandeciente, sino viejo, enmohecido y deforme. Por eso sus padres les habían permitido acudir. Y, con su acostumbrada obstinación, terca e inarticulada, Roland se aferró mentalmente a ello, fuera lo que fuese.
—Sí que puedes, Bert.
—Esta noche no dormiré.
—Pues no duermas —respondió Roland, sin comprender qué tenía que ver aquello.
Cuthbert cogió de repente la mano de su compañero y lo miró con tal agonía sin palabras, que hizo renacer las propias dudas de Roland. Deseó vagamente no haber entrado aquella noche en la cocina del oeste. Su padre había estado en lo cierto. Hubiera preferido que murieran todos los hombres, mujeres y niños de Taunton antes que tener que pasar por aquello.
Pero fuera cual fuese la enseñanza, aquello enmohecido y medio enterrado, no estaba dispuesto a perdérsela ni a dejarla escapar.
—No subamos —le rogó Cuthbert—. Ya lo hemos visto todo.
Y Roland asintió de mala gana, sintiendo que se debilitaban las fuerzas con que luchaba por aquello —fuera lo que fuese—. Cort, estaba seguro, los habría derribado de un puñetazo y obligado a subir a la plataforma, maldiciendo ellos cada peldaño y sorbiendo la sangre fresca que les manara de la nariz. Seguramente Cort hubiera echado un cáñamo nuevo sobre el madero y hubiera corrido el lazo sobre ambos cuellos uno tras otro; les habría hecho pararse al borde de la trampilla para notar la sensación y, sin duda, Cort habría estado dispuesto a pegarles de nuevo si alguno de los dos lloraba o perdía el control de su vejiga. Y Cort, por supuesto, habría tenido razón. Por primera vez en su vida, Roland descubrió que odiaba su propia niñez, y deseó la estatura, los callos y el aplomo que concede la edad.
Antes de emprender el regreso arrancó pausadamente una astilla del barandal y se la guardó en el bolsillo del pecho.
—¿Por qué has hecho eso? —inquirió Cuthbert.
Le hubiera gustado jactarse y responder: Oh, la suerte del patíbulo… pero se limitó a mirar a Cuthbert y menear la cabeza.
—Para tenerlo —contestó—. Para tenerlo siempre.
Se alejaron de la horca, tomaron asiento y esperaron. En cosa de una hora comenzaron a llegar los primeros, en su mayoría familias que acudían sobre bigas y carretas desvencijadas, provistas de su desayuno: cestas de tortitas frías, dobladas sobre un relleno de mermelada de bayas de calalú silvestres. Roland sintió un gruñido de hambre en su estómago y una vez más se preguntó, con desesperación, dónde estaban el honor y la nobleza. Había sido educado en tales asuntos, y por eso ahora se vio obligado a preguntarse si no habrían sido más que mentiras desde el principio, o tan solo tesoros profundamente enterrados por la prudencia. Quería creer esto último, pero le pareció que Hax, deambulando sin cesar por las humeantes cocinas subterráneas con un sucio mandil, tenía más honor que todo aquello. Palpó la astilla de la horca con asqueado desconcierto. Cuthbert yacía junto a él, y su rostro quería aparentar impasibilidad.
DOCE
Al final no resultó para tanto, y Roland se alegró de ello. Trajeron a Hax en un carro descubierto y solo se le reconocía porque era muy corpulento: le habían vendado los ojos con un gran pañuelo negro que le ocultaba toda la cara. Unos pocos le arrojaron piedras pero la mayor parte de los presentes se limitó a seguir con su desayuno.
Un pistolero al que no conocía (se alegró de que no le hubiera tocado la piedra negra a su padre) condujo cuidadosamente al gordo cocinero hasta lo alto de la escalera. Antes que ellos habían subido dos Guardias de Vigilancia, que flanqueaban la trampilla por ambos lados. Cuando Hax y el pistolero llegaron a la plataforma este echó el lazo sobre el cruz-árbol y, acto seguido, lo pasó en torno al cuello del cocinero, ajustando el nudo hasta dejarlo justo debajo del oído izquierdo. Todos los pájaros habían volado, pero Roland sabía que estaban esperando.
—¿Deseas confesarte? —preguntó el pistolero.
—No tengo nada que confesar —replicó Hax. Las palabras se oyeron bien, y la voz sonó digna, curiosamente, a pesar de la tela que le cubría los labios. El pañuelo ondeaba ligeramente en la suave brisa agradable que empezaba a soplar—. No he olvidado el rostro de mi padre, me ha acompañado durante todo el tiempo.
Roland miró detenidamente a la multitud y le incomodó lo que pudo ver en ella. ¿Una sensación de simpatía? ¿Admiración, quizá? Se lo preguntaría a su padre. Cuando los traidores reciben el apelativo de héroes (o los héroes el de traidores, se dijo reflexivamente), es que debe de haber caído una época oscura sobre el mundo. Una época oscura, sí. Anheló comprenderlo todo mejor. Sus pensamientos volaron hacia Cort y el pan que Cort les había dado. Sintió desprecio en su interior; se acercaba el día en que Cort tendría que servirle. A Cuthbert, quizá, no. Quizá Cuthbert cediera bajo el constante fuego de Cort y tendría que resignarse a ser un mensajero o un jinete (o, infinitamente peor, un perfumado diplomático de los que pululaban por las cámaras de recepción o contemplaban falsas bolas de cristal junto a príncipes y reyes tambaleantes), pero él sabía que su destino no era aquel. Lo sabía. El suyo tenía que ver con las tierras abiertas y las largas travesías. Que aquello le pareciera un buen destino era algo que le maravillaría más tarde, una vez en soledad.
—¿Roland?
—Estoy aquí. —Cogió la mano de Cuthbert y sus dedos se enlazaron como si fueran de hierro.
—Los cargos son asesinato y sedición —dijo el pistolero—. Has cruzado la línea del blanco, y yo, Charles hijo de Charles, te consigno al negro por siempre.
La muchedumbre murmuró, algunos en protesta.
—Yo nunca…
—Cuenta tus mentiras en el inframundo, gusano —dijo Charles hijo de Charles, y dio un tirón a la palanca con unas manos enfundadas en guanteletes amarillos.
Se abrió la trampilla. Hax cayó pesadamente por la abertura; todavía intentaba hablar. Roland jamás olvidaría eso. El cocinero murió mientras todavía intentaba hablar. ¿Y dónde terminaría de decir la última frase que comenzó en la tierra? Sus palabras finalizaron con un sonido, el mismo que hace una piña al estallar en el fuego del hogar en una fría noche de invierno.
Pero no fue gran cosa. El cocinero pataleó una vez, extendiendo las piernas en una gran Y, la muchedumbre dio unos cuantos silbidos de satisfacción y los Guardias de Vigilancia abandonaron su empaque militar y empezaron a recoger las cosas con aire despreocupado. Charles hijo de Charles bajó poco a poco por la escalera, montó en su caballo y cabalgó cruzando un grupo de carromatos, que se apartó apresuradamente.
A continuación, la multitud comenzó a dispersarse rápidamente y al cabo de cuarenta minutos los dos muchachos estaban a solas en la pequeña loma que habían elegido. Los pájaros regresaban para examinar aquel nuevo regalo. Uno de ellos aterrizó en el hombro de Hax y se posó allí con aire amistoso, picoteando un aro reluciente que el cocinero siempre llevaba en la oreja derecha.
—No se parece en nada a como era antes —observó Cuthbert.
—Oh, sí, sí que se parece —replicó Roland con seguridad mientras avanzaban hacia la horca, llevando el pan en la mano. Bert parecía avergonzado.
Se detuvieron bajo el cruz-árbol y alzaron la mirada hacia el oscilante cadáver. Cuthbert extendió la mano, desafiante, y tocó un peludo tobillo. El cuerpo empezó a girar con una nueva trayectoria.
Acto seguido, desmenuzaron a toda prisa el pan y esparcieron las migajas bajo los colgantes pies. Al alejarse, Roland volvió la vista una sola vez. Los pájaros se contaban por millares. Así que el pan —comprendió, más o menos— era solo simbólico.
—Ha estado bien —comentó Cuthbert de pronto—. Me… Me… Me ha gustado. En serio.
Roland no se sorprendió al oírlo, aunque a él no le había interesado especialmente la escena. Pero pensó que quizá pudiera llegar a entender lo que Bert estaba diciendo. Quizá él no terminaría como un diplomático, después de todo, a pesar de sus chistes y su locuacidad.
—No sé qué decirte —respondió—, pero era algo importante. Estoy seguro de que lo era.
El país no cayó en manos del hombre bueno hasta pasados cinco años. Por entonces, Roland ya era un pistolero, y su padre había muerto, y él mismo se había convertido en matricida… Y el mundo se había movido.
Los largos años y las largas travesías no habían hecho más que empezar.
TRECE
—Mire —exclamó Jake, señalando hacia arriba.
El pistolero levantó la cabeza y sintió crujir su cadera derecha. Hizo una mueca de dolor. Llevaban ya dos días en las estribaciones de las colinas y, aunque los odres de agua estaban casi vacíos otra vez, aquello carecía de importancia. Pronto tendrían toda el agua que quisieran.
Siguió con la vista el vector del dedo ele Jake, más allá de la altiplanicie verde, hacia los desnudos y centelleantes acantilados y gargantas de lo alto… y aún más arriba, hacia las mismas cumbres nevadas.
Tenue y remoto, apenas una minúscula mota (habría podido tomarse por uno de esos puntos que danzan perpetuamente ante los ojos, de no haber sido por su persistencia), el pistolero divisó al hombre de negro, trepando por las laderas con inexorable regularidad, como una mosca diminuta sobre una inmensa pared de granito.
—¿Es él? —preguntó Jake.
El pistolero contempló la manchita impersonal que ejecutaba lejanas acrobacias, sin sentir nada más que una premonición de pesar.
—Es él, Jake.
—¿Cree que lo cogeremos?
—En este lado, no; en el otro. Y no lo cogeremos nunca si nos quedamos aquí charlando.
—Son muy altas —comentó Jake—. ¿Qué hay al otro lado?
—No lo sé —contestó el pistolero—. No creo que haya nadie que lo sepa. Puede que antes lo supieran. Vamos, chico.
Al reanudar el ascenso hicieron rodar pequeños riachuelos de guijarros y arena hacia el desierto de abajo, extendido a sus espaldas como una parrilla que daba la impresión de no terminar nunca. Por encima suyo, muy por encima, el hombre de negro trepaba, trepaba, trepaba. No era posible distinguir si volvía alguna vez la cabeza. Parecía saltar sobre abismos imposibles y escalar paredes a plomo. En una o dos ocasiones lo perdieron de vista pero siempre volvían a encontrarlo, hasta que el violáceo telón del crepúsculo lo ocultó definitivamente. Cuando acamparon para pasar la noche el chico apenas dijo nada, y el pistolero se preguntó si podía ser que supiera lo que él mismo ya había intuido. Pensó en el rostro de Cuthbert, acalorado, desalentado, excitado. Pensó en las migajas. Pensó en los pájaros. Así es cómo acaba, pensó. Una y otra vez, así acaba siempre. Hay búsquedas y hay caminos que conducen siempre adelante, y todos ellos terminan en el mismo lugar: en el campo de la muerte.
Excepto, quizá, el camino hacia la Torre. Allí el ka mostraría su verdadero rostro.
El chico —el sacrificio—, de rostro inocente y muy aniñado bajo la luz de la pequeña fogata, se había quedado dormido sin terminarse las judías. El pistolero lo cubrió con la manta para caballos y luego, acurrucándose, también él se dispuso a dormir.