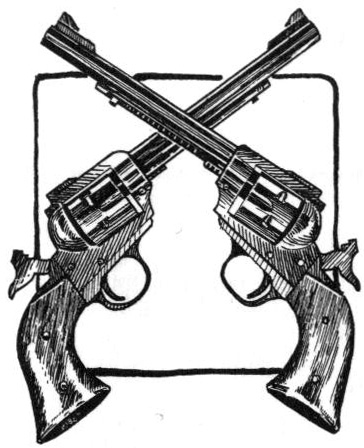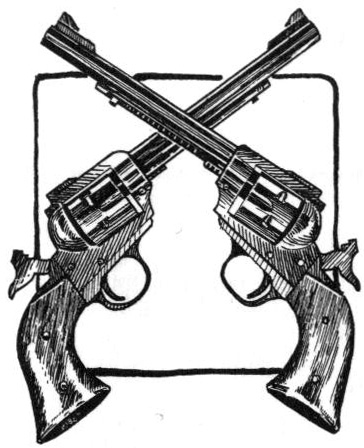
CATORCE
Era el último día, y él lo sabía bien.
El firmamento tenía un desagradable color amoratado y, desde lo alto, los primeros dedos del alba lo iluminaban espectralmente. Allie iba de un lado para otro como un alma en pena, encendiendo quinqués y vigilando los buñuelos de maíz que se freían en la sartén. En cuanto le hubo dicho lo que él quería saber, el pistolero le había hecho el amor ferozmente, y ella, presintiendo la proximidad del final, había dado más de lo que nunca había dado, lo había dado desesperada por la llegada de la aurora, con la infatigable energía de los dieciséis años. Pero por la mañana estaba pálida, de nuevo al borde de la menopausia.
Le sirvió el desayuno sin decir palabra. El lo ingirió rápidamente, masticando, engullendo, acompañando cada bocado con un sorbo de café caliente. Allie se acercó a las puertas de vaivén y se detuvo a contemplar la mañana, los batallones silenciosos de lentos nubarrones.
—Hoy tendremos tormenta de polvo.
—No me sorprende.
—¿Te sorprende algo alguna vez? —preguntó irónicamente, y se volvió a tiempo de verle recoger su sombrero.
El pistolero se lo encasquetó y pasó rozándola.
—A veces —contestó. Solo volvería a verla una vez con vida.
QUINCE
Cuando llegó a la choza de Sylvia Pittston el viento había cesado por completo y el mundo entero parecía en trance de esperar. El pistolero conocía el desierto lo suficiente como para saber que cuanto más duradero fuera el murmullo, más fuerte sería el vendaval cuando finalmente se desencadenara. Una extraña luz uniforme lo envolvía todo.
En la puerta de la cabaña había clavada una gran cruz de madera, decrépita y cansada. Llamó con los nudillos y esperó. No hubo respuesta. Volvió a llamar. No hubo respuesta. Retrocedió un paso y golpeó violentamente la puerta con su bota derecha. El pequeño pestillo saltó. La puerta giró sobre sus goznes hasta chocar estrepitosamente contra una pared de tablas clavadas de cualquier modo, ahuyentando a unos ratones. Sylvia Pittston estaba sentada en la entrada, acomodada en una descomunal mecedora de fustaferro, y lo miró serenamente con sus grandes ojos oscuros. La tormentosa luz caía sobre sus mejillas en impresionantes medias tintas. Se cubría con un mantón. La mecedora rechinaba levemente.
Se estudiaron mutuamente el uno al otro durante unos momentos interminables.
—Nunca lo atraparás —dijo ella—. Andas por el camino del mal.
—Estuvo contigo —dijo el pistolero.
—Y en mi cama. Me habló en la Lengua. En la Alta Lengua. Me…
—Te jodio. En todos los sentidos de la palabra.
La mujer no se arredró.
—Andas por el camino del mal, pistolero. Te ocultas en las sombras. Anoche estuviste oculto en las sombras del santo lugar. ¿Acaso creíste que no te veía?
—¿Por qué curó al mascahierba?
—Es un ángel del Señor. Así me lo dijo.
—Supongo que sonreiría al decirlo.
Ella descubrió sus dientes en un inconsciente gesto de fiera.
—Me advirtió que vendrías. Me dijo qué debía hacer. Dijo que tú eres el Anticristo.
El pistolero meneó la cabeza.
—Eso no lo dijo él.
La mujer le sonrió perezosamente.
—Dijo que desearías acostarte conmigo. ¿Es eso cierto?
—¿Alguna vez conociste a un hombre que no quisiera acostarse contigo?
—El precio de mi carne es tu vida, pistolero. Me dejó un hijo… no el de él, sino el hijo de un gran rey. Si me invades… —Dejó que una sonrisa perezosa concluyera la frase. Al mismo tiempo, movió los enormes y montañosos muslos, que se extendieron bajo su vestidura como columnas de puro mármol. El efecto fue impresionante.
El pistolero llevó las manos a las culatas de los revólveres.
—Llevas un demonio dentro, mujer, no un rey. No temas, yo puedo expulsarlo.
El efecto fue instantáneo. La mujer se aplastó contra el respaldo y por su rostro cruzó una expresión de comadreja.
—¡No me toques! ¡No te me acerques! ¡No tocarás a la Desposada del Señor!
—¿Qué te apuestas? —replicó el pistolero, sonriente. Avanzó hacia ella—. Como dijo el jugador al mostrar una mano de copas y bastos, simplemente miradme.
La carne que recubría el inmenso armazón empezó a temblar. Su rostro se había convertido en una caricatura de loco terror y su mano se alzó hacia él con los dedos extendidos en el signo del Ojo.
—El desierto —dijo el pistolero—. ¿Qué hay más allá del desierto?
—¡Nunca lo atraparás! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Arderás! ¡El me lo dijo!
—Lo atraparé —le aseguró el pistolero—. Ambos lo sabemos. ¿Qué hay más allá del desierto?
—¡No!
—¡Contéstame!
—¡No!
Avanzó un paso más, se arrodilló y aferró sus muslos. Las piernas de la mujer se apretaron como una prensa de tornillo. Comenzó a plañir de forma extraña y lasciva.
—El demonio, entonces —dijo él.
—No…
La forzó a separar las piernas y sacó un revólver de su pistolera.
—¡No! ¡No! ¡No! —Expulsaba el aliento en estallidos breves y feroces.
—Contéstame.
Se meció en la silla y el suelo tembló. De sus labios brotaban oraciones y fragmentos de jerga.
Empujó el cañón de la pistola hacia adelante. Más que oírlo, pudo sentir el aire que aspiraban los pulmones de la aterrorizada mujer. Las manazas le golpeaban en la cabeza; las piernas redoblaban contra el suelo. Y, al mismo tiempo, el inmenso cuerpo trataba de absorber a su invasor. Desde el exterior, solo les observaba el cielo amoratado.
Ella chilló algo agudo e inarticulado.
—¿Qué?
—¡Montañas!
—¿Qué hay con ellas?
—Él se detiene… al otro lado… ¡D-d-d-dulce Jesús…!, para cobrar f-fuerzas. Me-m-meditación, ¿entiendes? Oh… yo… yo…
De pronto, la enorme mole de carne se proyectó hacia adelante y hacia arriba, aunque él se guardó bien de dejar que su carne secreta no lo tocara.
Luego la mujer pareció marchitarse y disminuir, y sollozó con las manos sobre su regazo.
—Bien —dijo él, poniéndose en pie—. El demonio ha quedado servido, ¿eh?
—Vete. Has matado al niño del Rey Carmesí. Pero lo pagarás caro. De eso doy fe con mi sello. Ahora largo. Vete.
El pistolero se detuvo en el umbral y volvió la cabeza hacia ella.
—No hay niño —observó él secamente—. No hay ángel, ni príncipe, ni demonio.
—Déjame sola.
Así lo hizo.
DIECISÉIS
Para cuando llegó a la caballeriza de Kennerly, una peculiar oscuridad cubría el horizonte septentrional y comprendió que era polvo. En la atmósfera de Tuli flotaba una quietud mortal.
Kennerly lo esperaba en el entarimado sucio de paja que constituía el suelo de su establo.
—¿Se va? —Esbozó una sonrisa abyecta.
—Ea.
—¿Antes de la tormenta? —Por delante de ella.
—El viento es más veloz que un hombre con una mula. En campo abierto podría matarlo.
—Quiero la mula ahora mismo —respondió simplemente el pistolero.
—Desde luego. —Pero Kennerly no hizo ademán de ir en su busca, sino que permaneció inmóvil, con una sonrisa vil y odiosa y los ojos mirando más allá del hombro del pistolero, como si estuviera pensando en añadir algo más.
El pistolero se echó a un lado y se dio la vuelta simultáneamente, y el pesado garrote que la joven Soobie sostenía rasgó el aire con un siseo, apenas rozándole el codo. La propia fuerza del golpe le hizo soltar el garrote, que cayó ruidosamente al suelo. Unas golondrinas emprendieron el vuelo en las sombrías alturas del henil.
La muchacha se lo quedó mirando con aire bovino. Su descolorida camisa ponía de manifiesto la magnificencia de los senos maduros. Con lentitud de ensueño, un pulgar buscó refugio en su boca.
El pistolero se volvió hacia Kennedy, cuya sonrisa iba de oreja a oreja. Su tez era de un amarillo céreo. Los ojos le rodaban en las órbitas.
—Yo… —comenzó, en un susurro flemoso. No pudo continuar.
—La mula —insistió suavemente el pistolero.
—Claro, claro, claro —farfulló Kennedy. Su sonrisa tenía un tinte de incredulidad, puesto que aún seguía con vida. Salió corriendo a buscarla.
El pistolero se movió para no perder de vista al hombre. El mozo de cuadra regresó con la mula y le tendió el ronzal.
—Vete a casa y cuida a tu hermana —le dijo a Soobie.
Soobie ladeó la cabeza y permaneció inmóvil.
El pistolero los dejó allí, mirándose el uno al otro sobre el polvoriento suelo cubierto de excrementos, él con su enfermiza sonrisa, ella con su mudo e inane desafío. En el exterior, el calor seguía golpeando como un martillo.
DIECISIETE
Conducía la mula por el centro de la calle, alzando salpicaduras de polvo con las botas. Los odres iban atados sobre el lomo del animal.
Se detuvo en la taberna pero Allie no estaba allí. El establecimiento estaba vacío, asegurado todo en previsión de la tormenta, pero aún sucio de la noche anterior. Hedía a cerveza rancia.
Llenó su bolsa con harina de maíz, maíz seco y tostado y la mitad de la carne picada que había en la despensa. Dejó cuatro monedas de oro apiladas sobre el mostrador. Allie seguía sin bajar. El piano de Sheb le dedicó una silenciosa despedida con su amarillenta dentadura. Salió a la calle y aseguró la bolsa sobre el lomo de la mula. Tenía un nudo en la garganta. Quizá aún le fuera posible evitar la trampa, pero las posibilidades eran mínimas. Después de todo, él era el Intruso.
Anduvo ante los cerrados y acechantes edificios, percibiendo los ojos que atisbaban por rendijas y hendiduras. El hombre de negro había jugado a ser Dios en Tuli. Había hablado del niño de un rey, de un príncipe rojo. ¿Se debía acaso a un sentido de la comicidad cósmica o solamente a la desesperación? La pregunta tenía cierta importancia.
A sus espaldas sonó un aullido hostil y penetrante, y las puertas se abrieron de pronto. Surgieron figuras. La trampa estaba lista, pues. Hombres con ropa de vestir y hombres con sucios monos de trabajo. Mujeres con faldas y vestidos descoloridos. Incluso niños, siguiendo los pasos de sus padres. Y en cada mano había un cuchillo o una estaca de madera.
Su reacción fue instantánea, automática, innata. Giró sobre sus talones mientras ambas manos extraían los revólveres de las fundas, las cachas pesadas y seguras en sus manos. Era Allie, por supuesto, tenía que ser Allie; avanzaba hacia él con el rostro contraído, con la cicatriz en un infernal tono cerúleo bajo la luz oblicua. Vio que la llevaban como rehén; la cara torcida de Sheb asomaba sobre su hombro haciendo muecas, como el pariente de una bruja. La mujer era su escudo y su sacrificio. Lo vio todo, claro y sin sombras bajo la helada luz inmortal de aquella calma estéril, y oyó la voz de Allie:
—¡Mátame, Roland, mátame! ¡Pronuncié la palabra, diecinueve, la dije, y él me contó… no puedo soportarlo…!
Sus manos entrenadas podían darle lo que ella pedía. Era el último de su casta, y no solo su boca dominaba la Alta Lengua. Las pistolas descargaron en el aire una pesada música átona. La mujer entreabrió la boca, las piernas dejaron de sostenerla, y las pistolas dispararon de nuevo. La última expresión de su rostro pudo haber sido de gratitud. La cabeza de Sheb cayó hacia atrás. Ambos se desplomaron sobre el polvo.
Se han ido a la tierra del Diecinueve, pensó él, donde quiera que esté.
El aire se llenó de estacas que llovían sobre él. Se movió haciendo eses para esquivarlas. Una de ellas, con un largo clavo atravesado en la punta, le arañó el brazo e hizo brotar sangre. Un hombre con barba de varios días y manchas de sudor en las axilas se abalanzó sobre él con un mellado cuchillo de cocina en sus zarpas. El pistolero lo mató de un tiro y el hombre cayó por tierra. Al golpear con la barbilla su dentadura postiza salió despedida, sonriendo abiertamente en el polvo.
—¡SATÁN! —empezó a gritar alguien—: ¡EL MALDITO! ¡ACABEMOS CON ÉL!
—¡EL INTRUSO! —gritó otra voz. Seguían lloviendo estacas sobre él. Un cuchillo golpeó contra su bota y rebotó—. ¡EL INTRUSO! ¡EL ANTICRISTO!
Se abrió paso a disparos por entre la multitud, corriendo mientras los cuerpos caían y él elegía sus blancos con terrible precisión. Dos hombres y una mujer se vinieron abajo, y huyó por la abertura que habían dejado.
Condujo a sus perseguidores a un febril desfile a lo largo de la calle, en dirección al destartalado colmado-barbería que se hallaba ante la taberna. Subió a la acera, se volvió de nuevo y disparó el resto de los cartuchos contra la muchedumbre enardecida. Tras ellos, Sheb, Allie y los demás yacían en el polvo con los brazos en cruz.
La turba no vacilaba ni se arredraba en ningún momento, a pesar de que todos sus disparos habían alcanzado puntos vitales y de que, probablemente, no habían visto jamás un revólver.
Se retiró moviendo su cuerpo como un bailarín para evitar los improvisados proyectiles. Volvió a cargar las armas mientras corría, con una rapidez para la que también estaban entrenados sus dedos. Las manos se afanaban velozmente entre las cananas y los tambores. La multitud llegó a la acera y él se refugió en el colmado, cerrando la puerta a sus espaldas. El gran escaparate de la derecha saltó hecho añicos y tres hombres entraron por el hueco, con expresiones vacuamente fanáticas y los ojos llenos de un fuego justiciero. Los mató a los tres, y a otros dos que entraron tras ellos. Cayeron en el mismo escaparate, empalándose en las astillas de vidrio y cegando la apertura.
La puerta crujía y se estremecía bajo los embates de los asaltantes, y a sus oídos llegó la voz de ella:
—¡ASESINO! ¡POR VUESTRAS ALMAS! ¡LA PATA HENDIDA!
La puerta, desgoznada, cayó de plano hacia el interior con un ruido seco, como una palmada. Del suelo se alzó una nube de polvo. Hombres, mujeres y niños cargaron contra él. El aire se llenó de saliva y astillas de madera. Disparó hasta vaciar los tambores y los atacantes cayeron como bolos en una partida de Puntos. Se retiró, derribó un barril de harina, lo hizo rodar hacia ellos y pasó a la barbería, arrojándoles un cazo de agua hirviendo que contenía dos melladas navajas de hoja recta. Siguieron persiguiéndole con frenética incoherencia. Sylvia Pittston seguía arengándolos desde algún lugar, y su voz ascendía y descendía en atronadoras inflexiones. Embutió nuevos cartuchos en las ardientes recámaras, olfateando los olores del afeitado y la tonsura, olfateando su propia carne al chamuscarse las callosidades de las yemas de los dedos.
Salió por la puerta posterior y se encontró en un porche. El llano chaparral quedaba ahora a su espalda y negaba por completo el pueblo que se agazapaba sobre sus inmensos flancos. Tres hombres surgieron por detrás de la esquina, con amplias sonrisas traicioneras en sus rostros. Le vieron, vieron que él los veía, y las sonrisas se coagularon un segundo antes de que las balas los segaran. Una mujer los había seguido, chillando. Era corpulenta y obesa, y los habituales de la taberna de Sheb la conocían como la tía Mili. El balazo del pistolero la hizo salir despedida hacia atrás y aterrizó con las piernas separadas en una actitud putesca, arremangada la falda sobre los muslos.
Él bajó los escalones y anduvo hacia el desierto diez pasos, veinte pasos, de espaldas. La puerta trasera de la barbería se abrió violentamente y el hueco se llenó de una hirviente turba. El pistolero divisó fugazmente a Sylvia Pittston. Abrió fuego. Cayeron agazapados, hacia atrás, se desplomaron sobre la barandilla y cayeron al polvo. No proyectaban sombra alguna bajo la violácea luz inmortal de aquella mañana. Fue entonces cuando él se dio cuenta de que estaba gritando. Había estado gritando desde el principio. Sentía sus ojos como agrietados cojinetes de acero. Tenía los testículos encogidos contra el vientre. Sus piernas eran de madera. Sus oídos, de hierro.
Los revólveres estaban descargados y ardían en las manos del pistolero, transfigurado en un Ojo y una Mano; y él se detuvo a gritar y recargar, ausente, con la mente en algún lugar remoto, dejando que sus manos se encargaran de la tarea. ¿Podía alzar una mano y explicarles que se había pasado un millar de años perfeccionando este truco y otros más, hablarles de las pistolas y de la sangre con que habían sido bendecidas? No con la boca. Pero sus manos eran capaces de explicar su propio relato.
Cuando terminó de cargar se hallaba ya al alcance de sus proyectiles y un bastón que le dio en la frente hizo saltar la sangre en avaras gotas. En un par de segundos estaría al alcance de sus puños. En primera línea vio a Kennerly, a una de sus hijas, de unos once años de edad, a Soobie, a dos hombres que solían frecuentar el bar y a una prostituta llamada Amy Feldon. Les tocó a todos recibir y a los que venían detrás también. Los cuerpos cayeron derribados como si fueran espantapájaros. En todas direcciones volaban chorros de sangre y fragmentos de cerebro.
Se detuvieron por un instante, acoquinados, y el rostro de la turba se descompuso en múltiples rostros individuales, temblorosos y desconcertados. Un hombre echó a correr describiendo un gran círculo aullador. Una mujer con ampollas en las manos alzó la cabeza y cloqueó febrilmente hacia el cielo. Otro hombre, al que había visto antes gravemente sentado en los peldaños de la tienda, se ensució bruscamente en los pantalones.
Tuvo tiempo de recargar una pistola.
Y entonces vio a Sylvia Pittston correr hacia él, agitando en cada mano sendos crucifijos de madera.
—¡DIABLO! ¡DIABLO! ¡DIABLO! ¡ASESINO DE NIÑOS! ¡MONSTRUO! ¡DESTRUIDLO, HERMANOS Y HERMANAS! ¡DESTRUID AL INTRUSO ASESINO DE NIÑOS!
Envió una bala a cada una de las cruces, que se convirtieron en astillas, y cuatro más a la cabeza de la mujer. Esta pareció plegarse sobre sí misma como un acordeón, y vacilar como un vaho de calor.
Todas las cabezas se volvieron hacia ella por un instante, mientras los dedos del pistolero ejecutaban el truco de la recarga. Las yemas de sus dedos crepitaron al quemarse y quedaron señaladas con unos círculos perfectos.
Sus enemigos eran cada vez menos; había pasado por ellos como la guadaña de un segador. Supuso que tras la muerte de la mujer se desbandarían, pero alguien le arrojó un cuchillo. El mango le golpeó exactamente entre los ojos y le hizo caer por tierra. Todos corrieron hacia él como un coágulo maligno y decidido. Volvió a vaciar las recámaras, tendido sobre las vainas de los cartuchos gastados. Le dolía la cabeza y veía grandes círculos marrones ante sus ojos. Falló un tiro, derribó a once.
Pero los que quedaban en pie estaban ya sobre él. Disparó las cuatro balas que había logrado cargar antes de que se le echaran encima para pegarle y asestarle puñaladas. Consiguió desasirse de un par de ellos, que sujetaban su brazo izquierdo, y rodó por el suelo para alejarse. Sus manos comenzaron a efectuar su truco infalible. Alguien le clavó un cuchillo en el hombro. Alguien le clavó un cuchillo en la espalda. Le pegaron en las costillas. Le hundieron una especie de horquilla en las nalgas. Un chiquillo se escurrió hasta su lado y le produjo el único corte profundo, en la parte carnosa de la pantorrilla. El pistolero le voló la cabeza.
Comenzaron a dispersarse, y él siguió disparando sobre ellos, por la espalda. Los pocos que quedaban huyeron hacia los desvencijados edificios de color arena, mientras las manos seguían con su truco, como perros anhelantes que desean ir a recoger el bastón no una ni dos veces, sino toda la noche, y las manos los exterminaban en plena carrera. El último llegó hasta los escalones del porche trasero de la barbería, y entonces la bala del pistolero se hundió en su nuca. «¡Aup!», gritó el hombre, antes de derrumbarse. Fue la última palabra que se escuchó en Tuli.
De nuevo reinó el silencio, llenando espacios quebrados.
El pistolero sangraba por quizá veinte heridas distintas, superficiales todas, salvo el corte en la pantorrilla. Lo vendó con una tira arrancada de la camisa y luego se irguió y examinó a las víctimas.
Estaban esparcidas formando un retorcido y zigzagueante sendero que iba desde la puerta trasera de la barbería hasta el lugar donde se hallaba. Yacían en toda clase de posturas. Ninguno daba la impresión de estar durmiendo.
Regresó al punto de partida, contando según andaba. En el colmado yacía un hombre abrazado amorosamente en torno al agrietado bote de caramelos que había arrastrado en su caída.
Terminó donde había empezado, en mitad de la desierta calle principal. Había matado a treinta y nueve hombres, catorce mujeres y cinco niños. Había matado a todos los habitantes de Tuli.
Las primeras ráfagas de viento trajeron consigo un olor dulzón y enfermizo. Lo siguió, alzó la mirada y asintió para sí. En el techo entablado de la taberna de Sheb yacía el deteriorado cuerpo de Nort, con los miembros extendidos, crucificado con estaquillas de madera. Tenía los ojos y la boca abiertos. Sobre la piel de su frente mugrienta se destacaba la huella, grande y amoratada, de una pata hendida.
El pistolero abandonó la población. La mula le esperaba entre unos matojos, a unos cuarenta metros de distancia en lo que antes había sido la ruta de las diligencias. El pistolero la condujo de vuelta al establo de Kennerly. Fuera, el viento interpretaba una melodía dentada. Acomodó la mula y volvió a la taberna. En el cobertizo de atrás encontró una escala de mano, la apoyó en la fachada y desclavó el cuerpo de Nort. Pesaba menos que una bolsa de astillas. Lo dejó caer en el suelo, entre la gente común, entre aquellos que morirían solo una vez. Luego pasó al interior, comió hamburguesas y bebió tres cervezas mientras se debilitaba la luz y comenzaba a volar la arena. Aquella noche durmió en la cama donde había yacido con Allie. No tuvo sueños. A la mañana siguiente el viento había amainado y el sol brillaba de nuevo con su acostumbrado resplandor. El viento había arrastrado los cuerpos hacia el sur, como resecas plantas rodadoras. A media mañana, después de vendarse todas las heridas, también él se puso en movimiento.
DIECIOCHO
El pistolero pensó que Brown se había quedado dormido. El fuego era apenas una chispa y el pájaro, Zoltan, había ocultado la cabeza bajo el ala.
Estaba a punto de levantarse y de extender un jergón en una esquina cuando Brown rompió el silencio:
—Ya está. Ya lo ha contado. ¿Se siente mejor?
El pistolero se sobresaltó.
—¿Por qué habría de sentirme mal?
—Me ha dicho que era usted humano, no un demonio. ¿O acaso me mentía?
—No mentía. —A regañadientes, tuvo que admitir el hecho: Brown le gustaba. Sinceramente, era así. Y no había mentido al morador sobre ningún aspecto—. ¿Quién es usted, Brown? Realmente, quiero decir.
—Solo yo —respondió, imperturbable—. ¿Por qué cree vivir en el centro de un misterio?
El pistolero encendió un cigarrillo sin contestar.
—Me parece que está usted muy cerca de su hombre de negro —observó Brown—. ¿Está él desesperado?
—No lo sé.
—¿Y usted?
—Todavía no —dijo el pistolero. Luego, mirando a Brown con una pizca de desafío, añadió—: Voy adonde tengo que ir, hago lo que tengo que hacer.
—Entonces ya va bien —asintió Brown. Se dio la vuelta y se dispuso a dormir.
DIECINUEVE
Por la mañana Brown le dio de comer y salió a despedirlo. A la luz del día era una figura sorprendente, con el pecho huesudo y atezado, las clavículas como lápices y una ensortijada mata de pelo rojo. El ave estaba posada en su hombro.
—¿Y la mula? —preguntó el pistolero.
—Me la comeré —dijo Brown.
—Muy bien.
Brown le tendió la mano y el pistolero se la estrechó. El morador señaló hacia el sudeste con un movimiento de cabeza.
—Vaya con calma. Largos días y gratas noches.
—Que tenga usted el doble.
Se saludaron con sendas inclinaciones de cabeza y el hombre al que Allie había llamado Roland echó a andar, festoneado con odres de agua y pistolas. Una sola vez volvió la vista atrás. Brown escarbaba furiosamente en su pequeño maizal. El cuervo permanecía sobre el bajo techo de la vivienda, como una gárgola.
VEINTE
El fuego estaba casi consumido y las estrellas comenzaban a palidecer. El viento se paseaba inquieto, hablando para sí mismo.
El pistolero, dormido, se revolvió un poco y se aquietó de nuevo. Tuvo un sueño sediento. En la oscuridad la forma de las montañas era invisible. Se habían desvanecido las culpas y los remordimientos. El calor del desierto los había resecado. En cambio, descubrió que sus pensamientos giraban cada vez más en torno a Cort, que le había enseñado a disparar. Cort sabía distinguir lo blanco de lo negro. (Nota del Editor: Este libro digital ha sido maquetado por Poe exclusivamente para www.epublibre.org. Si te lo has descargado de otro lugar y ya no aparece acreditada esta página, o bien el creador ha sido "mágicamente" sustituido por el farsante de turno, quiero que sepas que sólo en la página citada, tendrás actualizaciones de erratas y futuras mejoras de este libro. La decisión es tuya en optar a bajarte libros de páginas en las que se lucran con tu visita, con inclusión de virus o troyanos en tu sistema, mediante la descarga de archivos .exe)
Nuevamente se agitó y abrió los ojos. Parpadeó varias veces, contemplando el fuego muerto cuya forma se superponía a la más geométrica del fuego anterior. Era un romántico, lo sabía, pero lo guardaba celosamente para sí. Era un secreto que había compartido con muy pocos a lo largo de los años. La chica llamada Susan, la muchacha de Mejis, había sido una de ellos.
Esto, desde luego, le hizo pensar otra vez en Cort. Cort había muerto. Todos ellos habían muerto, con excepción de él mismo. El mundo se había movido.
El pistolero se echó la artilla al hombro y empezó a caminar.